2
El espectáculo de
una crucifixión
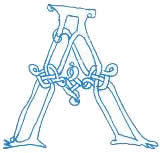 la semana siguiente, don Crisógono empezó a contar a los alumnos de su seminario la historia de Beato y los orígenes de la herejía adopcionista, para ello se remontó a la crucifixión de los rebeldes de Toledo que tuvo lugar en Córdoba a mediados del siglo VIII, un aviso para navegantes que explicaba con toda crudeza a los cristianos los peligros que suponía no someterse a los dictados de las autoridades musulmanas en la España ocupada. La clase dio comienzo con el tono periodístico que a partir de ese momento iba a convertirse en algo recurrente.
la semana siguiente, don Crisógono empezó a contar a los alumnos de su seminario la historia de Beato y los orígenes de la herejía adopcionista, para ello se remontó a la crucifixión de los rebeldes de Toledo que tuvo lugar en Córdoba a mediados del siglo VIII, un aviso para navegantes que explicaba con toda crudeza a los cristianos los peligros que suponía no someterse a los dictados de las autoridades musulmanas en la España ocupada. La clase dio comienzo con el tono periodístico que a partir de ese momento iba a convertirse en algo recurrente.
—Noticia de España: la crucifixión de los rebeldes de Toledo se celebra en el teatro romano de Córdoba con gran asistencia de público y autoridades. A nadie le complace presenciar una crucifixión por obligación, y menos desde la orchestra.
»Allí estaban dos religiosos cristianos: Elipando de Toledo, director de su escuela catedralicia toledana, y su ayudante, el presbítero Beato, que no podían faltar al evento porque ambos estaban invitados exprofeso a contemplar aquella puesta en escena en el teatro romano de Córdoba. Un acontecimiento programado a conciencia por el emir Abderramán I, que presidía un acto de asistencia obligatoria para las autoridades civiles, militares y religiosas, tanto de la ciudad como de las limítrofes. Habían transcurrido solamente cincuenta y tres años desde el 711, cuando Tarik cruzó el estrecho para apoyar a una facción visigoda que disputaba el poder, y la mayoría de los asistentes a la crucifixión todavía eran cristianos.
»Las ejecuciones públicas han estado siempre muy concurridas a lo largo de la historia y esta de Córdoba no iba a ser menos. El público llenaba las sucesivas cáveas y las autoridades, invitadas una a una por el emir, habían sido colocadas intencionadamente en el ámbito de la orchestra para que presenciaran de cerca el ajusticiamiento de Hisham ben Urwa y sus lugartenientes, entre los que había algunos cristianos, porque se habían encastillado en Toledo y negado entregarle las llaves de la ciudad rebelde, en la que había mucho malestar desde que Abderramán trasladó la capital del emirato a Córdoba en detrimento de Toledo.
El profesor empezaba a gustarse y se le veía satisfecho por la atención con que le escuchaban Eulalia y el resto de estudiantes, en su mayoría chicas. Así que prosiguió narrando aquella interesante historia.
—El emir había sometido la ciudad a un férreo asedio, relevando a los sitiadores cada seis meses, de modo que los toledanos, cansados de resistir en vano, capturaron a Hisham ben Urwa y a sus lugartenientes y se los enviaron al emir a Córdoba para que dispusiese de sus vidas. El martirio con muerte se iba a desarrollar en presencia de los cordobeses para que aprendieran la lección con aquel castigo ejemplar. Entre los espectadores estaban Beato y Elipando. Aquella ceremonia pública tenía un especial significado para ambos, que se sabían de memoria la pasión y muerte de Jesucristo relatada pormenorizadamente en los Evangelios y que revivían en sus meditaciones, sobre todo en Semana Santa. Pero una cosa era vivirlo en el pensamiento y otra presenciar con los cinco sentidos la entrada de los reos con la cruz a cuestas, los clavos desgarrando la carne, taladrando los huesos, y el descoyuntamiento de las articulaciones de gentes conocidas de Toledo, y todo ello en primera fila sin poder cerrar los oídos para dejar de escuchar el chasquido de los latigazos, el llanto, el crujir de dientes y huesos de los crucificados, y sus gritos, lamentos y alaridos, viéndose obligados a soportar el olor del sudor y la sangre de los convecinos, sabiendo que ellos mismos podían verse pronto en aquella tesitura si las cosas se torcían en la carrera del emir Abderramán a la conquista de toda la Península Ibérica.
Era su segundo día de clase y, pasado el susto del primer día, Eulalia estaba encandilada con el relato. Había aprovechado la semana para entrar en Wikipedia y obtener alguna información sobre Liébana, sobre Beato y los beatos para que las explicaciones del profe no cayeran en saco roto, pero sobre todo había salido de compras. Ni quería llevar uniforme de excursionista ni quería hacer ostentación de fondo de armario. Evidentemente no iba de luto, pero de ningún modo quería parecer «la viuda alegre», y menos con aquel profesor tan ameno que no le quitaba la vista de encima. Tomaba apuntes incesantemente y, salvo en esporádicas circunstancias, no levantaba la vista del cuaderno.
—¡Duro de tragar el espectáculo para ambos religiosos cristianos, ¿eh?! —exclamó don Crisógono—. Vivir aquel castigo junto a los crucificados cuando, además, ellos podían ser los siguientes. —Y elevó la vista al cielo poniendo las manos en la garganta.
Tras este alarde de teatralidad, miró fijamente a Eulalia, que se concentró en sus apuntes como si le fuera la vida en ello. En el colegio había hecho ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y meditado en ellos seriamente sobre la Pasión de Cristo, porque, de jovencita, perteneció a la Cofradía del Santísimo Cristo Despojado y hasta había participado en las procesiones de la Semana Santa de Valladolid.
—Una vez que, al cabo de cuatro horas, quebrantaron los huesos de los reos provocándoles la asfixia y acortando su agonía, se dio por finalizado el espectáculo —prosiguió don Crisógono—. Beato y Elipando permanecieron inmóviles en sus sitios, pero el emir hizo que su guardia personal fuera en su busca. Obedecieron a regañadientes, porque ambos sentían que llevaban la muerte a cuestas. Como habían tenido la muerte junto a ellos, rezumaban olor a muerte por los cabellos, transportaban el sudor a muerte por las manos y los hábitos, porque, durante un día que se les había hecho eterno, habían visto muerte, habían olido muerte y habían respirado muerte, sudado y transpirado muerte por todos los poros del cuerpo, sabiendo que les acechaba a pocos metros de donde se encontraban. Aunque no estaban presentables y ellos lo sabían, porque estaban empapados de sudor, los condujeron a los jardines donde les esperaba el emir con sus principales dignatarios. Allí había una inscripción que decía: «Toda esta belleza sirve para introducir a los creyentes y no creyentes en los jardines del paraíso, por cuyos bajos fluyen arroyos de agua cristalina, en los que estarán eternamente felices y servirán para borrarles sus malas obras».
—¡Encima con recochineo! —no pudo resistirse a soltar Eulalia, que hacía mucho tiempo que no estaba tan embebida en una historia que no fuera la de su propia soledad. Don Crisógono tenía el don de la elocuencia y narraba aquellos hechos tan lejanos de una forma que tenía cautivado a su auditorio. Más que en un aula en una mañana otoñal en Valladolid, Eulalia se sentía al lado de Beato y Elipando cuando, temblando, les condujeron en presencia de Abderramán.

Era absoluto el contraste entre el Gólgota en que habían convertido el teatro romano, que ya estaba en ruinas, y los jardines del palacio con sus fuentes, acequias y regatos. En aquella circunstancia, no tenían espíritu para admirar la belleza que extendía su reinado por todos los rincones en que fluía el agua, llevando la vida a todas partes con ella. El tiempo se había detenido en aquellos jardines, como si nada hubiese pasado hacía unos minutos. Precisamente, la vida que acababan de perder los condenados era la misma que se desparramaba por todas partes, marcaba el contraste entre el espacio de paz que era el paraíso que estaban recorriendo los dos eclesiásticos y el infierno que acababan de padecer los reos en el recinto de muerte que había sido para ellos el teatro romano.
Sabían que su aspecto era lamentable para presentarse ante el emir. Al horror que acababan de contemplar, que acongojaba su alma, se sumaba el cansancio evidente que les hacía caminar con lentitud a medida que iban recorriendo aquel palacio que se les antojaba irreal. Finalmente llegaron a su destino. Se quedaron de pie frente al emir, rodeado de cortesanos, lujos y manjares, y trataron de disimular la aprensión que sentían, pero fue en vano. Él los invitó con un gesto a tomar asiento.

—Os he estado observando durante toda la ceremonia y he podido comprobar que bajabais la cabeza para no mirar, ¿no es verdad? —preguntó el emir Abderramán dirigiéndose directamente a ellos—. Pero no podíais cerrar los oídos porque no obedecían a vuestra voluntad. No os habéis atrevido a taparlos porque sabíais que miles de ojos os vigilaban desde todos los puntos del teatro.
»Veo vuestros rostros demudados, estáis empapados de sudor y estáis temblando de miedo. Eso es señal de que os invade el temor. ¡Tranquilos! En principio, vosotros dos no tenéis nada que temer porque habéis cumplido escrupulosamente los pactos firmados por las autoridades cristianas representadas por Teodomiro, hijo de godos, y Abdelaziz Musa, hijo de Nusair, de obligado cumplimiento por ambas partes. En ese latín que tan bien sabéis vosotros se dice: «Pacta sunt servanda», que significa: los pactos hay que cumplirlos. Yo me los sé de memoria y me voy a permitir recitarlos para vosotros en esta solemne ocasión. “Teodomiro obtuvo la paz y recibió la promesa, bajo la garantía de Dios y su profeta, de que su situación y la de su pueblo no se alteraría; de que sus súbditos no serían muertos ni hechos prisioneros ni separados de sus esposas e hijos; de que no se les impediría la práctica de su religión, y de que sus iglesias no serían quemadas ni desposeídas de los objetos de culto que hubiera en ellas mientras cumplan las obligaciones que les imponemos. A Teodomiro se le concedió la paz con la entrega de las siguientes ciudades: Orihuela, Alicante, Mula, Villena y Lorca. Además, los cristianos se comprometieron a no dar asilo a nadie que huyera de nosotros o fuera enemigo nuestro, ni tampoco a producir daño a quien gozara de nuestra amistad, ni podrían ocultar ninguna información sobre nuestros enemigos que llegara a su conocimiento. Él y sus súbditos pagarían un tributo anual. Cada persona, un dinar en metálico, cuatro medidas de trigo, cebada, zumo de uva y vinagre, dos de miel y dos de aceite de oliva; para los siervos, solo una medida”.
Elipando no osó contradecir a Abderramán, a pesar de que sabía perfectamente que Toledo no firmó semejante pacto, pero ¿quién se atrevía a corregir al emir en aquellas circunstancias? Siguió escuchando su discurso.
—Este es el pacto que hizo pregonar Abdelaziz Musa con un edicto y que vosotros no tenéis necesidad de renovar porque sois mis súbditos. Y ahora no puedo obviar las mínimas normas de la hospitalidad, así que comed.
Y señaló la comida que tenían delante invitándoles a que la probasen, pero ellos, guardando un respetuoso silencio, declinaron la oferta con un ligero movimiento de cabeza que era al mismo tiempo una señal de agradecimiento. Se daban cuenta de que el emir, aunque era de natural comedido, estaba eufórico. La crucifixión había desatado su lengua y necesitaba explayarse con sus cortesanos en presencia de unos clérigos cristianos, cuyo aspecto dejaba mucho que desear.

—No ignoro que sois cristianos y que para vosotros presenciar una crucifixión os retrotrae a los sufrimientos de vuestro Dios en la cruz y os descompone las vísceras, por ello entiendo perfectamente que hayáis perdido el apetito —exclamó el emir—. A mí, al contrario, se me ha despertado un hambre feroz. Y, si no os importa, voy a probar estos exquisitos manjares.
Beato y Elipando estaban horrorizados porque no sabían adónde quería ir a parar Abderramán con aquellas digresiones y se temían lo peor. Tras una breve pausa, el emir tomó de nuevo la palabra:
—Como sabéis de sobra, me llamo Abderramán, soy hijo del príncipe Mu’awiya ibn Hisham y nieto Hisham ibn Abd al-Malik, décimo califa omeya, y también soy el único superviviente de una matanza inmisericorde. Cuando los abasíes, después de la guerra, se apoderaron del califato, procedieron a asesinar al califa Marwan y a todos los miembros de mi familia, hombres, mujeres y niños, y a trasladar la capitalidad del imperio desde Damasco hasta Bagdad. Los soldados del califa nos alcanzaron cuando estábamos esperando una barca para cruzar el río Éufrates. Entonces, mi hermano Yahya, Badr y yo nos lanzamos al agua para atravesar a nado el río. Desde la distancia, fue horrible para Badr y para mí contemplar la captura de mi querido hermano y su inmediata decapitación ante nuestros ojos. Solo sobrevivió mi sobrino Suleimán, que no tenía más que cuatro años. Lo conseguimos huyendo desde Damasco al desierto. Durante la huida, nos acompañaba mi fiel esclavo griego Badr, después liberado por sus merecimientos. Ahí lo tenéis, es el mismo que ha conseguido liberar la ciudad de Toledo y que está presente en esta cena. Amparándonos en la noche, escapamos de nuestros perseguidores y huimos a Siria, Palestina, Egipto y el norte de África, pero en todas partes peligraban nuestras vidas, incluso en Marruecos, escondidos entre los familiares de la tribu de la que procedían mis antepasados por parte de madre.
Se notaba que el emir omeya estaba ufano de su valentía durante la peripecia, porque se dirigía a menudo a su compañero de huida.
—¿Es así, mi fiel Badr? ¡Corrígeme si me equivoco!
—Así es, como dice mi señor, pero con muchos otros peligros —respondió el aludido sacando pecho porque estaba orgulloso de su hazaña y de haber sido compañero imprescindible de aquella odisea que les había traído hasta Hispania y les había puesto en camino de recuperar el poder y de vengar a sus familiares.
Abderramán sonrió satisfecho y continuó su relato:
—Llegué a Ceuta en 755 con intención de pasar hasta Granada. Desembarqué en Almuñécar y en Archidona, me proclamé emir de toda Hispania, que me pertenecía como descendiente de mi abuelo, el califa. Después de aplastar unas cuantas traiciones, aprovechando la sublevación de Zaragoza contra sus autoridades, que mantenía ocupados a mis enemigos y desguarnecido el sur, llegué a las afueras de Sevilla, donde conseguí reclutar un pequeño ejército. Con una argucia crucé el río Guadalquivir y me apoderé de la ciudad. En ella me casé y en ella me reconocieron como emir independiente de Bagdad. Hace tres años me apoderé de la ciudad de Toledo. No habríamos presenciado estas crucifixiones si Hisham ben Urwa hubiese cumplido sus pactos y no hubiese desobedecido mis órdenes.
En el momento en que el emir interrumpió su discurso, todos dejaron de comer e hicieron una pausa. Al poco tiempo retomó su relato con un rictus melancólico:
—He llegado hasta aquí venciendo muchas adversidades y cortando muchas cabezas, porque, en medio de los mayores peligros, siempre recordaba lo que me decía mi tío abuelo Maslama: «¡Nunca olvides esto, Abderramán, hijo mío: tú devolverás a la familia todo lo que nos han quitado!». Solo siento que hay una cosa que nunca podré devolver a mi familia: ¡todas las vidas que nos arrebataron! —dijo con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.
»Los cristianos decís que Jesús es hijo de Dios. Eso para nosotros es una enorme blasfemia. También afirmáis que Dios envió su hijo al mundo para salvarlo y redimirlo de sus pecados muriendo en la cruz. Pero Jesús dijo a las puertas de la muerte: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Y yo os pregunto, ¿cómo es posible que vuestro eterno y todopoderoso Dios, ante una crucifixión como la que acabáis de presenciar, deje torturar a su hijo hasta la muerte desoyendo su petición de socorro? ¿Qué clase de padre es? Yo he visto cómo degollaban a mi hermano Yahya y me moría de angustia porque no podía acudir en su socorro. De haber estado en mi mano, habría enviado un rayo del cielo para aniquilar en el acto a todos los que le apresaron, pero yo no tenía ese poder. Por eso os hago esta pregunta: ¿Jesús era hijo de Dios como decís o sencillamente era un servidor de Dios y este le rescató en el último momento?
Después de haber presenciado hacía solo un rato una crucifixión colectiva, aquella era una pregunta envenenada. Ambos eclesiásticos, que, aparte de monjes, eran reconocidos teólogos —Elipando con mucho más predicamento y oratoria porque era maestro de Beato en el monasterio agaliense de Toledo—, sabían que les había tendido una trampa saducea y que arriesgaban mucho si respondían, pero mucho más si callaban. Después de unos segundos de vacilación, Elipando se aventuró a replicar:
—Para nosotros, los cristianos, la filiación de Jesús es un gran misterio, el de la Santísima Trinidad. Con unos u otros matices, los santos padres de la Iglesia reconocen que, en cuanto Dios, Jesús es hijo natural de Dios, pero si se interpretan en otro sentido sus escritos, se puede deducir que es hijo adoptivo en cuanto hombre. Como Dios que es, no puede morir, pero como hijo adoptivo sí. Por eso resucitó al tercer día.
Al escuchar semejante blasfemia de su maestro, que era una autoridad eclesiástica, Beato tuvo que cerrar los ojos para evitar que su ira le delatara, porque la furia le estaba carcomiendo por dentro.
—Eso tampoco hay quien lo entienda, hermano Elipando —exclamó con sorna Abderramán—, pero se acerca bastante a lo que nos enseña el Corán, que Jesús, el siervo de Dios, es un gran profeta y como tal le consideramos en nuestra religión. ¿Y qué dice el papa de Roma al respecto del hijo adoptivo?
—El papa que diga lo que quiera en Roma, como si dice misa, pero para nosotros, en Toledo, Cristo es hijo adoptivo de Dios.
—¿Y tú qué dices al respecto? —El emir se dirigió a Beato.
—¿Yo? Nada. Ya ha respondido mi maestro. Doctores tiene la santa madre Iglesia —exclamó Beato tartamudeando.
—¿No te estarás burlando de mí? —preguntó el emir para provocarlo.
—¡Nooo, majeeeestad! Es que cuaaando estoooy muy nerviooooso tartaaamudeoo —trató de explicarse Beato, cabizbajo y rojo como una amapola.
Todos los presentes, empezando por Abderramán, soltaron una estruendosa carcajada, con lo cual el emir dio por terminado el interrogatorio. Beato y Elipando fueron eximidos de probar bocado, conducidos fuera del palacio y dejados en libertad.
Una vez allí, se palparon los hábitos celebrando su resurrección. Pero Beato se puso serio al recordar que acababan de renegar de Cristo, como Pedro hizo tres veces antes de que cantara el gallo.
—¡Oídme, maestro! —dijo Beato dirigiéndose a Elipando—. ¿Habéis dicho en serio que Cristo es hijo adoptivo de Dios en cuanto a su humanidad?
—Eso he dicho, hermano Beato, adoptivo en cuanto a la humanidad porque eso mismo dicen, aunque veladamente, muchos padres de la Iglesia.
—¿Está seguro su reverencia?
—Las Escrituras admiten interpretaciones, para eso estamos los teólogos.
—Supongo que el emir y sus ulemas han tomado nota.
—¿Y qué tiene eso de malo?
—¡Que lo que habéis dicho es una herejía y de una herejía se deriva siempre un cisma! Tendréis que sostenerlo de ahora en adelante porque, para el emir, vuestra palabra es un pacto y ya le habéis oído: «Pacta sunt servanda».
—¿Qué dices, mentecato? Todo el mundo sabe que la sede toledana brilló desde sus comienzos por las santas doctrinas y que de ella nunca salió ninguna corriente cismática.
—Pero su reverencia no es todavía el ocupante de la sede.
—El emir verá con buenos ojos nuestro ascenso, hermano Beato. Todavía no ha llegado mi hora, pero, por la cuenta que nos tiene, pronto ascenderé al trono episcopal y para entonces Cristo será, según la Iglesia, hijo adoptivo de Dios, y si no, al tiempo.
—Y si esto no ocurre, ¿qué pasará?
—Lo acabas de ver esta mañana. Que tú y tu ayudante Eterio subiréis conmigo al Gólgota que habrá instalado Abderramán en el escenario de lo que queda en pie del teatro romano. Con el norte de Hispania en rebeldía, los cristianos, sobre todo los eclesiásticos, somos rehenes del emir. Apréndete la lección. Este no es solo un asunto de teología, sino que es un problema de supervivencia para ti, para mí y para muchos de nosotros.

Después de lo que había presenciado aquel día y habiendo escuchado a su maestro enfangarse en la herejía, Beato, que se veía en el infierno, era preso de una angustia que le impedía respirar y, por ello, conciliar el sueño. Se revolvía en su lecho, le crujían los dientes, tiritaba y lloraba con desconsuelo. Cambiaba de postura una y otra vez y trataba de limpiarse el sudor frío que le corría por todo el cuerpo. Por fin logró dormirse, pero cuando cantó el gallo tres veces, se despertó. Olía a sangre y sudor, recordaba perfectamente que había soñado con la crucifixión de Cristo y los dos ladrones, pero el escenario no era el Gólgota, sino el teatro romano de Córdoba. Elipando y él asistían escondidos entre la multitud. Jesús les había reconocido y les llamaba por su nombre. Elipando se escabulló enseguida, le dejó solo y desapareció, pero él permaneció a pie firme donde estaba. La gente se movía, Jesús todavía le llamaba: «¡Beato, Beato! ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado?».
Se quedó un rato tratando de recordar todo lo posible de aquel extraño sueño, pero, de pronto, Eterio, su ayudante, entró dando voces y sin llamar a la puerta de la habitación.
—¿Todavía en la cama, maestro? Y esto sin ventilar. ¡Abramos las ventanas de par en par, que aquí huele a muerto!
—Si no has bebido de mañana, ¿a qué se debe ese contento, Eterio?
—Elipando me ha prometido darme el obispado de Osma y a vuestra reverencia, maestro, el de Oviedo, si le somos fieles.
—Aún no es obispo. Todavía no puede imponernos las manos ni aplicarnos los santos óleos ni entregarnos los santos Evangelios.
—Me juró que lo haría en cuanto le consagren como arzobispo de Toledo.
—Algo te habrá pedido a cambio.
—Que le sea fiel hasta la muerte y que me comprometa a hacerme de los suyos.
Beato dio un respingo y de un salto se sentó en la cama y exclamó en tono conminatorio:
—No puedes porque he visto a Jesús en la cruz y me ha recordado que le hemos negado tres veces como Pedro. San Juan me ha pedido que comente el Apocalipsis y lo ilustre con imágenes en un libro, y lo tengo que hacer cuanto antes para combatir la herejía de Elipando.
—¿Habéis tenido un mal sueño?
—¿Quién tiene buen sueño después de presenciar, que digo presenciar, vivir en primera fila una crucifixión, y de paso revivir la pasión y muerte de Nuestro Señor, y después escuchar por boca de nuestro maestro, delante del emir Abderramán y su corte, que Jesús de Nazaret solo era hijo adoptivo de Dios? Tenías que haber visto cómo sonreían el emir, los ulemas y los cortesanos…
—¿Qué más dará que sea hijo de Dios o hijo adoptivo si eso no hay manera de averiguarlo a estas alturas? Seguro que lo dijo por salir del paso delante del emir Abderramán. Pronto veremos cómo se le olvida lo que ha dicho y no vuelve a hablar del asunto. Así que dejemos a un lado el sueño de vuestra reverencia, que ahora viene lo mejor de todo. Elipando me ha contado que Abderramán le llamó a primera hora para que le informara sobre la situación en Toledo, porque es la persona que mejor conoce los entresijos de la ciudad y le necesita para calmar las aguas antes de que sobrevenga la próxima tempestad. Le dijo que quiere tenerle cerca de él, que está harto del estado de permanente agitación que hay en Toledo y quiere resolverlo por las buenas.
—Es una buena noticia, podíamos estar mucho peor.
—Pues no os he dicho lo mejor.
—Ardo en deseos de saberlo, porque Elipando es capaz de cualquier cosa con tal de estar al lado de los que mandan.
—Me ha dicho, como un gran secreto, que como él es uno de los pocos, por no decir el único, que conoce el árabe, el latín y el griego a la perfección, aparte de la lengua que habla el pueblo llano, el emir quiere que se ocupe de enseñarles a sus tres hijos esos idiomas, ahora que están tiernos y se les puede moldear como cera caliente, y pueden aprender las lenguas sin gran esfuerzo si su maestro sabe hacerlo a base de juegos y entretenimientos, con dulzura e inteligencia.
—Difícil tarea tiene Elipando para educar a esas bestezuelas que, hartas de mimos, habrán sido criadas a su libre albedrío. A ver quién le pone ahora el cascabel al gato…
—Pues eso nos toca a nosotros. A vuestra reverencia y a mí. Porque Elipando quiere que, mientras él enseña, nosotros sujetemos a los gatos y les pongamos el cascabel…, y nos llevemos los arañazos.
—¿De quién ha sido esa peregrina idea? —quiso saber Beato, con una sombra de consternación en su rostro.
—Del mismísimo Abderramán, que también ha exigido que participéis vos mismo, porque tenéis mucha inteligencia y un gran sentido del humor, sobre todo cuando tartamudeáis. Elipando presumió de que erais discípulo suyo y que además tenéis una memoria prodigiosa. Y que eso os puede servir para jugar con ellos a las adivinanzas.
—Lo estoy viendo. Elipando ha distribuido en su provecho los papeles en esta comedia —replicó Beato con cierto fastidio—. Él será el sabio, yo seré el adivino y a ti te tocará hacer el tonto, o sea el onagro, un burro de piel fina con buena alzada. Como eres un grandullón, vete preparándote para llevar a los tres príncipes a tus espaldas y recibir los palos de ellos. Y, para mayor escarnio, te vestirás de obispo y así, de paso, ridiculiza a nuestra religión y a sus pastores.

Llegados a este punto, don Crisógono detuvo su relato para concluir por aquel día con las siguientes palabras:
—Como pueden ustedes imaginar —precisó—, el objeti-
vo de Elipando era sentarse en la silla episcopal de Toledo y
estaba entusiasmado con el papel de sabio y educador.
Además, de paso, salvaba el pellejo. Nada más por
hoy. La próxima clase la tendremos en la bi-
blioteca del palacio de Santa Cruz, don-
de les daremos una sorpresa.
