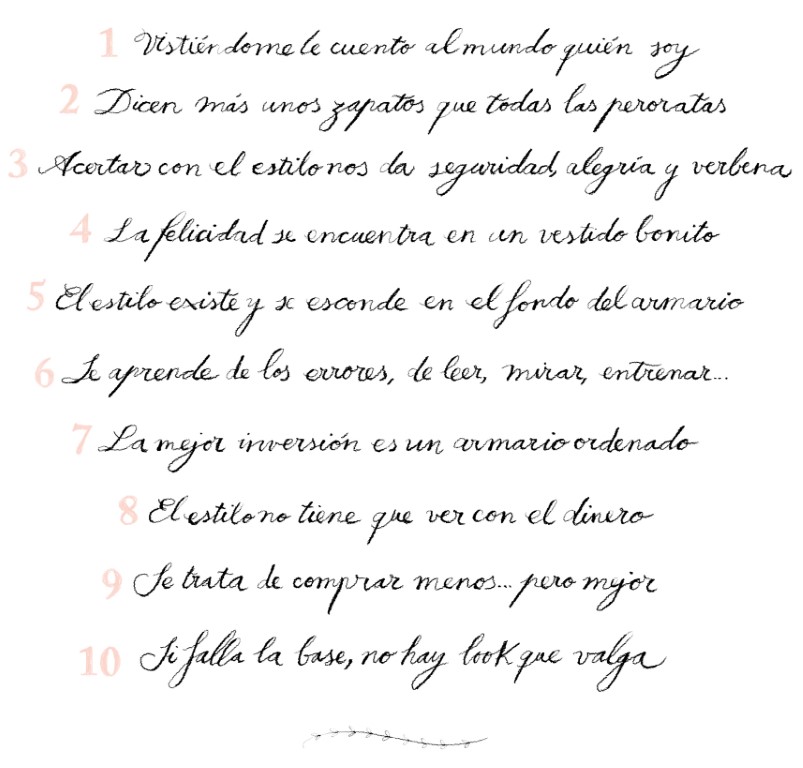La frase más usada de la historia desde que el mundo es mundo es el temido: «¿Qué me pongo?». Fue entrar en la frontera de los trece años y empezar a machacar a mi madre con la preguntita. Ella lo recuerda con los ojos en blanco, porque aquella duda inocente daba paso a las grandes peloteras de mi adolescencia. Desde entonces, la duda me asalta en cada fiesta o cada mañana ante el armario. Y lo que es peor: no he encontrado aún una respuesta que me tranquilice.
El amore me mira resignado, con los ojos en blanco, como mi madre. Pero es que los pobres no entienden que esto no va de trapos o ropa, sino de identidad, personalidad, estilo. Vistiéndome le cuento al mundo quién soy. Y claro, una se lía, ya que con la cabeza como una jaula de grillos es de una complicación supina encontrar algo acorde con lo que sentimos o pensamos en el punto exacto de nuestra existencia.
Algún desaprensivo me tachará de frívola, pero nanay. También se lo decían a Jane Austen, que estaba loca por la moda y se pasaba el día escribiéndole cartas a su hermana Cassandra en las que describía, dibujaba y comentaba los vestidos que llevaba su tía, las tendencias que había visto en Londres o el último sombrero que se había hecho ella misma. Sería una frívola, pero todas sus obras son consideradas clásicos de la literatura.

Y es que es en los detalles donde nos lo jugamos todo: quiénes somos, el qué dirán y todas esas crisis existenciales que nos entran. Donde se nos ve el plumero, vaya. Me lo comentaba el otro día la frutera del pueblo, con los ojos fijos en mi moño de hace dos días y mi jersey de bolas: «Se dice por ahí que estás pasando una mala época, hija mía, que no tienes trabajo y estás muy triste».


Yo trataba de explicarle que no, que todo me va bien aunque echo de menos el humo de los coches. Fue en vano: mis pintas ya lo habían hablado todo por mí. Y es que…

Lo decían las botas nuevas de Prada de mi antigua jefa, con la empresa en quiebra y sueldos sin pagar, y lo dicen las zapatillas negras del amore con las caras de los Beatles estampadas, que un día tiraré por el desagüe sin que nadie se dé cuenta.
Rollos al margen, acertar con el estilo nos da seguridad, alegría y verbena. Yo, cuando me siento hecha un felpudo, puedo llegar a amargarme el resto del día. Y eso es la mayoría de las veces, porque, como al final soy muy vaga, acabo poniéndome lo primero que pillo, dando al traste con todas mis teorías y dando la razón a mi frutera, que sigue pensando que soy una zarrapastrosa y que la vida me va bastante mal.
Así que, tras estudiar a conciencia las miserias de mi armario, he optado por tirar toda mi ropa deprimente y apuntar en un papel los únicos cuatro looks decentes que me quedan con los que me siento capaz de cualquier cosa. No sé a ustedes, pero a mí verme guapa me da un poderío incontestable.
He colgado el papel de marras en las puertas de mi armario y cuando le he hecho caso (pocas veces, lo confieso) me ha ido bastante mejor:
 Empiezo a notar que el amore me mira con más dulzura y pasa por alto que deje cacharros sin fregar o los calcetines en el suelo.
Empiezo a notar que el amore me mira con más dulzura y pasa por alto que deje cacharros sin fregar o los calcetines en el suelo. El señor del banco ha pasado de llamarme «niña» cuando tengo descubiertos en la cuenta, a invitarme cordialmente a su despacho (privilegio reservado a las más altas esferas del pueblo) para intentar enjaretarme alguna línea de crédito.
El señor del banco ha pasado de llamarme «niña» cuando tengo descubiertos en la cuenta, a invitarme cordialmente a su despacho (privilegio reservado a las más altas esferas del pueblo) para intentar enjaretarme alguna línea de crédito. Después de subirme a unos tacones, fui a Hacienda a pedir que me rebajaran la cuota de autónomos. Me dijeron que ni de broma, pero noté cómo miraban de reojo mis zapatos. La última vez que estuve, lo más que alcanzaron a decirme es que tenía las gafas empañadas.
Después de subirme a unos tacones, fui a Hacienda a pedir que me rebajaran la cuota de autónomos. Me dijeron que ni de broma, pero noté cómo miraban de reojo mis zapatos. La última vez que estuve, lo más que alcanzaron a decirme es que tenía las gafas empañadas.
La ciencia, la filosofía y la teoría de la relatividad han hecho mucho por la humanidad, pero no hay nada más satisfactorio que llegar bien vestida a algún sitio.
Se lo digo yo, la felicidad se encuentra en un vestido bonito. Con él no hay dudas ni crisis existenciales. Y además, ¡qué narices! Puede que hayamos estado pelando cebollas para hacer el sofrito y llevemos sin dormir una semana, pero ese vestido nos reconcilia con la vida y nos hace pensar que, quizá, todo es posible.





El estilo existe, y se esconde en el fondo del armario. Al final de la pila de camisetas, tras la falda de estampado incierto aún por estrenar. Detrás de los bolsos de colores, los zapatos que compré porque estaban de súper tendencia, los fulares y varios vestidos que no me caben y aún conservo porque estoy segura de que entrarán algún día.
Ahí, apretujado entre mondongos, no puede respirar siquiera. Y no puedo dejar de preguntarme dónde lo perdí, si es que alguna vez lo tuve.
Hay gente que tiene don para vestirse y otros no tanto. Eso es así. Conozco personas que hasta recién levantadas destilan ese no sé qué, llámenlo charme, estilo, clase o elegancia innata. Y luego estamos los demás.
En casos como el mío, que no, lo suyo es pulir. Conocerse e ir aprendiendo a base de una trayectoria de ensayos en los que priman los errores y algún acierto glorioso. No es cosa de deleitarles a base de mis errores, son episodios que siguen ocasionándome cierta vergüenza. Y eso sin contar la época camisa de pana + vaquero con la que me estrené en el prolijo mundo de las discotecas. Lo reconozco, yo me pedía un blue tropic en la barra con mis mofletes cargados de purpurina de los chinos y mi camisa de Zara tres tallas más grande (por entonces el concepto moda de Amancio estaba un poco difuso) y me sentía la mismísima reencarnación de Emma dando un baile en la campiña inglesa.

Que de los errores se aprende es algo que he asimilado a fuego. Pero también se aprende de leer, de mirar, de entrenar... Y de cuidar el armario. Ahí está mi madre, toda su vida penando para hacernos entender que el baño se friega tres veces por semana. Y digo yo: ¿y el armario? Si hubiera dedicado el mismo tiempo a crearme uno decente en lugar de frotar los grifos, otro gallo cantaría.
Ni camisa blanca, ni vaquero, ni little black dress. La mejor inversión es un armario donde todo tiene su sitio y no deja lugar al «qué me pongo». Y un par de folios pegados en la puerta con los looks infalibles.
Eso sí, para encararse con el armario hace falta valor y tiempo. Así que aquí cuatro secretos para cuando llegue la hora:

Lo sé, lo que apetece es largarse de compras, pero, antes de salir por la puerta, calma. Nuestro armario puede ser el mejor mercadillo vintage, solo hay que armarse de paciencia y reinventar posibilidades. Y además, la felicidad de reencontrarse con una vieja prenda olvidada y que nos siente bien es comparable a estrenar (y gratis, por cierto).

 Aconsejo hacer este tipo de maniobra sin parejas o madres de por medio, que pondrán el grito en el cielo cuando vean toda la ropa fuera de sitio.
Aconsejo hacer este tipo de maniobra sin parejas o madres de por medio, que pondrán el grito en el cielo cuando vean toda la ropa fuera de sitio.

Tanta ropa en el armario ¡y nunca sé lo que ponerme! Ante tal fatalidad, medidas drásticas. Mi regla es que prenda que se haya pasado un año entero en el cajón, se va de casa. Es mejor una percha con un solo vaquero que usen que un montón de ropa inútil. Organicen un mercadillo entre amigas o denla a gente que sí lo necesita. Mi vida cambió cuando vi mi armario vacío (y sigue igual desde entonces porque no tengo tiempo para rellenarlo. Y además, aquí en el pueblo, ¿dónde voy a comprar?).


El sueño de toda mujer, además de irse de fiesta con Mr. Darcy, es un gran vestidor. Yo también sueño con piscinas desde que tenía ocho años y no hay manera. Así que, queridas, ¿por qué empeñarse en meterlo todo en un armario que de normal suele ser bastante reducido? Solo hay que investigar el panorama y echarle imaginación: una caja en el cuarto de baño, un baúl en el salón, zapatos en las estanterías y sombreros en las paredes, como si fueran cuadros.


Un rollo, sí, pero cool. Y aún diré más: creo que la culpa de toda la industria de la moda rápida la tiene la plancha. Lo descubrí un día mirando al montón gigante y penoso de camisetas, vestidos y pantalones que doblaba el tamaño de los montones en rebajas. Tan revuelto y arrugado todo, que me entraron ganas de salir pitando de compras. No hay nada más engorroso que ir a vestirse y no encontrar esa prenda perfecta porque sigue debajo del montón, y, además, la ropa se estropea y dura mucho menos.
Así que hagan el favor de mimar la ropa, planchen, aprendan a descifrar los jeroglíficos de las etiquetas... Se lo dice una que ha encogido varios vestidos de muselina por meterlos en la secadora en «secado plus armario».

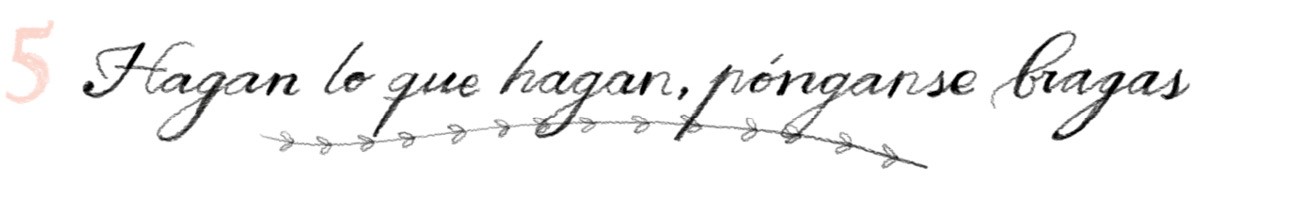
Pero bonitas. Les parecerá una tontería, pero después de pasarme media vida con las bragas del mercadillo que me compraba mi madre, tomé la firme resolución de destruirlas y comprarme siete bragas bonitas. Es matemático: cuando me las pongo, siento la necesidad imperiosa de vestirme bien. En cambio, si me pongo mis bragas del mercadillo (vale, lo confieso, guardé unas), lo que me apetece es tirar de chándal o algo cómodo y gordo acorde con mi ropa interior.

Estoy muy complacida por tu intención de dejar atrás las enaguas viejas. Es algo que he deseado durante mucho tiempo en secreto pero nunca tuve el coraje de pedírtelo. (Carta de Jane Austen a su hermana Cassandra)


Durante el invierno de 2012 hubo una gran helada que se llevó al traste parte de la cosecha. Pablo, el que nos cuida el huerto, se tiraba de los pelos. Pero yo estaba demasiado ocupada vagabundeando por la casa y leyendo Persuasión. El mal tiempo duró hasta bien entrada la primavera, así que, nada más asomar los primeros rayos de sol, salí de casa, cogí el coche y me marché a la ciudad, ávida de nuevas adquisiciones para mi armario.
Tantos días de pelo fosco y estilo miserable solo se curan con una sesión de compras: es cruzar la puerta de una tienda y se me pasan todos los males. Allí se encuentra la promesa de la felicidad y el descanso eterno en forma de chaquetas suaves y gustosas, stilettos gloriosos, tops delicados y vaqueros. Muchos vaqueros. Nada malo puede ocurrir en una tienda hasta que al pasar la tarjeta de crédito aparece ese letrero infame de «rechazada».
Y entonces empieza el numerito. Tras un tira y afloja y dos intentonas más sin éxito de que mi tarjeta responda, opto por quedarme una prenda y dejar el resto en caja. Elijo el jersey de cachemira en color gris empolvado, que me da luz a la cara, y además he leído por ahí que es uno de esos básicos que no pueden faltar en el armario. No es que hayamos avanzado mucho, pues en la época de Jane Austen los chales de cachemira (de las cabras de Cachemira de toda la vida) eran lo más del momento.

Desde entonces, felicidad. Estuve un año poniéndome el mismo jersey. No es que sea yo muy pródiga en actos sociales, pero era invitarme a algún sarao, y ahí me presentaba yo con mi jersey de las cabras de China. Me labré un estilo propio a la fuerza, reinventando opciones para mi jersey y cuidándolo como si fuera oro. En todo este tiempo he aprendido varias cosas.
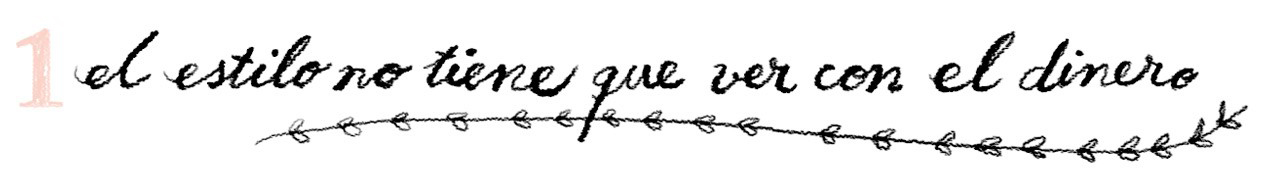
De hecho, la mayoría de personajes de Jane Austen no pertenecen precisamente a la alta nobleza. Excepto Emma, tienen herencias pobres y siempre se meten en líos porque no son lo que se dice «un buen partido». Eso no impide que sean fuertes, con un estilo propio, y vayan siempre impecables con su vestido de muselina, sus encajes y las capotas de paja. Un presupuesto ajustado nos centra en lo importante y estimula la imaginación. Y eso es mucho mejor que una buena dote.


Es preferible invertir en un buen chaquetón de napa que acabar con las existencias de la sección de saldo. Mejor ahorrar para esos zapatos por los que suspiramos, que pasarnos la espera resignándonos a comprar pares de plástico. Si algo tengo claro tras mi aventura con mi jersey de cachemir, es que vale la pena gastarse el dinero en piezas fetén: que ilusionen y se identifiquen con nosotros.


A comprar se va con una lista de la compra. Para el armario, la nevera y la vida en general: listas. Es necesario sentarse un rato y apuntar las cuatro cosas que necesitamos, para triunfar después. Sin objetivo no hay estrategia, y sin lista, no hay compras buenas.



Si es usted capaz de contestar al menos a tres, ¡adelante!
Aunque últimamente el amore se está hartando ya de mi jersey y llevo varios meses encerrada en casa, así que en cualquier momento me voy de compras y…



A mi madre le sacan de quicio mis armarios. No los de mi cuarto, que no tengo el valor de enseñárselos, sino los de la cocina. En otra vida debió de ser el ama de llaves o la cocinera de Pemberley, y sospecho que aún se siente como una gran dama de servicio, de las que mandaban al personal y lo controlaban todo.
Le sacan de quicio mis armarios porque no tienen fondo. Lo básico de la pirámide alimentaria para poder mantenerse una semana. Yo soy más de lechuga y patatas fritas, y, según ella, así no hay menús que valgan. Total, siempre acaba marchándose al súper a llenarme la despensa, y, mientras, yo medito sobre la problemática de la cocina y el vestidor, que en realidad, es la misma.
Arroz, vaqueros, cereales o unos salones negros, el orden de los factores no altera el producto. Si falla la base, no hay menú ni look que valga.
Yo me quedo con unos buenos vaqueros, de esos que sientan bien, camisetas de algodón, un par de bailarinas negras y un bolso de piel que combina con todo y en el que caben casi todos mis trastos. No necesito nada más. Bueno, en realidad sí, pero creo que si me perdieran la maleta sería capaz de ir vestida así a diferentes eventos y salir victoriosa.
Añádanle, según los entendidos, un abrigo color camel, la camisa blanca, un vestidito negro de corte impecable y unos salones. ¡Perfecta! A partir de ahí, sal, patatas fritas, lechuga y croquetas. Cuestión de gustos y de tendencias. Pero eso ya es otra historia.