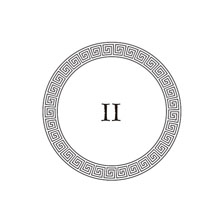
Dodona (Epiro)
EL MURMULLO DEL VIENTO MECÍA LAS HOJAS DEL GRAN roble de Zeus. Al pie del monte Tomaros, el anciano árbol sagrado se erguía manifestando toda su sabiduría y belleza. A la música del aire se añadió el ruido de varias palomas blancas y de los calderos suspendidos que circundaban el roble tocándose entre sí.
Envuelta por la singular sinfonía, me acerqué al árbol y posé la palma de mi mano sobre su corteza. Al alzar la vista, las nubes se tiñeron de gris, llorando su muda sobre la tierra.
Pronto quedé empapada. El impacto de las gotas sobre mi cuerpo me había agujereado la vestimenta y, rápidamente, me abracé al roble y lo besé implorándole protección. Pero el padre de los dioses y los hombres abrió el cielo con un ruido ensordecedor y lanzó un rayo sobre mi vientre.
Todo mi interior ardió y mi piel empezó a emitir una luz que se expandió por el monte rompiéndose en llamas que multiplicaron su poder hasta disiparse.
Una fuerte opresión en mi brazo me despertó. Una de mis culebras se había enroscado en mi extremidad y miraba con curiosidad mis ojos soñolientos.
—Tú también te has alterado, ¿verdad, pequeña? —le susurré mientras acariciaba con suavidad las grandes escamas de su cabeza antes de liberarla.
La serpiente ascendió por mi lecho y empezó a sisear cerca de mi cuello. Su lengua bífida me provocó un agradable cosquilleo que me hizo olvidar, por un momento, el misterioso sueño que acababa de tener.
—Zeus me ha lanzado un rayo en el vientre... —le dije al animalillo, al cabo de un rato, arrugando mi frente—. El padre de todos los dioses me está enviando un mensaje que no sé descifrar. Tengo que consultarlo con Diocles de inmediato.
Era la víspera de mi boda y no tenía tiempo que perder. Cubrí mi cuerpo con una túnica de color azafrán y abandoné apresuradamente mi estancia. Aquel sueño premonitorio me tenía intrigada y requería ayuda de mi mantis para interpretarlo. Desde mi más tierna infancia, Morfeo me había dotado de sueños que anticipaban algunos de los más importantes acontecimientos de mi vida, y Diocles había crecido conmigo siendo mi mejor amigo y adivino gracias a sus esclarecedoras respuestas.
—Petra, dile a Diocles que venga.
La doncella agachó la cabeza ante mi presencia y desapareció con presteza por el pasillo del gineceo en busca del adivino.
Cuando volví a mi habitación, cogí a mi culebra, que reposaba yerta sobre el colchón de plumas de oca, y besé su cabeza antes de encerrarla en su cesto junto al resto de mis serpientes amaestradas.
Luego me dirigí al cofre donde guardaba mis cosméticos y, al abrirlo, cogí el pequeño espejo que reposaba en el centro. El pulido metal me reveló una imagen hermosa. Mi piel todavía no había sido tocada por los surcos de la edad y se mantenía tersa, pero estaba más pálida que de costumbre a causa de la ansiedad que crecía en mi pecho. Posé mi mano sobre mi vientre y empecé a cavilar acerca de aquel rayo que me había atravesado en sueños.
—¿Me has llamado?
La presencia de mi mantis habitó el espejo, reconfortando de pronto todo mi ser.
—¡Diocles! —exclamé abalanzándome sobre él—. Sí, acabo de tener un sueño de lo más extraño y necesito que me ayudes a interpretarlo.
Él besó mi frente acariciando mis orejas y sonrió, pero su mirada manifestó cierta inquietud. Diocles era cuatro años mayor que yo y había aprendido de los mejores maestros. Tal era su sabiduría que sus predicciones empezaban a ser populares en toda la región.
Ambos nos sentamos en dos pequeñas banquetas que se hallaban cerca nuestro tras servirnos dos vasos de vino puro. A diferencia de la mayoría de los griegos, que mezclaban el vino con agua, en nuestra región nos gustaba sentir todas las propiedades del elixir de Dioniso.
Poco a poco, al explicarle mi sueño, fui testigo de cómo el rostro de mi amigo empezaba a cambiar, adoptando una expresión de asombro.
—... Tras suplicarle protección a Zeus, un rayo alcanzó mi vientre y empecé a arder.
—¿A arder dices? —preguntó Diocles abriendo sus oscuros ojos. Luego acarició su barba y fijó su mirada en el suelo, pensativo.
—Bueno, no exactamente... De mi interior salió una luz que se convirtió en fuego al escapar de mi cuerpo. Todo el monte Tomaros prendió en llamas hasta que, de manera inexplicable, el fuego se apagó de repente.
Diocles dio un largo trago a su vaso de vino y permaneció unos instantes callado tratando de descifrar con exactitud el mensaje que me habían mandado los dioses.
—¡No me hagas esperar más! —exclamé impaciente—. ¿Qué significa mi sueño?
Busqué en los ojos de mi adivino un buen presagio. Algo dentro de mí me decía que se avecinaba un evento glorioso, y estaba hecha un manojo de nervios. Mi dinastía, la eácida, contaba entre sus antepasados con Zeus. Si mi intuición no fallaba, el dios de los dioses estaba bendiciendo al hijo que algún día alojaría mi vientre.
—Realmente lo que me has explicado es sorprendente, Políxena, quiero decir, Mírtale —corrigió mi amigo de inmediato cogiendo mis manos con un gesto de complicidad—. Me dijiste que el otro día en el templo de Samotracia una pitonisa te había anunciado que algo iba a crecer pronto dentro de ti, ¿no es cierto? —Asentí en silencio—. Zeus ha hecho caer uno de sus mayores atributos, el rayo, sobre tu vientre para dotar del mismo poder al varón que vas a engendrar.
—¿Eso quiere decir que mi hijo tendrá poderes sobrenaturales? —le pregunté boquiabierta.
—Querida mía, eso quiere decir que vas a tener un hijo del mismísimo Zeus. ¡Serás la madre de un dios!
Llevé mis manos a la boca llena de sorpresa. De pronto, una irrefrenable sensación de euforia se instaló en mis entrañas para expandirse por todo mi cuerpo. Si aquella predicción era cierta, estaba destinada a unirme a otro rey mucho más poderoso que Filipo.
Empecé a dar vueltas y más vueltas por mi habitación acariciando sin cesar mi vientre.
—¡Voy a tener un hijo de Zeus! ¡Voy a pertenecer al Olimpo!
—Así es —dijo Diocles acercándose a mí sonriente—. En un tiempo no muy lejano, morarás en sus mansiones de cristal como una diosa más. Pero debes mantenerlo en secreto —añadió con cierto aire de misterio, posando su dedo índice sobre mi boca—. No creo que a tu futuro esposo le agrade saber que no será el verdadero padre de tu hijo.
Aquello me dejó pensativa y apagó repentinamente la llama de mi gozo. Diocles estaba en lo cierto. Debía ser cuidadosa y no desvelar aquella información si no quería sembrar la duda en Filipo. Al fin y al cabo, mi máxima aspiración era darle un heredero que acabase reinando en Macedonia, y no podía poner en peligro mi cometido.
—Vendrás conmigo al palacio de Pela —dije mientras trataba de recomponerme de la amalgama de emociones que gobernaba mi cuerpo—. Te necesito a mi lado, no solo para que sigas interpretando mis sueños, sino también porque eres mi más fiel y querido amigo.
Diocles entornó sus ojos con gratitud y besó mis manos, bendiciendo mi suerte antes de abandonar mis aposentos.
Cuando se marchó, liberé a todas mis serpientes de sus cestos para que celebrasen conmigo la buena nueva.
—¡Voy a ser la madre de un dios! ¿Os lo podéis creer? —exclamé exultante mientras danzaba por toda la estancia.
Los reptiles se deslizaron por el suelo desatando con sus ondulantes movimientos la eternidad que el destino me deparaba.
Sumergí mi cuerpo en el agua del sagrado río Aqueloo. El sol se filtraba por la ventana reflejando sus primeros rayos sobre mi bañera tallada en piedra, que seguía llenándose con el agua que vertían dos de mis doncellas mediante una vasija de oro y alabastro. Ambas se habían desplazado expresamente hasta el río en busca del líquido divino para que pudiese realizar mi baño ritual antes de la boda.
Estaba ansiosa por la llegada del anochecer para ver a Filipo y volver a sentirme arropada entre sus firmes y fuertes brazos. Desde nuestro encuentro en Samotracia no dejaba de pensar en aquel beso furtivo, que pronto íbamos a sellar y validar ante los dioses. Mis pezones se endurecieron al imaginar la cámara nupcial que nos aguardaba al término de la jornada. El día anterior había ofrecido mis juguetes y un mechón de mi cabello a Artemisa, protectora de la virginidad, en señal de mi pureza. Pero, a pesar de las numerosas charlas con mi hermana mayor y algunas de mis doncellas, sabía que el acto de consumación seguiría siendo un misterio para mí hasta llevarlo a cabo.
Me condujeron a otra cámara del gineceo para recibir un masaje relajante tras el baño purificador. Mientras una sirvienta me aplicaba diferentes aceites aromáticos y friccionaba mi piel, los olores de orégano, menta y lavanda se mezclaron con el viril aroma de Filipo y la indescriptible esencia del todopoderoso Zeus.
Finalizados los primeros rituales del día, me sentí mucho más liviana, como si me hubiese liberado de la gran responsabilidad que cargaba sobre mis hombros. Pero pronto la realidad volvió a habitar mi mente: al caer la noche iba a convertirme en la principal esposa del rey de Macedonia, lo cual me dotaría de autoridad pública en el ámbito religioso, alzándome como promotora y benefactora de diversos cultos. Mi nuevo rango me permitiría ser, incluso, sacerdotisa. Yo, que acudía regularmente a nuestro santuario de Zeus en Dodona para hacer consultas y ofrendas, ahora pasaría a desempeñar un papel activo en los templos.
Me daba vértigo pensar en todos los cambios que estaban a punto de producirse en mi vida, pero, al mismo tiempo, me sentía sumamente dichosa. El crecimiento de Macedonia bajo el mando de Filipo estaba siendo veloz; sus certeras actuaciones la estaban convirtiendo en una destacada potencia. Tras la muerte de sus dos hermanos, Alejandro y Pérdicas, Filipo había heredado un reino débil y amenazado por las tribus vecinas, especialmente los peonios e ilirios. Pero mi inminente esposo estaba venciendo a sus oponentes a base de formar con nuevas tácticas a su ejército. Sus victorias, unidas a su carisma y sus excelentes dotes de negociación, le habían llevado a ser un líder a tener muy en cuenta. Nada más verle en Samotracia, tuve la certeza de que su ambición no tenía límites, y eso era algo que me entusiasmaba.
—¡Troa! ¿Qué haces aquí? —exclamé al entrar en mi habitación.
—¿Acaso pensabas que tu hermana mayor no iba a acompañarte en los preparativos de tu boda?
Sonreí agradecida por su presencia mientras ella tomaba mis manos. Troa era dos años mayor que yo y su carácter, a diferencia del mío, era dócil como el de una paloma. Tres años atrás, al fallecer nuestro padre, se había visto obligada a casarse con nuestro tío Arribas para que este afianzase su posición como rey de Epiro. Aparentemente, a Troa le agradaba ser la esposa del monarca, pero yo sabía que en realidad le detestaba.
—Todavía no me puedo creer que mañana, con la salida del sol, vayamos a separarnos —le dije con un nudo en la garganta—. ¿A quién le explicaré ahora mis más íntimos secretos? ¿Con quién consultaré mis dudas?
—A mí también me duele saber que ya no viviremos juntas... —respondió Troa mientras procedía a peinar mis cabellos—. Pero te prometo que iré a verte a Macedonia siempre que pueda. Además, irás a tu nuevo palacio con nuestro hermano. ¿No te pone eso contenta?
—Sí, ¡por supuesto! Pero Alejandro solo tiene cinco años y apenas se puede hablar con él —lamenté—. Tú, en cambio, eres un gran apoyo para mí.
Troa me contempló a través del espejo que yo sostenía, conteniendo su emoción. Habíamos crecido juntas. Habíamos compartido palabras, confidencias, miedos. Ahora, sin embargo, nuestros caminos se separaban al ejercer como esposas de reyes en territorios distintos.
—Alejandro crecerá y ambos pronto podréis mantener buenas charlas. Me alegra que hayas convencido a nuestro tío de que vaya contigo a Pela para que se forme allí. A juzgar por lo bien que lo está haciendo Filipo, no me cabe duda de que nuestro hermano estará en las mejores manos para ser un hombre de provecho.
—Me llama la atención que sigas llamando tío a tu esposo...
Troa frunció el ceño, pero no dijo nada al respecto. Enseguida lamenté haberle recordado que estaba casada con alguien mucho mayor que ella a quien no deseaba. Yo, en cambio, iba a unirme a un hombre joven y de complexión atlética cuya tosca apariencia de guerrero me atraía profundamente.
—Confío mucho en las capacidades de Filipo —proseguí—. Sé que voy a convertirme en su quinta esposa, pero cuando nos conocimos en Samotracia me dijo que iba a ser la principal. ¿Sabes lo que eso significa? —dije con un destello en los ojos—. ¡Que si le doy un varón será su heredero favorito!
—Eso elevará también tu estatus.
—¡No imaginas hasta qué punto! En realidad, mi hijo será...
De pronto, interrumpí mis palabras. Deseaba compartir con mi hermana que iba a tener un hijo de Zeus, pero debía ser prudente.
—Estás a punto de entrar en una etapa muy distinta que te cambiará por completo —dijo ella—. Cuando di a luz a Eácides, me di cuenta de que la mayor gloria era darle un heredero a nuestro reino. A ti pronto te ocurrirá lo mismo con Macedonia.
Contemplé a Troa con la fascinación que causa la voz de la experiencia. Pese a la distancia que nos iba a separar, podría seguir contando con ella. De eso estaba segura.
El hogar que pronto abandonaría estaba bellamente decorado para la ocasión con guirnaldas, hojas de olivo y laurel. Con la llegada de la luna llena, me reuní con mi familia y los asistentes en el salón principal para aguardar la llegada de Filipo. Según me había contado mi difunta madre, el plenilunio era la mejor fase para celebrar el matrimonio debido a que, cuando el astro alcanza su máxima luz, alumbra del mismo modo el futuro de los recién casados. «Sé que estarías orgullosa de mí, madre», pensé mientras acariciaba las telas que cubrían mi piel. Me había empeñado en llevar el mismo vestido que ella había lucido en su gamos pese a la renuencia de mi tío, que se decantaba por que estrenase un nuevo atuendo. «Debes vestir con algo digno de la futura esposa del rey de Macedonia», me había dicho. Pero al final mi insistencia había dado sus frutos. Era uno de los días más importantes de mi vida y deseaba sentir a mi madre cerca.
Al ver entrar a Filipo junto a su séquito, mi corazón empezó a latir con más fuerza. Llevaba una larga capa azul que le confería un aspecto majestuoso, propio de su rango. Nuestras miradas se cruzaron y yo traté de contener la emoción bajo el hermoso velo que cubría mi rostro, bordado con pequeñas perlas procedentes de Asia.
—¡Querido Arribas! —exclamó cuando los cantantes que acompañaron su llegada cesaron su recital, apagando también el sonido de las flautas dobles—. ¡Cuántas ganas tenía de que llegara este día!
Ambos se abrazaron enérgicamente y, luego, Filipo se detuvo ante mí. Sentí que me desnudaba con la mirada, traspasando con sus fogosos ojos todas mis telas.
—No hay día en que no haya pensado en ti —me susurró al oído. Mis mejillas se encendieron y en mi boca se perfiló una leve sonrisa taimada.
—Ni yo... —musité.
Tuve un repentino arrebato de besar su piel cálida y teñida por las numerosas expediciones que arrastraba a sus espaldas, pero conseguí reprimir mis emociones. Era el día de nuestro enlace y todos nuestros familiares estaban presentes, por lo que debíamos realizar cada uno de los pasos que dictaba la ceremonia antes de poder abandonarnos a nuestra pasión.
Mi tío logró impresionar a Filipo con un opulento banquete que incluía cordero asado, queso, aceitunas, tortas de sésamo y toda clase de frutas frescas que habían recogido los sirvientes esa misma mañana en el jardín de nuestro palacio. Yo me moría de hambre, pero me resigné a esperar junto a las demás mujeres en una mesa separada hasta que los hombres acabasen de comer. Presencié cómo mi admirado rey macedonio se convertía en un bárbaro al engullir prácticamente sin masticar todos los alimentos. «Más vino —decía—. ¡Que corra el vino!». El elixir de Dioniso bajaba por su cuello a través de la copa, manchando sus elegantes ropajes sin que él apenas se percatara.
Antes de que concertaran mi enlace, mi hermana, que estaba sentada a mi lado, me había advertido que el corazón de una mujer no siempre responde a sus deberes como esposa. Y, aunque Filipo me agradaba sumamente, en la mesa había otro hombre que llevaba mucho más tiempo removiendo mis sentimientos. Alexis... Mi querido Alexis. Me entristecía profundamente que nuestros caminos fuesen a separarse. Habíamos crecido juntos en palacio por ser el hijo del médico personal de mi tío, que previamente había tratado también a mis padres. Pero, lejos de la amistad que me unía a mi mantis, entre Alexis y yo existía un deseo que jamás habíamos podido satisfacer. De pronto, nuestras miradas se cruzaron y él me dirigió una sonrisa melancólica. Yo le devolví el gesto, pero en aquel preciso instante noté que unos ojos oscuros como la noche se clavaban sobre mí.
—¿Quién es ese? —le pregunté en voz baja a Eurídice, que se encontraba a mi lado derecho.
A pesar de su frágil aspecto, la madre de Filipo desprendía una fortaleza descomunal. Sabía que era una mujer dominante en la corte macedonia, por lo que deseaba ganarme su confianza y respeto.
—¿Ese? —me dijo—. Es Antípatro, uno de los generales de máxima confianza de mi hijo.
—Es que no deja de mirarme...
—No te preocupes. —Eurídice posó una mano sobre mis hombros ligeramente encogidos y me sonrió amablemente—. Siempre analiza a las nuevas esposas que pasan a formar parte de nuestra corte, especialmente si son extranjeras.
Aquellas palabras, lejos de tranquilizarme, me generaron más inquietud. Sin embargo, Eurídice también era extranjera como yo y, tras casarse con el difunto rey Amintas, logró desplegar un gran poder religioso. Había fundado templos como el de Aigai, del que era su principal sacerdotisa, y su labor promocionando y financiando la educación para las mujeres de Macedonia me resultaba encomiable.
—¿Qué te ocurre? Te noto algo pensativa —me preguntó.
—Más bien estoy emocionada —mentí—. Se avecinan grandes cambios en mi vida y estaba imaginando cómo será vuestro palacio de Pela en el que tendré que empezar a vivir a partir de ahora.
Eurídice me dirigió una mirada compasiva y afectuosa. Tenía los mismos ojos glaucos que mi esposo, pero su mirada marina arrastraba un poso de tristeza enquistada.
—Vas a ser una extranjera en la corte y el resto de las esposas de mi hijo no te lo pondrán fácil. Pero intuyo que tienes un carácter fuerte y testarudo, igual que yo. Sabrás adaptarte y puede que incluso seas feliz.
¿Puede que incluso seas feliz? Aquellas palabras fruncieron mi ceño. ¿Tan difícil era gozar de las bondades del matrimonio y encajar en una corte distinta? Al fin y al cabo, nuestras regiones eran vecinas y la alianza que estábamos a punto de sellar nos hermanaba. Sacudí mi cabeza y me convencí de que sería capaz de llevar una vida apacible en Pela. Además, contaba con la bendición de Zeus como portadora de su hijo en mi vientre. Al recordar la profecía, me sentí aliviada de inmediato.
—Tú eres hija de un ilirio, una de vuestras tribus enemigas, y aun así has conseguido que se te respete. Yo haré lo mismo —le dije a Eurídice desatando una seguridad que incluso a mí me sorprendió.
—Veo que te gusta el poder... Lo noto en tus ojos, que tienen sed de grandes hazañas —respondió tras unos instantes de silencio—. Las mujeres no estamos hechas para gobernar, pero nuestra empresa es mucho más poderosa que los asuntos de Estado y las guerras. Nos dedicamos a la religión, querida, y no hay nada más importante y glorioso que eso.
Le ofrecí una sonrisa cómplice y ambas empezamos a tomar los alimentos cuando los hombres quedaron saciados. Descubrí que mi apetito había disminuido considerablemente y me limité a comer un poco de cordero y algo de fruta. Ni siquiera el pastel de siete pisos cubierto de miel y semillas de sésamo que nos trajeron fue capaz de deshacer el nudo que habitaba en mi estómago. Eran tantas las emociones acumuladas que mi cabeza parecía una nube gigante que crecía y crecía con el polvo de los días que aún estaban por venir.
Una vez finalizado el banquete, Filipo se acercó a mí y tomó mis manos ante todos los presentes.
—Yo te tomo por esposa ante los dioses y me dispongo a ser tu kyrios.
Tras jurar que iba a ser mi guardián y amo, retiró mi velo, culminando así la validación de nuestro matrimonio.
Había llegado el momento de consumar nuestra unión y, a pesar de la atracción que sentía por mi esposo, de pronto me invadió un miedo terrible. Filipo había bebido cantidades ingentes de vino y su temperamento empezaba a rozar la agresividad. ¿Qué se había hecho de aquel hombre atento y amable conmigo? Ahora ante mí tenía a un desconocido que me miraba con ojos perdidos y llenos de fuego. Percibía su deseo ardiente por mi cuerpo, pero no había ni rastro de delicadeza en sus anhelos.
Nos condujeron a un ala del palacio especialmente acondicionada para la ocasión, y Filipo estaba tan ebrio que tuvo que llegar con la ayuda de dos hombres que sostenían sus brazos para redirigir el vaivén de sus pasos.
—Eres una mujer apta para darme un buen hijo —balbuceó cuando nos quedamos solos, mirando de arriba a abajo mi cuerpo mientras trataba de acomodarse con torpeza en el tálamo nupcial. Apestaba a alcohol y, de repente, una fuerza desconocida bloqueó todo mi cuerpo—. Desnúdate.
Cumplí su orden en silencio mientras escuchaba los obscenos cánticos que entonaba un coro formado por jóvenes y doncellas cerca de nuestra cámara. Al desprenderme de la última pieza de ropa y tumbarme al lado de Filipo, el coro emitió unos sonidos agudos al son de las liras y arpas.
Cerré los ojos y esperé a que todo pasase, pero la cadencia de Cronos se relajó hasta tal punto que parecía haber diluido el tiempo.
Las paredes de la habitación cayeron ante mí junto al cuerpo de Filipo, que empezó a amasar con ardor mis muslos.
Cuando las sábanas se tiñeron de rojo, supe que ya le pertenecía.