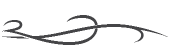Es una sensación de desasosiego la que persiste después de que tu mejor amiga intenta matarte.
Sin embargo, Agatha pasó por alto ese sentimiento y se puso a mirar las estatuas doradas de Sophie y de ella que habían erigido en la plaza bañada por el sol.
—No sé por qué quisiste que fuera un musical —observó, estornudando por culpa de los claveles de su vestido rosa.
—¡Nada de sudar en los disfraces! —le gritó Sophie a un niño que caminaba con esfuerzo, vestido con una feroz cabeza de perro hecha de yeso, mientras la niña atada a él andaba a trompicones con su propia y adorable cabeza perruna. También sorprendió a dos chicos disfrazados de Chaddick y de Ravan que intentaban cambiarse los atuendos.
»¡Tampoco está permitido cambiar de escuela!
—¡Pero yo quiero ser un Siempre! —refunfuñó Ravan mientras tironeaba de su enorme túnica negra.
—Mi peluca me pica —lloriqueó Beatrix, rascándose el falso cabello rubio.
—¡Mamá no me reconocerá! —se lamentó un chico con la brillante máscara plateada del Director.
—¡Y nada de quejarse por los papeles que os han tocado! —vociferó Sophie, mientras le daba el papel de Dot a la hija del herrero, y le ponía dos paletas heladas de chocolate en las manos—. Tienes que ganar nueve kilos para la semana que viene.
—Dijiste que sería un evento pequeño —comentó Agatha, y vio que un chico, a punto de caerse de una escalera, pintaba dos conocidos ojos verdes en la gigantesca marquesina del teatro—. Algo de buen gusto para celebrar el aniversario.
—¿Todos los chicos de esta aldea son tenores? —chilló Sophie a la vez que inspeccionaba a los varones con esos mismos ojos—. Quiero creer que a alguno le ha cambiado la voz. Que alguno podrá representar el papel de Tedros, el príncipe más apuesto y encantador del…
Se dio la vuelta y se topó con Radley, el chico pelirrojo con dientes de conejo, que, vestido con unos ajustados pantalones de montar, inflaba el pecho. Sophie hizo arcadas y le dio el papel de Hort.
—No parece que sea algo pequeño —indicó Agatha levantando la voz, mientras veía que dos chicas quitaban una lona y dejaban al descubierto una taquilla serigrafiada con veinte imágenes de la cara de su amiga en neón—. Y tampoco parece de buen gus…
—¡Luces! —ordenó Sophie a dos chicos que colgaban de unas sogas.
Agatha se tapó la cara debido a la cegadora detonación. Entre los dedos vio el telón de terciopelo con miles de bombillas incrustadas que formaban las palabras:
¡maldiciones! el musical
protagonizado, escrito, dirigido y producido
por sophie
—¿Es demasiado soso para el gran final? —le preguntó Sophie, vestida con un traje de fiesta azul noche con delicadas hojas doradas, un collar de rubíes alrededor del cuello y una tiara de orquídeas azules—. Ahora que lo pienso… ¿sabes cantar en armonía?
Agatha se puso furiosa.
—¡Te has vuelto loca! ¡Dijiste que sería un tributo a los niños secuestrados, no una parodia de feria! No sé actuar, no sé cantar, y estamos haciendo un ensayo general para un espectáculo de vanidades que ni siquiera tiene un guion… ¿Qué es ESO? —dijo mientras señalaba la faja de cristales rojos en el vestido de Sophie.
Reina del Baile
Sophie la miró fijamente.
—No esperarás que cuente nuestra historia tal y como sucedió, ¿verdad?
Agatha frunció el entrecejo.
—Ay, Agatha, si no nos homenajeamos nosotras, ¿quién lo hará? —se lamentó Sophie, mirando el gigantesco anfiteatro—. ¡Fuimos nosotras quienes rompimos la maldición de Gavaldon! ¡Las que matamos al Director! ¡Superamos la realidad! ¡Más que una leyenda! ¿Y dónde está nuestro palacio? ¿Dónde ves a nuestros esclavos? En el aniversario de nuestro secuestro en esta detestable aldea, ¡deberían idolatrarnos! ¡Deberían rendirnos culto! ¡Deberían inclinarse ante nosotras en lugar de andar por ahí con viudas gordas y mal vestidas!
Su voz hizo eco entre los asientos vacíos de madera. Se dio la vuelta y vio que su amiga la estaba mirando.
—Los Ancianos ya le han dado permiso, ¿verdad? —dijo Agatha.
La expresión de Sophie se ensombreció. Se dio la vuelta rápidamente y comenzó a repartir partituras al elenco.
—¿Cuándo será? —quiso saber Agatha.
Sophie no respondió.
—Sophie, ¿cuándo será?
—El día después de la obra —dijo mientras arreglaba unas guirnaldas sobre la enorme escena del altar—. Pero quizás cambien de opinión cuando vean el bis.
—¿Por qué? ¿Qué pasará con el bis?
—Estoy bien, Aggie. Ya me he reconciliado con ello.
—Sophie. ¿Qué pasará con el bis?
—Es un hombre adulto, es libre de tomar sus propias decisiones.
—Y este espectáculo no pretende impedir la boda de tu padre.
Sophie se giró en redondo.
—¿Cómo puedes decir eso?
Agatha miró con insistencia a la vieja fea y gorda disfrazada con un velo debajo del altar, con el papel de Honora.
Sophie le dio una partitura a su amiga.
—Si yo fuera tú, aprendería a cantar.

Cuando regresaron del bosque nueve meses atrás, el alboroto fue espantoso. Durante doscientos años, el Director había secuestrado a niños de Gavaldon para llevarlos a su Escuela del Bien y del Mal. Pero después de tantos niños perdidos para siempre y tantas familias destruidas, dos amigas habían encontrado el camino de regreso. La gente quería besarlas, tocarlas y erigirles estatuas como si fuesen diosas caídas del cielo. Para satisfacer la demanda, el Consejo de Ancianos sugirió que firmaran autógrafos bajo supervisión en la iglesia después del servicio de los domingos. Siempre les preguntaban lo mismo:
«¿Os torturaron?».
«¿Estáis seguras de que habéis roto la maldición?».
«¿Visteis a mi hijo?».
Sophie se ofreció a soportar sola estas sesiones, pero para su sorpresa, Agatha la acompañó en todo momento. De hecho, en esos primeros meses, Agatha hizo entrevistas diarias para la gaceta de la aldea, dejó que Sophie la vistiera y la embadurnara de maquillaje, y con toda la educación soportó a los niños que su amiga detestaba.
—Están llenos de enfermedades —gruñó Sophie mientras se pasaba hojas de eucalipto por la nariz antes de firmar otro libro de cuentos. Vio que Agatha le sonreía a un niño a la vez que autografiaba su copia de El Rey Arturo.
—¿Desde cuándo te gustan los niños? —gruñó Sophie.
—Desde que van corriendo a consultar a mi madre cuando están enfermos —respondió Agatha, con manchas de pintalabios en los dientes—. Nunca en su vida había tenido tantos pacientes.
Pero cuando llegó el verano, la multitud disminuyó. A Sophie se le ocurrió hacer carteles.

Agatha se quedó boquiabierta al ver el cartel en la puerta de la iglesia.
—¿Beso gratis?
—En sus libros de cuentos —respondió Sophie, mirándose en un espejo de bolsillo y frunciendo los labios de color rojo intenso.
—Pues parece que se refiere a otra cosa —replicó Agatha tirando del ajustado vestido verde que Sophie le había prestado. Le llamaba la atención que el rosa hubiera desaparecido del vestuario de su amiga; suponía que era porque le recordaba a su época de bruja calva y desdentada.
»Sophie, ya no somos la novedad —dijo Agatha, volviéndose a arreglar los tirantes del vestido—. Es hora de volver a la vida normal, como todo el mundo.
—Quizá debería estar yo sola esta semana. —Sophie levantó la mirada del espejo—. Seguramente notarán tu falta de entusiasmo.
Pero nadie excepto el hediondo Radley apareció ni ese domingo ni el siguiente, cuando los carteles de Sophie anunciaron un «regalo íntimo» con cada autógrafo; ni el siguiente, cuando también prometió una «cena privada». Cuando llegó el otoño se quitaron los letreros que rezaban Desaparecido de la plaza, los niños guardaron los libros de cuentos en sus armarios, y el Sr. Deauville puso un letrero de Liquidación en el escaparate, ya que no había recibido ningún otro cuento de hadas del bosque para vender. Ahora las amigas eran solo dos fósiles más de la maldición. Incluso el padre de Sophie dejó de andarse con rodeos. El Día de Todos los Santos, le informó a su hija que los Ancianos le habían dado permiso para casarse con Honora. Pero no le pidió permiso a su hija.
En medio de una lluvia copiosa y desagradable, Sophie salió corriendo del ensayo y miró de reojo su estatua, antes brillante, ahora manchada de excrementos de pájaro. Había hecho un gran esfuerzo por aquella estatua: una semana de máscaras faciales con huevos de caracol y ayuno a base de zumo de pepinos, para que el escultor captara su verdadera esencia. Y allí estaba… convertida en retrete de palomas.
Miró su deslumbrante rostro pintado en la lejana marquesina del teatro y apretó los dientes. El espectáculo le recordaría a su padre quién tenía prioridad. Se lo recordaría a todo el mundo.
Se alejó de la plaza chapoteando, rumbo al empapado sendero de cabañas. De las chimeneas brotaban estelas de humo, y Sophie supo qué iba a cenar cada familia: cerdo empanado con salsa de hongos en la casa de Wilhelm, carne y sopa de crema de papas en la de Belle, tocino con lentejas y boniato en casa de Sabrina… Las comidas que a su padre le encantaban y que nunca tenía.
Bien. Si por ella fuera, podía morirse de hambre. Sophie se acercó a su casa por el sendero e inhaló esperando encontrar olor a cocina fría y vacía: un olor que le recordara a su padre lo que se había perdido.
Pero su casa no despedía para nada ese olor. Sophie volvió a inhalar y sintió olor a carne y a leche. Corrió hacia la puerta. La abrió de golpe…
Honora estaba cortando unas costillas de cerdo crudas.
—Sophie —dijo, jadeando, mientras se secaba las manos rollizas—. He tenido que cerrar la tienda de Bartleby… me vendría bien un poco de ayuda…
Sophie la ignoró.
—¿Dónde está mi padre?
Honora intentó arreglarse el grueso pelo manchado de harina.
—Eh… montando la carpa con los niños. Creyó que sería agradable que cenáramos todos junt…
—¿La carpa? —dijo Sophie, corriendo hacia la puerta trasera—. ¿Ahora?
Se dirigió hacia el jardín. Bajo la copiosa lluvia, los dos hijos de la viuda sostenían cada uno una estaca mientras Stefan intentaba enganchar la carpa blanca, inflada por el viento, a una tercera. Pero justo cuando Stefan logró hacerlo, la carpa se soltó y los tres quedaron enterrados debajo. Sophie oyó que se reían, y luego vio a su padre sacar la cabeza de debajo de la lona.
—Justo lo que necesitábamos, ¡un cuarto ayudante!
—¿Por qué estás montando la carpa? —preguntó Sophie con tono glacial—. La boda es la semana que viene.
Stefan se puso de pie y se aclaró la garganta.
—Es mañana.
—¿Mañana? —Sophie palideció—. ¿Mañana mañana? ¿El día que viene después de hoy?
—Honora sugirió que la hiciéramos antes de tu espectáculo —respondió Stefan, pasándose la mano por su nueva barba—. No queremos distraer a la gente.
A Sophie le entraron náuseas.
—Pero… ¿cómo pued…?
—No te preocupes por nosotros. Hemos anunciado el cambio de fecha en la iglesia, y aquí con Jacob y Adam montaremos la carpa en menos de lo que canta un gallo. ¿Cómo te ha ido con el ensayo? —preguntó, mientras abrazaba al niño de seis años contra su musculosa pierna—. Jacob ha dicho que se veían las luces desde nuestro porche.
—¡Yo también! —exclamó Adam, de ocho años, abrazando su otra pierna.
Stefan besó sus cabezas.
—¿Quién hubiera dicho que tendría dos principitos? —murmuró.
Sophie observó a su padre con un nudo en la garganta.
—Vamos, cuéntanos cómo será el espectáculo —propuso Stefan, sonriéndole.
Pero, de repente, a Sophie no le importó nada la exhibición.
Para cenar hubo un rico cerdo asado, con brócoli perfectamente cocido, ensalada de pepinos y una tarteleta de arándanos sin harina, pero Sophie no tocó la comida. Se sentó rígida y miró con odio a Honora que estaba sentada al otro lado de la pequeña mesa, mientras los tenedores pinchaban y tintineaban.
—Come —insistió Stefan.
Junto a él, Honora se frotó el cuello, evitando la mirada de Sophie.
—Si no le gusta…
—Has preparado lo que le gusta —dijo Stefan, mirando con insistencia a Sophie—. Come.
Pero Sophie no le hizo caso. El tintineo de los cubiertos cesó.
—¿Puedo comerme su parte? —preguntó Adam.
—Tú y mi madre erais amigas, ¿verdad? —le preguntó Sophie a Honora.
La viuda se atragantó con la carne. Stefan fulminó con la mirada a Sophie y abrió la boca para replicar, pero Honora lo agarró por la muñeca. Se limpió los labios secos con una servilleta sucia.
—Fuimos mejores amigas —dijo con voz ronca, sonriendo, y volvió a tragar saliva—. Durante mucho tiempo.
Sophie respondió con voz glacial:
—¿Qué pasó entre vosotras?
La sonrisa de Honora se esfumó y volvió a centrarse en su plato. Sophie no apartó la mirada.
El tenedor de Stefan chocó contra la mesa.
—¿Por qué no vas a ayudar a Honora a la tienda después de la escuela?
Sophie esperaba que Adam le respondiera, pero luego vio que su padre se dirigía a ella.
—¿Yo? —preguntó Sophie, pálida—. ¿Ayudarla… a ella?
—Bartleby dijo que a mi esposa le vendría bien otro par de manos —insistió Stefan.
Esposa. Fue lo único que oyó Sophie. No ladrona. Ni mujerzuela. Esposa.
—Después de la boda y del espectáculo —añadió—. Cuando retomes tu vida normal.
Sophie miró a Honora, esperando verla sorprendida, pero ella, ansiosa, siguió comiendo pepinos.
—Padre, ¿pretendes que yo… —Sophie no encontraba las palabras—… haga mantequilla?
—Así fortalecerás un poco esos bracitos —respondió su padre entre un mordisco y otro, mientras Jacob y Adam comparaban sus bíceps.
—Pero ¡yo soy famosa! —chilló Sophie—. ¡Tengo admiradores, tengo una estatua! ¡No puedo trabajar! ¡No con ella!
—Entonces deberás buscarte otro lugar donde vivir. —Stefan terminó de limpiar un hueso—. Mientras vivas con esta familia, tendrás que contribuir. O sino los niños estarán más que contentos de quedarse con tu cuarto.
Sophie dio un grito ahogado.
—Ahora, come —ordenó, tan bruscamente que Sophie tuvo que obedecer.

Muerte gruñó desconfiado cuando vio que Agatha se ponía el viejo y deforme vestido negro. Luego siguió lamiendo unas espinas de trucha al otro lado del cuarto con goteras.
—¿Lo ves? Soy la misma Agatha de siempre. —Cerró el baúl con la ropa prestada de Sophie, lo deslizó cerca de la puerta y se arrodilló para acariciar a su gato calvo y arrugado—. Así que puedes volver a tratarme bien.
Muerte bufó.
—Soy yo —insistió Agatha, tratando de acariciarlo—. No he cambiado ni un poquito.
El animal la arañó y se alejó.
Agatha se frotó la nueva marca en la mano, entre otras apenas cicatrizadas. Se desplomó sobre la cama mientras Muerte se enroscaba en un mohoso rincón verde, lo más lejos posible de ella.
Agatha se dio la vuelta y abrazó su almohada.
Soy feliz.
Oyó caer la lluvia sobre el techo de paja, que se filtró a través de un agujero hacia el caldero negro de su madre.
Hogar, dulce hogar.
Plic, plic, plic, cayó la lluvia.
Sophie y yo.
Miró la pared blanca y agrietada. Plic, plic, plic… Como una espada en una vaina junto a la hebilla de un cinturón. Plic, plic, plic. Su corazón empezó a latir con fuerza y la sangre a quemarle como lava. Entonces supo que le estaba sucediendo otra vez. Plic, plic, plic. El caldero negro se convirtió en las botas negras de un hombre. La paja del techo, en su cabello dorado. El cielo que se veía por la ventana, en sus ojos azules. En sus brazos, la almohada se convirtió en músculos y piel bronceada…
—¡Ven a ayudarme, cariño! —gorjeó una voz.
Agatha se despertó de golpe y se aferró a su almohada manchada de sudor. Se bajó de la cama, tambaleante, y abrió la puerta. Su madre venía cargada con dos cestas: una de ellas estaba repleta de raíces y hojas malolientes; la otra, de renacuajos, cucarachas y lagartijas muertas.
—¿Qué diablos…?
—¡Para que por fin me enseñes algunas de las pociones de tu escuela! —exclamó Callis con ojos saltones, entregando una cesta a Agatha—. Hoy no he tenido tantos pacientes. ¡Así que tenemos tiempo para preparar brebajes!
—Ya te he dicho que ya no puedo hacer magia —replicó Agatha mientras cerraba la puerta—. Nuestros dedos no se encienden aquí.
—¿Por qué no quieres contarme nada de lo que ocurrió? —le preguntó su madre, y hurgó en su mata grasosa de pelo negro—. Por lo menos podrías enseñarme una poción para sacar verrugas.
—Mira, todo eso es cosa del pasado.
—Las lagartijas son mejores si están frescas, cariño. ¿Qué podemos hacer con ellas?
—Ya me he olvidado de todas esas recetas…
—Se pondrán mal…
—¡Basta!
Su madre se calló.
—Por favor —le rogó Agatha—. No quiero hablar sobre la escuela.
Con suavidad, Callis le quitó la cesta.
—Cuando volviste a casa fue el día más feliz de mi vida —dijo, mirando a su hija a los ojos—. Pero una parte de mí está preocupada por lo que abandonaste.
Agatha miró sus botas a la vez que su madre arrastraba las cestas a la cocina.
—Sabes que no me gusta desperdiciar —suspiró Callis—. Esperemos que nuestros estómagos soporten un guiso de lagartijas.
Mientras Agatha cortaba cebollas a la luz de una antorcha escuchó tararear a su madre, como lo hacía todas las noches. Hubo un tiempo en que Agatha amaba su refugio en el cementerio, sus rutinas solitarias.
Dejó el cuchillo.
—Madre, ¿cómo sabes si has encontrado a tu «Para Siempre»?
—¿Mmm? —dijo Callis, mientras con sus manos huesudas raspaba unas cucarachas y las metía en el caldero.
—Quiero decir, la gente de los cuentos de hadas.
—Pues porque lo pone, cariño. —Su madre señaló con la cabeza un libro de cuentos abierto que se asomaba debajo de la cama de Agatha.
Ella miró la última página, donde un príncipe rubio y una princesa de pelo azabache se besaban en su boda, con un castillo encantado de fondo…
FIN.
—Pero… ¿qué ocurre si dos personas no pueden ver su libro de cuentos? —Miró a la princesa en los brazos de su príncipe—. ¿Cómo saben si son felices?
—Si tienen que preguntarlo, probablemente es que no lo sean —respondió su madre, empujando una cucaracha que no se hundía.
Agatha observó al príncipe un rato más. Cerró el libro de cuentos y lo tiró al fuego que había debajo del caldero.
—Ya era hora de que te deshicieras de ellos, como ha hecho todo el mundo.
Volvió a cortar cebolla en el rincón, más deprisa que antes.
—¿Estás bien, cariño? —preguntó Callis cuando la oyó sorberse la nariz.
Agatha se secó los ojos.
—Son las cebollas.

Había dejado de llover, pero el fuerte viento de otoño rastrillaba el cementerio, iluminado por dos antorchas sobre las verjas. Al acercarse a la lápida se le trabaron las piernas, y escuchó los latidos de su corazón, le rogaban que se alejara. Sintió que el sudor le descendía por la espalda cuando se arrodilló sobre los hierbajos y el barro con los ojos cerrados. Nunca la había mirado. Jamás.
Con un profundo suspiro, Sophie abrió los ojos. Apenas pudo distinguir una mariposa gastada sobre la lápida, encima de unas palabras.
CARIÑOSA ESPOSA
Y
MADRE
Dos lápidas más pequeñas, sin nombre, flanqueaban la de su madre como si fueran alas. Con los dedos cubiertos con mitones blancos, arrancó el musgo que se había formado en una de las lápidas después de años de abandono. Mientras quitaba el moho, los mitones sucios encontraron unas muescas más profundas en la piedra, lisas y deliberadas. Había algo tallado allí. Se acercó para mirar…
—¿Sophie?
Se dio vuelta y vio que Agatha se acercaba, vestida con un abrigo negro hecho jirones. Llevaba una vela gastada sobre un platillo.
—Mi madre te ha visto desde la ventana.
Agatha se agachó junto a ella y apoyó la vela frente a las piedras. Sophie no habló durante un buen rato.
—Mi padre creyó que era culpa de mi madre —dijo por fin, y miró las dos lápidas sin nombres—. Dos niños, ambos nacidos muertos. ¿Qué otra explicación podría haber? —Miró cómo una mariposa azul salía revoloteando de la oscuridad y se posaba sobre la deteriorada lápida tallada de su madre.
»Todos los médicos dijeron que no podría tener más hijos. Incluso tu madre se lo dijo. —Sophie hizo una pausa y sonrió débilmente a la mariposa azul—. Pero un día ocurrió. Estaba tan enferma que nadie creyó que pudiera llegar a término, pero su vientre siguió creciendo. El Milagro, lo llamaron los Ancianos. Mi padre dijo que lo llamaría Filip.
Sophie miró a su amiga.
—Pero Filip no es un nombre de niña.
Sophie se detuvo, con expresión pétrea.
—Ella me quiso a pesar de que la hubiera dejado muy débil. A pesar de ver a mi padre varias veces yéndose a casa de Honora y desapareciendo en su interior. —Sophie luchó por contener las lágrimas todo lo que pudo—. Su amiga, Agatha. Su mejor amiga. ¿Cómo pudo? —Se tapó la cara con los mitones sucios y rompió en amargo llanto.
Agatha bajó la mirada y calló.
—Vi cómo se moría, Aggie. Defraudada y traicionada. —Sophie apartó la mirada de la tumba, con la cara roja—. Ahora él tendrá lo que siempre quiso.
—No puedes impedírselo —dijo Agatha, acercándose a su amiga. Sophie se apartó.
—¿Y que se salga con la suya?
—¿Qué otra cosa puedes hacer?
—¿Tú crees que esa boda va a celebrarse? —replicó Sophie—. Espera y verás.
—Sophie…
—¡Es él quien debería haber muerto! —exclamó Sophie, con la cara roja—. ¡Él y sus principitos! ¡Entonces yo sería feliz en esta prisión! —Su rostro era tan horrible que Agatha se quedó inmóvil. Por primera vez desde que habían regresado, pudo ver a la bruja mortífera en el interior de su amiga, anhelando liberarse.
Sophie vio el miedo en los ojos de Agatha.
—P-p-perdóname… —tartamudeó, mirando hacia otro lado—. N-no sé qué me ha pasado… —La expresión de su rostro se transformó en vergüenza. La bruja había desaparecido.
»La echo de menos, Aggie —susurró Sophie, temblando—. Ya sé que tenemos nuestro final feliz. Pero aun así, echo de menos a mi madre.
Agatha vaciló y tocó el hombro de su amiga. Al ver que cedía, la abrazó, mientras ella sollozaba.
—Desearía poder volver a verla —lloró—. Haría lo que fuera. Cualquier cosa.
Colina abajo, el reloj de la torre torcida sonó diez veces con lúgubres chirridos entre una y otra campanada. Abrazadas, las dos amigas vieron pasar junto al reloj la silueta encorvada del viejo Sr. Deauville, que cargaba en un carro los últimos tomos de su tienda, ahora cerrada. Daba algunos pasos y se detenía, cargado con el peso de los libros de cuentos olvidados, hasta que su sombra desapareció en la esquina y los chirridos se fueron apagando.
—No quiero terminar como ella, sola y… olvidada —musitó Sophie.
Se giró hacia Agatha, intentando sonreír.
—Pero mi madre no tenía una amiga como tú, ¿verdad? Renunciaste a un príncipe para que pudiéramos estar juntas. El solo hecho de pensar que yo podría hacer feliz a alguien de esa manera… —Sus ojos se humedecieron—. No te merezco, Agatha. En absoluto. Después de todo lo que hice.
Agatha se quedó quieta.
—Alguien bueno no se opondría a esta boda, ¿verdad? —Sophie la tocó suavemente—. Alguien tan bueno como tú.
—Es tarde —dijo Agatha. Se puso de pie y le extendió la mano.
Sophie la aceptó sin muchas ganas.
—Y todavía tengo que encontrar un vestido para la celebración.
Agatha esbozó una sonrisa.
—¿Lo ves? Después de todo eres buena.
—Lo menos que puedo hacer es tener mejor aspecto que la novia —dijo Sophie, caminando rápidamente.
Agatha resopló y cogió una antorcha de la verja.
—Espera. Te acompañaré a tu casa.
—Qué rico —murmuró Sophie, sin detenerse—. Huele a sopa de cebollas.
—Es sopa de lagartijas y cebollas.
—Realmente no entiendo cómo podemos ser amigas.
Atravesaron juntas la puerta chirriante; las antorchas iluminaban sus largas sombras sobre los hierbajos. Mientras descendían la colina color esmeralda y se alejaban, una ráfaga de viento atravesó el cementerio y encendió la llama de una vela que se derretía sobre un platillo manchado de lodo. La llama iluminó una mariposa azul posada curiosamente sobre una lápida, y luego se hizo más amplia, lo suficiente como para iluminar el tallado de las dos piedras sin nombre. En cada una había un cisne.
Uno blanco.
El otro negro.
Con un rugido, el viento sopló sobre ambos y apagó la vela.
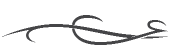 1
1