CAPÍTULO DOS
Perder el tiempo en el almacén también hizo perder a Will tres semanas de salario y provocó que lo degradaran al trabajo más duro de los muelles. Se obligó a hacerlo, aunque le ardían los músculos y le dolía el estómago de hambre. Los primeros tres días los pasó dragando y cargando, y después lo pusieron a trabajar en la rueda, haciendo girar el enorme cilindro de madera del almacén junto a seis hombres mucho más grandes que él, para que sus poleas elevaran las cubas gigantes a cinco metros del suelo. Cada noche regresaba a su anónima y abarrotada pensión demasiado agotado para pensar siquiera en el espejo o en las cosas extrañas que había visto en él, demasiado agotado para hacer algo más que tumbarse sobre el sucio camastro de paja y dormir.
No se quejó. Crenshaw seguía en el negocio, y él quería aquel trabajo. A pesar del reducido salario, el trabajo en el muelle era mejor que la vida que había llevado cuando llegó a Londres. Había sobrevivido a base de sobras, antes de aprender a recoger colillas y secarlas para después vendérselas a los obreros del muelle como tabaco de pipa. Fueron aquellos hombres quienes le dijeron que podría conseguir un trabajo no cualificado en el muelle si estaba dispuesto a trajinar duro.
Will dejó el último saco de cebada en el montón, mucho después de que la campana sonara y la mayoría se fuera. Había sido un día de trabajo severo, un turno doble sin descansos para intentar compensar el tiempo que habían perdido debido al retraso de la barcaza. El sol estaba poniéndose y había poca gente en la ribera, los últimos rezagados terminando su trabajo.
Lo único que tenía que hacer era despedirse del capataz y sería libre para pasar la noche. Se dirigiría a la calle principal, donde los vendedores de comida se reunían para ofrecer un bocado a los obreros por un precio razonable. Como terminó tarde, se había perdido su ración de sopa de guisante, pero tenía una moneda en la chaqueta con la que podría comprar una patata caliente, y eso sería combustible suficiente hasta el día siguiente.
—El capataz está en la parte delantera. —Murphy señaló río arriba con la barbilla.
Will corrió para llegar allí antes de que el capataz se marchara. Dobló la esquina y se despidió de Beckett y del resto de los trabajadores que se dirigían hacia la posada. Mientras caminaba sobre la gravilla de la ribera, vio a un castañero a lo lejos, voceando su producto a los últimos trabajadores del muelle, con su rostro barbudo enrojecido por el fuego que resplandecía a través de los agujeros del fondo de su hornilla. Entonces llegó al embarcadero vacío.
Y fue cuando vio dónde estaba en realidad.
Había oscurecido tanto que los hombres tuvieron que salir a encender las lámparas de aceite, que tosían y chisporroteaban, pero Will ya los había dejado atrás. Los únicos sonidos eran el susurro de las aguas negras al final del embarcadero y los gritos lejanos de un bote de dragado deslizándose lentamente desde el canal hacia el río, atrapando con sus redes todo lo que era posible aprehender. El embarcadero estaba desierto, sin atisbo de vida.
Excepto por tres hombres en un esquife abandonado medio oculto junto al oscuro tablaje.
Will no podría haber dicho cuándo se dio cuenta, o por qué. No había ni rastro del capataz. No había nadie cerca que pudiera oír un grito de ayuda. Los tres hombres estaban bajando de la embarcación.
Uno de ellos levantó la mirada. Justo hacia él.
«Me han encontrado».
Lo supo de inmediato. Vislumbró la expresión decidida de sus ojos, cómo se dispersaban para bloquearle el camino mientras bajaban del esquife.
El corazón se le quedó atascado en la garganta.
«¿Cómo? ¿Por qué están aquí?». ¿Qué lo habría delatado? Era discreto. Mantenía la cabeza baja. Escondía la cicatriz de su mano derecha con los mitones. A veces tenía que frotársela, para seguir moviendo los dedos, pero siempre tenía mucho cuidado de que nadie lo viera cuando lo hacía. Sabía, por experiencia, que el gesto más pequeño podría delatarlo.
Quizás hayan sido los guantes, esta vez. O quizá había sido descuidado, el chico anónimo del muelle no tan anónimo como esperaba ser.
Dio un paso atrás.
No había ningún sitio al que ir. Oyó un sonido a su espalda: habían aparecido dos hombres más para bloquearle el camino, figuras sombrías que no reconocía. Pero reconocía la coordinación con la que se movían, dispersándose para bloquear su huida.
Era enfermizamente familiar, parte de su nueva vida, después de haberla visto tumbada en la tierra empapada de sangre y no saber por qué, después de meses escondiéndose sin tener la menor idea de por qué la habían matado o qué querían de él. Pensó en la última palabra que su madre pronunció.
Huye.
Se apresuró hacia la única salida que podía ver, un montón de cajas a la izquierda del almacén.
Saltó sobre las cajas, trepando a la desesperada. Una mano le agarró el tobillo, pero la ignoró. Ignoró el zarandeo, el pánico que hacía tronar su corazón. Debería ser más fácil ahora. No estaba abotargado por el dolor. No era ingenuo, como había sido en aquellas primeras noches, cuando no sabía huir ni esconderse, cuando no sabía que debía evitar las carreteras, o qué ocurriría si se permitía confiar en alguien.
Huye.
No tuvo tiempo para recuperarse cuando aterrizó en el barro al otro lado. No tuvo tiempo de reorientarse. No tuvo tiempo de mirar atrás.
Se levantó y comenzó a correr.
«¿Por qué? ¿Por qué me persiguen?». Sus pies golpearon la calle húmeda y lodosa. Oía los gritos de los hombres a su espalda. Había empezado a llover. Corrió a ciegas hacia la tormentosa oscuridad, sobre los adoquines resbaladizos. Pronto tuvo la ropa empapada y correr le fue más difícil. Su respiración se volvió demasiado ruidosa en su garganta.
Pero conocía aquel laberinto de calles y callejones en constante construcción, aquel caos de andamios, edificios nuevos y carreteras recientes. Se adentró en él, esperando poder poner suficiente distancia entre ellos para perderlos o esconderse hasta que pasaran de largo. Se agachó y zigzagueó entre las planchas de madera y los puntales de construcción, y oyó que los hombres aminoraban la velocidad y se dispersaban, buscándolo.
«No saben que estoy aquí». En silencio, se deslizó entre los puntales y después hacia un espacio bajo un alto andamio instalado contra un edificio a medio construir.
Una mano le agarró el hombro; notó una respiración caliente contra su oreja y una mano en su brazo.
No. Con el corazón desbocado, desesperado, Will forcejeó. Una mano húmeda le cubrió la boca y dejó de respirar…
—Para. —Con la lluvia le era difícil oír la voz del hombre, pero le heló la sangre—. Para, no soy uno de ellos.
Will apenas entendió las palabras del hombre, que intentaba amortiguar sus gemidos con una mano fuerte. «Están aquí. Están aquí. Me han atrapado».
—Para —dijo el hombre—. Will, ¿no me reconoces?
¿Matthew? Estuvo a punto de preguntarlo, cuando el hombre pronunció su nombre y con asombro reconoció su voz. La silueta de uno de los hombres del río se fundió en una persona a la que conocía.
Se quedó inmóvil, sin creer en lo que veían sus ojos mientras el hombre le apartaba la mano con lentitud de la boca. Casi oculto por la lluvia, era sin duda Matthew Owens, un criado que había tenido su madre en su antigua casa de Londres. Su primera casa, su primera vida, antes de que se mudaran a un sinfín de lugares remotos sin que su madre le explicara por qué, cada vez más ansiosa, más recelosa de los desconocidos, siempre vigilando la carretera.
—Tenemos que guardar silencio —dijo Matthew, bajando más la voz—. Siguen ahí.
—Estás con ellos —se oyó decir Will—. Te vi en el río.
Habían pasado años desde la última vez que había visto a Matthew y ahora estaba allí. Lo había seguido desde el muelle, quizá lo había seguido desde Bowhill…
—No estoy con ellos —le aseguró Matthew—, pero ellos creen que lo estoy. Me envía tu madre.
Una renovada oleada de miedo. «Mi madre está muerta». No lo dijo, mirando fijamente el cabello gris y los ojos azules de Matthew. Ver a un criado al que conocía de su antigua casa originó en él un deseo infantil de seguridad, como querer ser consolado por uno de sus padres después de hacerse un corte en la mano. Quería que Matthew le contara qué estaba pasando, pero aquella oleada de familiaridad infantil se topó de bruces con la fría realidad de su vida como fugitivo. «Que lo conozca no significa que pueda confiar en él».
—Te están pisando los talones, Will. En Londres, ningún sitio es seguro. —La voz susurrada de Matthew sonó urgente en el espacio sombrío bajo el andamiaje—. Debes acudir a los Siervos. La estrella brillante persiste, incluso cuando la oscuridad se alza. Pero debes darte prisa o ellos te encontrarán y la oscuridad vendrá a por todos nosotros.
—No lo comprendo. —¿Los Siervos? ¿La estrella brillante? Las palabras de Matthew no tenían ningún sentido—. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué me persiguen?
Matthew sacó algo del bolsillo de su chaleco, como si fuera muy importante, y se lo ofreció a Will.
—Toma esto. Perteneció a tu madre.
«¿A mi madre?». Peligro y deseo lucharon por la prevalencia. Quería tomarlo. La añoranza llegó acompañada de dolor, incluso mientras recordaba los horribles momentos finales, cuando ella lo miró, con su vestido azul cubierto de sangre. Huye.
—Muéstraselo a los Siervos y ellos sabrán qué hacer. Solo ellos pueden ayudarte. Te darán las respuestas que buscas, te lo prometo. Pero no queda mucho tiempo. Debo regresar antes de que se den cuenta de que no estoy.
Allí estaba de nuevo, aquella palabra desconocida. Siervos. Matthew colocó lo que sostenía en una de las planchas del andamio que los separaba. Comenzó a retroceder, como si supiera que Will no lo tomaría mientras él estuviera allí. El muchacho agarró con fuerza el andamio que tenía a su espalda, deseando acercarse al hombre cuyo cabello gris y el harapiento chaleco de raso negro le eran tan familiares.
Matthew se giró para marcharse, pero en el último momento se detuvo para mirar atrás.
—Haré lo que pueda para alejarlos de tu camino. Le prometí a tu madre que te ayudaría desde el interior, y eso es lo que intento hacer.
Entonces se marchó, corriendo de nuevo hacia el río.
Will se quedó a solas con el corazón acelerado mientras los pasos de Matthew se desvanecían. Los sonidos del resto de hombres se disiparon con él, como si su búsqueda se estuviera desplazando. Podía ver la silueta, la forma de lo que Matthew había dejado para él. Se sentía como un animal salvaje mirando el cebo de una trampa.
«¡Espera! —deseaba gritarle—. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué sabes sobre mi madre?».
Miró la lluvia una vez que Matthew se alejó, y después concentró su atención en el pequeño paquete sobre el andamio. El criado le había dicho que se diera prisa, pero en lo único en lo que Will podía pensar era en el objeto que tenía delante.
¿De verdad se lo había dejado su madre?
Se acercó. Era como si tirara de él con una cuerda.
El objeto era pequeño y de forma redonda, envuelto en la tira de cuero que Matthew se había sacado del bolsillo de su chaleco. «Muéstraselo a los Siervos», le había dicho, pero él no sabía quiénes eran esos Siervos ni dónde encontrarlos.
Alargó la mano. Casi esperaba que los hombres del muelle cayeran sobre él. Casi esperaba que aquello fuera un truco o una trampa. Levantó el paquete, con los dedos entumecidos por el frío. Desenrolló la cinta y vio un trozo de metal oxidado. Apenas podía sentir sus bordes irregulares; tenía mucho frío. Pero notó su consistencia, inesperadamente pesada, como si fuera de oro o de plomo. Lo inclinó hacia la luz.
Y sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo entero.
Era un viejo medallón roto, toscamente circular y deformado. Lo reconoció. Lo había visto antes.
En el espejo.
Una oleada de náusea lo atravesó mientras miraba el objeto imposible que tenía en las manos.
La dama llevaba aquel mismo medallón colgado del cuello. Recordó cómo había brillado cuando la dama caminó hacia él, mirándolo fijamente, como si lo conociera. Tenía la forma de una flor de espino de cinco pétalos y refulgía como si fuera oro nuevo.
No obstante, su superficie era ahora mate, resquebrajada y desigual, envejecida y rota.
«Pero la dama del espejo fue solo un sueño, un efecto de la luz…».
Le dio la vuelta y descubrió que tenía algo grabado. No estaba escrito en ningún idioma que él conociera, pero de algún modo comprendió las palabras. Parecían ser parte de él, como si acudieran de su interior, un idioma que siempre había estado allí, en sus huesos, en la punta de su lengua.
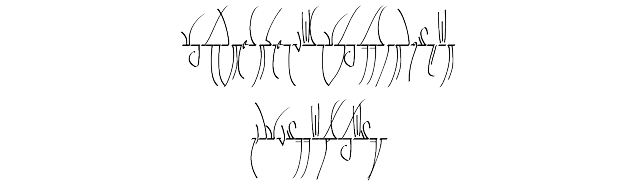
No podré regresar cuando me llamen a las armas.
Así que tendré un hijo.
No sabía por qué, pero empezó a temblar. Las palabras en ese extraño lenguaje se grabaron en su mente. No debería haber podido leerlo, pero pudo… Pudo sentirlo. Volvió a ver los ojos de la dama del espejo, como si estuviera mirándolo a él. «Los ojos de mi madre». A su alrededor todo desapareció, hasta que solo pudo ver a la dama, contemplándolo con una sensación de anhelo. No podré regresar cuando me llamen a las armas. Parecía decírselo a él. Así que tendré un hijo. Estaba temblando más fuerte.
—Para —jadeó, rodeando el medallón con las manos y deseando con todas sus fuerzas que la visión se desvaneciera—. ¡Para!
Paró.
Respiraba con dificultad. Estaba solo. Las gotas de lluvia caían de su cabello, empapando su gorra y su ropa.
Como el espejo, el medallón volvía a ser ordinario, un objeto viejo y mate en el que no había ni rastro de lo que acababa de ver. Will miró el lugar donde Matthew había desaparecido bajo la lluvia.
¿Qué era aquello? ¿Qué le había entregado? Agarró el medallón con tanta fuerza que sus bordes irregulares se le clavaron en los dedos.
Las calles estaban vacías. Nadie oyó sus susurros tras la visión del medallón. Los hombres que lo buscaban se habían marchado. Era su oportunidad de escapar, de huir.
Pero necesitaba respuestas: sobre el medallón, sobre la dama y sobre los hombres que estaban persiguiéndolo. Necesitaba saber por qué estaba ocurriendo todo aquello. Necesitaba saber por qué habían matado a su madre.
Se puso el cordón del medallón alrededor del cuello y comenzó a correr a través de la lluvia, chapoteando en el lodo. Tenía que encontrar a Matthew. Tenía que saber qué le estaba ocultando.
Dejó las calles atrás. Los ojos de la dama del espejo ardían en su memoria.
Cuando por fin se detuvo, jadeando, vio que casi había regresado al almacén.
Matthew estaba sentado en un banco de la calle, a algunas manzanas del río. Esa calle estaba mejor iluminada que las otras por las que había corrido y podía ver que el hombre llevaba zapatos con hebillas y bombachos plisados, junto a su camisa blanca y su chaleco negro.
Tenía tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. Cerró los ojos e inhaló.
—Por favor. Me has traído ese medallón. Necesito saber qué significa. Los Siervos… ¿Quiénes son? ¿Cómo los encontraré? Y esos hombres… No comprendo por qué me persiguen, por qué mataron a mi madre… No comprendo qué se supone que tengo que hacer.
Silencio. Will lo soltó todo de sopetón. Después, mientras el silencio se extendía, sintió que su necesidad de respuestas se transformaba en una punzada de miedo más oscura.
—¿Matthew? —dijo en voz baja. Aunque lo sabía. Lo sabía.
Estaba lloviendo con fuerza y Matthew estaba sentado allí, extrañamente expuesto. No llevaba chaqueta. Tenía los brazos relajados, las mangas empapadas. La ropa se le pegaba al cuerpo y el agua bajaba por sus dedos inmóviles. La lluvia estaba bombardeándolo, descendiendo en riachuelos por su rostro, cayendo en el interior de su boca, sobre sus ojos abiertos y muertos.
«Están aquí».
Will echó a correr; no hacia la carretera sino hacia un lado, hacia una de las puertas, con la última y angustiosa esperanza de alertar al propietario y conseguir entrar. Dio el primer golpe a la puerta exterior. Antes de que pudiera llegar a la puerta, una mano le agarró el hombro y otra se cerró alrededor de su cuello.
«No…».
Vio el vello del brazo de un hombre y sintió contra su cara el aliento caliente de otro. Desde aquella noche, no se había acercado tanto a ellos. No conocía sus rostros, pero vio con coagulante horror una cosa que reconocía.
En la carne del hombre, en el interior de la muñeca extendida hacia él, había marcada una «S».
Había visto esa «S» antes, en Bowhill, en las muñecas de los hombres que mataron a su madre. La veía cuando no podía dormir, reptando hasta sus sueños. Parecía vieja y oscura, como un mal antiguo. En aquel momento parecía retorcerse sobre la piel de su asaltante, como si la carne se moviera, arrastrándose hacia él…
Todo lo que había aprendido tras nueve meses de huida se disipó. Era como si estuviera de nuevo en Bowhill, huyendo a trompicones de su casa y de los hombres que lo perseguían. La lluvia le había dificultado la visión aquella noche y tropezaba y se caía continuamente, mientras escarbaba al bajar los terraplenes y chapoteaba al atravesar las zanjas. No sabía cuánto tiempo había corrido antes de desplomarse, mojado y tiritando. Quería regresar con su madre, aunque fuera estúpido. Pero ella estaba muerta, y él no podía volver con ella porque le había hecho una promesa.
Huye.
Por un momento, fue como si la «S» se dirigiera hacia él desde un profundo pozo.
Huye.
Cayó de espaldas, con fuerza, sobre los adoquines empapados. Intentó levantarse, apoyando el peso en un codo, y lo asombró el dolor de su hombro mientras su brazo se desplomaba bajo su cuerpo. Lo dominaron de inmediato, aunque usó toda su fuerza. Antes de aquella noche en Bowhill nunca había tenido que luchar, y no se le daba demasiado bien. Tras inmovilizarlo, uno de los hombres lo golpeó metódicamente hasta que yació sobre su espalda, con su ropa empapada, respirando como podía.
—Has tenido una vida fácil, ¿verdad? —El hombre levantó el pie para darle un ligero empujón—. Un niño de mamá, siempre pegado a sus faldas. Eso se ha terminado.
Cuando intentó moverse, lo patearon, una y otra vez, hasta que su visión se oscureció y dejó de moverse por completo.
—Atadlo. Aquí hemos terminado. Después llevadlo al barco de Simón.