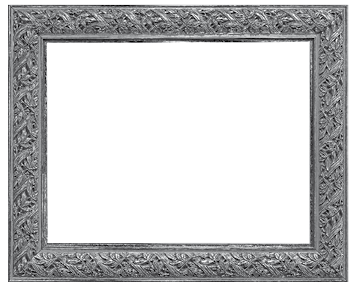
Inés se agachó junto a las voluminosas cajas de cartón y comenzó a sacar libros de dos en dos para colocarlos en el expositor. Se trataba de una de esas novelas que se iban a vender solas, según los distribuidores y sus jefes. La había escrito una autora de renombre y hablaba sobre las desdichas y los amoríos de una familia exiliada en Latinoamérica a mediados del siglo xx que guardaba un montón de oscuros secretos. Una fórmula infalible. Inés prefería los mangas y cómics, pero no tenía nada en contra de las novelas llenas de drama, así que alineó los ejemplares con sumo cuidado. Ya casi había vaciado una caja cuando sintió una presencia tras ella, que no tardó demasiado en hacerse notar.
—Chica. Eh, tú, chica, oye —dijo una mujer justo antes de comenzar a chasquear los dedos como si estuviese llamando a un perro.
Por su tono despectivo, Inés pudo imaginarse la expresión de soberbia en su rostro a la perfección antes de verla. Tendría el pelo por la barbilla, desbordado de laca y peinado en la peluquería más cara del barrio. Además, llevaría puesta una de esas chaquetas al estilo Chanel con un pañuelito multicolor en el cuello, a pesar del calor, colocado con cuidado para no tapar sus joyas y perlas, pero sí para disimular las arrugas. El trabajo de Inés no estaba mal, le gustaba pasarse el día rodeada de libros y productos de papelería, pero odiaba cuando la llamaban «chica», como si su nombre diese igual, aunque lo llevase escrito en una chapa sobre el pecho. «Oye, tú, chica», «Ven aquí, chica». Inspiró hondo para ganar fuerzas y rogar paciencia.
—¿Me oyes o estás sorda?
—¿Sí? —dijo, incorporándose y dándose la vuelta, tan servil como pudo.
La mujer la miraba con una mueca de desagrado. Tenía el labio tan torcido que parecía que se le iba a caer la boca. Va a tener unas arrugas espantosas, pensó, de esas que hacían que pareciese que estaba enfadada todo el día, lo cual, seguramente, fuese verdad. Conocía bien a ese tipo de clientes. Eran de los que presumían buenos modales con sus invitados o cuando salían a un restaurante caro, pero que trataban al personal y al camarero que le servía la cena como si fuesen escoria.
—Te estoy llamando desde hace un rato —dijo, como si hacerla esperar cinco segundos mientras se levantaba fuese una falta de respeto inaceptable.
Inés hizo lo que le tocaba para cobrar a final de mes, tragarse su orgullo y ser amable.
—Disculpe la tardanza, ¿en qué puedo ayudarla?
—Busco este libro. —Le tendió un papelito con un título escrito a mano y el nombre de un autor. Era una novela bastante popular. La mujer podría haberla encontrado sin problema si hubiese hecho el esfuerzo de buscar por orden alfabético.
—Claro, ahora mismo se lo traigo.
Tuvo que subir a la planta de arriba, donde estaba la sección de ficción literaria nacional, y volvió al cabo de un par de minutos con el libro —se aseguró de elegir un ejemplar en un estado impecable para no recibir más reproches—. En lugar de darle las gracias, la mujer arqueó una ceja y frunció el labio aún más, si es que eso era posible.
—Los jóvenes de hoy en día os tomáis las cosas con calma, ¿verdad? Claro, como en dos días estarás trabajando de otra cosa no te importa el cliente, será posible… —Agarró el libro y dio media vuelta, no sin antes añadir—: La próxima vez lo buscaré yo misma.
Dios nos libre de que se estropee la manicura, pensó Inés, pero no podía decir nada parecido si quería conservar el trabajo, así que se limitó a asentir y a repetir «disculpe» aunque la mujer ya estuviese de camino a la caja. ¿A quién pretendía engañar? Aunque no necesitase su empleo, jamás se atrevería a darle una mala respuesta a nadie. Y menos al tipo de persona que se aseguraba de mantener a los demás por debajo de ella mientras les pisoteaba el cuello.
Suspiró y siguió colocando los libros del próximo best seller de la temporada.
Sí. Su trabajo no estaba mal. Con lo que ganaba podía pagar la matrícula de la universidad y ayudar a sus padres. Además, aprovechaba sus descansos para estudiar o para leer cómics con sumo cuidado, que luego devolvía al estante y que no podía pagar. Había muchísimas personas con peor suerte que la suya, pero, aun así, se pasaba el día deseando llegar a casa para poder hacer lo que le gustaba de verdad y olvidarse de las señoras groseras y los señores que le pedían que «fuese a buscar a alguien que supiese» cuando ambos sabían que lo que querían decir era «vete a buscar a un hombre». Consultó el reloj. Solo un par de horas más para tener un boli en la mano y un bloc de dibujo sobre su regazo. Solo un par de horas más, no era para tanto.
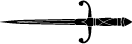
Tan pronto como acabó de cenar y metió sus platos en el lavavajillas, Inés se apresuró a encerrarse en su cuarto como solía hacer durante las cortas noches de verano. Aunque a la mayoría de la gente le resultase aburrido, para ella no había mejor forma de pasar las vacaciones.
El corazón de la diminuta Inés García era amplio. Amaba muchas cosas: los días de lluvia, pasear por los museos, los pijamas baratos que vendían en el centro comercial donde trabajaba. Eran las pequeñas cosas las que la hacían feliz porque nunca había experimentado «las grandes». Amaba también lo segura que la hacían sentir los abrazos de sus padres antes de irse a dormir, el sabor a polvos del ramen instantáneo, jugar con los perros de otras personas y decorar su habitación con fotos de los lugares que soñaba con visitar; pero, sobre todo, Inés amaba dibujar.
No fue el tacto del papel, áspero y suave a la vez, bajo su mano mientras la mecía de un lado a otro, ni la sensación fluida con que la punta del bolígrafo se deslizaba, ni siquiera fue el olor de la tinta fresca empapando su piel, lo que hizo que se enamorase del dibujo.
Fue el poder.
La infinita capacidad de crear.
Su mente ordenaba, sus dedos tejían con premeditación, y al cabo de minutos u horas admiraba ante ella algo que hasta hacía unos segundos no existía, que nunca lo hubiera hecho de no haber sido por ella. Dibujar le otorgaba un control que jamás había sentido en ningún otro aspecto de su vida. Oía a menudo a otros artistas quejarse de que eran incapaces de trasladar lo que veían en su mente al papel, pero Inés jamás había tenido ese problema. Era como si sus dedos y el bolígrafo fuesen una extensión de lo que había en el interior de su cabeza, unos siervos obedientes.
Dibujaba horas y horas, hasta llenar blocs enteros mientras escuchaba música, hasta perder la noción del tiempo, hasta acabar durmiéndose por puro agotamiento en mitad de la madrugada, exactamente igual que habría hecho esa noche de San Juan si no hubiese sonado la alerta de su móvil.
El bolígrafo se escurrió de entre sus dedos por el sobresalto y se apresuró a buscar el móvil en su mesilla. Inés no tenía muchos amigos, y la mayoría de ellos vivían muy lejos de allí y solo los había conocido a través de la pantalla, gracias a la web en la que compartía sus dibujos de forma anónima desde que era una adolescente. Solo había una persona para la que había activado las notificaciones y jamás lo llamaría su «amigo».
Miguel Sabato acababa de subir una story en Instagram. El apuesto joven era de las pocas personas discretas que quedaban en las redes sociales porque no las necesitaba para ser popular. En la universidad todo el mundo quería ser Miguel Sabato, o salir con él. Por eso cada una de sus actualizaciones era todo un acontecimiento.
Se metió en el perfil de Miguel y abrió la story, con la esperanza de que si se daba cuenta de que era la primera en verla le hablase. Qué ridículo, en el fondo sabía que nunca sucedería algo así, pero la esperanza y el deseo aturullaban su sentido común hasta que se olvidaba de cómo utilizarlo. La fantasía de que algún día las cosas fuesen distintas, de que a la próxima chica que rodearía con el brazo esta vez fuese ella y no una completa desconocida.
Cuando Inés vio la imagen que había subido Miguel, se le rompió un poquito más el corazón, una brecha que resurgía y sanaba cada día como ocurre en los cuentos. Era un vídeo, borroso y confuso, pero lo bastante bien iluminado como para que pudiese distinguir la escena después de verla tres veces.
Miguel estaba en la playa, con sus amigos de clase y algunas chicas que le sonaban de otras stories y de verlas por el campus. Se habían ido de viaje de fin de curso. Sintió una punzada de celos. No esperaba que la hubiesen invitado a ella; a pesar de que llevaba todo un cuatrimestre estudiando algunas tardes con Miguel, nunca había sido su amiga, ¿verdad? Por mucho que se permitiese soñar despierta, no era una estúpida. Pero es que nunca había hecho un viaje con amigos, y llevaba años sin ver el mar. Distinguió las llamas de las hogueras sobre la arena. Ni siquiera se había dado cuenta de que era la noche de San Juan, todos sus días de vacaciones se parecían demasiado como para notar la diferencia. Estuvo tentada de espiar uno por uno a todos sus amigos, pero resistió la tentación de seguir comportándose como una chiquilla enamorada y apagó el móvil.
Esparció su material de dibujo por su escritorio y se dispuso a dibujar, de memoria. Comenzó por las líneas del mar, con una perspectiva cónica a un lado del bloc. Después añadió la arena, el horizonte de edificios y, en el centro del dibujo, la madera que avivaba una hoguera que coloreó con intensos colores rojizos y anaranjados.
¿Lo ves? No necesitas que te inviten para estar allí. Tú también puedes tener tu propia hoguera de San Juan.
En lugar de animarla, el pensamiento le provocó una punzada en el pecho.
Su corazón era amplio, sí, y por eso también encontraba el hueco para incubar odio. Odiaba sentirse insignificante; odiaba que Miguel le sonriese entre clase y clase cuando nadie miraba y que la ignorase en público; odiaba que las señoras la llamasen chasqueando los dedos; odiaba tener que trabajar para costearse los estudios mientras ellos pagaban las copas con tarjeta de crédito sin preguntar el precio; pero, sobre todo, odiaba ser irrelevante.
Odiaba ser invisible con todas sus fuerzas.
Cerró el bloc de dibujo, malhumorada, apagó la luz del flexo y se tumbó sobre la cama. Ojalá todo el mundo se diese cuenta de que estaba ahí, ojalá todos tuviesen que mirarla, verla, no como la chica de la clase cuyo nombre no conocían, ni la chica de la librería que tardaba demasiado en traerle el libro que habían ido a buscar. Sus ojos se cerraron lentamente, acompañados por ese pensamiento. Se imaginó a sí misma, pero convertida en una persona totalmente distinta, en alguien que ni siquiera Miguel Sabato se atrevería a ignorar, hasta que se quedó dormida sin tener la más mínima idea de que, por invisible que se sintiese, sí había alguien que la estaba mirando, alguien que había escuchado sus mudas plegarias.