La muerte suele dejar siempre migas, pequeÑas partículas del pasado que se enredan, asientan y empapan. Un mechón de pelo cobrizo con el folículo intacto, arrancado del cráneo, enganchado en la bisagra de una puerta o en unos dedos fríos. Unas gotas de sangre y piel, descuidadas en el desagüe de una bañera que deberían de haber limpiado.
También los objetos dejan pistas: una pulsera rota por el enganche, olvidada en la tierra fangosa; una zapatilla perdida en medio de una pelea detrás de la rueda de una camioneta; unas lentillas que se han caído mientras alguien pedía ayuda a gritos en una zona oscura y oculta de un aparcamiento desde la que nadie podía oírle.
Estas cosas, estos enseres, me cuentan dónde ha estado una persona. Los últimos pasos que ha dado.
Pero no del modo que podría imaginarse.
El pasado se abre ante mí, las imágenes aparecen reflejadas en mis córneas y me revelan las horribles miradas en los rostros de los que han desaparecido. De los que se han perdido y nunca regresarán a casa.
Las veo en una especie de presentación de diapositivas en stacatto, como en las películas antiguas en blanco y negro. Es terrible sostener un objeto y ver la imagen fantasma de la persona a la que perteneció, sus últimos minutos, temblando y sacudiéndose, como si yo mismo me encontrara justo ahí. Presenciar el final triste y monstruoso de la vida de una persona.
Pero esas cosas… esas habilidades no se pueden devolver.
La nieve choca contra el parabrisas de la camioneta, helándolo, y crea una delgada capa parecida a un encaje. La calefacción dejó de funcionar hace tres días y me tiemblan las manos dentro de los bolsillos del abrigo mientras miro por la ventanilla la gasolinera con área de servicio Timber Creek, un pequeño escaparate con luces de neón a las afueras de un pueblo de montaña sin nombre. Con esta nieve, tan solo puedo vislumbrar una colección de casas hundidas entre los pinos y muchos negocios que llevan bastante tiempo cerrados. Solo siguen en pie y en funcionamiento la pequeña estación de bomberos, el servicio de grúa y la gasolinera. En el exterior de la gasolinera hay una pila de leña con un cartel en el que dice: $5 el paquete. Autoservicio. Y en letra pequeña: El mejor precio de la montaña.
Este pueblo es una mera cáscara, podría ser borrado fácilmente del mapa por una ráfaga de viento o un incendio difícil de contener.
Abro la puerta de la camioneta, las bisagras oxidadas protestan por el frío, y salgo a la noche sin estrellas. Las botas dejan huellas profundas en los cinco centímetros de nieve fresca y recorro el aparcamiento hasta la puerta principal de la gasolinera. El aire frío del invierno me adormece las orejas y la nariz, y el aliento se torna una nube de escarcha blanca.
Cuando abro la puerta de la gasolinera, me recibe una bocanada de aire cálido, estancado, con un espeso olor a aceite de motor y perritos calientes quemados; me quedo un instante aturdido. El polvo cubre todas las superficies y los pocos artículos que hay (pan blanco, Pop-Tarts y unas cajas de cereales de viaje) parecen parte del decorado de una película de otra época con los logos descoloridos por el sol y caducados. En el fondo de la tienda hay un frigorífico viejo con cerveza, cartones de leche y bebidas energéticas.
Este lugar no está embrujado como otros que acostumbro ver, está paralizado en el tiempo.
En el mostrador, una mujer de pelo gris y piel todavía más gris está sentada en un taburete bajo las mareantes luces fluorescentes. Tamborilea con los dedos en la superficie de madera del mostrador, como si estuviera dando golpecitos a un paquete de tabaco, y me dirijo hacia ella.
A la izquierda de la caja registradora hay una cafetera cubierta de una capa gruesa de polvo y siento la tentación de alcanzar uno de los vasos de papel que hay apilados y llenarlo del líquido estancado y tibio que aguarda dentro, pero sospecho que el sabor se parecerá al aspecto: a neumáticos grasientos. Vuelvo a mirar a la mujer con los puños apretados en los bolsillos y noto la quemazón de la sangre, que regresa a los dedos.
La mujer me mira con impaciencia y cierta sospecha. Conozco esa mirada: no le gusto a primera vista. La barba que me he dejado crecer este último mes no sienta bien a los rasgos de mi cara, me hace parecer diez años mayor, un perro sarnoso. Incluso después de una ducha sigo con aspecto salvaje, bárbaro, el aspecto de alguien en quien no se puede confiar.
Le sonrío e intento mostrarme condescendiente, inofensivo, como si verme los dientes le diera cierta seguridad. No es así. La expresión amarga de su rostro se vuelve más intensa.
—Buenas tardes —comienzo, pero la voz suena grave, inquieta; la falta de sueño me delata. La mujer no dice nada, sigue observándome con los ojos pálidos, como si estuviera esperando a que le pidiera el dinero de la caja registradora—. ¿Le suena una mujer llamada Maggie St. James? —pregunto. Esto se me solía dar bien: convencer a la gente de que confíe en mí, que me facilite detalles que nunca contaría a la policía, que me revele hasta el más mínimo recuerdo que guarda. Pero hace tiempo que perdí ese talento, quedó sumergido, como una inundación que arrasa un sótano.
La mujer resopla mostrando cierto interés y me llega el tufo a tabaco, un olor a ceniza y sal que me recuerda a un caso del que me encargué en Ohio hace tres años, de un niño desaparecido que estaba oculto en una casa de dos plantas abandonada detrás de un aparcamiento de caravanas; las paredes de la casa tenían el mismo olor, a sal y humo, como si se lo hubieran restregado por todo el papel pintado con estampado de narcisos y helechos.
—Por aquí a todo el mundo le suena Maggie St. James —responde con un gruñido. Arruga la nariz ancha y me mira a los ojos, con el blanco de los suyos amarilleados por la nicotina—. ¿Es de un periódico?
Niego con la cabeza.
—¿Poli?
Vuelvo a sacudir la cabeza.
Pero no parece importarle. Sea lo que fuere, policía o periodista, sigue hablando:
—Desaparece una mujer y este lugar se convierte en un maldito espectáculo, como si esto fuera una película para la televisión: helicópteros y perros de búsqueda por todo el bosque que no han encontrado absolutamente nada. Han rebuscado en la basura y en los garajes de los vecinos, como si supiéramos lo que le ha pasado a esa mujer y no dijéramos nada. —Se cruza de brazos. Es un amasijo de huesos y piel arrugada que le cuelga del cuerpo, parece una serpiente que se desprende de la piel que ya no le sirve—. Somos personas honestas aquí, os contamos lo que pensamos aunque no nos preguntéis. Esos agentes de policía han vuelto a todo el mundo paranoico, moviéndose en la noche con las linternas, mirando por las ventanas de gente honrada. La mayoría no hemos salido de casa en semanas, los polis nos han hecho creer que hay un asesino por aquí, acechando. Y todo para nada. No han descubierto nada. Y todo por una mujer a la que ni siquiera conocíamos. —Al decir esto, asiente con la cabeza, con los labios apretados, como para dar énfasis a ese hecho.
Puede que los vecinos de este pueblo no conocieran a Maggie St. James cuando se presentó en su comunidad y de pronto se esfumó, pero mucha gente de fuera sí. Maggie St. James ganó mala reputación hace unos diez años, cuando escribió un libro infantil titulado Eloise y el zorro: zorros y museos. A ese le siguieron cuatro libros más y el público feroz criticó que sus historias eran demasiado oscuras, macabras y siniestras, y que estaban motivando a los niños a que huyeran de sus casas y se internaran en los bosques en busca de algo llamado «subsuelo», una ubicación ficticia que aparece en la serie. Supuestamente, el subsuelo transformaba a un niño normal en una criatura sobrenatural, oscura y malvada. Una cita en particular de una revista literaria de renombre decía: «La versión de St. James del cuento de hadas moderno contiene más pesadillas que sueños; sus historias hacen que los niños no solo teman la oscuridad, también la luz del día. No leería esto a un asesino en serie, mucho menos a mi hijo».
Poco después de que saliera publicado el quinto libro, un niño de catorce años llamado Markus Sorenson se internó en un paraje salvaje de Alaska en busca de este subsuelo y murió de hipotermia. Encontraron el cuerpo siete días después. Recuerdo el caso porque recibí una llamada de un detective de Anchorage que me preguntó si podía ayudar en la búsqueda del niño. Pero lo encontraron en la entrada de una pequeña cueva rocosa al día siguiente con la piel más blanca que la nieve que lo rodeaba. ¿Habrá pensado en aquellos últimos minutos, cuando el delirio del frío le hiciera sufrir alucinaciones, que había encontrado el subsuelo?
Tras la muerte del niño, Maggie St. James dejó de ser tan popular, y con razón. Según Wikipedia, había planes de publicar un sexto libro de la serie Eloise y el zorro. Ese libro no se escribió nunca porque la autora, Maggie St. James, desapareció.
—¿Recuerda haberla visto por aquí? —pregunto a la mujer, cuyas venas azules resaltan bajo la piel cerosa de la garganta.
Enarca una ceja, como si la hubiera ofendido al sugerir la posibilidad de que no recordara algo así cinco años después. Sé que Maggie St. James paró en Timber Creek porque estaba en el informe policial, así como una declaración de una cajera sin nombre.
—En el mejor de los casos, no era alguien memorable —contesta la mujer. Cierra los ojos y vuelve a abrirlos, tiene pegotes de máscara en las pestañas finas—. Pero, por suerte para la policía y para usted, yo me acuerdo de todo el mundo. —Mira las ventanas grasientas de la fachada, como si el recuerdo estuviera allí, a su alcance. La nieve se agolpa contra el cristal—. Llenó el depósito de gasolina y compró un paquete de chicles de fresa, abrió el paquete y se comió uno aquí mismo, antes incluso de pagarlo. Después me preguntó por un granero rojo. Si sabía dónde podía encontrar uno por la zona. Por supuesto, le hablé del del viejo Kettering, a unos kilómetros siguiendo por la carretera. Le avisé que estaba prácticamente derruido, que era un lugar al que suelen ir los chicos a beber, y que llevaba en desuso unos veinte años. Le pregunté para qué quería ir a ese lugar, pero no respondió. Se marchó sin dar siquiera las gracias. A la mañana siguiente encontraron su automóvil abandonado. —Resopla y vuelve la cara hacia las ventanas. Me da la sensación de que quiere hacer algún comentario sobre lo maleducadas que son algunas personas de ciudad, pero se contiene por si acaso yo soy de ciudad. No lo soy. Y, por lo que sé de Maggie St. James, tampoco ella.
Carraspeo. Espero que haya algo más en sus recuerdos y busco la pregunta correcta para que lo comparta conmigo.
—¿Ha oído a alguien hablar de ella desde entonces? —pregunto, evitando lo que de verdad quiero preguntar—. ¿Alguien que la haya visto, que recuerde algo?
—¿Se refiere a alguien que recuerde haberla matado? —Descruza los brazos y tuerce la boca hacia un lado.
Dudo que haya un asesino en serie en la zona (se habría informado de otras desapariciones), pero tal vez haya alguien retraído, que viva solo en el bosque, alguien que quizá no haya matado antes, pero solo porque no se le ha presentado la oportunidad… hasta que Maggie llegó al pueblo. Alguien que estuviera cazando ciervos o conejos, y una bala perdida acabara en una mujer de pelo corto y rubio, una mujer de cuyo cuerpo había que deshacerse, quemándolo o enterrándolo. Los accidentes pueden convertir a las personas en enterradores.
—No puedo decirle que a algunos de por aquí no les falte un tornillo o no tengan telarañas en las orejas, pero no son asesinos. —La mujer sacude la cabeza—. Y le aseguro que no son capaces de mantener la boca cerrada. Si alguien mató a esa chica, ya lo habría dicho. Y enseguida lo sabría todo el pueblo. No se nos da muy bien guardar secretos.
Aparto la mirada y vuelvo a fijarme en la cafetera y los vasos de papel. ¿Me arriesgo? Pero la mujer vuelve a hablar, con una ceja que parece un palillo de dientes enarcada. Parece a punto de compartir conmigo un secreto.
—A lo mejor quería perderse, empezar una vida nueva. Eso no es delito. —Desvía la mirada al paquete de tabaco que está junto a la caja registradora y el mechero morado que hay encima. Necesita fumar.
Asiento, porque puede que tenga razón sobre Maggie. Las personas a veces desaparecen, no porque las hayan secuestrado o asesinado, sino porque quieren desaparecer. Y Maggie tenía motivos para huir de su vida, para perderse en el vacío de carreteras infinitas, pueblos pequeños y lugares que la mayoría no suele visitar.
A lo mejor estoy buscando a una mujer que no quiere que la encuentren.
Detrás de la caja registradora, la mujer al fin toma el paquete de tabaco y lo arrastra por el mostrador hasta que queda en el borde.
—Posiblemente sea mejor dejarlo así, dejar que la mujer desaparezca si es lo que ella desea.
Por un momento nos miramos a los ojos, como si compartiéramos palabras silenciosas, como si ambos hubiéramos sentido lo mismo en algún momento de nuestra vida: el deseo de perdernos.
Pero entonces su expresión cambia; arruga la piel de alrededor de la boca, como un albaricoque seco, y en sus ojos florece la desconfianza, como si de pronto fuera consciente de quién soy, de quién soy de verdad, y por qué he venido a hacer preguntas después de todos estos años.
—¿Es un detective privado? —Vuelve a tomar el paquete de tabaco y saca un cigarro.
—No. —Me acaricio la barba por la parte de la mandíbula. Empiezo a notar demasiado calor dentro de esta tienda húmeda.
—¿Y por qué viene hasta aquí en mitad del invierno para preguntar por esa mujer? ¿Es su novio?
Niego con la cabeza y noto un zumbido detrás de los ojos, ese dolor que ya conozco y que intenta enviarme al pasado. Me estoy acercando a Maggie, lo noto.
La mujer aprieta los labios, formando una línea, como si viera la incomodidad en mis ojos, y retrocedo un paso antes de que me pregunte qué me pasa.
—Gracias por su tiempo —le digo, asintiendo.
Ella se queda con la boca abierta, como las fauces de un animal salvaje que va a alimentarse, y me mira mientras retrocedo hasta la puerta y salgo a la noche.
La ráfaga repentina de aire frío es todo un alivio. La nieve y el viento en la piel sobrecalentada.
Pero la cabeza sigue zumbándome por la necesidad de café, de sueño… pero también por la agobiante seguridad de que me estoy acercando. Esta gasolinera fue el último lugar en el que se vio a Maggie St. James antes de que desapareciera, y me zumban los oídos con esa certeza.
Vuelvo a entrar en la camioneta y me llevo la mano a la sien.
Podría tomarme un puñado de aspirinas, tumbarme en una cama que no huela a detergente industrial de motel, sentir la calidez de todas esas sensaciones familiares. Me apetecen cosas que he olvidado cómo conseguir. Una vida antigua, tal vez. Es la necesidad de algo que perdí hace tiempo. Una vida buena, honrada y desprovista del dolor abrumador que habita en mi interior ahora.
Los neumáticos de la camioneta derrapan en el hielo, los limpiaparabrisas se mueven a izquierda y derecha; salgo del aparcamiento de la estación de servicio y me incorporo a la carretera. Miro por el espejo retrovisor y compruebo que la mujer me observa desde la ventana de la tienda, su rostro es de un extraño tono azulado por las luces de neón parpadeantes.
¿Vio Maggie St. James hace cinco años esa misma cara y aceleró? ¿Sintió el mismo escalofrío por la columna hasta el coxis?
¿Sabía que estaba a punto de desaparecer?
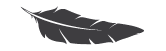
Los faros de la camioneta iluminan tan solo unos metros por delante en la oscuridad, el asfalto helado, parecido a un río negro sin el resplandor de la luna, y proyectan lazos de color blanco amarillento en los árboles cubiertos de nieve que se comban como si fueran brazos y gotean.
Conduzco durante una hora por la misma carretera que siguió Maggie St. James y solo me encuentro un automóvil que va en la dirección contraria y unas cuantas casas pequeñas cubiertas de musgo.
Hasta que, al fin, entre unos pinos altos y la nieve, aparece un granero rojo.
Lo que queda de él.
La mujer de la gasolinera tenía razón, toda la parte izquierda está desplomada y hay un montón de madera astillada y clavos viejos enterrados ahora en la nieve. Tiene, sin embargo, una veleta de metal en el punto más alto, aunque las piezas móviles están detenidas por el frío o el óxido. Es el mismo granero que vi en una fotografía de la policía que me enseñaron los padres de Maggie. Pero en la foto aparecía, en el fondo, un modelo nuevo de Volvo verde claro de cuatro puertas, el automóvil de Maggie. Aparcó aquí, junto a la carretera, salió por la puerta del asiento del conductor, tomó el bolso y el teléfono móvil y desapareció.
Levanto el pie del pedal del acelerador y dejo la camioneta en el arcén de la carretera. Me detengo en el mismo sitio que ella.
Maggie estuvo aquí en verano; las hojas de los árboles eran de un verde vivo y saludable, el sol brillaba cegador en el cielo y seguramente calentaba el interior del vehículo. A lo mejor tenía las ventanillas bajadas y le llegaba el aroma dulce de las manzanitas y las flores silvestres que crecían en la cuneta junto a la carretera. Tal vez haya cerrado los ojos un momento, sentada en el coche, y considerado sus opciones. Puede que incluso pensara en todas las cosas que la habían llevado hasta allí: momentos lejanos, piezas fragmentadas de su vida que solo venían a la mente en instantes como este.
Estaba construyendo una historia en su mente, igual que los cuentos de hadas que escribía, pero esta era su historia y el final no estaba escrito aún. O el final que solo ella preveía.
Delante de mí, la carretera de montaña efectúa un giro pronunciado a la izquierda y veo una pequeña casa solitaria entre los pinos, la única en kilómetros, con la luz del porche encendida que ilumina la entrada gris. El señor y la señora Alexander viven ahí. Llevan viviendo en esta pequeña casa de una planta cuarenta y tres años, la mayor parte de sus vidas, y estaban ahí cuando encontraron el vehículo de Maggie. La policía los interrogó durante bastante tiempo. Por lo que leí en el informe, era obvio que los detectives sospechaban del señor Alexander e incluso cavaron en algunas partes del jardín en busca de los restos: un fémur, un pendiente, cualquier pista de que Maggie se había encontrado con su destino en la casa de los Alexander. Una de las teorías del detective era que el automóvil de Maggie pudo haberse averiado (aunque arrancó perfectamente cuando llegó la grúa para llevárselo), y ella merodeó por allí con la esperanza de buscar refugio en la casa, ayuda. Y tal vez el señor Alexander la arrastró hasta su garaje, la golpeó hasta matarla y luego la enterró detrás de la casa. Encontraron en el garaje un martillo con salpicaduras de sangre, pero después se determinó que se trataba de sangre de roedor. Había usado el martillo para acabar con el sufrimiento de un ratón que había quedado atrapado en una trampa. Pero eso no acabó con las sospechas de la policía de que el señor Alexander era el principal (y único) sospechoso.
No había muchas pistas en el caso de St. James y la policía local tenía poco donde investigar. Los casos se enfrían así. Se estancan, pierden fuerza. Sin un cuerpo, sin sangre ni signos de lucha, Maggie St. James podría haber querido desaparecer, sin más, tal y como había sugerido la mujer de la estación de servicio. «Eso no es delito».
Busco la mochila que hay en el asiento de atrás y saco un pequeño abalorio de plata. Me empiezan a zumbar los oídos. El abalorio tiene la forma de un libro pequeño con páginas delgadas de metal y un lomo estrecho. No es más grande que la uña de mi dedo meñique.
Cuando me lo dieron los padres de Maggie, me explicaron que era parte de un colgante que siempre llevaba puesto Maggie. El colgante tenía cinco abalorios, cinco libros diminutos de plata, uno por cada tomo de la serie Eloise y el zorro. Y todos tenían un número grabado en la cubierta.
El que tengo yo en la mano es el número tres.
La policía lo encontró a unos metros del maletero del automóvil de Maggie. Y ese era el único indicio que sugería que podría haberse producido una lucha: alguien sacó a Maggie del vehículo y, en mitad del forcejeo, el abalorio saltó del colgante y cayó en la carretera. Pero no se encontraron fibras de pelo, ni uñas rotas, ni otras pruebas que apoyaran esa teoría.
Cierro los ojos y aprieto con fuerza el abalorio, siento los bordes afilados, el peso delicado en la palma. Lo imagino suspendido en una cadena de plata contra el pecho cálido de Maggie, entre cuatro abalorios idénticos. El aire vibra a mi alrededor: algodón en los oídos, presión en la garganta, y me imagino sentado en el Volvo verde de Maggie, tal y como estaba ella. La brisa veraniega entra por la ventanilla abierta. Está puesta la radio y suena una canción country antigua, de Waylon Jennings: She’s a Good-hearted woman in love with a good-timin’ man. She loves him in spite of his ways that she don’t understand. La música retumba por el altavoz y escapa por las ventanillas abiertas, como un recuerdo que puntea en las trincheras de mi mente. Pero este recuerdo no me pertenece. Es una diapositiva distorsionada y estropeada con agujeritos, como una película antigua en un proyector en mal estado.
Abro la puerta de la camioneta y salgo a la nieve.
A pesar de que el frío me asalta, siento en la piel la calidez del sol de la tarde, el asfalto caliente bajo las botas. Siento lo que sintió Maggie.
Han pasado cinco años desde que ella estuvo aquí, pero el recuerdo se reproduce en mi mente como si me encontrara a su lado en aquella tarde tranquila. Todos dejamos marcadores, vibraciones, vivas o muertas, que nos persiguen por los lugares donde hemos estado. Y si sabes verlas, se pueden encontrar las huellas de una persona y seguirlas.
Pero, como todo, estas se desvanecen con el tiempo, se vuelven menos claras hasta que, al fin, las reemplazan recuerdos nuevos, personas nuevas que han pasado por el mismo lugar.
Aprieto el puño, tengo los nudillos cortados y secos por el frío, y me centro en el recuerdo de Maggie que me ofrece el pequeño abalorio. Ella me ha traído hasta aquí. Polvo y párpados temblorosos bajo el sol del mediodía. Los recuerdos vibran dentro de mí y avanzo varios pasos por la carretera hasta el lugar exacto en el que se encontraba ella. En un pino cercano trina un pájaro que da saltitos hasta su nido. Pero, cuando abro los ojos, el pájaro no está y los árboles están cubiertos de nieve. No hay nidos. No hay arrendajos ni pinzones. Se han ido todos al sur a pasar los meses de invierno.
Miro la carretera; mi camioneta está aparcada en la nieve, en el arcén. No hay más vehículos ni camiones con troncos que asciendan por el bosque. Pero en verano seguramente debe haber más tráfico. Una familia que se dirige a la montaña para acampar durante el fin de semana en uno de los lagos remotos, o habitantes de los alrededores que van al pueblo para repostar o comprar cerveza.
Pero nadie vio a una mujer salir de su automóvil. Nadie vio nada. O, si lo hicieron, no lo dijeron. El silencio puede guardar miles de historias sin contar.
La luz del porche de la casa de los Alexander parpadea contra la nieve acumulada en la baranda y los escalones; la propia casa da la impresión de hundirse en la tierra, haciendo lo posible por no derrumbarse del todo. Oigo a Maggie respirar, el latido de su corazón bajo las costillas; no estaba asustada ni nerviosa. El automóvil no se averió como sugería el informe de la policía. La mujer permaneció a un lado de la carretera y estiró los brazos, como si sencillamente hubiera parado para aliviar la tensión de las articulaciones tras un largo viaje. Parpadeó por la claridad y exhaló un largo suspiro con la cabeza levantada hacia el cielo.
Ella quería estar aquí, vino a propósito. Pero no se dirigió a la casa de los Alexander. Puede que captara su atención, que la observara como hago yo ahora, pero luego se concentró en el granero. Caminó hasta el borde de la carretera para examinarlo.
Pero el granero tampoco era su destino, solo una pista. Estaba siguiendo el camino correcto. Estaba cerca.
Sigo sus pasos y el recuerdo me devuelve a su coche; abrió el maletero y las bisagras de metal chirriaron cuando se inclinó para mirar dentro. Sacó una mochila y metió dos botellas de agua, una sudadera y un par de calcetines limpios. En el bolsillo delantero llevaba el paquete de chicles de fresa que había comprado en la tienda y el teléfono móvil.
Tenía en el cuello un colgante con cinco abalorios.
Se echó la mochila en los hombros, cerró el automóvil y se quedó las llaves. Planeaba regresar. No estaba huyendo. Creía que iba a volver al vehículo.
Contemplo el recuerdo de su imagen, que da varios pasos hacia el lateral de la carretera y, cuando se pasa la mano por el pelo… toca algo. Tal vez sean las tiras de la mochila enganchadas en el abalorio de plata, o simplemente la punta de los dedos, pero el abalorio se libera de la cadena y cae al suelo. No se da cuenta, no lo oye caer, y sigue adelante.
No fue ninguna pelea ni forcejeo con un atacante lo que hizo que perdiera el abalorio, se soltó solo.
Observo su imagen fantasma bajar hacia el granero con paso firme, constante.
Tan solo tenía suministros para un día de caminata. Ni saco de dormir, ni tienda de campaña, ni comida deshidratada para calentar en un hornillo. No tenía intención de desaparecer. O preveía contar con refugio y comida allí donde se dirigía.
Preveía algo distinto a lo que le sucedió.
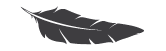
Hace poco más de un mes, estaba sentado en un aparcamiento de camiones en la frontera norte de Montana, pensando en cruzar a Canadá y comprobar cuánto era capaz de viajar hacia el norte antes de que se acabaran las carreteras y no hubiera más que permafrost y un mar de hojas verdes. De pronto me sonó el teléfono.
Un bip, bip, bip desagradable.
Ya casi nunca respondía, casi nunca sonaba. La batería estaba siempre baja y solo lo cargaba lo suficiente para evitar que se apagara, por si había alguna emergencia. Por si se me pinchaba una rueda. Por si quería llamar a alguien… cosa que nunca hacía.
Pero cuando lo saqué del salpicadero, vi el nombre en la pantalla: Ben Takayama, mi compañero de habitación en la universidad, el chico con el que una vez me bebí una botella entera de bourbon y luego condujimos toda la noche hasta Reno y dormimos en la caja de la camioneta Toyota, sudando bajo el sol del mediodía, el alcohol rezumando de nuestros poros, y luego vomitamos en los arbustos que rodeaban un casino con luces de neón. Nadie nos miró, ni siquiera los guardas de seguridad. Ben y yo habíamos compartido numerosas aventuras estúpidas y descerebradas, la mayoría de las cuales terminaban mal: robándonos el dinero, con la dignidad por los suelos en un callejón, la piel amoratada y rasguñada. Era una de las pocas personas a las que aún podía llamar «amigo». Y probablemente la única cuya llamada habría respondido en ese momento en el que anhelaba una comida casera y algo familiar. Cualquier cosa. Incluso una llamada de Ben.
—¿Travis? —dijo cuando respondí, pero yo me quedé en silencio. ¿Cuánto hacía que no hablaba con alguien del pasado? ¿Cuánto tiempo llevaba en la carretera, cruzando fronteras, dirigiéndome al este y luego al norte? ¿Dos meses? ¿Tres?
Carraspeé.
—Hola.
—Nadie sabe de ti desde hace tiempo. —La voz sonaba rara, preocupada… algo poco propio de él. Y no me gustaba cómo me hacía sentir, como si tratara de ver más allá de la sombra en la que me estaba convirtiendo.
Exhaló un suspiro, como si fuera consciente de que no quería su pena. Quería los viejos tiempos, antes de que todo se fuera a la mierda. Cerveza barata y las noches de los viernes en nuestra habitación, rupturas y clases de economía fallidas. Añoraba esos días igual que la mayoría de las personas añoran su época universitaria, aunque en ese momento no te des cuenta de que estás viviendo esos años sobre los que más adelante contarás historias. Unos años en los que estás tan arruinado que tienes que robar rollos de papel higiénico del baño de un bar a dos manzanas del campus con una oferta especial a la hora feliz: una cerveza y una porción de tarta por cuatro dólares.
Añoras esos tiempos, pero no volverías atrás.
Fueron también los años en los que bebía porque el alcohol mermaba los efectos de mi habilidad. Cuando estaba borracho, incluso de resaca, podía tocar objetos sin sentir nada. Ningún recuerdo. Ninguna imagen fantasma del pasado. Cuando tenía la mente nublada por la bebida, apenas sentía nada. Así pasé los años universitarios. Y a veces sigo bebiendo solo para huir de las cosas que no quiero ver, que no quiero recordar.
—Me gusta que estés en modo Jack Kerouac y abandones las normas sociales —comenzó— para vivir en la carretera como un jodido pagano. Pero tienes que llamar de vez en cuando.
En el salpicadero había una bolsa de patatas fritas a medio comer que empezaban a empapar de aceite la bandeja delgada de cartón. Tenía hambre, pero era incapaz de acabármelas.
—Dime dónde estás, a lo mejor puedo tomarme un fin de semana largo y acompañarte. —Sonaba sincero, con un temblor en la voz, como si anhelara escapar de la normalidad de su vida perfecta y estéril. Dos niños y un perro galés llamado Scotch, y una esposa que preparaba galletas con forma de árboles y corazones absolutamente todos los jueves. «Absolutamente todos los jueves», me dijo en una ocasión. Como si le encantara y a la vez lo odiara. Le gustaban las habitaciones sucias de hotel, la comida mala de carretera, los bares llenos de humo y las chicas que tenían todas el mismo nombre. Que piensan que eres mejor hombre de lo que eres en realidad.
Ben quería lo que yo tenía.
Pero la vida corriente de Ben tenía algo que la mía no: un hogar. Un refugio. Un lugar al que ibas tras un largo día, que te acogía y te mantenía a salvo, protegido de todo lo que acechaba al otro lado de la puerta. Yo, en cambio, tenía una camioneta vieja que chirriaba y se ahogaba cada vez que la arrancaba, y un cuarto de tanque de gasolina. Eso era todo.
Pero yo no merecía una vida corriente y segura. Eso era para la gente buena y honrada. Yo no era bueno ni honrado.
Yo era destrucción, oportunidades perdidas y momentos irrecuperables.
—No quieres venir aquí —contesté—. Te lo aseguro. Jack Kerouac no estaría en mitad de un aparcamiento de camiones comiendo patatas del día anterior y valorando lo mucho que podía internarse en Canadá antes de quedarse sin dinero. —Sonaba malhumorado, desesperado, y no me gustó.
—Tienes razón, Kerouac estaría bebiendo mientras cena —respondió—. Quizás ese sea tu problema.
—Quizás. —Sonreí.
Se produjo un silencio y oí a Ben respirar. No llamaba solo para comprobar que estaba bien, para asegurarse de que no estaba muerto. Llamaba por algo más.
—Tengo algo que podría interesarte.
Tragué saliva y volví la mirada al restaurante de la zona de servicio, que estaba al otro lado del aparcamiento, a cierta distancia. Dos hombres cruzaban la puerta y vi en el interior una barra larga con taburetes de metal que cubrían todo el ancho del restaurante y varios bancos bajo las ventanas, tapizados de un triste color verde oliva. La mayoría de los taburetes y bancos estaban ocupados. El local estaba bien iluminado para servir café toda la noche y así mantener despejados a los conductores para que pudieran afrontar la larga carretera que tenían por delante.
—¿El qué? —pregunté.
—Un trabajo.
—Ya no hago eso.
Exhaló un suspiro.
—Ya, pero a lo mejor te viene bien. Tener algo en qué centrarte.
No pensaba de veras que tenía perseguir la vida de Jack Kerouac, solo intentaba tentarme para que volviera a mi antigua vida. Ben era detective. Después de ocho años de policía, al fin había ascendido, pero ahora pasaba la mayor parte del tiempo en un despacho, y él odiaba ser sedentario. Una muerte lenta, me dijo en una ocasión. A lo largo de los años me ha pasado casos, ha hablado de mí a las familias que empezaban a perder la esperanza. Sabía cómo iba a seguir la llamada: trataría de convencerme para que aceptara un trabajo más. Una persona desaparecida más. Como si pensara que eso me traería de vuelta.
—No puedo —dije. El trabajo era justo aquello de lo que trataba de escapar.
Emitió de nuevo un sonido, una exhalación profunda, como si valorara las palabras adecuadas para convencerme.
—Me harías un favor —añadió. Usó el remordimiento, un favor a un viejo amigo. Solo un capullo se negaría.
—¿Y eso? —pregunté con cautela.
—Son amigos de mi familia. Los conozco de toda la vida. Su hija desapareció.
El corazón me empezó a latir con fuerza en el pecho. Una hija desaparecida. Unas palabras que había escuchado demasiadas veces, el tipo de desaparición más común. También es el tipo de desaparición que ahora me hace sudar. El lamento, la pena y un miedo asfixiante se abrieron paso en mi interior, ahogándome con los recuerdos que tanto me esforzaba por olvidar.
—A lo mejor has oído hablar de ella —continuó—. Se llama Maggie St. James. Es escritora. Desapareció hace cinco años, la policía ha dejado de buscarla y la familia está desesperada.
Familia desesperada. Otra frase común. Entonces es cuando me buscan, cuando alguien les sugiere que llamen a Travis Wren: puede que sea de ayuda. Soy la última esperanza.
—Cinco años es mucho tiempo —respondí, a pesar de que sabía que no lo era. En una ocasión encontré a un niño al que habían secuestrado diecisiete años antes, cuando solo tenía seis meses. Y lo encontré viviendo con una familia en Rhode Island. No era su familia verdadera, sino la que lo había secuestrado. Deseaban tanto un hijo que robaron un bebé del carrito en el aparcamiento de un supermercado mientras su madre verdadera estaba metiendo bolsas de comida y pienso para perros en el maletero de su Honda gris.
—Para ti no —repuso Ben. Conocía la mayoría de mis casos. Pero probablemente también sabía que estaba buscando una excusa, un motivo para decir que no a lo que estaba a punto de pedirme—. Necesito tu ayuda. Hazme este favor, Travis. No te lo pediría si no conociera a la familia, vive en el mismo barrio que mis padres. ¿Te acuerdas de Aster Heights, con el cementerio Rotting Hill al fondo?
Su nombre real era Rooster Hill, pero él siempre lo llamaba Rotting Hill, «colina putrefacta», por razones obvias. Mi hermana estaba allí enterrada, oculta bajo tierra demasiado pronto, con los ojos muy abiertos y azules bajo los párpados cerrados, como si buscara y buscara. Esperándome.
No estoy seguro de si Ben recordaba que allí estaba Ruth enterrada, pero oírlo mencionar el cementerio hizo que los recuerdos se colaran en mi mente, dolorosos, puntiagudos, como si me golpearan con un martillo en la cabeza.
Si no fuera por eso, si no hubiera mencionado Rotting Hill, podría haber respondido con un sencillo «no». Pero me senté y observé el cielo, que se iba tornando de un gris apagado mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas gruesas contra el parabrisas.
—Ve al menos a hablar con los padres antes de decir que no —me pidió—. Escucha los detalles del caso. Creo que es uno de los que te gustaría aceptar.
Inspiré profundamente y miré el aparcamiento, la fila de árboles que había más allá. Un buen lugar para abandonar un cadáver. Para esconder cosas que te gustaría olvidar. Conozco ese tipo de lugares, he encontrado a personas desaparecidas en zonas arboladas como esa, medio enterradas, con agujas de pino enredadas en el pelo y hojas sobre los ojos. Sangre seca en las uñas.
—De acuerdo.
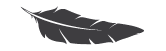
Me encuentro a un lado de una carretera de montaña, frente a un granero rojo destartalado, y del cielo lechoso caen copos suaves de nieve que hacen que parezca un paraje sacado de una silenciosa película de cine negro.
Me aferro al abalorio plateado del libro e intento sonsacarle los recuerdos, como si estrujara un limón para extraer el jugo. Después de cerrar el automóvil con llave, Maggie St. James bajó por la pendiente de la carretera hacia el viejo granero. El pelo corto y rubio olía a flores recién cortadas, lilas y vainilla. Era todo huesos, pero no en el sentido de poco saludable, sino de una mujer que no parecía propensa a dar largas caminatas en la naturaleza. Era del tipo de mujer de cafetería y croissant sin gluten, paseos por el parque de la ciudad, pero no esto.
Se habían publicado en Internet varias historias que afirmaban que la desaparición de Maggie era una estrategia publicitaria para el último libro de la serie Eloise y el zorro. Al vislumbrar la imagen de la mujer saliendo del automóvil, observando el paisaje que tenía delante, me pregunto si habrán tenido razón. A lo mejor estaba imitando lo que les sucedía a los chicos que leían sus libros y se escapaban de casa, a lo mejor quería desaparecer.
Y a lo mejor por eso nunca nadie tomó en serio su desaparición, ni siquiera la policía.
Después de cinco años, no obstante, ¿podría estar escondida de verdad, aguardando el momento perfecto para reaparecer? ¡Pum! Y Maggie St. James emerge por arte de magia de este bosque, preparada para compartir el sexto y último libro de su serie, todo orquestado por un publicista inteligente. ¿O le pasó otra cosa?
Maggie tenía veintiséis años cuando desapareció. Ahora tendría treinta y dos, si es que sigue con vida. Otra mujer desaparecida más.
Las palabras brotan en mis pensamientos: otra mujer desaparecida más. Como muchas otras. Como la que me desvela por las noches, la que no puedo olvidar: sus párpados quietos, las pupilas negras y glaciales, negándose a parpadear.
Me acerco un paso al borde de la carretera; el viento agita los árboles, barre la superficie helada del asfalto, me recuerda que estoy junto a un bosque invernal. El recuerdo de Maggie titila, desvaneciéndose con el tiempo, pero entonces la veo, su imagen fantasma rodeando el granero, siguiendo un camino oculto que se interna entre los árboles, estrecho, lleno de raíces, fácil de pasar por alto si no lo estabas buscando. Si no sabías ya que estaba ahí. Pero Maggie St. James camina con decisión.
Sabía adónde iba.
Vuelvo a mi camioneta y entro; gotea nieve derretida en el felpudo.
No voy a seguirla a pie con toda esa nieve.
La camioneta jadea cuando enciendo el motor y la pongo en marcha; salgo del arcén de la carretera y me interno en el camino cubierto de nieve. Una cancela que bloqueaba el camino cuando Maggie pasó por aquí yace ahora doblada y parcialmente abierta, apoyada sobre el banco de nieve. La camioneta pasa justa por la abertura, y el espejo del lado del copiloto roza el poste de metal, pero este no lo arranca. Los neumáticos se hunden en los surcos ocultos y el camino rodea lo que queda del viejo granero rojo, avanzando entre los árboles hasta una extensión abierta de tierra que no se ve desde la carretera. Ante mí se encuentran los restos de una casa, una chimenea que se alza al cielo oscuro, un símbolo solitario de lo que fue en el pasado.
Paro la camioneta y camino por la nieve hacia la chimenea, los faros alumbran la estructura. Toco el ladrillo.
La chimenea está fría. Veo la parpadeante imagen fantasma de un columpio en un porche y una niña pequeña con unas botas de agua verdes impulsándose con las piernas, cada vez más alto. En los recuerdos siguientes hay alguien gritando, una mujer llorando en una habitación de la planta de arriba, con lágrimas en las mejillas rosadas. Murió al dar a luz y dejó a su hija huérfana de madre. Varios destellos, décadas en solo un parpadeo: un hombre despidiéndose de alguien en el porche, las manos estropeadas por el trabajo y temblorosas; una cortina apartándose en la ventana de la cocina donde una niña llora en silencio mientras escribe una carta sentada a la mesa; un chico con el pelo castaño y unos ojos profundos que salta del tejado y se rompe el brazo y el codo al aterrizar en el suelo. Nunca escribió recto su nombre después de eso, ni flexionó el brazo sin que le doliera.
Muchas familias, muchas vidas tuvieron lugar en esta casa.
Clic, clic, clic, y entonces se acaba.
Aparto la mano. No quiero desconcentrarme, no quiero contemplar estas imágenes hasta conocer los detalles de todas esas vidas. Aparto la mirada de la chimenea y miro los árboles que hay más allá de la casa. Maggie no paró aquí, no se encontró con un villano en las sombras, como en sus historias fantásticas, que emergía de la oscuridad y le succionaba la vida en silencio. No está enterrada bajo las rocas, el barro y el hollín que cubre la zona alrededor de la chimenea.
Continuó.
Avanzó entre los árboles. Se internó más y más en el bosque.
En este punto, mi plan habitual sería llamar a la familia de Maggie. Contarles que posiblemente tenga una pista. Que su hija no se acercó a la casa de los Alexander como indicaba el informe de la policía. Vino aquí de forma intencionada, a este viejo granero, en esta casa calcinada en las montañas de Three Rivers, al norte de California. Y, segundo, llevaba una mochila con suministros, cerró con llave el coche y se alejó de la carretera en dirección al bosque. Sabía adónde iba. Tenía un plan.
En contadas ocasiones llamo por teléfono a la policía local, espero a que sea la familia que me ha contratado la que efectúe esa llamada si desean convencer a la jurisdicción más próxima de que vale la pena escucharme, de que deberían venir y echar un vistazo, seguirme al bosque en mitad de la noche. Solo hago esa llamada si encuentro una prueba importante. No quiero que mis huellas queden en ninguna parte. No quiero que nadie sospeche que el motivo por el que he encontrado esta prueba es porque la he colocado yo mismo.
No te ensucies las manos, me dijo Ben hace años. Y eso hago.
Pero no llamo a la familia de Maggie. Ni a la policía. Porque tengo el móvil sin cobertura desde que dejé la autovía 86 hace unas horas. Y no he encontrado ninguna prueba importante, ni una bota perdida en la casa, del número cuarenta, como el que tiene Maggie. Ni un mechón de pelo arrancado del cráneo pálido. Ninguna prueba sólida de que Maggie vino por aquí. Solo el recuerdo que veo en la mente: una mujer que se internó entre los árboles y desapareció.
Ninguna prueba de nada.
Cuando acepté el caso, me dije a mí mismo que le estaba haciendo un favor a Ben. Y necesitaba el dinero. El padre de Maggie St. James me firmó un cheque con el cincuenta por ciento por adelantado, lo normal en todos mis casos. El resto solo lo recibiré si encuentro a Maggie, viva o muerta.
Pero hay otro motivo por el que acepté el caso.
Mi hermana.
Una punzada en el plexo solar, un pozo en descomposición en el estómago. Si encuentro a Maggie St. James, puede que sea como rescatar a mi hermana, con quien no llegué a tiempo. A lo mejor llena el agujero que intenta tragarme y puedo dormir sin ver sus brazos pálidos con las palmas hacia el techo, la boca ligeramente abierta, como si tratara de decir algo al final, pero se hubiera quedado sin tiempo. Encontrar a Maggie será como encontrar a Ruth.
Arreglará una parte.
Cuando acepté el trabajo también me dije que, si no encontraba nada, si no había restos de Maggie St. James en esta carretera, llamaría como un cobarde a Ben y le diría que notificara a sus padres que se trataba de un callejón sin salida. No tendría el coraje de hacerlo yo mismo, de admitir que he fracasado. Y entonces culminaría mi desaparición, continuaría hacia el norte de Canadá, y luego a Alaska. Me esfumaría, tal vez para siempre.
En la camioneta, echo un vistazo a los árboles, tratando de concentrarme en Maggie. Pero en la oscuridad… noto algo y me inclino sobre el volante; los faros iluminan el tronco de un abeto alto.
Hay tres tajos verticales en la corteza.
Puede que los haya hecho un animal, un oso arrancando la carnosa superficie del árbol. Sin embargo, tienen un aspecto limpio, recto. Hechos en la madera con la hoja afilada de un cuchillo.
Un marcador, una señal… una advertencia.
Vuelvo a captar el olor a lilas. Maggie accedió por aquí al bosque, a su interior verde y negro. Después de cinco años, puede que siga con vida en alguna parte de este terreno montañoso. O tal vez encuentre su cuerpo acurrucado e inmóvil en la base de un árbol, después de haberse perdido, con las rodillas pegadas al pecho, las hojas del otoño y una gruesa capa de nieve como única tumba. Los ojos abiertos.
Pero he encontrado cosas peores.
Acerco la camioneta a las marcas del árbol; la nieve cae ahora con fuerza en el parabrisas y encuentro otro camino medio oculto, tal vez destinado al transporte de la madera cuando se taló esta ladera. Se interna en el bosque. Noto otra punzada en mi interior. Inseguridad. Necesidad.
Redención.
Voy a conseguirlo.
Voy a encontrar a Maggie St. James.
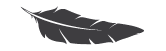
Mi talento podría ser considerado una enfermedad, un mal que ha pasado entre las generaciones por el árbol genealógico.
Siempre han existido historias de mis antepasados, de mi tía Myrtle, que llevaba pendientes de caracolas marinas hasta los hombros y tenía la costumbre de encender cerillas en la mesa a la hora de la comida para deshacerse de «los fantasmas ruidosos que ya deberían de haberse marchado». La tía Myrtle veía cosas en los objetos que tocaba.
Éramos una familia poco común.
Cuando yo tenía nueve o diez años, pensaba que veía destellos de muertos, formas pálidas que se movían, efigies, rastros de los que llevaban tiempo bajo tierra. Me daba miedo la idea de ver apariciones fantasmales en todo aquello que tocaba. Mi padre, siempre eficiente con las palabras y tras haber visto la mirada distante en mi rostro en los meses previos, cómo me paraba cada vez que tocaba objetos de la casa, me dio una mañana una palmada en el hombro mientras estaba sentado delante de un cuenco con cereales y me dijo: «Tienes el don, chico. Vaya suerte. Mi consejo es que lo ignores, que no vayas proclamándolo para que la gente no te llame “rarito”. Es mejor olvidarlo».
Y eso hice durante un tiempo, tenía cuidado de no tocar nada que no fuera mío. Era un niño siempre con las manos en los bolsillos, pero había deslices, momentos inintencionados en los que mis dedos se acercaban a algo que no era mío: un pasador de unicornio que se soltaba del pelo castaño de una niña sentada delante de mí en clase de historia, o las gafas de lectura de mi padre en la encimera de la cocina que me pedía que le llevara.
En esos errores breves, veía los momentos agitados que pertenecían al pasado de otra persona: la niña de pelo rubio peinándose esa mañana, antes de clase, colocándose con cuidado el pasador mientras sus padres discutían en la planta de abajo y las voces resonaban en los pasillos, haciendo que la niña se estremeciera. O mi padre, quitándose las gafas y dejándolas en la encimera verde de una cocina que no era la nuestra. Una mujer que no era mi madre, de caderas redondeadas y piel pecosa, de pie delante de él, con los labios sobre los suyos.
Veía cosas que no quería ver. Era un talento que no deseaba, una habilidad que no había pedido. Pero no podía devolverla.
Hasta unos años más tarde no aprendí a centrarme en esta habilidad, a usarla para encontrar cosas que se habían perdido, para encontrar gente. Si sabía qué estaba buscando, si tenía la imagen de alguien a quien necesitaba encontrar, podía localizar la ciudad o la esquina de la calle en la que se habían subido por última vez a un autobús o al automóvil de un extraño. Veía la discusión que tenían con una esposa, el cuchillo que sacaban del cajón de la cocina. Veía las cosas que habían hecho, aunque siguieran con vida. Aunque no estuvieran muertos aún.
En la universidad, Ben trabajaba de detective privado y me contrató en secreto para que lo ayudara con varios casos: mascotas robadas, amantes robados y varias tarjetas de crédito robadas. Era un trabajo horrible. Conducir de noche, rebuscar en la basura de la gente, hacer fotografías oscuras y desenfocadas.
Pero cuando nos graduamos, me recomendó a alguien que había conocido en el Departamento de Policía de Seattle y me pidieron ayuda con el caso de una desaparición. Al principio no me contaron mucho, no confiaban en mí y no me extrañaba. Tenía veintipocos y aspecto de poder cometer los crímenes que ellos se esforzaban por evitar. Pero cuando encontré a un niño de catorce años que había desaparecido de su casa una semana antes, acampando en el bosque de detrás de su colegio tras haberse escapado, la policía me pidió ayuda con otros tantos casos.
En cosa de un año, estaba recibiendo llamadas de familias desesperadas y nerviosas que se habían enterado de que podía encontrar a cualquier persona desaparecida: un hermano desvanecido en mitad del aparcamiento de un comercio bajo la abrasadora mirada del sol; una hija que había salido de su habitación en la segunda planta de una casa en un vecindario de viviendas idénticas, con la ventana aún abierta y la alfombra marrón empapada por la lluvia; o una sobrina que había salido a correr por la orilla cerca de Port Ludlow y no había regresado a casa. Al día siguiente aparecieron las zapatillas de cordones flotando en el agua, arrastradas por la corriente.
Me convertí en un buscador de desaparecidos, pero no siempre los encontraba vivos.
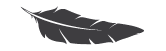
El camino es estrecho, está lleno de matorrales, y lleva sin ser transitado por lo menos una década. Conduzco la camioneta por una zanja baja, probablemente el lecho de un riachuelo seco enterrado ahora por varios metros de nieve. Las ruedas amenazan con hundirse en la capa embarrada.
Cuando Maggie pasó por aquí, saltó de una roca a la siguiente por encima del riachuelo y el agua fresca le salpicó las piernas. Oigo el recuerdo del agua y la suave melodía que tarareaba Maggie mientras caminaba, una canción de cuna, creo, para la hora de dormir, pero no la reconozco. Tal vez quería calmarse, para no sentirse tan sola mientras se internaba en el bosque.
Los faros de la camioneta rebotan en los árboles. Sigue cayendo nieve del cielo. Los limpiaparabrisas se mueven a un lado y a otro del cristal y la calefacción escupe aire templado. Tres horas después, pierdo la imagen fantasma de Maggie.
Se desvanece con los árboles verdes, con la nieve, y desaparece.
Puede que girara en alguna parte y lo haya pasado por alto. Tal vez se tumbó sobre una cama de agujas de pino para descansar y nunca despertó.
Puede que regresara.
O a lo mejor solo estoy demasiado cansado, incapaz de concentrarme, de mantener la imagen viva en la mente. Llego a una intersección por la que cruza otro camino estrecho de tierra como el que estoy siguiendo y detengo la camioneta. Igual tendría que dar la vuelta, a lo mejor he perdido la imagen fantasma de Maggie definitivamente y he llegado a un callejón sin salida.
Aprieto en la mano izquierda el abalorio con forma de libro en un intento por sonsacarle unos últimos recuerdos. Si Maggie llegó a esta intersección, si continuó caminando, tuvo que tomar la decisión de qué ruta iba a seguir. Pero cuando miro el terreno cubierto de nieve, el cruce de caminos, no veo señal de ella, solo la oscuridad entre los árboles y los rayos de luz que iluminan suavemente el bosque que tengo delante.
Tengo que darme la vuelta. Volver a recorrer las tres horas que hay hasta la vieja chimenea y el granero derruido. Puedo volver a probar mañana, cuando brille el sol. O puedo retroceder hasta la autovía 89 y continuar avanzando más allá de la frontera canadiense. He intentado encontrarla. He venido hasta aquí, a este bosque, y la pista se ha enfriado. La imagen fantasma de Maggie se ha desvanecido con el tiempo. No tengo forma de saber qué vía siguió desde aquí. Qué camino tomó.
Noto un dolor familiar en la base del cuello, provocado por la duda, siempre acechante: Seguramente será demasiado tarde. No hay buen pronóstico después de cinco años. Probablemente ya esté muerta.
Pongo la marcha atrás y las ruedas rachean un poco antes de hallar la tracción. La camioneta se desliza un poco hacia atrás, el parachoques trasero choca contra un árbol pequeño y, cuando giro el volante, los faros iluminan los pinos altos.
Aquí hay algo.
Piso el freno y miro la nieve con los ojos entrecerrados. En la corteza hay tres tajos. Iguales a los que he visto en la casa calcinada. Un marcador, un mapa. Maggie giró aquí a la izquierda. Siguió las marcas de los árboles. Así es como sabía adónde iba.
Vuelvo a arrancar la camioneta y avanzo por este nuevo camino, más estrecho. Cinco veces más, llego a cruces en el camino, intersecciones en la que hay que tomar una decisión. Y en cada ocasión, encuentro las tres marcas.
Maggie no deambuló sin sentido por este bosque oscuro, siguió unas marcas que había hecho otra persona.
Avanzo así durante otras dos horas, ascendiendo las escarpadas pendientes de las colinas y luego esquivando un laberinto de ramas bajas de árboles, hasta que llego a un final abrupto: un pino enorme caído en mitad del camino, las ramas escindidas, rotas, bloqueando la carretera. Pero hay una abertura estrecha que atraviesa el árbol a la izquierda y dirijo el vehículo hacia el hueco.
El motor se queja cuando acelero, la camioneta rebota en algo, una roca grande o el tocón de un árbol, y entonces oigo un sonido: el chirrido del motor seguido por los neumáticos que giran en la nieve.
Me he quedado atascado.
Bajo de la camioneta y, tras varios intentos de comprimir la nieve delante de las ruedas y luego intentar acelerar despacio para salir de ahí, con el sonido de los neumáticos girando como único resultado, me doy cuenta de que la camioneta se ha quedado atascada encima de la nieve comprimida.
Sin un cabrestante o una grúa, estoy muy jodido.
Apago el motor y los faros dejan de iluminar. Miro el teléfono, pero no hay ni un palito de cobertura, no tengo forma de llamar a Ben o al servicio de grúa que vi al pasar por el pueblo. Me he internado demasiado en el bosque. Estoy solo. Alcanzo la mochila que tengo en el asiento del copiloto, que contiene comida, una linterna y una libreta para anotar las cosas que tengo que comunicar más tarde a la familia o a la policía. Cierro la mochila, meto en el bolsillo el pequeño abalorio del libro junto con las llaves de la camioneta, y salgo a la nieve.
Seguiré a Maggie a pie.
Y, al separarme de esta porquería de camioneta, siento que desaparece toda mi vida. Que toco fondo.
Ya no me queda nada más que perder.
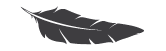
Cuelgan ramas de los árboles como si fueran cadáveres, pero ha dejado de nevar y las nubes se han separado lo suficiente para dejar a la vista la luna. «El agujero de donut espacial», la llamaba mi hermana Ruth cuando éramos pequeños. Fingía que estiraba los brazos hacia el cielo y la alcanzaba con los dedos pegajosos y regordetes, y luego le daba un enorme mordisco y ponía los ojos en blanco en un gesto exagerado de agrado. A mi hermana pequeña le encantaba hacerme reír.
Este es mi recuerdo preferido de Ruth.
Y no el que llegó después.
Cando la encontré desplomada en la esquina de una habitación de motel a las afueras de Duluth, Minnesota, a las orillas del lago Superior. Llevaba un mes desaparecida cuando al fin decidí salir a buscarla. Un mes entero perdido. Pero ya había desaparecido en otras ocasiones: persiguiendo a novios tóxicos y trabajos en los que servía bebidas en bares polvorientos y llenos de humo de tabaco. Llamaba cada ciertos meses, aseguraba que estaba bien y luego volvía a desaparecer del mapa. La última vez que la vi antes de que se marchara parecía colocada, y no de alcohol, y me preocupé por ella. Notaba un zumbido en los oídos que no se iba, que me decía que esta vez algo iba mal, que estaba peor que en otras ocasiones.
No sé en qué momento se torcieron las cosas para mi hermana. Siempre fue una mujer dura, insensible, testaruda, incluso de niña. Y cuando nuestros padres murieron con pocos meses de diferencia, de cáncer de colon y cáncer de pulmón, decidió que ya nada valía la pena. Solo tenía veinte años cuando fallecieron y mi hermana se convirtió en una de esas chicas de «no me agobies o te pego un puñetazo en la cara». También eso me gustaba de ella. Su solidez, estaba hecha de acero. Y su actitud de «puedo cuidar de mí misma». Pero también le costaba pedir ayuda, admitir que necesitaba a su hermano mayor.
Seguí su imagen fantasma durante una semana y media, usando una caracola marina rota que encontré en una caja con sus pertenencias que unos meses antes me había pedido que guardara en mi apartamento. Cuando busqué en la caja de cartón algo suyo que pudiera usar, reconocí la caracola de un viaje que habíamos hecho a Pacific City, Oregón, cuando yo tenía doce años y ella siete. La había conservado todos esos años, guardada en esa caja. Un objeto de su infancia. Roto, igual que ella.
Tenía la caracola en la mano cuando la seguí hasta esa habitación de motel y empujé la puerta, que estaba medio abierta. Eran las cuatro de la mañana y, cuando la vi, me quedé inmóvil; sabía lo que significaba esa mirada, los hombros caídos, los párpados medio cerrados. Lo había visto antes.
Supe que mi hermana estaba muerta.
Crucé la habitación, me arrodillé a su lado y la sostuve entre los brazos como si volviera a tener siete años. Como cuando éramos niños, y ella se despertaba por una pesadilla y venía a mi cama. También lloré, desconsoladamente, como si una parte de mi interior se estuviera rompiendo. Tuve el sentimiento frío y cruel de que la había encontrado demasiado tarde. Mis padres llevaban mucho tiempo bajo tierra y ahora también había muerto mi única hermana. Estaba triste y desesperadamente solo.
La policía confirmó que había muerto en algún momento de la noche, pocas horas antes de que la encontrase. El recepcionista del motel informó que Ruth había entrado sobre las diez de la noche. Otro huésped que torcía la boca al hablar y no podía centrar la mirada en nada más que unos pocos segundos. Dijo que no había visto a nadie entrar o salir de la habitación de Ruth.
Esto no era un homicidio, su muerte era justo lo que parecía: un suicidio.
El frasco vacío de pastillas al lado del lavabo era prueba de lo que el informe de toxicología confirmaría después: sobredosis. Oxicodona, para ser exactos, mezclada con relajantes musculares. Y no se había tomado cuatro o cinco, se había tomado unas veinte. Suficientes para terminar con todo.
El detective sugirió que podía tratarse de un accidente. A lo mejor no tenía intención de tomar tantas. No tenía intención de poner fin a su vida.
Pero yo sabía que no era cierto porque vi la imagen fantasma de mi hermana de pie en el lavabo del baño, con ese suelo de linóleo de color tostado y el espejo agrietado, como si algún otro cliente le hubiera dado un puñetazo, provocando una red de fracturas que brotaban del punto de impacto. Vi cómo inclinaba el frasco sobre sus labios y se tomaba lo que había dentro, sin preocuparse por contar las pastillas. Después acercó la cabeza al grifo y bebió agua. Rápida y eficiente. Ni siquiera había vasos en el motel para que pudiera servirse el agua. Eso se me quedó grabado, la naturaleza inhumana, que ni siquiera pudiera beber agua por última vez de un vaso de verdad.
Sabía que mi hermana había sufrido depresión en los últimos años, pero no sabía que había empeorado tanto. No sabía que había caído tan hondo en ese agujero, de cabeza, como Alicia en la madriguera del conejo. Debería de haberlo previsto, haber reconocido su mirada perdida. Ni siquiera dejó una nota, solo unas pastillas en la garganta y las luces apagadas. A lo mejor sabía que iría a buscarla, que vería su imagen fantasma y sabría lo que había hecho; una nota era innecesaria. Redundante. Sabía que su hermano mayor lo vería todo cuando llegara, una presentación de diapositivas con imágenes horribles. A lo mejor por eso, después de beber agua del grifo, miró el espejo roto y guiñó un ojo. Lo hizo para mí: un gesto de despedida, un último adiós.
Nos vemos, hermano mayor.
Sabía que lo vería todo.
Pero esa no es la parte que me mantiene despierto por las noches.
Son los momentos, las horas entre encontrarla viva y encontrarla muerta.
Si hubiera conducido más rápido, si no hubiera parado a unos kilómetros de distancia en un bar de carretera para tomar café, si no me hubiera salido de la carretera para dormir cuatro horas la mañana anterior en la frontera de Dakota del Sur, habría llegado al motel cuando entró ella. La habría encontrado en la habitación, cambiando de canal en la televisión, deshaciendo la maleta. La habría visto antes de que encontrara el frasco de pastillas entre las sandalias y las camisetas sucias. La habría tomado de la mano y la habría sacado de la habitación, la habría llevado al restaurante que abría veinticuatro horas por el que había pasado al llegar. Tortitas conocidas en el mundo entero, avisaba el cartel. Nos habríamos comido dos platos de tortitas de manzana con mantequilla. Habríamos bebido una taza detrás de otra de café tostado edulcorado de forma artificial y le habría enseñado la caracola marina que me había conducido hasta ella. Nos habríamos reído por aquel día en la playa y le habría dicho: «Volvamos. Vayamos a Pacific City». Ella habría sacudido la cabeza y me habría llamado «loco», pero habríamos ido de todos modos. Nos habríamos subido a mi camioneta y habríamos conducido toda la noche hasta llegar a la amplia y espléndida costa de Pacific City. Nos habríamos quedado allí, sintiendo el aire salado en la cara, el pelo, cansados pero felices, y ella seguiría con vida.
La habría salvado.
Podría haberlo hecho.
Pero llegué demasiado tarde. Me quedé en la puerta y observé cómo cubrían a mi hermana con una bolsa negra para cadáveres y la sacaban a la calle, bajo el sol. La vida era una mierda.
Por esto. Por esto quería dejar de existir. Por esto había dejado de responder el teléfono, por esto había empezado a dormir en la camioneta, en aparcamientos. Por esto pensaba en ir a Canadá y alejarme de la muerte de mi hermana tanto como me permitiera la camioneta. Llevaba un año huyendo.
La culpa es una bestia que puede matarte si se lo permites.
Pero ahora, aquí, en este camino cubierto de nieve, con esta sensación, esta carga de media tonelada en mi interior, me obligo a moverme. Porque tal vez así pueda salvarme también yo. La redención está aquí, en este bosque frío y oscuro.
Solo tengo que encontrarla.
Si rescato a esta mujer a tiempo, si la llevo de vuelta con sus padres, a su vieja vida. Después, tal vez, llenaré ese enorme abismo que se abrió en mi interior cuando crucé la puerta de aquel motel.
Tal vez.
No me he alejado de la camioneta, aún sigo viéndola detrás de mí cuando lo noto: el caminar lento de Maggie St. James delante de mí, por el camino, la mochila que lleva colgada, pegada a la cintura. Se mueve despacio, cansada. Lleva los hombros hundidos por el peso de la mochila.
Alza la barbilla cuando gira en el camino y deja de caminar.
Yo también me detengo y me esfuerzo por no perder su recuerdo. Intento aferrarme a él. Pero empiezan a empañárseme los ojos y notó frío en el pecho.
Maggie ve algo delante de ella.
Y entonces yo también lo veo: una verja de madera bordeada de rocas. No hay tablones rotos ni sueltos, la verja está en perfecto estado. En uno de los postes hay una señal que dice «Propiedad privada».
Aquí, en medio de ninguna parte, tras internarme en el bosque siete horas y con el amanecer seguramente próximo, he hallado señales de vida.
Aquí hay algo.
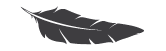
Noto un escalofrío, esa sensación similar a unas agujas que se clavan en la piel antes de caer en un agujero. Lo he sentido antes, muchas veces, y significa que estoy cerca.
La imagen fantasma de Maggie parpadea en el camino, delante de mí, a unos pocos pasos de la verja, y, por primera vez, la mujer mira por encima del hombro: ojos azules y mejillas sonrosadas, la luz del sol se cuela entre las ramas de los árboles e incide en la nariz pecosa. Se me para el corazón. Parece como si me mirara directamente, una mirada inconfundible, y, por un segundo, parece insegura, como si estuviera valorando algo. Se pregunta si es una mala idea haberse internado tanto en el bosque ella sola. He visto esa mirada antes. El momento en el que algo no va del todo bien, cuando debería haberse dado la vuelta, haberse salvado. Pero Maggie parpadea, sacude la cabeza como si estuviera deshaciéndose de la sensación que le atenaza la garganta, y entonces dice en voz alta: «No voy a darme la vuelta ahora».
Maggie tiene la misma mirada fría y preciosa de su madre, una mujer a la que conocí hace dos semanas cuando tomé un ferri por el estrecho de Puget hasta la isla de Whidbey, en el estado de Washington. El hogar de la infancia de Maggie tenía olor a lana húmeda, caía lluvia sobre el tejado y yo me senté en un sofá con muchos cojines mientras el señor James me contaba los detalles del caso de desaparición de su hija: los informes policiales, las noticias en la prensa, los objetos que había en su automóvil. Era un hombre agradable con ojos cálidos y tristes; cuando metió la mano en el bolsillo y sacó el abalorio de plata del libro que encontró la policía fuera del vehículo abandonado de Maggie, se le quebró la voz al hablar.
Su esposa, sin embargo, la señora St. James, me observaba con incredulidad. Eva evidente que ella no quería verme, que había sido idea de su marido contratarme a mí en lugar de a un investigador privado. No estaban de acuerdo. Pero al final de la reunión, el señor St. James se puso en pie y me estrechó la mano, me tendió un cheque con la mitad de mis honorarios y una fotografía de Maggie; la expresión dura de Maggie era igual que la de su madre.
Salí de la casa de los St. James y conduje los diez minutos que me separaban de la estación del ferri, me detuve en la pequeña cola de vehículos que aguardaban a abordar en la siguiente embarcación, que llegaría en media hora. Me sobraba algo de tiempo, así que me acerqué caminando al borde del embarcadero con vistas a la bahía. Al otro lado del canal vi tierra firme, la niebla gris sobre una hilera de casas frente al mar.
Noté una sensación conocida en las costillas, un dolor que me avisaba que no necesitaba aceptar este caso, que me animaba a que siguiera hacia el norte una vez bajara del ferri y me internara de nuevo en la oscuridad de mis pensamientos, pero entonces una voz habló detrás de mí, como si emergiera del mar frío.
—Señor Wren.
Me volví y allí estaba ella, unos pasos detrás de mí, con un largo abrigo gris de lana y una bufanda de cuadros verdes y azules. La señora St. James parecía igual de incómoda por verme aquí que en su casa y me pregunté si su marido sabría que había venido a buscarme o si le habría mentido y le habría dicho que se dirigía al mercado a comprar algo para la cena. Una botella de vino tal vez. Una mentira fácil, rápida.
Tenía las manos en los bolsillos y cuadró los hombros.
—Lo ha contratado mi esposo, no yo —expuso con tono duro, como si necesitara soltarlo de una vez.
Mi primer instinto fue que había venido a pedirme que le devolviera el cheque y a informarme que ya no necesitaban mis servicios.
—Sé que es difícil de creer lo que hago —respondí, porque entendía su recelo; la mayoría de las personas eran reticentes al principio, escépticas, hasta que encontraba a sus seres queridos y hacía la llamada para comunicárselo. Entonces oía sus lágrimas de agradecimiento—. Pero no es necesario que crea en lo que hago para que yo haga mi trabajo. Para que encuentre a su hija.
La señora St. James miró por encima del agua, las gaviotas que nos sobrevolaban en busca de restos de peces abandonados en las dársenas por los barcos de pesca.
—A lo mejor ella no quiere que la encuentren —indicó con la mirada apartada de la mía, observando la niebla que los barcos atravesaban.
He encontrado a numerosos familiares desaparecidos, maridos, esposas, hermanos, que habían subido a un autobús o a un avión o simplemente se habían alejado de sus vidas para empezar una nueva. La gente a veces desaparecía y construía vidas mejores, inmaculadas: una nueva cuenta bancaria, perro nuevo, sábanas nuevas de algodón de seiscientos hilos y una factura del agua mensual con un nombre falso. Es lo que intentó hacer mi hermana muchas veces antes de la última.
Sabía que era probable.
—¿No quiere que encuentre a Maggie? —pregunté.
Se encogió de hombros y me pareció un gesto extraño, como si no estuviera segura de lo que pensaba.
—Es mejor que algunas cosas permanezcan ocultas. —Se levantó una ráfaga de viento desde el agua, que llegó al embarcadero. Le soltó la bufanda del cuello a la mujer y se la llevó con suavidad en dirección al agua. Ella extendió el brazo pero no la alcanzó, y la bufanda se enredó en una baranda. La retiré del poste de madera y la sostuve un instante en la mano; me llegaron unas imágenes rápidas de la señora St. James. Eran distantes, rotas: estaba mucho más joven, embarazada de Maggie y se encontraba en una cocina que no era la que había visto en su casa media hora antes.
—Vivió en otro lugar cuando estaba embarazada de Maggie —comenté en voz alta.
Abrió mucho los ojos y se acercó un paso a mí para quitarme la bufanda de la mano. Volvió a enrollársela en el cuello y se cruzó de brazos. Pero esta vez me miraba diferente, con interés y no de forma maliciosa.
—¿Sabe dónde está Maggie? —le pregunté sin rodeos.
Negó con la cabeza, pero volvió a apartar la mirada hacia la bahía, como si quisiera decir algo pero hubiera olvidado cómo hacerlo. Había construido un muro en su interior, una fortaleza de pómulos duros y miradas serias para protegerse del dolor que llevaba soportando cinco años. No era algo poco común. Maldita sea, yo hacía lo mismo tras la muerte de Ruth.
—Si sabe dónde está —insistí—, podría ahorrarle mucho dolor a su marido.
—Mi hija y yo nunca hemos estado muy unidas. —Su voz adquirió un tono lastimero, de la misma consistencia que la niebla; no era sólido, más bien endeble. Parecía capaz de derrumbarse bajo el peso de la pena—. Éramos muy distintas. Y no voy a fingir que haya sido una buena madre. Pero ella ya no está y yo…
Traté de descifrar la raíz de lo que intentaba decir. Si hubiera podido tocar de nuevo la bufanda, sostenerla en la mano, tal vez habría atisbado una parte de la verdad, de su pasado real.
—Si está segura de que su hija está a salvo, si sabe que no quiere que la encuentren, no iré a buscarla.
Hizo una mueca, fue un gesto rápido, y descruzó los brazos.
—Ya no estoy segura —admitió y parecía la primera cosa real que había dicho. No lo decía para desviar la atención.
Me acerqué a ella y me miró a los ojos.
—Si una parte de usted cree que puede tener problemas después de tantos años, dígame cómo encontrarla. Al menos iré para asegurarme de que esté a salvo. Y si lo está, la dejaré en paz y no la traeré de vuelta.
Le resplandecieron los ojos, como si el temor ascendiera por su columna, vértebra a vértebra, anclándola donde estaba.
—Pastoral —concluyó. Una sola palabra.
Metió las manos en los bolsillos del abrigo, alzó los hombros como si así pudiera escapar del viento húmedo, y se alejó de mí en dirección al automóvil gris que tenía aparcado a un lado de la carretera.
Se marchó sin mirar atrás.
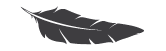
Me quedé sentado en mi coche, a bordo del ferri, y saqué el abalorio plateado con forma de libro de la bolsa de plástico. Cerré los ojos y noté el balanceo del ferri que cruzaba el estrecho. Vi destellos de Maggie, imágenes escindidas: conduciendo su automóvil, unos árboles altos al otro lado de las ventanillas; la radio sonaba fuerte por los altavoces. Maggie estaba cantando a voz en cuello. Pero entonces las imágenes se desvanecieron. Me encontraba demasiado lejos de ella.
Tenía que acercarme, ir al lugar donde la policía había hallado su coche.
Volví a meter el abalorio en la bolsa de plástico y saqué el teléfono. Escribí «Pastoral» en el motor de búsqueda y aparecieron páginas y páginas con enlaces que nada tenían que ver con el caso: Pizza Pastoral en Boston, Bodegas Pastoral al sur de Italia, Tarjetas de felicitación Pastoral: estamos contratando. Miré la página de Wikipedia de «pastoral»: «Se refiere a los pastores que guían al ganado por tierras abiertas según las estaciones. Debe su nombre a un género de literatura, arte y música que describe esta vida de un modo idealizado». Entrecerré los ojos al buscar el bosque nacional Klamath, donde hallaron el automóvil de Maggie. Indagué en blogs y páginas que no me llevaron a ninguna parte: un agujero profundo e interminable de investigación. Hasta que encontré algo en una página web de un hombre llamado Henry Watson y su esposa, Lily Mae Watson. Desaparecieron en 1972 y entre la escasa información sobre los Watson había un artículo escrito el 5 de septiembre de 1973 en el Sage River Review: un periódico semanal para la gente local.
El artículo era antiguo, estaba escaneado y el encabezado estaba manchado y un poco descentrado, como si hubieran doblado el papel por varias partes. Decía: «La comuna compra tierras en las montañas Three Rivers».
No muy lejos de donde se había encontrado el coche abandonado de Maggie había un pueblo pequeño y un periódico local que, tras otra búsqueda rápida, descubrí que ya no estaba en activo, pero había publicado un artículo sobre una comunidad que se hacía llamar Pastoral, que había comprado una parcela de tierra que nadie quería en algún lugar de las montañas cercanas.
El artículo explicaba que, previamente, en 1902, un grupo de inmigrantes alemanes ocupaban esa sección del bosque. Los inmigrantes eran mineros en busca de oro que seguían los lechos de los ríos y los arroyos en dirección al norte por California. Se hablaba de la instalación de un ferrocarril en esta parte del bosque, y el grupo se había apostado en una zona profunda de las montañas con la esperanza de que el ferrocarril pasara por su tierra. Unos años más tarde, sin embargo, al ver que el ferrocarril no llegaba, abandonaron el lugar y dejaron allí casas, pastos y varios graneros para el ganado. Pasaron décadas y la mayoría de los pobladores locales olvidaron que existió tal asentamiento. Hasta que, en 1972, un grupo de beatniks, hippies e indeseables (lamentaba la periodista) llegó a aquel lugar remoto en un autobús escolar y adquirió la tierra olvidada.
La llamaron Pastoral y anunciaron que formaban parte de un movimiento que «buscaba un propósito y un modo de vida reinventado», citaba la reportera. Pero un hombre del lugar llamado Bert Allington, en una entrevista, decía que Pastoral era un culto, un lugar de «depravación salvaje y temeraria». La periodista continuó diciendo que el grupo había «huido de las normas sociales y se había internado en la naturaleza para vivir de la tierra e iniciar una comuna construida sobre los principios de una vida compartida. Sus cargas se repartían entre muchos para que nunca resultaran demasiadas para una sola persona». El artículo terminaba con unas palabras de la periodista dedicadas a los lectores: «Es fácil temer lo que no conocemos. Pero, tal vez, estas personas solo desean lo mismo que el resto de nosotros, un lugar al que puedan llamar “hogar”».
Leí el artículo dos veces. Luego busqué más textos en el mismo periódico sobre Pastoral, pero no había nada. Ninguna otra mención. O bien la comunidad se separó años más tarde y los miembros regresaron a sus viejas vidas, o algo sucedió.
Cuando Maggie abandonó el automóvil en la carretera, debió de pensar que había encontrado la ubicación de ese lugar oculto. Debió de pensar que estaba cerca.
Tal vez estuviera equivocada.
O tal vez no.
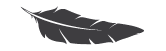
La verja de madera se extiende por el lado izquierdo del camino, recta y baja, con los postes cubiertos de nieve. Examino los árboles, el camino, pero no hay señal de ninguna casa, buzón o luces en la distancia.
La imagen fantasma de Maggie pierde densidad y se disipa en la nieve. Pero continúo caminando, siguiendo el camino, que asciende por una pequeña colina. Los árboles empiezan a escasear y al otro lado de la verja aparece un claro. Un campo. Un lugar de pastoreo donde los animales comen hierba en los meses más cálidos. Caballos, reses u ovejas.
La verja asciende suavemente y yo me muevo más rápido por la nieve. El frío me atenaza las articulaciones. Pero sé que estoy más cerca de Maggie, lo siento por el zumbido que noto en la garganta, el latido en los oídos.
Muevo un pie delante del otro, subiendo por la pendiente.
Y entonces veo algo entre la nieve, bloqueando el camino.
Una cancela.
También hay una pequeña construcción en el lado derecho del camino con una sola ventana en la parte delantera. La estructura menuda es bastante grande para que quepa un guarda que vigile el camino. Un puesto de control.
Me acerco varios pasos con cautela. El corazón se me acelera y me golpea el pecho con fuerza, como si fuera un puño.
No soy un invitado aquí.
Sin embargo, lo más probable es que, en la profundidad del bosque, en mitad de la noche, la cabaña esté vacía. Que forme parte de algo: un complejo, un lugar de explotación forestal. Es obvio que hace mucho tiempo que no pasan vehículos por aquí. Hay mucha nieve acumulada y, sin visitantes que se internen tanto en las montañas, no hay necesidad de contratar a nadie que se quede en la cabaña para vigilar.
Pero cuando estoy a unos pocos metros de distancia, veo movimiento dentro.
Una persona alta sale de la pequeña cabaña con una mano sobre los ojos para tapar la luz de la luna, para verme mejor, y parece tan sorprendido como yo.
Detrás de él, hay un pedazo de madera clavado delante de la puerta con unas letras talladas de forma superficial, desgastadas por el tiempo y apenas reconocibles, pero puedo leerlas. Son la prueba del lugar en el que me encuentro.
La he encontrado: una comunidad olvidada, oculta durante los últimos cincuenta años. Un mito en el bosque.
Tallada en la madera hay una palabra, una bienvenida para aquellos que han llegado tan lejos: Pastoral.
Pero el hombre que hay ante mí parece de todo menos complacido.
Parece aterrado.