Capítulo 4
La llama de coco
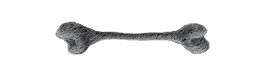
Reid
Coco se apoyó contra la lápida a mi lado. Una estatua de santa Magdalena ajada por los elementos se alzaba sobre nosotros, su rostro de bronce envuelto en sombras bajo la gris luz del crepúsculo. Aunque hacía mucho rato que había cerrado los ojos, Coco no dormía. Tampoco hablaba. Se limitaba a frotar una cicatriz de la palma de su mano con el pulgar contrario, una y otra vez hasta que la piel estaba irritada. Dudaba de que lo notara. Dudaba de que notara nada.
Coco me había seguido al cementerio después de que Lou hubiera registrado la despensa en busca de carne roja, insatisfecha con el pescado que el padre Achille había preparado para cenar. No había nada inherentemente equivocado en la manera en que Lou había atacado la ternera, aunque el corte no hubiese estado del todo cocinado. Hacía días que estábamos hambrientos. Nuestro desayuno de estofado y el almuerzo con pan duro y queso no habían mitigado nuestra hambre. Y aun así…
Se me contrajo el estómago sin explicación.
—¿Está embarazada? —preguntó Coco después de un buen rato. Abrió los ojos y giró la cabeza para mirarme—. Dime que habéis tenido cuidado —dijo, su tono neutro—. Dime que no tenemos otro problema.
—Sangró hace dos semanas y, desde entonces, no hemos… —Me aclaré la garganta.
Coco asintió y levantó la barbilla hacia el cielo una vez más. Cerró los ojos con un gran suspiro.
—Bien.
La miré. Aunque no había llorado desde La Mascarade des Crânes, sus párpados seguían hinchados. Restos de kohl todavía salpicaban sus mejillas. Churretones de lágrimas.
—¿Estás…? —Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Tosí para aclararla y lo volví a intentar—. He visto una bañera dentro, por si quisieras darte un baño.
Sus dedos se cerraron en torno al pulgar ante mis palabras, como si todavía pudiera sentir la sangre de Ansel sobre sus manos. Aquella noche, las había frotado en el Doleur hasta dejarlas casi en carne viva. Había quemado su ropa en el Léviathan, la posada donde las cosas se habían torcido tantísimo.
—Estoy demasiado cansada —murmuró al fin.
El familiar dolor de la pena subió por mi garganta, quemándome. Demasiado familiar.
—Si necesitas hablar sobre ello…
—No somos amigos —sentenció, sin abrir los ojos.
—Sí lo somos.
Cuando no contestó giré la cabeza, haciendo un esfuerzo para no poner mala cara. Perfecto. Coco no quería tener esa conversación. Yo tenía aún menos ganas que ella. Crucé los brazos para protegerme del frío, y acababa de acomodarme para una larga noche de silencio cuando la expresión fiera de Ansel apareció detrás de mis párpados. Su convicción fiera. Lou es mi amiga, me había dicho una vez. Él había estado dispuesto a seguirla a Chateau le Blanc antes que yo. Él había guardado los secretos de Lou. La había ayudado a cargar con sus problemas.
La culpabilidad me alanceó. Cortante y afilada.
Le gustara o no, Coco y yo éramos amigos.
Sintiéndome bastante estúpido, me obligué a hablar.
—Todo lo que digo es que cuando el arzobispo falleció, hablar de ello me ayudó. Hablar de él. Así que… —Me encogí de hombros un poco tieso, el cuello caliente. Los ojos ardiendo—. Si necesitas… hablar de ello… puedes hablar conmigo.
Ahora sí que abrió los ojos.
—El arzobispo era un capullo pervertido, Reid. Comparar a Ansel con él es una vileza.
—Sí, bueno… —Le lancé una mirada elocuente—. No siempre podemos elegir a quién querer.
Bajó la vista al instante y, para mi vergüenza, le tembló el labio.
—Ya lo sé.
—¿Ah, sí?
—Claro que sí —replicó con un asomo de su antigua fuerza. El fuego iluminó sus facciones—. Sé que no es mi culpa. Ansel me quería y… y solo porque yo no lo quería del mismo modo no significa que lo quisiera menos. Desde luego que lo quería más que tú. —A pesar de su afirmación acalorada, se le quebró la voz al decir esto último—. Así que puedes llevarte tus consejos y tu condescendencia y tu compasión, y puedes metértelos por el culo. —Mantuve una expresión impasible, no pensaba levantarme. Coco podía atacar todo lo que quisiera. Yo podía encajarlo. Se levantó de un salto y me señaló con un dedo—. Y no me voy a quedar aquí sentada para dejar que me juzgues por… por… —Su pecho se hinchó con una respiración temblorosa y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cuando cayó entre nosotros y chisporroteó sobre la nieve, todo su cuerpo pareció hundirse—. Por algo que yo no podía evitar —terminó, tan bajito que casi no la oí.
Despacio, incómodo, me levanté para ponerme a su lado.
—No te estoy juzgando, Coco. Y tampoco te compadezco. —Cuando soltó una risa burlona, negué con la cabeza—. No lo hago. Ansel también era mi amigo. Su muerte no fue culpa tuya.
—Ansel no es el único que murió esa noche.
Juntos, contemplamos la fina voluta de vapor que subía flotando desde su lágrima.
Después miramos al cielo.
El humo ocultaba el sol del atardecer, oscuro y ominoso por encima de nosotros. Denso. Debería ser imposible. Llevábamos varios días de viaje. Los cielos de la zona, a muchos kilómetros de Cesarine (donde el humo aún brotaba de bocas de túneles, de la catedral, las catacumbas, el castillo, de los cementerios, posadas y callejones), deberían haber estado despejados. Sin embargo, las llamas de debajo de la capital no procedían de un simple fuego. Era fuego negro, antinatural e interminable, como nacido de las entrañas del infierno mismo.
Era el fuego de Coco.
Un fuego con humo para envolver un reino entero.
Ardía más caliente que una llama normal, con lo que asoló tanto los túneles como a las pobres almas atrapadas en su interior. Peor aún, según el pescador que nos había abordado (un pescador cuyo hermano resultó ser un novicio de los chasseurs), nadie podía apagar el fuego. El rey Auguste lo había contenido solo a base de apostar a un cazador en cada entrada. Sus Balisardas impedían que el incendio se propagase.
Parecía que La Voisin había dicho la verdad. Cuando la llevé a un lado en el Léviathan, antes de que huyera al bosque junto con sus Dames rouges sobrevivientes, su advertencia había sido clara: El fuego arrecia con su pena. No parará hasta que lo haga ella.
Toulouse, Thierry, Liana y Terrance estaban atrapados en esos túneles.
—Sigue sin ser culpa tuya, Coco.
Su rostro se contorsionó mientras contemplaba la estatua de santa Magdalena.
—Mis lágrimas iniciaron el fuego. —Se sentó de golpe y dobló las piernas para pegar las rodillas al pecho. Pasó los brazos alrededor de sus espinillas—. Están todos muertos por mi culpa.
—No están todos muertos. —Al instante, mi mente saltó hacia madame Labelle. A sus cadenas de cicuta, su húmeda celda en la prisión. A los duros dedos del rey sobre su barbilla. Sus labios. La ira hizo arder mi sangre. Y aunque me hacía despreciable, también sentí alivio. Debido al fuego de Coco, el rey Auguste, mi padre, tenía cosas más importantes de las que encargarse que de mi madre.
—Por el momento —afirmó Coco, como si me hubiese leído los pensamientos.
Mierda.
—Tenemos que regresar —dije muy serio, mientras el viento aumentaba a nuestro alrededor. Me imaginé el olor a cuerpos carbonizados en el humo, la sangre de Ansel en el suelo. Aun armados con las Dames rouges y los loup garous, aun armados con el Woodwose, el ser del bosque, habíamos perdido de todos modos. Una vez más, me sorprendí por la absoluta absurdidad de nuestro plan. Morgane nos asesinaría si marcháramos solos contra el Chateau—. Lou no quiere escucharme, pero quizá te escuche a ti. Deveraux y Blaise se quedaron atrás para buscar a los otros. Podemos ayudarlos, y después podemos…
—No los van a encontrar, Reid. Ya te lo he dicho. Todo el que haya quedado en esos túneles está muerto.
—Los túneles ya han cambiado antes —repetí, por décima vez o más. Me devané los sesos en busca de algo, cualquier cosa o persona que hubiese podido pasar por alto en nuestras discusiones previas sobre el tema. Si convencía a Coco, ella podría convencer a Lou. Estaba seguro—. A lo mejor han vuelto a cambiar. A lo mejor Toulouse y Thierry están atrapados en un pasadizo seguro, a salvo y de una pieza.
—Y a lo mejor Liana y Terrance se convierten en gatos domésticos cuando haya luna llena. —Coco no se molestó en levantar la cabeza, su voz sonó peligrosamente apática una vez más—. Olvídalo, Reid. Lou tiene razón. Esto tiene que terminar. Su forma de hacerlo es tan buena como cualquier otra; mejor, incluso. Al menos avanzamos.
—Entonces, ¿cuál era el objetivo de reunir aliados? —Hice un esfuerzo por evitar que se me notara la frustración en la voz—. No podemos matar a Morgane nosotros solos.
—Está claro que tampoco podemos matarla con aliados.
—¡Bueno, pues encontramos otros nuevos! Volvemos a Cesarine y planeamos una estrategia con Deveraux…
—Y exactamente ¿qué es lo que esperas que haga? ¿Quiénes son estos misteriosos aliados que esperas encontrar? ¿Qué va a hacer Claud… hacerlos crecer en los árboles y ya está? —Endureció la mirada—. No pudo salvar a Ansel en La Mascarade des Crânes. Ni siquiera pudo salvar a su propia familia, lo cual significa que tampoco puede ayudarnos a nosotros. No puede matar a Morgane. Afróntalo, Reid. Este es el camino que tenemos por delante. No podemos registrar Cesarine en busca de fantasmas.
Relajé la mandíbula. Noté que el calor trepaba por mi garganta. No sabía qué hacer.
—Mi madre no es un fantasma.
—Tu madre puede cuidar de sí misma.
—Su vida…
—… depende por completo de lo bien que sepa mentir.
Beau vino paseando hacia nosotros con ademán casual. Señaló con un dedo perezoso al cielo lleno de humo.
—Nuestro padre estará desesperado por apagar este fuego, aunque deba reclutar a una bruja para hacerlo. Mientras las nubes cuelguen de manera bastante literal por encima de nuestras cabezas, tu madre está a salvo. Perdón por haber escuchado vuestra conversación, por cierto —añadió—. Quería saber si os habíais fijado en mi nueva barba. —Hizo una pausa—. Además, Lou no ha parpadeado en la última media hora.
—¿Qué? —Fruncí el ceño.
—No ha parpadeado —repitió. Se dejó caer al suelo al lado de Coco y levantó una mano hacia la nuca de la chica. Sus dedos empezaron a darle un suave masaje—. Ni una sola vez. Se ha pasado los últimos treinta minutos mirando la vidriera en silencio. Es desagradable. Ha conseguido incluso asustar al cura y hacer que se marchara.
—¿Has cronometrado sus parpadeos? —La inquietud empezó a hacerse un nudo en mi estómago.
—¿Tú no? —Beau arqueó una ceja, incrédulo—. Es tu mujer… o amiga, o amante, o como que sea que hayáis decidido llamaros. Está claro que hay algo mal en ella, hermano.
El viento aumentó a nuestro alrededor. El perro blanco reapareció por un lado de la iglesia. Pálido y espectral. Silencioso. Observador. Me forcé a ignorarlo, a centrarme en mi hermano y sus estúpidas observaciones.
—Y no tienes barba —le dije irritado, mientras gesticulaba hacia su barbilla desnuda—, si es que estamos hablando de cosas obvias. —Miré a Coco, que todavía escondía la cara entre sus rodillas—. Cada uno llora sus penas de manera diferente.
—Te digo que esto va más allá de lo diferente.
—¿Quieres llegar a alguna parte? —Lo miré, furioso—. Todos sabemos que ha sufrido… cambios recientes. Pero sigue siendo Lou. —Sin querer, volví a mirar al perro. Él me miraba con una quietud sobrenatural. Ni siquiera el viento despeinaba su pelo. Me puse de pie, levanté una mano y silbé bajito—. Ven, chico. —Di un paso hacia él. Luego varios más. El perro no se movió—. ¿Le ha puesto nombre ya? —musité en dirección a Beau y Coco.
—No —dijo Beau con énfasis—. Ni siquiera ha dado muestras de saber que existe, dicho sea de paso.
—Te estás obsesionando.
—Tú estás evitando ver la realidad.
—Y sigues sin tener barba.
Se llevó una mano a su rostro lampiño.
—Y tú sigues sin tener…
Pero se calló cuando varias cosas sucedieron al mismo tiempo. El viento arreció de pronto a la vez que el perro daba media vuelta y desaparecía entre los árboles. Un «¡Cuidado!» en tono alarmado cortó el aire, la voz familiar, demasiado familiar, y enfermizamente fuera de lugar entre el humo y las sombras. Todo ello seguido del chirrido ensordecedor del metal al romperse. Al unísono, levantamos la vista horrorizados. Demasiado tarde.
La estatua de santa Magdalena se partió por la cintura y el busto cayó empujado por el viento hacia Beau y Coco. Ella lo agarró del brazo con un chillido, en un intento de arrastrarlo fuera del camino, pero sus piernas…
Me lancé hacia delante, le hice un placaje a la estatua en el aire y me estampé contra el suelo justo cuando Coco y Beau retiraban los pies a toda prisa. El tiempo se detuvo durante un segundo. Beau comprobó que Coco estaba bien; ella cerró los ojos y se estremeció con un sollozo. Con una mueca por el dolor en mi costado, intenté recuperar la respiración, sentarme… para…
No.
Olvidando el dolor, di media vuelta y me apresuré a levantarme para enfrentar a la recién llegada.
—Hola, Reid —susurró Célie.
Con la cara blanca y temblando, sujetaba una bolsa de cuero contra su pecho. Su piel de porcelana estaba cubierta de cortecitos superficiales y arañazos, y los bajos de su vestido colgaban andrajosos alrededor de sus pies. Seda negra. Lo reconocí del funeral de Filippa.
—Célie. —La miré durante unos instantes, incapaz de creer lo que veía. No podía estar aquí. No podía haber cruzado todo ese campo solo con pantuflas y un vestido de seda. Pero ¿cómo explicar su presencia, si no? No podía ser que hubiese simplemente sucedido en ese sitio exacto, en ese momento exacto. Debía… debía de habernos seguido. Célie. La realidad de la situación me golpeó de lleno y la agarré de los hombros mientras me resistía a la tentación de sacudirla, abrazarla, regañarla. Mi pulso atronaba en mis oídos—. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? —Cuando retrocedió, con la nariz arrugada, dejé caer las manos y me tambaleé hacia atrás—. Lo siento. No pretendía…
—No me has herido. —Sus ojos, muy abiertos, asustados, bajaron hacia mi camisa. Con un poco de retraso, me di cuenta del líquido oscuro que la impregnaba. Metálico. Viscoso. La tela de debajo estaba pegada a mi piel. Fruncí el ceño—. Es solo que estás… bueno, estás cubierto de sangre.
Perplejo, me giré un poco y levanté mi camisa para examinarme las costillas. El leve dolor de mi costado parecía más un moratón que una herida.
—Reid —dijo Beau con brusquedad.
Algo en su voz interrumpió mis movimientos. Despacio, seguí la dirección de su dedo hacia donde santa Magdalena yacía en la nieve.
Hacia donde unas lágrimas de sangre rodaban por sus mejillas.