Capítulo 2
L’enchanteresse
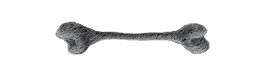
Reid
La neblina se extendió por el cementerio. Las lápidas, viejas y agrietadas, con sus nombres borrados hace mucho por los elementos, alanceaban el cielo desde donde estábamos, sobre el borde del acantilado. Incluso el mar en lo bajo estaba silencioso. En esta inquietante luz previa al amanecer, por fin comprendí la expresión silencioso como una tumba.
Coco se pasó una mano por los ojos cansados antes de señalar hacia la iglesia más allá de la neblina. Pequeña. De madera. Parte del tejado se había venido abajo. No se veía luz alguna a través de las ventanas de la rectoría.
—Parece abandonada.
—¿Y si no lo está? —Beau resopló mientras sacudía la cabeza, pero se paró con un bostezo—. Es una iglesia y nuestras caras están pegadas por todo Belterra. Incluso un párroco rural nos reconocerá.
—Muy bien. —Su voz cansada llevaba menos mordiente de lo que seguramente pretendía—. Duerme fuera con el perro.
Todos a la vez, nos giramos para mirar el espectral perro blanco que nos seguía. Había aparecido a las afueras de Cesarine, justo antes de que decidiéramos bordear la costa en lugar de ir por la carretera. Todos habíamos visto lo suficiente de La Fôret des Yeux para una eternidad. Durante días, el perro nos había seguido, sin acercarse nunca tanto como para que lo tocáramos. Receloso, confuso, los matagots habían desaparecido poco después de su aparición. No habían vuelto. Tal vez el perro fuese un espíritu atormentado él mismo, un nuevo tipo de matagot. Tal vez fuese solo un mal presagio. Tal vez fuera por eso que Lou todavía no lo había bautizado.
La criatura nos miró, sus ojos eran un toque fantasmal sobre mi cara. Apreté la mano de Lou con más fuerza.
—Llevamos toda la noche andando. Nadie nos buscará dentro de una iglesia. Es tan buen sitio como cualquier otro para escondernos. Si no está abandonada —seguí hablando a pesar de que Beau había empezado a interrumpir— nos marcharemos antes de que nos vea nadie, ¿de acuerdo?
Lou le sonrió a Beau, con la boca muy abierta. Tan abierta que casi pude contar todos sus dientes.
—¿Tienes miedo?
—Después de los túneles —le dijo, tras lanzarle una mirada dubitativa—, tú también deberías tenerlo.
La sonrisa de Lou desapareció, y se notó cómo Coco se ponía tensa y apartaba la mirada. La tensión enderezó mi propia columna. Sin embargo, Lou no dijo nada más; se limitó a soltar mi mano y dirigirse hacia la puerta de la iglesia. Giró el picaporte.
—Abierta.
Sin decir una palabra, Coco y yo la seguimos a través del umbral. Beau se reunió con nosotras en el vestíbulo un momento después, mientras estudiaba la sala en penumbra con una suspicacia clara. Una gruesa capa de polvo cubría los candelabros. La cera que había goteado hasta el suelo de madera se había endurecido entre las hojas muertas y demás restos. Nos llegó una corriente de aire desde el santuario un poco más allá. Sabía a salmuera. A descomposición.
—Joder, este lugar está encantado —susurró Beau.
—Ese lenguaje. —Fruncí el ceño en su dirección y entré en el santuario. Se me comprimió el pecho al ver los bancos destartalados. Las páginas rotas de los himnarios amontonadas en un rincón para pudrirse—. Esto fue un lugar sagrado en el pasado.
—No está encantado. —La voz de Lou resonó con eco en el silencio. Se detuvo detrás de mí para levantar la vista hacia la vidriera. La cara suave de santa Magdalena le devolvió la mirada. Era la santa más joven de Belterra; había sido venerada por la iglesia por regalarle a un hombre un anillo bendecido, por el cual su negligente esposa había vuelto a enamorarse de él y se había negado a separarse de su lado, incluso cuando su marido se embarcó en un peligroso viaje por el mar. Se había adentrado detrás de él en las olas y se había ahogado. Solo las lágrimas de Magdalena pudieron resucitarla—. Los espíritus no pueden vivir en suelo consagrado.
—¿Cómo sabes eso? —preguntó Beau, con el ceño fruncido.
—¿Cómo es que no lo sabes tú? —replicó Lou.
—Deberíamos descansar. —Pasé un brazo en torno a los hombros de Lou y la conduje hasta un banco cercano. Estaba más pálida de lo habitual, con oscuras sombras bajo los ojos y el pelo enredado y despeinado por el viento después de varios días de duro viaje. Más de una vez, cuando ella creía que no la estaba mirando, había visto convulsionarse todo su cuerpo, como si luchara contra alguna enfermedad. No me sorprendería. Había sufrido mucho. Todos lo habíamos hecho—. Los aldeanos se despertarán pronto. Investigarán cualquier ruido extraño.
Coco se instaló sobre un banco, cerró los ojos y se echó la capucha de la capa por encima de la cabeza. Para no vernos.
—Alguien debería montar guardia.
Aunque abrí la boca para ofrecerme a hacerlo, Lou me interrumpió.
—Lo haré yo.
—No. —Negué con la cabeza, incapaz de recordar la última vez que Lou había dormido. Notaba su piel fría y pegajosa contra la mía. Si de verdad estaba luchando contra alguna enfermedad, necesitaba descansar—. Duerme tú. Yo vigilo.
Un sonido reverberó muy profundo en su cuello mientras ponía una mano sobre mi mejilla. Su pulgar rozó mis labios, se demoró ahí un poco. Igual que sus ojos.
—Preferiría mil veces vigilarte a ti. ¿Qué vería en tus sueños, Chass? ¿Qué oiría en tus…?
—Iré a ver si hay comida en la despensa —musitó Beau. Pasó por nuestro lado de mal modo y miró atrás para lanzarle a Lou una mirada de asco. Mi estómago gruñó mientras lo veía marchar. Tragué saliva e ignoré la punzada de hambre. La repentina y desagradable presión en mi pecho. Con suavidad, retiré la mano de Lou de mi mejilla y me quité el abrigo para dárselo a ella.
—Vete a dormir, Lou. Te despertaré al atardecer y podremos… —las palabras quemaron mi garganta—… podremos continuar.
Hacia el Chateau.
Hacia Morgane.
Hacia una muerte segura.
Lou había dejado bien claro que iría al Chateau le Blanc, la acompañáramos o no. A pesar de mis protestas, a pesar de recordarle por qué buscábamos aliados para empezar, por qué los necesitábamos, Lou seguía afirmando que podía manejar a Morgane ella sola. Ya oísteis a Claud. Afirmaba que esta vez no dudaría. Ella ya no puede tocarme. Afirmaba que reduciría su hogar ancestral a cenizas, junto con toda su familia. Construiremos uno nuevo.
¿Un nuevo qué?, había preguntado yo con recelo.
Un nuevo todo.
Jamás la había visto actuar con una intensidad tan decidida. No. Obsesiva. La mayoría de los días, un brillo feroz iluminaba sus ojos, una especie de hambre salvaje, pero en otros, no los tocaba ninguna luz en absoluto. Esos días eran muchísimo peores. Se dedicaba a observar el mundo con una expresión aturdida, y se negaba a reconocerme a mí o a mis débiles intentos de consolarla.
Había solo una persona que podía hacer eso.
Y él ya no estaba.
Ahora tiró de mí para tumbarme a su lado, mientras me acariciaba el cuello casi sin pensar. Sus dedos fríos hicieron que un escalofrío bajara correteando por mi columna y sentí un repentino deseo de apartarme. Hice caso omiso. La sala se sumió en un silencio denso y pesado, excepto por los gruñidos de mi estómago. El hambre era una compañera constante esos días; ya ni siquiera recordaba la última vez que había comido hasta saciarme. ¿Con Troupe de Fortune? ¿En el Hueco? Al otro lado del pasillo, la respiración de Coco se hizo poco a poco más regular. Me concentré en el sonido, en las vigas del techo, más que en la piel gélida de Lou o en el dolor en mi pecho.
No obstante, pocos segundos después, unos gritos brotaron de la despensa y la puerta del santuario se abrió de par en par. Beau salió disparado y pasó como una exhalación hasta más allá del púlpito.
—¡Retirada! —Gesticuló como loco hacia la salida mientras yo me levantaba de un salto—. ¡Hora de irnos! Ahora mismo, ahora mismo, vámonos…
—¡Alto! —Un hombre encorvado con las vestiduras de un cura irrumpió en el santuario con un cucharón de madera en la mano. De él goteaba estofado amarillento. Como si Beau hubiese interrumpido su almuerzo de media mañana. Los trocitos de verduras desperdigados por la barba canosa y descuidada que ocultaba la mayor parte de su cara confirmaron mis sospechas—. He dicho que vuelvas aquí…
Frenó en seco y derrapó hasta pararse cuando nos vio al resto. Por instinto, me giré para esconder la cara entre las sombras. Lou se echó la capucha por encima de su pelo blanco y Coco se puso en pie, preparada para salir corriendo. Pero ya era demasiado tarde. Una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos oscuros.
—Reid Diggory. —Me miró de arriba abajo, luego detrás de mí—. Louise le Blanc. —Incapaz de reprimirse, Beau se aclaró la garganta desde el vestíbulo y el cura lo miró unos instantes antes de soltar una risita burlona y sacudir la cabeza—. Sí, también sé quién eres tú, chico. Y tú —añadió en dirección a Coco, cuya capucha todavía ocultaba su rostro entre las sombras. Como había prometido, Jean Luc había añadido su cartel de «se busca» al lado de los nuestros. Los ojos del cura se entornaron al percatarse de la daga que había desenvainado—. Guarda eso antes de que te hagas daño.
—Sentimos haber entrado aquí sin permiso. —Levanté las manos en ademán de súplica, mientras fulminaba a Coco con la mirada a modo de advertencia. Salí al pasillo con disimulo, y empecé a dirigirme poco a poco hacia la salida. Detrás de mí, Lou hizo lo mismo—. No pretendíamos causar ningún daño.
El cura soltó un bufido desdeñoso, pero bajó el cucharón.
—Os habéis colado en mi casa.
—Es una iglesia. —La apatía restó énfasis a la voz de Coco, que dejó caer la mano como si de repente no fuese capaz de soportar el peso de la daga—. No una residencia privada. Y la puerta no estaba cerrada con llave.
—Tal vez para tentarnos —sugirió Lou con un placer inesperado. Con la cabeza ladeada, contempló al cura fascinada—. Como una araña con su tela.
El ceño del cura se frunció ante el abrupto cambio de tema, al igual que el mío. La voz de Beau reflejó nuestra confusión.
—¿Qué?
—En las zonas más oscuras del bosque —explicó Lou, arqueando una ceja—, vive una araña que caza otras arañas. L’Enchanteresse, la llamamos. La hechicera. ¿No es así, Coco? —Coco no respondió, y Lou continuó hablando con decisión—. L’Enchanteresse se cuela en las telarañas de sus enemigos, tironea de sus hebras de seda y les hace creer que han atrapado a una presa. Cuando las arañas llegan para darse el festín, la hechicera ataca, envenenándolos despacio con su veneno singular. Los saborea durante días. De hecho, es una de las pocas criaturas del reino animal que disfruta infligiendo dolor.
La miramos todos con cara de pasmo. Incluso Coco.
—Eso es perturbador —comentó Beau al cabo de unos instantes.
—Es inteligente.
—No. —Beau hizo una mueca, la cara contorsionada—. Es canibalismo.
—Necesitábamos un sitio donde refugiarnos —intervine yo, con la voz un poco demasiado alta. Demasiado desesperada. El cura, que había estado observando cómo reñían con una expresión de desconcierto, se giró hacia mí—. No sabíamos que la iglesia estaba ocupada. Nos marcharemos de inmediato.
El hombre continuó mirándonos en silencio, el labio un poco retraído. El oro brotó ante mí en respuesta. Buscaba. Tanteaba. Protegía. Hice caso omiso de su pregunta silenciosa. No necesitaría magia ahí. El cura blandía solo una cuchara. Aunque hubiese llevado una espada, las arrugas de su cara indicaban que era mayor. Añoso. A pesar de su altura, el tiempo parecía haber marchitado su musculatura y haber dejado a un anciano enclenque y larguirucho a su paso. Podíamos escapar de él sin problema. Agarré la mano de Lou para estar preparados, lancé un rápido vistazo a Coco y a Beau. Los dos asintieron una vez a modo de confirmación.
Con el ceño fruncido, el cura levantó el cucharón como para detenernos, pero en ese momento una nueva oleada de hambre atacó mi estómago. Su gruñido retumbó por toda la sala como un terremoto. Imposible de ignorar. Los ojos del cura se tensaron. En el silencio subsiguiente, apartó la vista de mí para mirar ceñudo a santa Magdalena.
—¿Cuándo comisteis por última vez? —preguntó a regañadientes después de otro segundo.
No respondí, pero noté que el calor trepaba por mis mejillas.
—Nos marcharemos de inmediato —repetí.
—Eso no es lo que os he preguntado —respondió, mirándome a los ojos.
—Hace… unos cuantos días.
—¿Cuántos días?
—Cuatro —contestó Beau por mí.
Otro retumbar de mi estómago rompió el silencio. El cura sacudió la cabeza.
—Y… ¿cuándo dormisteis por última vez? —preguntó, con aspecto de querer tragarse el cucharón entero.
Una vez más, Beau dio la impresión de no poder reprimirse.
—Echamos una cabezada en los barcos de unos pescadores hace un par de noches, pero uno de ellos nos pilló antes del amanecer. Intentó atraparnos en su red, el muy idiota.
Los ojos del cura saltaron hacia las puertas del santuario.
—¿Podría haberos seguido hasta aquí?
—Acabo de decir que era idiota. Reid lo atrapó a él en la red.
Esos ojos encontraron los míos otra vez.
—No le hicisteis daño. —No fue una pregunta. No la respondí. En vez de eso, apreté más la mano en torno a la de Lou y me preparé para huir. Ese hombre, ese hombre santo, pronto daría la alarma. Teníamos que poner kilómetros de distancia antes de que llegara Jean Luc.
Lou no parecía compartir mi preocupación.
—¿Cómo se llama, clérigo? —preguntó con curiosidad.
—Achille. —Volvió a fruncir el ceño—. Achille Altier.
Aunque el nombre me sonaba, no pude ubicarlo. A lo mejor había viajado alguna vez a la Cathédral Saint-Cécile d’Cesarine. A lo mejor lo había conocido cuando estaba bajo juramento como chasseur. Lo miré con suspicacia.
—¿Por qué no ha llamado ya a los cazadores, padre Achille?
De pronto parecía muy incómodo. Sus hombros irradiaban tensión cuando bajó la vista hacia su cucharón.
—Deberíais comer —dijo con brusquedad—. Hay estofado en la trascocina. Debería haber suficiente para todos.
Beau no lo dudó ni un instante.
—¿De qué tipo? —Cuando le lancé una mirada furibunda, él se encogió de hombros—. Podría haber despertado a todo el pueblo en cuanto nos reconoció…
—Todavía podría —le recordé, la voz dura.
—… y mi estómago está a punto de comerse a sí mismo —terminó—. El tuyo también, por cómo suena. Necesitamos comida. —Sorbió por la nariz y se volvió hacia el padre Achille—. ¿Su estofado lleva patatas? —le preguntó—. No soy partidario de ellas. Es una cuestión de textura.
El cura entornó los ojos e hizo un gesto brusco con el cucharón hacia la trascocina.
—Sal de mi vista, chico, antes de que cambie de opinión.
Beau agachó la cabeza en señal de derrota y pasó corriendo por delante de nosotros. Lou, Coco y yo, sin embargo, no nos movimos. Intercambiamos miradas de recelo. Después de un largo momento, el padre Achille soltó un suspiro.
—También podéis dormir aquí. Solo hoy —añadió con irritación—, siempre y cuando no me molestéis.
—Es domingo por la mañana. —Coco se quitó la capucha por fin. Tenía los labios agrietados, la cara demacrada—. ¿No deberían venir los aldeanos a misa en un rato?
El cura soltó una risa desdeñosa.
—No he celebrado misa desde hace años.
Un cura solitario. Por supuesto. El triste estado de la capilla tenía sentido ahora. Antaño, habría sentido desdén por este hombre, por su fracaso como líder religioso. Por su fracaso como hombre. Le habría echado en cara que hubiese dado la espalda a su vocación. A Dios.
Cómo habían cambiado los tiempos.
Beau reapareció con un bol de cerámica y se apoyó de manera casual contra el marco de la puerta. El vapor del estofado ondulaba en torno a su cara. Cuando mi estómago volvió a retumbar, esbozó una sonrisita.
—¿Por qué querría ayudarnos, padre? —pregunté con los dientes apretados.
A regañadientes, los ojos del cura recorrieron mi cara pálida, la espeluznante cicatriz de Lou, la expresión embotada de Coco. Los profundos huecos de debajo de nuestros ojos y el perfil demacrado de nuestras mejillas. Después, apartó la mirada y fijó la vista en el aire vacío por encima de mi hombro.
—¿Y eso qué importa? Vosotros necesitáis comida. Yo tengo comida. Necesitáis un sitio donde dormir. Yo tengo bancos vacíos.
—La mayoría del clero no nos acogería.
—La mayoría del clero no acogería a su propia madre si fuese una pecadora.
—No. Pero la quemarían si fuese una bruja.
Achille arqueó una ceja sardónica.
—¿Eso es lo que buscas, chico? ¿La hoguera? ¿Quieres que os inflija vuestro castigo divino?
—Creo —apuntó Beau desde la puerta—, que solo está diciendo que usted pertenece al clero… a menos que en realidad sea usted el pecador de esta historia. ¿No es bienvenido entre sus compañeros, padre Achille? —Lanzó una mirada significativa al ruinoso entorno—. Aunque odio llegar a conclusiones precipitadas, seguro que si no fuese así, nuestros adorados patriarcas hubiesen enviado a alguien a arreglar este antro.
Los ojos de Achille se oscurecieron.
—Vigila tu tono.
Intervine antes de que Beau pudiese provocarlo más. Abrí los brazos a los lados. De incredulidad. De frustración. De… todo. Se me hizo un nudo de tensión en la garganta ante la inesperada amabilidad de este hombre. No tenía sentido. No podía ser real. Por horrible que fuese la imagen que nos había pintado Lou, una araña caníbal que nos engañara para caer en su red parecía algo más probable que un cura que nos ofreciera santuario.
—Sabe quiénes somos. Sabe lo que hemos hecho. Sabe lo que sucederá si lo pillan dándonos refugio.
El cura me estudió durante un buen rato; su expresión era inescrutable.
—Entonces, hagamos lo posible por que no nos pillen.
Con un sonoro bufido de indignación, se dirigió a la puerta de la trascocina. En la puerta, sin embargo, hizo una pausa y miró el bol de Beau. Lo agarró en un santiamén, ignoró las protestas de Beau y me lo plantó delante.
—Sois solo unos críos —musitó, sin mirarme a los ojos. Cuando mis dedos se cerraron alrededor del bol, al tiempo que mi estómago daba un doloroso retortijón, lo soltó. Se recolocó las vestiduras. Se frotó el cuello. Asintió en dirección al estofado.
—Frío no estará ni la mitad de bueno.
Entonces dio media vuelta y salió de la sala con paso airado.