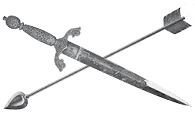
Sin perder ni un segundo, salimos de mi habitación y del castillo por el viejo acceso de servicio. A continuación, nos deslizamos como fantasmas por la ciudad hasta que nos encontramos de pie ante una vieja puerta medio desvencijada.
El pañuelo blanco remetido justo debajo del picaporte era la única razón por la que la casa del Distrito Bajo de Masadonia era distinguible del resto de casas estrechas y achaparradas amontonadas unas sobre otras.
Vikter miró hacia atrás, hacia donde dos guardias de la ciudad charlaban bajo el resplandor amarillo de una farola; luego retiró con disimulo el pañuelo de la puerta y lo deslizó en un bolsillo interior de su capa oscura. La pequeña tela blanca era un símbolo de la red de personas que creían que la muerte, por violenta y destructiva que fuera, merecía dignidad.
También era una prueba de alta traición y deslealtad a la corona.
Cuando tenía quince años, me había enterado por casualidad de lo que hacía Vikter. Una mañana, se había marchado a toda prisa de una de nuestras sesiones de entrenamiento. A juzgar por el dolor mental que había irradiado el mensajero, sentí que pasaba algo, así que lo seguí.
Como es obvio, a Vikter no le había gustado. Lo que estaba haciendo era considerado traición y que lo pillaran no era el único peligro. Sin embargo, siempre me había molestado cómo solían manejarse esas situaciones. Exigí que me dejara ayudar. Él se negó. Lo repitió quizás cien veces, pero yo me mostré incansable y, además, tenía unas dotes únicas para ayudar en ese tipo de temas. Vikter sabía lo que era capaz de hacer y su empatía por los demás había contribuido a mi deseo de ayudar.
Llevábamos ya unos tres años haciendo esto.
No éramos los únicos. Había otros. Algunos eran guardias. Unos cuantos eran ciudadanos. Nunca conocí a ninguno. Por lo que sabía, Hawke podía ser uno de ellos.
Mi estómago dio una voltereta y luego sufrí un retortijón antes de desterrar de mi mente todo pensamiento acerca de Hawke.
Vikter llamó a la puerta con suavidad y después devolvió su mano enguantada a la empuñadura de su sable. Un par de segundos más tarde, la vieja puerta desvencijada se estremeció y las bisagras chirriaron cuando se abrió para dar paso al rostro pálido y redondo de una mujer de ojos hinchados. Debía de tener entre veinticinco y treinta años, pero la tensión de su ceño fruncido y las arrugas que rodeaban su boca la hacían parecer varias décadas mayor. La causa de su aspecto ajado tenía que ver con el tipo de dolor que cortaba más profundo que el daño físico, provocado por el hedor que emanaba del edificio que tenía detrás. Debajo del espeso y empalagoso humo de un incienso con olor a tierra mojada, flotaba el inconfundible aroma agridulce y nauseabundo de la descomposición y la putrefacción.
De una maldición.
—¿Necesitas ayuda? —preguntó Vikter en voz baja.
La mujer jugueteó con el botón de su blusa arrugada, su mirada cansada saltó de Vikter a mí.
Abrí mis sentidos a ella. Un dolor profundísimo irradiaba de su interior en olas invisibles, tan pesado que era casi una entidad tangible a su alrededor. Pude sentir cómo cortaba a través de mi capa y mi ropa, cómo arañaba mi piel como unas uñas gélidas y oxidadas. Parecía alguien que se estuviera muriendo pero sin sufrir ni una sola herida o enfermedad. Así de crudo y poderoso era su dolor.
Reprimí el impulso de dar un paso atrás y me estremecí bajo mi gruesa capa. Todos mis instintos exigían que pusiera distancia entre nosotras, que me alejara lo más posible. Su dolor formó unos grilletes de hierro alrededor de mis tobillos, me inmovilizó cuando se cerró en torno a mi cuello. La emoción me anudó la garganta; sabía a… a desesperación amarga y desesperanza agria.
Retraje mis sentidos, pero me había abierto a ella durante demasiado tiempo. Ahora estaba sintonizada con su dolor.
—¿Quién es? —preguntó, con la voz ronca y rasposa por las lágrimas que sabía que habían anegado sus ojos.
—Alguien que puede ayudarte —respondió Vikter, de un modo con el que ya estaba muy familiarizada. Utilizaba ese tono siempre que yo estaba a segundos de perder los estribos por la ira y hacer algo del todo imprudente que, según él, sucedía demasiado a menudo—. Por favor, déjanos entrar.
Los dedos de la mujer se detuvieron en torno al botón de debajo de su cuello, hizo un escueto gesto afirmativo y dio un paso atrás. Seguí a Vikter al interior. Miré a mi alrededor por la sala en penumbra, que resultó ser una combinación de cocina y comedor. No había electricidad en la casa, solo lámparas de aceite y gordas velas cerosas. Tampoco es que fuese una gran sorpresa, a pesar de que ahora se suministraba electricidad al Distrito Bajo para iluminar las calles y algunos de los negocios. Solo los ricos tenían electricidad en casa, y a ellos no los encontrarías en el Distrito Bajo. Estarían más cerca del centro de Masadonia, cerca del castillo de Teerman y lo más lejos posible del Adarve.
Aquí, sin embargo, el Adarve se alzaba imponente.
Aspiré una escueta bocanada de aire e intenté no fijarme en cómo el dolor de la mujer pintaba las paredes y los suelos de un negro aceitoso. Su dolor se había arremolinado ahí, entre los cachivaches y platos de barro, las deshilachadas mantas de guata y los muebles ajados. Crucé las manos debajo de la capa, aspiré otra bocanada de aire, esta más profunda, y miré a mi alrededor.
Había un farolillo sobre una mesa de madera, al lado de varias varillas de incienso encendidas, y alrededor de la chimenea de ladrillo había unas cuantas sillas. Me fijé en la puerta cerrada del otro lado del hogar. Ladeé mi cabeza encapuchada mientras entornaba los ojos. En la repisa de la chimenea, en el lado más cercano a la puerta, había un estrecho y afilado puñal que se veía de color borgoña a la tenue luz.
Heliotropo.
Esta mujer había estado dispuesta a encargarse del tema ella sola y, dado cómo se sentía, hubiese sido un desastre.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Vikter mientras levantaba la mano para retirar la capucha de su capa. Siempre hacía lo mismo. Mostraba su cara para consolar a la familia o a los amigos, para tranquilizarlos. Un mechón de pelo rubio cayó sobre su frente cuando se volvió hacia la mujer.
Yo no mostré mi rostro.
—A… Agnes —contestó. Su garganta subió y bajó cuando tragó saliva—. Había… había oído lo del pañuelo blanco, pero… no estaba segura de que fuese a venir nadie. Me preguntaba si sería algún tipo de mito o un truco.
—No es ningún truco. —Puede que Vikter fuese uno de los guardias más letales de toda la ciudad, si no de todo el reino, pero supe que cuando Agnes levantó la vista hacia sus ojos, todo lo que vio fue su amabilidad—. ¿Quién está enfermo?
Agnes tragó saliva una vez más, la piel de alrededor de sus ojos se frunció cuando los cerró por un instante.
—Mi marido, Marlowe. Es un cazador del Adarve y… y regresó a casa hace dos días… —Se le quebró la voz y soltó un gran suspiro—. Hacía meses que se había ido. Estaba contentísima de verlo. Lo había echado mucho de menos y, a cada día que pasaba, temía que hubiese perecido en la carretera. Pero volvió.
Se me encogió el corazón como si estuviese apretado dentro de un puño. Pensé en Finley. ¿Habría sido un cazador, miembro de este grupo que incluía a Marlowe?
—Al principio parecía un poco indispuesto, pero eso no es raro. Su trabajo es agotador —continuó—. Pero… empezó a mostrar signos esa noche.
—¿Esa noche? —Solo un pequeño deje de alarma había teñido el tono de Vikter, pero yo abrí los ojos con una tonelada de consternación—. ¿Y has esperado hasta ahora?
—Teníamos la esperanza de que fuese otra cosa. Un resfriado o una gripe. —Su mano revoloteó de vuelta a los botones. Habían empezado a asomar hilos sueltos en torno a los discos de madera—. Yo… hasta ayer por la noche no supe que había algo más. Él no quería que lo supiera. Marlowe es un buen hombre, ¿sabes? No pretendía ocultarlo. Él… planeaba quitarse de en medio, pero…
—Pero la maldición no se lo permite —terminó Vikter por ella. La mujer asintió.
Miré otra vez hacia la puerta. La maldición progresaba de manera diferente para cada persona. Se apoderaba de algunos en cuestión de horas, mientras que con otros podía tardar un día o dos. No conocía ningún caso en que hubiese tardado más de tres. Debía de ser solo cuestión de tiempo que el hombre sucumbiera; quizás unas horas… puede que incluso solo minutos.
—No pasa nada —la tranquilizó Vikter, aunque en realidad sí pasaba—. ¿Dónde está ahora?
La mujer se llevó la otra mano a la boca e hizo un gesto con la barbilla hacia la puerta cerrada. La manga de su blusa estaba manchada de alguna sustancia oscura.
—Todavía es él. —Sus palabras sonaron un poco amortiguadas—. Sigue… sigue ahí dentro. Así es como quiere ir con los dioses. Como él mismo.
—¿Hay alguien más aquí?
La mujer negó con la cabeza y dejó escapar otro suspiro tembloroso.
—¿Ya os habéis despedido? —pregunté.
La mujer dio un respingo al oír mi voz. Abrió los ojos como platos. Mi capa era bastante informe, así que imaginé que se había sorprendido al descubrir que era mujer. Una mujer sería lo último que esperaría nadie en situaciones como esa.
—Eres tú —susurró.
Me quedé inmóvil.
Vikter, no. Por el rabillo del ojo, vi cómo su mano volvía a la empuñadura de la espada.
Agnes se movió de repente y Vikter hizo ademán de desenvainar el arma, pero antes de que él o yo pudiésemos reaccionar, la mujer se dejó caer de rodillas delante de mí. Inclinó la cabeza, cruzó las manos debajo de la barbilla.
Abrí mucho los ojos debajo de la capucha y me giré despacio hacia Vikter. Él se limitó a arquear una ceja.
—He oído hablar de ti —susurró Agnes, mientras se mecía con movimientos cortos y espasmódicos. Casi se me para el corazón—. Dicen que eres la hija de los dioses.
Parpadeé una vez, luego otra, mientras se me ponía la carne de gallina. Mis padres eran de carne y hueso, y yo tenía muy claro que no era hija de los dioses, pero sabía que mucha gente en Solis consideraba a la Doncella como tal.
—¿Quién te ha dicho eso? —preguntó Vikter, lanzándome una mirada que indicaba que hablaríamos de esto más tarde.
Agnes alzó sus mejillas empapadas en lágrimas y sacudió la cabeza.
—No quiero meter a nadie en líos. Por favor. No lo dijeron para esparcir rumores ni con mala voluntad. Es solo que… —Dejó la frase a medio terminar y deslizó los ojos hacia mí. Bajó la voz hasta que fue apenas un susurro—. Dicen que tienes el don.
Estaba claro que alguien había estado hablando. Un escalofrío sutil reptó por mi columna, pero lo ignoré al tiempo que el dolor de la mujer palpitaba y se intensificaba.
—No soy nadie importante.
—Agnes. Por favor —rogó Vikter tras aspirar una sonora bocanada de aire. Me quité los guantes y los guardé en un bolsillo. Deslicé la mano a través de una abertura entre los gruesos pliegues de la capa y se la ofrecí mientras echaba un rápido vistazo a Vikter, que me miró con los ojos entornados.
Me iba a echar un buena reprimenda más tarde. En cualquier caso, fuera cual fuere el sermón que iba a recibir, merecería la pena.
Los ojos de Agnes bajaron hacia mi mano y entonces, despacio, levantó el brazo y puso su palma sobre la mía. Mientras se levantaba, cerré los dedos en torno a su mano fría y pensé en la arena dorada y reluciente que rodeaba el mar Stroud, pensé en calor y en risas. Vi a mis padres, sus facciones ya no nítidas sino difuminadas por el tiempo, borrosas y sin definir. Sentí la brisa cálida y húmeda en el pelo, la arena bajo mis pies.
Era el último recuerdo feliz que tenía de mis padres.
El brazo de Agnes tembló cuando aspiró una repentina y fatigosa bocanada de aire.
—¿Qué…? —Sus palabras se perdieron cuando su boca quedó laxa, sus hombros se relajaron. Su sofocante aflicción retrocedió, colapsó sobre sí misma como una casa hecha de cerillas en una tormenta de viento. Sus pestañas humedecidas parpadearon deprisa y un rubor rosado tiñó sus mejillas.
Solté su mano en el momento en que noté la habitación más… abierta y ligera, más fresca. Un dolor punzante seguía merodeando entre las sombras, pero ahora Agnes podía gestionarlo.
Yo también.
—Ya no… —Agnes se llevó una mano al pecho, sacudió un poco la cabeza. Frunció el ceño mientras miraba su mano derecha. Indecisa, volvió los ojos hacia mí—. Siento que puedo respirar otra vez. —La comprensión se hizo patente en su rostro, seguida de inmediato por un brillo de asombro en los ojos—. El don.
Volví a meter la mano bajo mi capa, consciente de la bola de tensión que empezaba a formarse en mi interior. Agnes tembló. Por un momento, temí que fuera a arrodillarse de nuevo, pero no lo hizo.
—Gracias. Muchísimas gracias. Por los dioses, grac…
—No tienes por qué darme las gracias —la interrumpí—. ¿Ya os habéis despedido? —pregunté otra vez. Nos estábamos quedando sin tiempo, un tiempo del que no disponíamos.
Brillaban lágrimas en sus ojos cuando asintió, pero el dolor no la sobrepasó como antes. Lo que le había hecho no duraría demasiado. El dolor volvería a aflorar. Con suerte, para entonces sería capaz de procesarlo. Si no, el dolor siempre perduraría, un fantasma que ensombrecería todos los momentos felices de su vida hasta que solo quedara él.
—Lo veremos ahora —anunció Vikter—. Sería mejor que te quedaras aquí fuera.
Agnes cerró los ojos, pero asintió.
Vikter me tocó el brazo al dar media vuelta. Lo seguí. Mis ojos se posaron en el sofá más próximo a la chimenea justo cuando Vikter llegaba a la puerta. Medio escondida detrás de un fino almohadón, había una muñeca de trapo con pelo amarillo hecho de lana. Se me puso la carne de gallina mientras un nudo de inquietud me atenazó la boca del estómago.
—¿Le…? —empezó Agnes—. ¿Le facilitaréis la transición?
—Por supuesto —dije. Me volví hacia Vikter y le puse una mano en la espalda. Esperé a que bajara la cabeza antes de hablar—. Hay un niño —le dije en voz baja.
Vikter se detuvo, la mano sobre la puerta. Señalé el sofá con la cabeza. Su mirada siguió la dirección de mi gesto. Yo no era capaz de percibir a la gente, solo su dolor una vez que los veía. Si allí había un niño o una niña, lo debían de haber escondido y lo más probable era que no tuviese ni idea de lo que estaba sucediendo.
Pero entonces, ¿por qué no había reconocido Agnes que había un niño en la casa?
La inquietud se expandió y el peor escenario posible se iluminó en mi cabeza.
—Yo me encargaré de esto. Tú encárgate de eso. —Vikter vaciló, sus ojos azules se veían recelosos cuando los levantó hacia la puerta—. Puedo cuidar de mí misma —añadí, recordándole lo que ya sabía. Él era el único responsable de que fuese capaz de defenderme.
Un pesado suspiro salió tembloroso desde su interior.
—Eso no significa que siempre tengas que hacerlo. —En cualquier caso, dio un paso atrás. Miró a Agnes—. ¿Sería mucha molestia pedirte algo caliente de beber?
—Oh, no. Claro que no —se apresuró a decir Agnes—. Puedo preparar algo de café o té.
—¿No tendrás chocolate caliente? —preguntó Vikter. Sonreí para mis adentros. Aunque era algo que un padre tendría a mano y podía interpretarse como que Vikter estaba buscando más pruebas de la existencia de un niño, también era su mayor debilidad.
—Sí, por supuesto. —Agnes se aclaró la garganta y oí el ruido de un armario al abrirse.
Vikter me hizo un gesto afirmativo con la cabeza, así que di un paso y empujé la puerta.
Si no hubiese estado preparada para ese hedor demasiado dulzón, demasiado acre y amargo, me habría tirado para atrás. Casi me da una arcada mientras mis ojos se adaptaban a la tenue luz de la habitación. Bueno, solo tendría que… no respirar tan a menudo.
Sonaba como un buen plan.
Eché un rápido vistazo a la habitación. Excepto por la cama, un armario alto y dos mesillas de aspecto desvencijado, estaba vacía. Había más incienso ardiendo en el interior, pero no lograba ocultar el hedor. Mis ojos volvieron a la cama, a la figura que yacía con una quietud imposible en el centro. Entré y cerré la puerta a mi espalda. Avancé mientras deslizaba la mano derecha otra vez dentro de la capa, hacia el muslo derecho. Mis dedos se cerraron en torno al mango de mi daga, siempre frío. Miré al hombre. O a lo que quedaba de él.
Era joven, eso se notaba, con el pelo castaño claro y unos hombros anchos que no paraban de temblar. Su piel había adquirido una palidez grisácea y tenía las mejillas tan hundidas como si su estómago no hubiese estado lleno en semanas. Unas sombras oscuras habían aflorado debajo de unos párpados que sufrían espasmos cada par de segundos. El color de sus labios era más azul que rosa. Respiré hondo antes de abrir mis sentidos una vez más.
El hombre sufría un gran dolor, tanto físico como emocional. No era igual que el de Agnes, pero tampoco menos potente ni pesado. Ahí dentro, la aflicción no dejaba espacio para la luz y era más que sofocante. Asfixiaba y arañaba, consciente de que no había forma de salir de aquello.
Un escalofrío me recorrió de arriba abajo cuando me obligué a sentarme a su lado. Desenvainé la daga, pero la mantuve oculta debajo de la capa mientras levantaba la mano izquierda y retiraba con cuidado la sábana del hombre. Tenía el pecho desnudo y su temblor se intensificó cuando el aire más frío de la habitación alcanzó su piel cerosa. Mis ojos se deslizaron hacia abajo por su estómago cóncavo.
Vi la herida que le había ocultado a su mujer.
Estaba encima de su cadera derecha: cuatro desgarros irregulares en la piel. Dos, lado a lado, un par de centímetros por encima de otras dos heridas idénticas.
Lo habían mordido.
Alguien que no supiese tanto como yo habría creído que lo había mordido algún tipo de animal salvaje, pero esa no era una herida de animal. Rezumaba sangre y algo más oscuro, más aceitoso. Tenues líneas de un tono azul rojizo irradiaban del mordisco, se extendían por su bajo vientre y desaparecían debajo de la sábana.
Un gemido desgarrador atrajo mi atención hacia arriba. El hombre retrajo los labios y reveló lo cerca que estaba de un destino peor que la muerte. Sus encías sangraban, manchaban sus dientes.
Dientes que ya estaban cambiando.
Dos de arriba y dos de abajo (los colmillos) ya se habían alargado. Bajé la vista hacia donde descansaba su mano al lado de mi pierna. Sus uñas también se habían alargado, se habían vuelto más animalescas que mortales. En cuestión de una hora, tanto sus dientes como sus uñas se endurecerían y afilarían. Serían capaces de cortar y morder a través de piel y músculos.
Se convertiría en uno de ellos.
Un Demonio.
Un ser abyecto y enajenado, impulsado por un hambre insaciable de sangre, que asesinaría a todo el que se interpusiera en su camino. Y si alguien sobrevivía a su ataque, acabaría por volverse igual que él.
Bueno, no todos.
Yo no lo había hecho.
Pero él se estaba convirtiendo en lo que existía fuera del Adarve, lo que moraba dentro de esa neblina espesa y antinatural, el mal con el que el reino caído de Atlantia había maldecido a estas tierras. Unos cuatrocientos años después del fin de la Guerra de los Dos Reyes, seguían siendo una plaga.
Los Demonios eran creaciones de los atlantianos, el producto de su beso envenenado, que actuaba como una infección y convertía a hombres, mujeres y niños en criaturas hambrientas cuyo cuerpo y mente se deformaba y descomponía a causa de la incesante hambre.
Aunque a la mayoría de los atlantianos se les había dado caza casi hasta su extinción, todavía existían muchos, y bastaba un solo atlantiano con vida para que hubiera una docena de Demonios, si no más. No eran del todo descerebrados. Se los podía controlar, pero solo el Señor Oscuro era capaz de hacerlo.
Y este pobre hombre se había resistido y había escapado, pero debía de saber lo que significaba el mordisco. Desde que nacíamos, todos lo sabíamos. Era parte de la historia del reino, empapada en sangre. Estaba maldito y no podía hacerse nada al respecto. ¿Había regresado para despedirse de su mujer? ¿De un hijo? ¿Habría pensado que él sería distinto? ¿Que sería bendecido por los dioses?
¿Elegido?
Daba igual.
Con un suspiro, recoloqué la sábana sobre su pecho desnudo. Procuré no respirar demasiado hondo al apoyar la palma de la mano contra su piel. La noté… anormal, equivocada, como cuero frío. Me concentré en las playas de Carsodonia, la capital, y las deslumbrantes aguas azules del Stroud. Recordé las nubes, cuán lejanas y esponjosas se veían. Cómo transmitían una sensación de paz. Y pensé en los Jardines de la Reina, en el exterior del castillo de Teerman, donde simplemente podía dedicarme a ser y no tenía que pensar ni sentir nada, donde todo, incluida mi propia mente, estaba en silencio.
Pensé en el calor que esos brevísimos instantes con Hawke habían provocado en mí.
Los temblores de Marlowe se apaciguaron y los espasmos de debajo de sus párpados se ralentizaron. La piel fruncida de los bordes de sus ojos se estiró.
—¿Marlowe? —dije, haciendo caso omiso del dolor sordo que empezaba a aflorar detrás de mis ojos. Dentro de un rato me dolería la cabeza, como ocurría siempre que me abría repetidas veces o utilizaba mi don.
El pecho subió mucho bajo mi mano y las pestañas apelmazadas aletearon. Abrió los ojos y me puse tensa. Eran azules. En su mayor parte. Rayos rojos atravesaban los iris. Dentro de poco, no quedaría nada de azul. Solo el color de la sangre. Marlowe entreabrió sus labios resecos.
—¿Eres… eres Rhain? ¿Has venido a llevarme contigo?
Pensaba que era el dios del hombre común y los finales, un dios de la muerte.
—No, no lo soy. —Consciente de que su dolor se aliviaría el tiempo suficiente como para que esto se completara, levanté la mano izquierda e hice la única cosa que tenía expresamente prohibido hacer. No solo por el duque y la duquesa de Masadonia, o por la reina, sino también por los dioses. Hice lo que me había pedido Hawke con respecto al antifaz, lo que yo me había negado a hacer. Eché la capucha hacia atrás y luego me quité el antifaz blanco que llevaba solo por si se me caía la capa y dejaba mi rostro al descubierto.
Pensé, o esperé, que los dioses harían una excepción en casos como este.
Los ojos de Marlowe, entreverados de carmesí, se deslizaron por mis facciones. Empezaron por donde unos caracolillos de pelo cobrizo se rizaban sobre mi frente, luego bajaron por el lado derecho de mi cara, seguido del izquierdo. Su mirada se demoró ahí, en la evidencia de lo que las garras de un Demonio podían hacer. Me pregunté si pensaría lo mismo que pensaba siempre el duque.
Qué lástima.
Esas dos palabras parecían ser las favoritas del duque. Esas y me has decepcionado.
—¿Quién eres? —preguntó con voz rasposa.
—Me llamo Penellaphe, pero mi hermano y unos cuantos más me llaman Poppy.
—¿Poppy? —susurró. Asentí.
—Es un mote raro, pero mi madre solía llamarme así y se me ha quedado.
—¿Por qué estás…? —Marlowe parpadeó despacio. Las comisuras de su boca se agrietaron, nuevas heridas rezumaron sangre y oscuridad—. ¿Por qué estás aquí?
Esbocé una sonrisa forzada y apreté la mano en torno al mango de la daga. E hice otra cosa que era motivo más que suficiente para que me llevaran a rastras al templo, aunque todavía no hubiese ocurrido, porque esta no era la primera vez que revelaba mi identidad a un moribundo.
—Soy la Doncella.
El pecho de Marlowe subió cuando aspiró una brusca bocanada de aire. Cerró los ojos y un escalofrío recorrió todo su cuerpo.
—Eres la Elegida, «nacida bajo el amparo de los dioses, protegida incluso en el útero, velada desde el nacimiento».
Esa era yo.
—Has… has venido por mí. —Abrió los ojos y vi que el rojo se había extendido hasta que solo quedó un atisbo de azul—. Me… me darás dignidad.
Asentí.
Los malditos por un mordisco de Demonio no morían tranquilos en sus camas y en la mayor paz posible. No se les concedía esa amabilidad y compasión. En lugar de eso, solían arrastrarlos hasta la plaza mayor para quemarlos vivos delante de una muchedumbre. No importaba que la mayoría se hubiesen vuelto malditos protegiendo a los que vitoreaban su horripilante muerte o trabajando por mejorar el reino.
Los ojos de Marlowe se deslizaron hacia la puerta cerrada detrás de mí.
—Es… es una buena mujer.
—Ella ha dicho que eres un buen hombre. —Sus escalofriantes ojos volvieron a mí.
—No seré… —Su labio superior se retrajo, reveló un diente con una punta letal—. No seré un buen hombre durante mucho más tiempo.
—No, no lo serás.
—Yo… intenté hacerlo yo mismo, pero…
—No pasa nada. —Despacio, saqué la daga de debajo de mi capa. El brillo de la vela cercana lanzó un destello sobre la oscura hoja roja. Marlowe estudió la daga.
—Heliotropo. Piedra de sangre.
Antes de que hubiera síntomas de la maldición, podías matar a un mortal de muchas formas distintas, pero una vez que había síntomas, solo el fuego y el heliotropo podían matarlos. Solo el heliotropo o una afilada estaca de madera procedente del Bosque de Sangre podían matar a un Demonio completo.
—Yo… solo quería despedirme. —Se estremeció—. Eso es todo.
—Lo comprendo —le dije, aunque deseaba que no hubiese regresado; pero no tenía que estar de acuerdo con sus acciones para comprenderlas. Su dolor empezaba a volver, daba punzadas intensas y luego se retiraba—. ¿Estás listo, Marlowe?
Deslizó la mirada hacia la puerta cerrada una vez más. Después cerró los ojos y asintió.
Con un gran peso sobre el pecho y sin tener muy claro si era mi dolor o el suyo el que me aplastaba, me moví un pelín. Cuando tenías una daga de heliotropo o una estaca del Bosque de Sangre, había dos formas de matar a un Demonio o a alguien maldito: atravesar el corazón o destruir el cerebro. Lo primero no era inmediato. Podía tardar varios minutos en desangrarse y era doloroso… y pringoso.
Apoyé mi mano izquierda contra su mejilla gélida. Me incliné sobre él…
—No fui… no fui el único —susurró. Se me paró el corazón.
—¿Qué?
—Ridley… a él… a él también lo mordieron. —Soltó una sibilante bocanada de aire—. Quería despedirse de su padre. No… no sé si logró acabar con su propia vida o no.
Si ese Ridley había esperado a que la maldición empezara a mostrar sus signos, le habría resultado imposible hacerlo. Lo que fuera que había en la sangre del Demonio, de un atlantiano, disparaba algún instinto primitivo de supervivencia.
Por todos los dioses.
—¿Dónde vive su padre?
—Dos manzanas más allá. La tercera casa. Azules… creo que tiene las contraventanas azules. Pero Ridley… él vive en los barracones con… los demás.
Madre mía, esto podía ponerse muy feo.
—Has hecho lo correcto —le dije, al tiempo que deseaba que lo hubiese hecho antes—. Gracias.
Marlowe hizo una mueca y sus ojos se abrieron de nuevo. Ya no había nada de azul. Estaba cerca. A segundos.
—No he…
Arremetí tan deprisa como las víboras negras que se ocultaban en los valles que conducían a los templos. La punta de la daga se hundió en el punto blando de la base de su cráneo. Orientada hacia delante y entre las vértebras, la hoja se incrustó bien hondo y cortó el bulbo raquídeo.
Marlowe sufrió un espasmo.
Eso fue todo. Había respirado su último aliento antes de darse cuenta siquiera. La muerte fue tan instantánea como puede serlo.
Extraje la daga mientras me levantaba de la cama. Marlowe tenía los ojos cerrados. Eso… era una pequeña bendición. Agnes no vería lo cerca que había estado de convertirse en una pesadilla.
—Que Rhain te acompañe al paraíso —susurré, al tiempo que limpiaba la sangre de la daga con una pequeña toalla que había estado colgada al pie de la cama—. Espero que puedas encontrar la paz eterna con aquellos que murieron antes que tú.
Di media vuelta, envainé la daga, me volví a poner el antifaz y levanté la capucha para calarla bien sobre mi cabeza.
Ridley.
Me encaminé hacia la puerta.
Si Ridley seguía vivo, tenía que estar a pocos minutos de convertirse. Era de noche y, si estaba en ese barracón con compañeros que no estuvieran de servicio…
Me estremecí.
Daba igual lo bien entrenados que estuvieran. Cuando estaban dormidos, eran tan vulnerables como cualquiera. La preocupación por un guardia del Adarve en particular afloró en mi interior y el miedo zahirió mi pecho y mi estómago.
Una masacre podía estar a minutos de ocurrir.
Peor aún, la maldición se extendería y yo, mejor que nadie, sabía lo rápido que podía asolar a una ciudad hasta que no quedara nada más que calles empapadas de sangre.