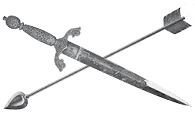
—Encontraron a Finley al anochecer, justo en el límite del Bosque de Sangre, muerto.
Levanté la vista de mis cartas y miré al otro lado del tablero carmesí, a los tres hombres sentados a la mesa. Había escogido ese sitio por una razón. No había… sentido nada procedente de ellos al deambular entre las atestadas mesas hacía un rato.
Ningún dolor, ni físico ni emocional.
Por lo general, no husmeaba en el interior de nadie para ver si sentía dolor. Hacerlo sin razón me parecía increíblemente invasivo, pero cuando había mucha gente era más difícil controlar la cantidad de cosas que me permitía sentir. Siempre había alguien cuyo dolor era tan profundo, tan crudo, que su aflicción se convertía en una entidad palpable a la que ni siquiera tenía que abrir mis sentidos para percibirla, una entidad que no era capaz de ignorar y de la que no podía alejarme así sin más. Esas personas proyectaban su agonía al mundo que las rodeaba.
Tenía prohibido hacer nada excepto ignorarlas. No podía hablar del don que me habían otorgado los dioses, y nunca, jamás, podía ir más allá de sentir para hacer algo al respecto.
Aunque tampoco es que siempre hiciese lo que se esperaba de mí.
Obviamente.
Pero a estos hombres los noté bien cuando estiré mis sentidos hacia ellos para evitar a personas que sufrieran mucho dolor, lo cual era sorprendente, dado a lo que se dedicaban. Eran guardias del Adarve, el gigantesco muro construido con la piedra caliza y el hierro extraídos de las minas de los Picos Elysium. El Adarve rodeaba toda Masadonia desde que la Guerra de los Dos Reyes acabara hacía cuatro siglos, y cada ciudad del reino de Solis estaba protegida por uno. Versiones más pequeñas rodeaban pueblos y cuarteles, comunidades granjeras y otras poblaciones poco habitadas.
Lo que los guardias veían casi a diario, lo que tenían que hacer, a menudo los dejaba afligidos, ya fuese por heridas físicas o por otras más profundas que piel desgarrada y huesos magullados.
Esta noche no solo no cargaban con dolor, sino tampoco con sus armaduras y uniformes, en cuyo lugar llevaban camisas holgadas y ceñidos pantalones de ante. Aun así, lo supe. Incluso fuera de servicio, estaban atentos a cualquier señal de la temida neblina y el horror que venía con ella; atentos a cualquiera que actuase en contra del futuro del reino. E iban armados hasta los dientes.
Igual que yo.
Escondida bajo los pliegues de la capa y el fino vestido que llevaba debajo, ocultaba una daga, cuyo frío mango jamás terminaba de calentarse contra la piel de mi muslo. Me la habían regalado el día que cumplí dieciséis años y, aunque no era la única arma que había adquirido, ni la más letal, era mi favorita. El mango estaba fabricado con los huesos de un lobuno, o wolven, una criatura hace largo tiempo extinguida que no había sido ni hombre ni bestia, sino ambas cosas. La hoja era de piedra de sangre, o heliotropo, pulida hasta darle un filo letal.
Puede que una vez más estuviese en proceso de hacer algo increíblemente imprudente, inapropiado y prohibido por completo, pero no era tan tonta como para entrar en un sitio como la Perla Roja sin protección, sin la destreza para emplearla, y sin los medios para agarrar esa arma y esa destreza y utilizarlas sin vacilar.
—¿Muerto? —añadió otro de los guardias, uno más joven de pelo castaño y rostro barbilampiño. Creí recordar que se llamaba Airrick y no podía tener muchos más que mis dieciocho años—. No solo estaba muerto. No le quedaba ni una gota de sangre, en su cuerpo masticado como si lo hubiesen atacado unos perros salvajes y luego lo hubiesen hecho pedazos.
Empecé a ver las cartas borrosas mientras pequeñas bolas de hielo se formaban en la boca de mi estómago. Los perros salvajes no hacían eso. Por no mencionar que no había perros salvajes cerca del Bosque de Sangre, el único lugar del mundo en el que los árboles sangraban y dejaban la corteza y las hojas teñidas de un oscuro carmesí. Había rumores de la existencia de otros animales: roedores carroñeros de un tamaño extraordinario que se alimentaban de los cadáveres de quienes se demoraban demasiado tiempo en el bosque.
—Y ya sabéis lo que significa eso —continuó Airrick—. Deben de estar cerca. Un ataque será…
—No estoy seguro de que esta sea la conversación más adecuada ahora mismo —lo interrumpió otro guardia. Ese sabía quién era. Phillips Rathi. Llevaba años en el Adarve, cosa que era casi inaudita. Los guardias no tenían una esperanza de vida demasiado larga. El hombre hizo un gesto hacia mí—. Estás en presencia de una dama.
¿Una dama?
Solo a las Ascendidas las llamaban Damas, aunque yo tampoco era una persona que nadie, sobre todo los presentes en ese edificio, esperaría encontrar en la Perla Roja. Si me descubrían, estaría… bueno, metida en un lío más grande de lo que hubiese estado jamás y tendría que enfrentarme a una severa reprimenda.
El tipo de castigo que a Dorian Teerman, el duque de Masadonia, le encantaría impartir. Y durante el cual, por supuesto, a su mano derecha, lord Brandole Mazeen, le encantaría estar presente.
La ansiedad bulló en mi interior mientras miraba al guardia de piel oscura. No había forma humana de que Phillips pudiese saber quién era yo. La mitad superior de mi rostro estaba oculta tras el antifaz blanco que había encontrado tirado en los Jardines de la Reina hacía una eternidad, y llevaba una anodina capa azul turquesa que había, uhm, tomado prestada de Britta, una de las muchas sirvientas del castillo a la que había oído hablar de la Perla Roja. Con suerte, Britta no descubriría que le había desaparecido el sobretodo hasta que se lo devolviera a la mañana siguiente.
En cualquier caso, incluso sin la máscara, podía contar con los dedos de la mano las personas que habían visto mi cara en Masadonia, y ninguna estaría aquí esta noche.
Como la Doncella, la Elegida, un velo solía cubrir mi rostro y mi pelo en todo momento, excepto mis labios y la mandíbula inferior.
Dudaba mucho de que Phillips pudiera reconocerme solo por esos rasgos y, si lo hubiese hecho, ninguno de ellos seguiría sentado a esta mesa. Y yo estaría en proceso de ser arrastrada (eso sí, con suavidad), de vuelta con mis guardianes, el duque y la duquesa de Masadonia.
No había nada que temer.
Forcé a los músculos de mis hombros y cuello a relajarse y sonreí.
—No soy ninguna dama. Sois más que bienvenidos a hablar de lo que queráis.
—Sea como fuere, un tema un poco menos morboso sería de agradecer —repuso Phillips, mientras lanzaba una mirada cargada de significado en dirección a los otros dos guardias.
Airrick levantó los ojos hacia los míos.
—Mis disculpas.
—Disculpas no necesarias pero aceptadas.
El tercer guardia bajó la barbilla, miró sus cartas con fingida atención y repitió la disculpa. Se había sonrojado, algo que encontré adorable. Los guardias que trabajaban en el Adarve tenían que superar un entrenamiento atroz y eran diestros en todo tipo de armas y en el combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de los que sobrevivían a su primera misión fuera del Adarve regresaba sin haber derramado sangre y sin haber visto la muerte.
Y, aun así, este hombre se sonrojaba.
Me aclaré la garganta. Tenía ganas de preguntar más acerca de ese Finley. Quién era, si era un guardia del Adarve o un cazador, una división del ejército que se encargaba de las comunicaciones entre las ciudades y escoltaba a viajeros y mercancías. Pasaban medio año fuera de la protección del Adarve. Era, de lejos, uno de los trabajos más peligrosos del mundo, así que nunca viajaban solos. Algunos no regresaban jamás.
Por desgracia, unos cuantos de los que sí lo hacían, volvían cambiados. Regresaban con una muerte inminente y salvaje pisándoles los talones.
Malditos.
En cualquier caso, estaba claro que Phillips silenciaría cualquier intento de seguir con aquella conversación, así que no di voz a ninguna de las preguntas que bailaban sobre la punta de mi lengua. Si otras personas habían estado con Finley y habían resultado heridas por lo que seguramente lo había matado a él, lo acabaría averiguando de una manera u otra.
Solo esperaba que no fuese entre gritos de terror.
Las personas de Masadonia no tenían una idea exacta de cuántos regresaban de fuera del Adarve malditos. Solo veían a unos cuantos aquí y otros cuantos allá; no la realidad. Si lo supiesen, el pánico y el miedo se apoderarían de una población que no tenía ni noción del horror que acechaba fuera de los muros de la ciudad.
No como la teníamos mi hermano Ian y yo.
Por eso, cuando la conversación de la mesa pasó a temas más mundanos, tuve que hacer un esfuerzo por que el hielo que atenazaba mis entrañas se fuese derritiendo. Se perdían y arrebataban innumerables vidas en el empeño de mantener a salvo a todos los que estaban dentro del Adarve, pero ese empeño estaba fracasando, llevaba tiempo fracasando. Y no solo ahí, sino por todo el reino de Solis.
La muerte…
La muerte siempre encontraba una manera de entrar.
Para, me ordené cuando la sensación de malestar general amenazó con rebosar. Hoy no se trataba de todas las cosas que sabía y que probablemente no debiera. Hoy se trataba de vivir, de… no pasar toda la noche despierta, incapaz de dormir, sola y con la sensación… la sensación de no tener ningún control, de no… no tener ni idea de quién era aparte de lo que era.
Me repartieron otra mano de cartas espantosas, y había jugado lo suficiente a las cartas con Ian como para saber que no había forma de hacer nada con ellas. Cuando anuncié que lo dejaba, me levanté y los guardias asintieron y me desearon buenas noches uno a uno.
Caminé entre las mesas, agarré la copa de champán que me ofrecía un camarero con una mano enguantada e intenté recuperar la sensación de emoción que había corrido por mis venas mientras recorría las calles más temprano aquella noche.
Me quedé a un lado mientras observaba la sala, pendiente de mantener mis sentidos a buen recaudo. Incluso sin contar a los que lograban proyectar su angustia al aire a su alrededor, no necesitaba tocar a una persona para saber si sentía dolor. Solo tenía que mirarla y concentrarme. No era que cambiara su aspecto si sufría algún tipo de dolor, su apariencia tampoco cambiaba cuando me concentraba en ella. Era solo que sentía su aflicción.
El dolor físico era casi siempre caliente, pero ¿el que no podía verse?
Ese casi siempre era frío.
Unos silbidos y gritos obscenos me sacaron de mi ensimismamiento. Una mujer de rojo estaba sentada sobre el borde de una mesa, al lado de la que yo acababa de abandonar. Llevaba un vestido hecho de retales de gasa y raso rojos que apenas le cubría los muslos. Uno de los hombres agarró la tela de la vaporosa faldita.
La mujer apartó su mano con una sonrisa lasciva, se tumbó sobre la espalda y su cuerpo formó una curva sensual. Sus abundantes rizos rubios se derramaron sobre monedas y fichas olvidadas.
—¿Quién quiere ganarme esta noche? —Su voz sonó grave y voluptuosa mientras deslizaba las manos por la cintura del elaborado corsé—. Os aseguro, chicos, que duraré más que cualquier olla de oro.
—¿Y qué pasa si hay un empate? —preguntó uno de los hombres. El elegante corte de su abrigo sugería que era un comerciante próspero o un hombre de negocios de algún tipo.
—Entonces, será una noche mucho más entretenida para mí —dijo, mientras deslizaba una mano por su estómago y la bajaba aún más, entre sus…
Con las mejillas arreboladas, aparté la mirada a toda prisa para beber un sorbito del burbujeante champán. Mis ojos encontraron el camino hasta el deslumbrante brillo de una lámpara de araña de un dorado rosáceo. A la Perla Roja debía de irle bien y sus propietarios debían de estar bien relacionados. La electricidad era cara y estaba muy controlada por la Corte Real. Hizo que me preguntara quiénes eran algunos de sus clientes para que pudiesen permitirse semejante lujo.
Debajo de la lámpara de araña, se jugaba otra partida de cartas. Ahí también había mujeres, su pelo recogido en elaborados peinados decorados con brillantes cristales, su ropa mucho menos provocativa que la de las mujeres que trabajaban en el lugar. Sus vestidos eran de vibrantes colores morados y amarillos, de tonos pastel azul y lila.
A mí solo se me permitía vestir de blanco, tanto en mi habitación como en público, lo cual no era frecuente. Por ello, me sentía fascinada por la manera en que los distintos colores complementaban la piel o el pelo de sus propietarias. Pensé que debía de parecer un fantasma la mayoría de los días, cuando deambulaba de blanco por los pasillos del castillo de Teerman.
Estas mujeres también llevaban antifaces que cubrían la mitad de sus rostros y protegían sus identidades. Me pregunté quiénes serían algunas de ellas. ¿Esposas osadas a las que habían dejado solas por enésima vez? ¿Mujeres jóvenes que aún no se habían casado, o viudas quizás? ¿Sirvientas o mujeres que trabajaban en la ciudad y habían salido a divertirse? ¿Habría damas y lores en espera entre las mujeres enmascaradas de la mesa y entre la muchedumbre? ¿Habrían ido ahí por las mismas razones que yo?
¿Aburrimiento? ¿Curiosidad?
¿Soledad?
Si era así, entonces se parecían más a mí de lo que creía, aunque fuesen segundos hijos e hijas, entregados a la Corte Real en su trece cumpleaños, durante el Rito anual. Y yo… yo era Penellaphe del castillo de Teerman, pariente de los Balfour y la favorita de la reina.
Yo era la Doncella.
La Elegida.
Y en poco menos de un año, en mi cumpleaños número diecinueve, Ascendería, como harían todas las damas y lores en espera. Nuestra Ascensión sería diferente, pero sería la mayor desde la primera Bendición de los dioses, que tuvo lugar después del final de la Guerra de los Dos Reyes.
A ellos no les pasaría gran cosa si los pillaban, pero a mí… tendría que enfrentarme al disgusto del duque. Apreté los labios en una fina línea cuando una semilla de ira echó raíces en mi interior, mezclada con una pegajosa reminiscencia de asco y vergüenza.
El duque era un ser pestilente de manos demasiado largas que tenía una afición antinatural al castigo.
Pero no estaba dispuesta a pensar en él. Ni a preocuparme por ser castigada. Bien podía regresar a mis habitaciones si iba a hacer eso.
Hice un esfuerzo por apartar la mirada de la mesa y me fijé en que había mujeres que sonreían y reían en la Perla sin esconderse detrás de antifaces, sin ocultar su identidad. Estaban sentadas en mesas con guardias y hombres de negocios, o de pie en recovecos oscuros, donde charlaban con mujeres enmascaradas, con hombres y también con empleadas de la Perla Roja. No tenían miedo ni vergüenza de que las vieran.
Fuesen quienes fueren, gozaban de una libertad que yo deseaba con todas mis fuerzas.
Una independencia que perseguía esta noche, puesto que enmascarada y desconocida, nadie excepto los dioses sabrían que estaba ahí. Y por lo que a los dioses respectaba, hacía mucho tiempo que había llegado a la conclusión de que tenían cosas mucho mejores que hacer que malgastar su tiempo vigilándome a mí. Después de todo, si me hubiesen prestado atención, ya me habrían regañado por muchas cosas que había hecho hasta entonces y me estaban prohibidas.
Así que, esta noche, podía ser quien quisiera.
La libertad inherente a esa idea me causaba una sensación mucho más embriagadora de lo que hubiera imaginado. Incluso más que las semillas verdes de amapola proporcionadas por los que las fumaban.
Esta noche, no era la Doncella. No era Penellaphe. Era solo Poppy, un apodo que recordaba que mi madre había usado, uno que solo mi hermano Ian y muy pocos más usaban jamás.
Como Poppy, no había reglas estrictas que respetar, ni expectativas que cumplir, ninguna futura Ascensión que se acercara más deprisa de lo que querría. No había miedo, ni pasado, ni futuro. Esta noche, podía vivir un poco, unas cuantas horas incluso, y acumular tanta experiencia como pudiera antes de que me devolvieran a la capital, a la reina.
Antes de que me entregaran a los dioses.
Un escalofrío recorrió de puntillas mi columna; incertidumbre, acompañada de una punzada de desolación. Lo reprimí todo con decisión, pues me negaba a darle alas. Darle vueltas a lo que estaba por venir, y no podía cambiarse, no servía de nada.
Además, Ian había Ascendido hacía dos años y, por lo que decía en las cartas mensuales que recibía de él, no había cambiado. La única diferencia era que, en lugar de contarme historias con su voz, lo hacía con palabras en cada carta. El mes pasado mismo había escrito acerca de dos hermanos, niño y niña, que habían bajado nadando hasta el fondo del mar Stroud y se habían hecho amigos de los seres acuáticos.
Sonreí mientras me llevaba la copa de champán a los labios; no tenía ni idea de dónde sacaba esas historias. Por lo que sabía, era imposible nadar hasta el fondo del mar Stroud y no existía tal cosa como los seres acuáticos.
Poco después de su Ascensión y por orden del rey y la reina, se había casado con lady Claudeya.
Ian no hablaba nunca de su esposa.
¿Acaso no era feliz en su matrimonio? La curva de mis labios se difuminó y bajé la vista hacia mi chisporroteante bebida rosácea. No estaba segura, pero apenas se habían visto antes de casarse. ¿Cómo podía ser tiempo suficiente para conocerse cuando lo más probable era que pasaras el resto de tu vida con una persona?
Y los Ascendidos vivían mucho, mucho tiempo.
Todavía se me hacía raro pensar en Ian como en un Ascendido. No era un segundo hijo, pero como yo era la Doncella, la reina les había pedido a los dioses que hiciesen una excepción en el orden natural y ellos le habían permitido Ascender. Yo no tendría que hacer frente a lo mismo que Ian, a un matrimonio con un extraño, con otro Ascendido, uno que seguro que codiciaba la belleza por encima de cualquier otra cosa, porque el atractivo era considerado algo divino.
Y aunque era la Doncella, la Elegida, a mí jamás se me consideraría divina. Según el duque, yo no era bella.
Era una tragedia.
Sin darme cuenta de ello, mis dedos rozaron el rasposo encaje del lado izquierdo del antifaz. Aparté la mano con brusquedad.
Un hombre al que reconocí como un guardia se levantó de una mesa y se giró hacia una mujer que llevaba un antifaz blanco como el mío. Alargó una mano hacia ella y le dijo unas palabras en voz demasiado baja como para que yo pudiera oírlas, pero ella contestó con un gesto afirmativo y una sonrisa antes de poner su mano sobre la del hombre. Se levantó y la falda de su vestido de tono lila cayó como líquido en torno a sus piernas, mientras el guardia la guiaba fuera de la sala hacia las dos únicas puertas accesibles para invitados, una en cada extremo de unas salas interconectadas. La de la derecha conducía al exterior. La puerta de la izquierda llevaba al piso de arriba, a habitaciones más privadas en las que Britta había dicho que ocurrían todo tipo de cosas.
El guardia condujo a la mujer enmascarada hacia la izquierda.
Él había preguntado. Ella había dicho que sí. Fuese lo que fuese lo que hicieran arriba, sería bienvenido y elegido por ambos, independientemente de si duraba unas horas o toda la vida.
Mis ojos se demoraron en la puerta mucho rato después de que se hubiera cerrado. ¿Acaso era por lo que realmente había ido ahí esa noche? ¿Para… para experimentar placer con alguien de mi propia elección?
Podría hacerlo si quisiera. Había oído conversaciones entre las damas de compañía, de las que no se esperaba que permanecieran intactas. Según ellas, había… muchas cosas que una mujer podía hacer para sentir placer mientras conservaba su pureza.
¿Pureza?
Odiaba esa palabra, el significado que se ocultaba tras ella. Como si mi virginidad determinara mi bondad, mi inocencia. Como si su presencia o falta de presencia fuera de algún modo más importante que los centenares de elecciones que hacía cada día.
Había incluso una parte de mí que se preguntaba qué harían los dioses si acudiese a ellos sin ser ya una doncella en realidad. ¿Harían caso omiso de todo lo demás que hacía o no hacía solo porque ya no era virgen?
No estaba segura, pero esperaba que no fuese así. No porque tuviese pensado tener sexo ahora mismo, o la semana que viene o… en algún momento, sino porque quería tener la posibilidad de tomar esa decisión por mí misma.
Aunque… no estaba muy segura de cómo podría encontrarme en una situación en la que esa opción surgiera jamás. En cualquier caso, suponía que en la Perla Roja habría algún voluntario que querría hacer las cosas que había oído comentar a las damas en espera.
Un revoloteo nervioso palpitó en mi pecho mientras me forzaba a beber otro sorbito de champán. Las burbujas dulces me hicieron cosquillas en la parte de atrás de la garganta, lo que alivió parte de la repentina sequedad que sentía en la boca.
A decir verdad, lo de esa noche había sido una decisión impulsiva. La mayoría de las noches no lograba conciliar el sueño casi hasta el amanecer. Cuando por fin lo hacía, deseaba no haberlo hecho. Tres veces esa semana me había despertado con una pesadilla, mis gritos resonando en mis oídos. Y cuando llegaban de este modo, a borbotones, parecían un presagio. Un instinto muy parecido a la capacidad para sentir dolor, que gritaba una advertencia.
Inspiré un poco de aire y eché un vistazo hacia donde había estado mirando antes. La mujer de rojo ya no estaba en la mesa, sino en el regazo del comerciante que había preguntado qué pasaría si ganaran dos hombres. El hombre inspeccionaba sus cartas, pero una de sus manos se posaba donde se había dirigido la de ella hacía un rato, metida bien hondo entre sus muslos.
Ay, Dios.
Me mordí el labio y di media vuelta antes de que toda mi cara se pusiera roja como un tomate. Me deslicé hasta el siguiente apartado, separado por un tabique, donde se disputaba otra ronda de juegos.
Ahí había más guardias, algunos a los que incluso reconocí como pertenecientes a la Guardia Real, soldados iguales a los que trabajaban en el Adarve pero dedicados, en cambio, a proteger a los Ascendidos. Había una razón para que los Ascendidos tuvieran guardias personales. Había personas que habían intentado secuestrar a miembros de la Corte para pedir un rescate. En esas situaciones no solía haber heridos graves, pero había habido otros intentos originados por motivos muy distintos y mucho más violentos.
Me paré al lado de una frondosa planta que lucía pequeños capullos rojos, sin tener muy claro qué hacer a partir de ahí. Podía unirme a otra partida de cartas o entablar conversación con alguna de las muchas personas que rondaban por las mesas, pero no se me daba demasiado bien hablar con desconocidos. No tenía ninguna duda de que soltaría algo estrambótico o haría una pregunta absurda que no tendría ningún sentido en la conversación. O sea que esa opción estaba descartada. Tal vez debería regresar a mis aposentos. Debía de ser tarde ya y…
Una extraña sensación se apoderó de mí. Empezó como un ligero cosquilleo en la nuca y se fue intensificando a cada segundo que pasaba.
Me daba la impresión de… de que alguien me observaba.
Miré por la sala, pero no vi que nadie me prestara demasiada atención. Sin embargo, esperaba que fuese alguien cercano. Así de potente era la sensación. La inquietud afloró en la boca de mi estómago. Empecé a dar media vuelta hacia la entrada cuando las largas y suaves notas de un instrumento de cuerda llamaron mi atención hacia la izquierda. Mis ojos se posaron en las vaporosas cortinas rojo sangre que oscilaban con suavidad por el movimiento de los demás.
Me quedé inmóvil, escuchando el vaivén de las notas, a las que pronto se unió el grave retumbar de un tambor. Me olvidé de la sensación de que me estuvieran observando. Me olvidé de muchas cosas. La música era… como nada que hubiese escuchado jamás. Era más profunda, más densa. Se ralentizaba y luego aceleraba. Era… sensual. ¿Qué había dicho Britta, la sirvienta, sobre el tipo de bailes que tenían lugar en la Perla Roja? Había bajado la voz al hablar de ello y la otra doncella con la que había estado hablando Britta se había escandalizado.
Me abrí paso por el borde de la sala y me acerqué a las cortinas. Estiré la mano para apartarlas…
—No creo que quieras entrar ahí.
Sobresaltada, me giré hacia el origen de la voz. Había una mujer detrás de mí, una de las damas que trabajaba para la Perla Roja. La reconocí, no porque hubiese estado del brazo de un comerciante o de un hombre de negocios cuando entré, sino porque era absolutamente preciosa.
Tenía el pelo negro azabache, con rizos apretados, y su piel era de un lustroso marrón oscuro. Su vestido rojo no tenía mangas pero sí un escote generoso, y la tela se pegaba a su cuerpo como si fuese líquida.
—¿Perdona? —dije, sin saber muy bien qué más decir mientras bajaba la mano—. ¿Por qué no querría? Solo están bailando.
—¿Solo están bailando? —Sus ojos se deslizaron por encima de mi hombro hacia la cortina—. Hay quien dice que bailar es hacer el amor.
—Yo… nunca he oído decir eso. —Despacio, miré detrás de mí. A través de las cortinas, pude distinguir la forma de cuerpos que oscilaban al son de la música, sus movimientos llenos de una gracia fluida e hipnotizadora. Algunos bailaban solos, sus curvas y figuras claramente delineadas, mientras que otros…
Contuve el aire de golpe, mis ojos volaron de vuelta hacia la mujer que tenía delante.
Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa.
—Es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad?
Abrí la boca para negarlo, pero pude sentir cómo el calor se extendía por cada rincón visible de mi rostro. Con eso bastaba.
—¿Tan evidente es?
La mujer se rio, una risa gutural.
—Para la mayoría, no. Pero para mí, sí. No te había visto nunca por aquí.
—¿Cómo lo sabrías si así fuera? —Me toqué el antifaz, solo para asegurarme de que no se me hubiese bajado.
—Tu antifaz está bien. —Había un extraño brillo de entendimiento en sus ojos, que eran una mezcla de dorado y castaño. No exactamente avellana. El dorado era demasiado brillante y cálido para eso. Me recordaron a otra persona que tenía ojos del color del cuarzo oscuro—. Recuerdo bien las caras, estén o no medio ocultas, y la tuya es una que no había visto aquí antes. Esta es tu primera vez.
En verdad, no tenía ni idea de cómo contestar a eso.
—Y también es la primera vez para la Perla Roja —añadió la mujer. Se inclinó hacia mí, bajó la voz—. No habíamos tenido nunca el placer de recibir a la Doncella.
Una oleada de sorpresa me recorrió de arriba abajo y apreté la mano en torno a la resbaladiza copa de champán.
—No sé de qué estás hablando. Soy una segunda hija…
—Eres como una segunda hija, pero no del modo que quieres dar a entender —me interrumpió. Tocó con suavidad la capa que cubría mi brazo—. No te preocupes. No tienes nada que temer. Tu secreto está a salvo conmigo.
La miré durante lo que pareció un minuto entero antes de recuperar el uso de mi lengua.
—Si eso fuera verdad, ¿por qué habría de estar a salvo ese tipo de secreto?
—¿Por qué no habría de estarlo? —preguntó a su vez—. ¿Qué ganaría yo con contárselo a alguien?
—Ganarías el favor del duque y la duquesa. —Mi corazón aporreaba en mi pecho. La sonrisa de la mujer se desvaneció y su mirada se endureció.
—No tengo ninguna necesidad de gozar del favor de un Ascendido.
La manera en que lo dijo fue como si hubiese sugerido que buscara el favor de un pegote de barro. Casi le creí, pero nadie que viviera en el reino perdería la oportunidad de ganarse la estima de un Ascendido a menos que…
A menos que no reconociera a la reina Ileana y al rey Jalara como los verdaderos y legítimos regentes. A menos que apoyara al que se hacía llamar príncipe Casteel, el legítimo heredero al trono.
Excepto que no era ni príncipe ni heredero. No era más que una reminiscencia de Atlantia, el reino corrupto y retorcido que había caído al final de la Guerra de los Dos Reyes. Un monstruo que había sembrado el caos y causado un gran derramamiento de sangre. La encarnación del mal más puro.
Era el Señor Oscuro.
Aun así, había quien lo apoyaba, quien respaldaba su aspiración al trono: los Descendentes que habían tomado parte en las revueltas y en la desaparición de muchos Ascendidos. En el pasado, los Descendentes habían causado discordia solo mediante pequeñas concentraciones y protestas, e incluso entonces no eran más que unos pocos y sus actividades esporádicas, debido a los castigos que se infligían a los sospechosos de pertenecer a su grupo. Los juicios ni siquiera podían recibir ese nombre. No había segundas oportunidades. Nada de encarcelamientos prolongados. La muerte era rápida y definitiva.
Pero últimamente, las cosas habían cambiado.
Muchos creían que los Descendentes habían sido responsables de las misteriosas muertes de varios guardias reales de alto rango. En Carsodonia, la capital, varios habían caído del Adarve de manera inexplicable. Dos habían muerto con flechas clavadas en la parte de atrás de la cabeza en Pensdurth, una ciudad pequeña en la costa del mar Stroud, cerca de la capital. Otros simplemente habían desaparecido mientras estaban en pueblos más pequeños y jamás se había vuelto a saber de ellos.
Hacía tan solo unos meses una violenta revuelta había terminado en un baño de sangre en Tres Ríos, una bulliciosa ciudad comercial más allá del Bosque de Sangre. La mansión Goldcrest, la sede real en Tres Ríos, había quedado reducida a cenizas, junto con los templos. El duque de Everton había muerto en el incendio, al igual que muchos sirvientes y guardias. La duquesa de Tres Ríos había escapado de milagro.
Los Descendentes no eran solo atlantianos que se ocultaban entre las gentes de Solis. Algunos de los seguidores del Señor Oscuro no tenían ni una sola gota de sangre atlantiana en las venas.
Entorné los ojos y me fijé bien en la bella mujer. ¿Podía ser una Descendente? Me resultaba inimaginable cómo podía nadie apoyar al reino caído, independientemente de cuán duras que fuesen sus vidas o de lo infelices que fueran. No cuando los atlantianos y el Señor Oscuro eran responsables de la neblina, de lo que pululaba en su interior. De lo que era muy probable que hubiese terminado con la vida de Finley. Lo que se había llevado innumerables vidas más, incluidas las de mi madre y mi padre, y había dejado mi sangre agriada por el recuerdo del horror que moraba dentro de la neblina.
Dejé mis sospechas a un lado por el momento y me abrí a sentir si había algún gran dolor dentro de la mujer, algo que fuese más allá de lo físico y procediera de la pena o de la amargura. El tipo de dolor que empujaba a la gente a hacer cosas horribles para tratar de aliviar su aflicción.
No había ni asomo de algo así irradiando de ella.
Aunque, claro, eso no significaba que no fuese una Descendente.
—Como ya te he dicho —insistió la mujer, con la cabeza ladeada—, no tienes nada de lo que preocuparte con respecto a mí. ¿En cuanto a él? Esa es otra historia.
—¿Él? —repetí.
La mujer se apartó a un lado cuando la puerta principal se abrió y una repentina ráfaga de aire anunció la llegada de más clientes. Entró un hombre y, detrás de él, había un caballero más grande, con pelo pajizo y el rostro curtido, bronceado por el sol…
Abrí los ojos como platos. La incredulidad atronó en mi interior. Era Vikter Wardwell. ¿Qué estaba haciendo en la Perla Roja?
Me vino a la mente una imagen de las mujeres de los vestidos cortos y los pechos medio expuestos y pensé en la razón por la que yo estaba ahí. Abrí los ojos aún más.
Oh, Dios mío.
Ya no quería pensar en el propósito de su visita. Vikter era un veterano de la guardia real, un hombre bien entrado en la cuarentena, pero para mí era más que eso. La daga que llevaba pegada al muslo había sido regalo suyo, y había sido él quien rompió con la costumbre y se aseguró de que no solo supiera cómo usarla, sino también cómo blandir una espada, atinar con una flecha en un objetivo sin ser vista e, incluso desarmada, cómo derribar a un hombre el doble de grande que yo.
Vikter era como un padre para mí.
También era mi guardia personal y lo había sido desde el momento en que llegué a Masadonia. Aunque no era mi único guardia. Compartía sus deberes con Rylan Keal, que había sustituido a Hannes cuando este murió mientras dormía hacía poco menos de un año. Había sido una pérdida inesperada, puesto que Hannes tenía poco más de treinta años y gozaba de una salud excelente. Los Curanderos creían que había tenido alguna afección cardíaca desconocida. Aun así, era difícil imaginar cómo podía uno irse a dormir sano y entero y no volver a despertar jamás.
Rylan no sabía que estaba tan bien entrenada pero sí sabía que era capaz de manejar una daga. También ignoraba dónde íbamos Vikter y yo muy a menudo, cuando desaparecíamos fuera del castillo. Era amable y bastante relajado, pero no teníamos ni de lejos una relación tan estrecha como la mía con Vikter. Si el recién llegado hubiese sido Rylan, me habría escabullido de él sin problema.
—Maldita sea —mascullé. Me giré de lado al tiempo que me tapaba la cabeza con la capucha de la capa. Mi pelo era de un tono bastante llamativo, como cobre quemado, pero incluso con él oculto como estaba ahora y toda mi cara envuelta en sombras, Vikter me reconocería.
Tenía un sexto sentido como el que solo poseen los padres, uno que se deja ver cuando su hijo no trama nada bueno.
Miré hacia atrás en dirección a la entrada. Se me cayó el alma a los pies al ver que se sentaba en una de las mesas frente a la puerta. La única salida.
Los dioses me odiaban.
De verdad que lo hacían, porque no me quedaba ni la más mínima duda de que Vikter me vería. No me delataría, pero yo preferiría arrastrarme dentro de un agujero lleno de cucarachas y arañas antes que intentar explicarle a él, de todas las personas posibles, por qué estaba en la Perla Roja. Y habría sermones. No las charlas y los castigos que le encantaba impartir al duque, sino del tipo que te calaba hasta los huesos y te hacía sentir fatal durante días.
Sobre todo, porque te habían pillado haciendo algo por lo que merecías una reprimenda.
Y para ser francos, no quería ver la cara de Vikter cuando descubriese que yo sabía que estaba aquí. Eché otra miradita y…
Oh, por todos los dioses, una mujer se arrodilló a su lado y ¡le puso una mano en la pierna!
Tuve que frotarme los ojos.
—Esa es Sariah —explicó la mujer—. En cuanto él llega, ella está a su lado. Estoy convencida de que está locamente enamorada de él.
Me giré despacio hacia la mujer que estaba a mi lado.
—¿Él viene a menudo?
Un lado de su boca se curvó hacia arriba.
—Bastante a menudo como para saber lo que ocurre detrás de la cortina roja y…
—Con eso basta —la interrumpí. Ahora tendría que lavarme el cerebro con un cepillo de raíces—. No necesito oír nada más.
—Tienes aspecto de necesitar un lugar donde esconderte —insinuó, con una risa suave—. Y sí, en la Perla Roja es un aspecto que se reconoce con facilidad. —Me quitó con destreza la copa de champán—. Arriba hay unas cuantas habitaciones desocupadas. Prueba la sexta puerta de la izquierda. Ahí encontrarás refugio. Iré a buscarte cuando sea seguro.
Mis sospechas se avivaron cuando la miré a los ojos, pero dejé que me tomara del brazo y me condujera hacia la izquierda.
—¿Por qué querrías ayudarme? —pregunté, mientras la mujer abría la puerta.
—Porque todo el mundo debería poder vivir un poco, aunque fuese solo unas pocas horas.
Me quedé boquiabierta al oírla decir lo que yo había pensado para mí misma hacía unos minutos. Anonadada, me quedé ahí plantada.
Con un guiño, la mujer cerró la puerta.
Que hubiese averiguado quién era no podía ser una coincidencia. ¿Repetir lo que había estado pensando hacía un rato? Era imposible. Una brusca carcajada escapó de mis labios. Puede que la mujer fuese una Descendente o, como muy poco, no era fan de los Ascendidos. Pero quizás también fuese una vidente.
Creí que no quedaba ninguno.
Y todavía no podía creer que Vikter estuviese ahí; ni que fuese con la asiduidad suficiente como para gustar a una de las damas de rojo. No estaba segura de por qué me sorprendía tanto. No era que los guardias reales tuviesen prohibido buscar placer, ni siquiera casarse. Muchos eran bastante… promiscuos, pues sus vidas estaban plagadas de peligros y a menudo eran demasiado cortas. Era solo que Vikter había tenido una mujer, que murió mucho antes de que yo lo conociera siquiera. Había muerto dando a luz a un bebé que también murió. Vikter aún quería a su Camilia tanto como cuando estaba vivita y coleando.
Aunque claro, lo que podía encontrarse en la Perla Roja no tenía nada que ver con el amor, ¿verdad? Y todo el mundo se sentía solo de vez en cuando, sin importar si su corazón pertenecía o no a alguien a quien ya no podían tener.
Un poco entristecida por esa idea, di media vuelta en la estrecha escalera iluminada por lámparas de aceite colgadas de las paredes. Solté un resoplido.
¿En qué lío me he metido?
Solo los dioses lo sabían, y ya no había marcha atrás.
Deslicé la mano entre los pliegues de la capa y la mantuve cerca del mango de la daga mientras subía las escaleras al primer piso. El pasillo era más ancho y estaba sumido en un silencio sorprendente. No sabía lo que me esperaba, pero supuse que oiría… sonidos.
Sacudí la cabeza y conté las puertas hasta llegar a la sexta de la izquierda. Probé el picaporte y la encontré abierta. Empecé a abrir, pero me detuve. ¿Qué estaba haciendo? Detrás de esa puerta podía estar esperándome cualquier cosa, cualquier persona. Esa mujer de abajo…
El sonido de una risa masculina llenó el pasillo cuando la puerta de al lado se abrió. Aterrada, me apresuré a entrar en la habitación que tenía delante y cerré la puerta a mis espaldas.
Con el corazón acelerado, miré a mi alrededor. No había lámparas, solo un candelabro de varios brazos sobre la repisa de una chimenea apagada, delante de la cual había un sofá. Sin necesidad de mirar detrás de mí, sabía que el único otro mueble de la habitación tenía que ser una cama. Al respirar hondo, capté el aroma de las velas. ¿Canela? Pero había algo más, algo que me recordaba a especias oscuras y madera de pino. Empecé a darme la vuelta…
Un brazo se cerró en torno a mi cintura, y tiró de mí hacia atrás contra un cuerpo muy duro, muy masculino.
—Esto —susurró una voz grave— sí que es inesperado.