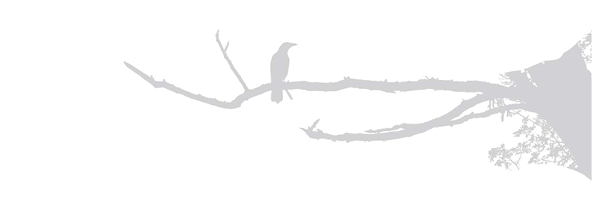
La bruja veía a la joven rubia aterrada en el suelo, con los ojos abiertos como platos y rebosantes de miedo.
—No me mires así. Ya te dije que no es que quiera hacerlo —le dijo la bruja mientras dibujaba el círculo, encendía las velas y examinaba el contenido del caldero burbujeante. La navaja recién afilada resplandecía sobre el altar que estaba junto a su ofrenda.
La joven solo gimoteó, ríos de lágrimas en sus mejillas. Estaba amordazada, pero mentalmente la bruja escuchó sus palabras con la transparencia de un cristal.
«Recuerda quién soy. Recuerda quién eres. Recuerda a las Ravens».
El corazón de la bruja se endureció. Gracias a su disculpa, la chica había percibido una oportunidad para convencerla de detenerse. Una esperanza. La posibilidad de salvar su vida.
Pero ya era demasiado tarde. La magia no predicaba: solo daba y tomaba. Este era el don. Y tenía un costo.
La bruja se arrodilló junto a la chica y revisó las ataduras una última vez. Firmes, pero no tan apretadas para cortarle la circulación. Era una bruja, no un monstruo.
Los gritos de la chica retumbaron de nuevo, atravesando la mordaza que tenía en la boca.
La bruja apretó los dientes. Preferiría que la joven estuviera inconsciente, pero el rito que había descubierto era muy específico. Para que funcionara debía llevarlo a cabo a la perfección. De no ser así…
Cerró los ojos. No se atrevía siquiera a imaginarlo. Tenía que funcionar. No había otra opción.
Agarró la navaja y empezó a canturrear.
Al final, le sorprendió lo fácil que había sido. Un corte, un río de sangre, seguido del inconfundible crujido eléctrico de la magia que se derramaba en el aire…
Una magia que ahora le pertenecía.