PARTE I
NACIMIENTO
Cum multae res in philosophia nequaquam satis adhuc explicatae sint, […] et perobscura quaestio est de natura deorum, quae et ad cognitionem animi pulcherrima est et ad moderandam religionem necessaria. De qua [cum] tam variae sint doctissimorum hominum tamque discrepantes sententiae, magno argumento esse debeat [ea] causa, principium philosophiae ad h* scientiam, prudenterque Academici a rebus incertis adsensionem cohibuisse. Quid est enim temeritate turpius aut quid tam temerarium tamque indignum sapientis gravitate atque constantia quam aut falsum sentire aut, quod non satis explorate perceptum sit et cognitum, sine ulla dubitatione defendere? Velut in hac quaestione plerique, quod maxime veri simile est et quo omnes †sese duce natura venimus, deos esse dixerunt.
En filosofía son muchas las cosas que, hasta ahora, no se han explicado en absoluto de manera suficiente, pero resulta especialmente difícil y oscura […] la cuestión referente a la naturaleza de los dioses, una de gran belleza para el conocimiento del espíritu y necesaria para encauzar la práctica religiosa. El que las opiniones de los hombres más doctos resulten tan diferentes y discrepantes respecto a ella debería ser una buena prueba de que la ausencia de saber está en el principio de la filosofía, y de que con buen criterio se abstuvieron los de la Academia de dar su asentimiento ante asuntos inciertos. Y es que ¿acaso hay algo más reprobable que la incoherencia?, ¿hay algo tan incoherente e indigno de la seriedad y el rigor de un sabio como mantener una opinión falsa o como defender, sin vacilación alguna, aquello que no se ha llegado a comprender y a conocer mediante el suficiente examen? En este tema, por ejemplo, la mayoría ha dicho que los dioses existen, como es lo más verosímil y como todos concluimos, bajo la guía de la naturaleza.
(Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses I, 1-2)
EN EL PRINCIPIO DEL MITO
«En el principio era el caos, y de él nació Gea, la de amplio pecho, tierra firme que sustenta a todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo». Gea alumbró primero a Urano y de ambos nacerían las generaciones de titanes, dioses y mortales. Entre estos últimos estaba Hesíodo, el poeta que comenzó su Teogonía con las líneas que acabo de citar.
Estoy seguro de que alguna vez te has acercado a conocer la mitología del mundo clásico. Es probable que incluso te la descubrieran en el colegio, ya fuera en clase de latín, en cultura clásica, arte o literatura. Si te la mostraron con pasión es posible que te interesaras por aquellas leyendas, aunque solo fuera un poco. Los doce trabajos de Hércules, Saturno —o, más bien, Cronos— devorando a sus hijos, los futuros dioses olímpicos, o los propios poemas de Hesíodo y Homero. Y tal vez, quizá solo de forma inconsciente, en el fondo de tu mente se generó una idea difusa de lo que era la religiosidad en el mundo antiguo. El mythos contra el logos, lo legendario contra lo histórico.
Si algo de lo anterior ha despertado en ti aunque solo sea un lejano recuerdo de un tiempo pasado, créeme, vamos por el buen camino. Pero, como descubrirás, todavía queda mucho por recorrer. Los grandes mitos griegos, plasmados por los poetas más respetados de la Grecia arcaica, nos hablan del origen de todo. Pasar de la ausencia a la existencia. La cosmogonía, o la creación del mundo, abre camino rápidamente a la teogonía, que justifica el nacimiento de las divinidades y que realmente forma un todo con la anterior. Creadas estas, como principales garantes del orden que rige sobre el mundo, vislumbramos la antropogonía, o la creación del ser humano, los mortales que viven gobernados por los dioses.
Pero todos estos dioses tienen nombre griego, aunque en algunos casos los encontremos traducidos. No es casual —aunque mirado desde cierto ángulo pueda parecer hasta contraproducente— comenzar un libro sobre religión romana hablando de la griega. Es innegable que ambas guardan relación entre sí en cuanto que coexistieron en el mundo mediterráneo durante la antigüedad y tuvieron influencia la una sobre la otra. Pero seguramente no el tipo de influencia ni en las condiciones que quizá estás imaginando.
La religiosidad griega y la romana eran en realidad muy diferentes, incluso sin tener en cuenta la propia mitología griega, si es que podemos nombrarla de forma unívoca y en singular, puesto que la componían numerosas tradiciones diferentes. Estas, en ocasiones, llegaban hasta el extremo de ser diametralmente opuestas y contradictorias entre sí, sin que aquello realmente supusiera un problema.
Pero, ¿por qué digo que la religiosidad griega y la romana son tan diferentes? ¿Acaso no compartían los mismos dioses? ¿Nos mintieron de pequeños cuando nos contaron que Júpiter no era más que Zeus con otro nombre? Por supuesto, tendremos tiempo de resolver, a lo largo de las páginas de esta primera parte, esas y otras dudas que te pueden estar surgiendo. Y me gustaría comenzar ahora con esa duda primigenia que nos acompaña universalmente como especie y que estoy seguro de que más de una vez todos nos hemos parado a pensar: ¿de dónde venimos?
Como cristianos que somos la mayoría de nosotros —incluso aunque solo sea culturalmente, claro está, por haber crecido en una sociedad fundamentada durante siglos en esta religión—, tenemos implantado el sesgo creacionista que heredamos, de forma común con los griegos, de tradiciones orientales antiquísimas. No podemos concebir no pensar en los orígenes remotos, la creación, el principio de las cosas. Incluso eliminando a los dioses de la ecuación, como tantas veces sucede en nuestro mundo actual, ¿no trata acaso la física cuántica de explicar el origen del universo? ¿No es esta la forma última de cosmogonía moderna?
Y, sin embargo, los primeros romanos jamás pensaron en cómo y por qué habían surgido el universo, los dioses y los seres humanos. Aquellos primeros romanos no tuvieron mitos.
¿UNA SOCIEDAD SIN MITOS?
A pesar de que esta pueda verse como una afirmación algo tajante, y ciertamente un tanto simplista, es nuestra premisa básica para comenzar este viaje. Cuando hablemos, más adelante, de cómo se relacionaban los romanos con sus divinidades, de cuáles eran sus ritos y de cómo vivían la religión en el día a día, recordarás esta idea y comprenderás por qué la religiosidad romana era totalmente diferente del resto de las que convivieron con ella en el mundo antiguo y, por supuesto, de las que la sucedieron en el tiempo hasta nuestros días.
Vamos a adentrarnos ahora en un mundo arcaico, uno tan antiguo que se pierde en la bruma de los tiempos. Un mundo que es tan arcano para nosotros como muchas veces lo era para los propios romanos que llegarían después. Si todos los pueblos con raíz indoeuropea, e incluso algunas culturas no indoeuropeas —incluyendo, por ejemplo, una tan cercana a la romana como la etrusca—, comparten la idea de los mitos creacionistas del universo, ¿por qué los romanos no lo hacen? Este tipo de ausencias son tan importantes para conocer la historia como las presencias.
Una posible explicación de la investigación tradicional para esta pregunta se basó en la idea de que aquellos primeros romanos sí tuvieron mitos cosmogónicos, teogónicos y antropogónicos, pero los olvidaron. La transmisión oral hizo que, en algún momento, esos mitos comunes se perdieran y que las generaciones sucesivas no fuesen capaces de plasmarlos por escrito. Realmente es una explicación lógica, o eso puede parecer a primera vista. Pero entonces tendríamos que explicar qué ocurrió exactamente para que, en este caso tan particular, los propios romanos se olvidaran de sus orígenes. ¿Acaso estaban tan enfrascados en la guerra que no pudieron mantener su legado? ¿Eran estos mitos parte de una cultura romana de «clase baja»que no ha dejado rastro? ¿Sucedió algún acontecimiento catastrófico que enterró la memoria de su propio pasado? ¿Eran demasiado prácticos para mantener viva su tradición y terminaron prefiriendo la historia al mito? Realmente, ninguna de estas ideas parece propia de la idiosincrasia romana.
Hoy en día, a pocos convence esta teoría u otras similares que han llegado a afirmar que los primeros romanos directamente no tenían dioses. Según esta hipótesis, serían un pueblo que solo consideraba la existencia de estructuras difusas y etéreas de conceptos divinos sin forma física o nombre. Por supuesto, estas ideas, basadas en interpretaciones erróneas de términos latinos como numen —poder o fuerza divina—, están superadas y desmentidas por la investigación actual. Nuestra respuesta está más cerca de lo que pensamos.
Aceptemos como premisa, por tanto, que los romanos no contaban en un primer momento con relatos que mostraran a sus semejantes cuál había sido el origen del cosmos. Pero, ¿y los dioses y los humanos? ¿Realmente no se planteaban de dónde venían? Lo cierto es que sí lo hacían, pero, a diferencia de otras culturas, la romana no trató de verse como la generadora del mundo. La cronología griega u otras como la judía tenían en común que pensaban en el origen del mundo como en un acontecimiento relativamente cercano a su propio presente, no más de unos cientos de años en el pasado. Los romanos, por el contrario, pensaban, incluso antes de tener amplios contactos con el mundo griego, que largas épocas les separaban del comienzo de los tiempos. Muchos otros habían poblado la tierra antes que ellos; tanto era así que consideraban que habían llegado a desarrollarse muy tarde como pueblo, aunque esto realmente no era algo que les preocupara demasiado.
Estas ideas, que podemos extraer tanto de la propia tradición posterior como de los restos arqueológicos de sus tiempos más remotos, parecen apuntar hacia una mentalidad en la que no era importante preocuparse de cómo había surgido el mundo, de dónde procedían los dioses o si acaso había existido realmente un comienzo y los dioses tenían un origen o todo era eterno e inmutable. Ellos, conscientes de que estos conceptos escapaban a su conocimiento, centraron sus esfuerzos en explicar el origen, no del género humano, sino de algo mucho más cercano: la estirpe de los romanos.
Todo esto nos lleva a matizar, ahora de una manera mucho más informada, la idea que habíamos planteado antes: los romanos sí tuvieron mitos, pero los suyos eran diferentes a los de los demás. No tuvieron poetas como Homero y Hesíodo y no se centraron en el origen universal de las cosas, sino en el de un pequeño pueblo que, aunque había llegado mucho más tarde que el resto, estaba destinado a ser fundamental en la historia del mundo.
Desde los albores de su existencia como civilización, los romanos tuvieron muy claro que su papel tenía que ser, necesariamente, trascendental y transformador. No en vano se consideraban a sí mismos descendientes de los dioses a través de Eneas el dárdano, hijo de Venus, que tras la destrucción de la ciudad de Troya surcó el mar hasta llegar al Lacio (Latium, en latín), la tierra prometida en la que nacería la nueva estirpe romana. Desde la ciudad de Lavinio (lat. Lavinium), en la que se habían mezclado los recién llegados troyanos y los indígenas latinos, partió años después su hijo Ascanio para fundar su propia ciudad, Alba Longa, como lo había hecho su padre. Alba Longa estaba destinada a ser la cuna de una lista de reyes —inexistente o muy reducida en las primeras versiones del mito— que, descendiendo a través de la línea de sangre troyana, llegaría a alumbrar a dos gemelos: Rómulo y Remo. Ellos, hijos de la vestal Rea, violada por el dios Marte, serían finalmente los fundadores de la ciudad que dominaría el mundo durante más de mil años: Roma.
De este pequeño resumen del origen del cosmos romano podemos extraer que los romanos estaban tremendamente orgullosos de dos conceptos fundamentales. El primero era ser descendientes directos de los dioses. Por un lado, de Venus, madre de Eneas, y por el otro de Marte, padre de Rómulo. Y es que, como ya hemos podido comprobar, ellos se consideraban inferiores o menos desarrollados que otros pueblos en algunos aspectos por su tardía llegada al mundo, pero si por algo destacaban era por su piedad y su religiosidad para con los dioses. Así lo expresó el gran orador Cicerón a mediados del siglo I a. C.
Quam volumus licet, patres conscripti, ipsi nos amemus, tamen nec numero Hispanos nec robore Gallos nec calliditate Poenos nec artibus Graecos nec denique hoc ipso huius gentis ac terrae domestico nativoque sensu Italos ipsos ac Latinos, sed pietate ac religione atque hac una sapientia, quod deorum numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnis gentis nationesque superavimus.
Aunque podemos, senadores, tenernos toda la estima que queramos, sin embargo, no hemos superado a los hispanos en número, ni a los galos en fuerza, ni en astucia a los cartagineses, ni en artes a los griegos ni, por último, a los propios ítalos y latinos en ese sentimiento tan característico de identidad nacional de su pueblo y su tierra; pero hemos superado a todos estos pueblos y naciones en piedad y religiosidad, y en este último conocimiento: hemos comprendido que todo se rige y se gobierna por voluntad divina.
(Cicerón, Sobre la respuesta de los arúspices 19)
Y más allá de la altísima estima religiosa que tenían los romanos de sí mismos, algo que vamos a seguir comprobando sobradamente de aquí en adelante, el segundo concepto fundamental que se destila de sus orígenes míticos es que se tenían por un pueblo diverso, llegado desde diferentes lugares de la tierra para terminar formando lo que acabaría siendo la ciudad de Roma. No se jactaban de pertenecer a un lugar desde tiempos inmemoriales, puesto que toda su historia legendaria se basaba en la migración de un pequeño grupo de troyanos exiliados que, guiados por Eneas, lucharon contra todo tipo de adversidades en el mar para conseguir llegar a un lugar mejor en el que poder vivir. Allí se mezclaron con los pueblos de la zona, como los latinos, generando fuertes vínculos de hermandad que se mantendrían en el tiempo.
Pero su diversidad no acabó ahí. Al fundar Roma, Rómulo se encontró con un problema poblacional que supo resolver permitiendo la llegada de gente de muchos otros lugares hasta la zona del asylum —de donde procede nuestra palabra asilo, que apela al sentimiento de amparo y protección hacia otras personas—, una vaguada que hoy ocupa grosso modo la Piazza del Campidoglio y que unía las dos cimas del monte Capitolio. Al menos, así es como les gustaba a los romanos retratar sus propios orígenes, incluso concediendo que la mayoría de los que aceptaron la llamada del rey romano eran, como cabía esperar, bandidos, exiliados y esclavos fugados que buscaban empezar de cero en un nuevo lugar. Así fue como gentes de muy diversa condición fueron capaces de unirse para generar algo nuevo y diferente. Esa era la grandeza que los propios romanos veían en sí mismos.
Hemos establecido que los primeros romanos no valoraban demasiado la procedencia de una persona, lo cual está muy relacionado con su desinterés por conocer los orígenes remotos de aquellos que habían existido antes que ellos, esos primeros humanos que habían nacido directamente de la tierra. Son este tipo de conocimientos arcaicos los que, transmitidos incluso de forma inconsciente de generación en generación, dejan un poso de conocimiento que se mantiene a través del tiempo. Así, en latín, la expresión terrae filius —hijo de la tierra—, se empleaba no para designar un origen milenario y venerable, sino para nombrar a un desconocido, alguien cuyo origen era incierto.
LOS DIOSES CIUDADANOS
A diferencia de los mitos griegos, centrados en los orígenes universales, los de los romanos eran, como hemos comprobado, mucho más humanos. El origen que les interesaba era el de la ciudad y los ciudadanos. Aun así, la épica que muestra la raíz legendaria del pueblo romano no tiene nada que envidiar a la de cualquier otra civilización. No fueron los primeros en creer que su historia era la del pueblo elegido por los dioses, que les habían guiado hasta la tierra prometida. Lo que sí es cierto es que el paso de los siglos terminaría por darles la razón, a los romanos y a sus dioses.
Unos dioses a los que estos primeros romanos rendían culto sin preocuparse tampoco de cuándo habían surgido o de cómo eran sus vidas antes de recibir la veneración por su parte. De hecho, el dies natalis —día del nacimiento— de las divinidades romanas se celebraba cada año en el día de la dedicatio —inauguración— del templo en el que se les comenzaba a rendir culto. Así, los romanos conmemoraban el nacimiento del dios Marte el día 1 de marzo, momento en el que, según la tradición, había sido establecido su culto por parte del rey Rómulo, dando inicio al año arcaico. Los dioses se convertían así en verdaderos ciudadanos romanos, divinos y superiores a todos los demás, pero integrados en la vida diaria de la sociedad.
Marco Terencio Varrón escribió a mediados del siglo I a. C. la que está considerada su obra cumbre: Antiquitates rerum humanarum et divinarum —Antigüedades humanas y divinas—. Este gran erudito romano dividió su trabajo en veinticinco libros sobre la res humanae y dieciséis dedicados a la res divinae. La obra era un espectacular compendio de conocimiento sobre los humanos, sus vidas, costumbres, sus ciudades, pero también sobre los dioses, sus ritos, los sacerdotes, las festividades sagradas y la religión en general.
Por desgracia, como podrás intuir por el uso de la forma verbal en pasado, este enorme compendio de conocimiento, que nos habría ayudado a comprender mucho mejor la antigua Roma, se perdió muy pronto, sin que se conserve ninguna copia en la actualidad. Aun así, podemos reconstruir algunos de sus fragmentos a través de citas de otros autores, especialmente en la obra De civitate Dei contra paganos —La ciudad de Dios contra los paganos— del apologeta cristiano de finales del siglo IV y principios del V Agustín de Hipona.
Iste ipse Varro propterea se prius de rebus humanis, de divinis autem postea scripsisse testatur, quod prius extiterint civitates, deinde ab eis haec instituta sint […] Varronis igitur confitentis ideo se prius de rebus humanis scripsisse, postea de divinis, quia divinae istae ab hominibus institutae sunt, haec ratio est: «Sicut prior est, inquit, pictor quam tabula picta, prior faber quam aedificium: ita priores sunt civitates quam ea, quae a civitatibus instituta sunt».
Este mismo Varrón afirma haber escrito primero sobre las cuestiones humanas y después sobre las divinas porque primero existieron las ciudades, después lo que estas instituyeron. […] La justificación que ofrece Varrón cuando afirma haber escrito en primer lugar sobre las cuestiones humanas y después sobre las divinas en cuanto que las divinas fueron instituidas por humanos, es la siguiente: «Así como el pintor, dice, es anterior al cuadro pintado y el constructor anterior al edificio, del mismo modo las ciudades son anteriores a sus instituciones».
(Agustín de Hipona, La ciudad de Dios contra los paganos VI, 4
= Varrón, Antigüedades humanas y divinas fr. 5B)
Como vemos, incluso para un romano piadoso y tradicionalista como Varrón, los dioses, y especialmente sus cultos, deben surgir necesariamente de los mortales que los instituyen en las ciudades. No obstante, no debemos pensar que Varrón está tratando de decirnos que los dioses no son más que productos de la imaginación y de la necesidad de los humanos. Se refiere tan solo a los cultos y a las ideas que los romanos tenían de esos dioses inmutables. Por lo que a ellos concernía, las divinidades podrían haber estado ahí siempre, pero solo cobraban importancia desde el momento en que las descubrían por las necesidades que se les presentaban en el día a día.
Por supuesto, Agustín tan solo citaba a Varrón para desacreditar sus ideas de forma tajante, dado que este autor cristiano pertenecía a la única religión verdadera, en la que el creador del universo tenía un valor supremo y era quien inspiraba a los ciudadanos y no al contrario. Pero no nos adelantemos, que ya tendremos tiempo de hablar de las ideas de Agustín.
Los mitos originalmente romanos, ahora ya podemos verlo con claridad, tienen como protagonistas a los propios romanos y como punto central la fundación de la ciudad eterna: Roma. Estas son las leyendas que fueron transmitiéndose a través de los siglos; primero de boca en boca y más adelante, seguramente ya desde el siglo IV y especialmente en el III a. C., fijadas en los volúmenes de papiro. Las distintas versiones del mito fundacional romano, que divergen ampliamente en elementos importantes de la trama, por fin llegan a un mismo desenlace: el rito fundacional de Rómulo.
El nuevo rey ordenó que se excavara un pozo en la zona que posteriormente sería conocida como Comitium, en pleno Foro Romano. En él se depositaron, según cuenta Plutarco (Vida de Rómulo 11), todos los productos que eran buenos y necesarios por ley y naturaleza —en definitiva, las ofrendas del mundo natural y humano— para consagrar la nueva ciudad. Después, cada uno de los que allí estaban reunidos echó un puñado de tierra traída de sus lugares de procedencia para después mezclarlas y formar una nueva tierra estable basada en la unión de todas ellas. Ese pozo era conocido como mundus, literalmente ‘el mundo’, el punto central, pero no del universo, sino de la nueva civilización que se acababa de crear. Aquel era el único «génesis»que importaba realmente.
A su alrededor se fue desarrollando en los siglos posteriores el área más importante de toda Roma, el Foro, centro de la vida política, social y religiosa de la ciudad. Junto al mundus se situaron los rostra —la tribuna de los oradores— y otros elementos fundamentales como el miliarium aureum, de Augusto, que representaba el punto central no ya de la ciudad, sino de todo el sistema viario del Imperio romano. No es de extrañar que, durante el Imperio, el mundus, que constituía también un punto de conexión fundamental con la tierra y el inframundo, fuera realzado con una estructura monumental superior conocida como Umbilicus Urbis, el ombligo de la ciudad. Este nombre era análogo al llamado ὀμφαλός —ónfalo— de Delfos, la roca que, en la tradición mitológica griega, había tragado Cronos creyendo estar devorando a su hijo Zeus. Este, ya convertido en el soberano de los dioses, la colocó en el lugar que, se decía, era el centro del mundo. Delfos lo fue para los griegos y ahora los romanos demostraban que esa misma esencia se encontraba en Roma.
Romanae spatium est urbis et orbis idem.
El espacio de la urbe romana es el mismo que el del orbe.
(Ovidio, Fastos II, 684)
Solo entonces, Rómulo, Urbis conditor —fundador de la Ciudad—, unció al arado con reja de bronce un buey y una vaca blancos[1] para trazar el sulcus primigenius, el primer surco que marcaba el pomerium —el recinto sagrado de la ciudad— en un solemne ritual de origen etrusco que protegía y separaba para siempre la nueva fundación del terreno profano del exterior. Por otra parte, calificar de primigenius aquel surco en la tierra denotaba una idea clara: no había nada antes que aquello y, si lo hubiera, no importaba en absoluto.
Dentro del pomerium de la ciudad se instituyó el culto y la veneración a los diferentes dioses romanos. Este recinto sagrado, cuya forma original no está totalmente clara —algunos autores clásicos indican que se trataba de un círculo y otros de un cuadrado—, no se correspondía con el trazado de las murallas, puesto que estas ofrecían una protección terrena y aquel una celestial. Los romanos pensaban que el límite original instituido por el rey Rómulo rodeaba el monte Palatino, y quien más adelante fuera corregente de la ciudad, Tito Tacio, lo extendió al monte Capitolio y a la zona de lo que, tiempo después, sería el Foro Romano.
Los sucesivos reyes ampliaron el recinto sagrado de Roma para ir acomodando en él nuevas áreas por las que la ciudad se expandía según avanzaban los años. Cuando la monarquía romana fue abolida, en el año 509 a. C. —una época que empieza a abandonar la senda del mito para tomar la de la historia—, se encontraban dentro del pomerium las colinas del Quirinal, el Viminal y el Esquilino. Con el paso del tiempo fueron varias las ocasiones en las que se ampliaron los límites sagrados. Podían hacerlo los generales victoriosos que habían conseguido agrandar, en una lectura estrictamente geográfica, los límites del Imperio. De ese modo se reflejaba en la ciudad el crecimiento territorial que existía más allá de ella. Sabemos que este fue el caso del general Sila y tal vez Augusto lo hiciera también, aunque no está del todo claro por no ser fiable la fuente que lo menciona, la llamada Historia Augusta. Al fin y al cabo, la expansión del pomerium era un hito que seguramente Augusto habría anotado con satisfacción en sus memorias políticas, las Res gestae.
Sabemos con certeza que, durante el periodo imperial, Claudio —en el año 49— y Vespasiano —en el 75— ampliaron el recinto sagrado y, de nuevo, la dudosa y tardía Historia Augusta apunta que también lo hicieron Nerón, Trajano y Aureliano. Fuera así realmente o no, lo que sí parece seguro es que se respetaba siempre la idea de la ampliación territorial, quedando incluso grabado en piedra con una fórmula, como esta de época del emperador Claudio:
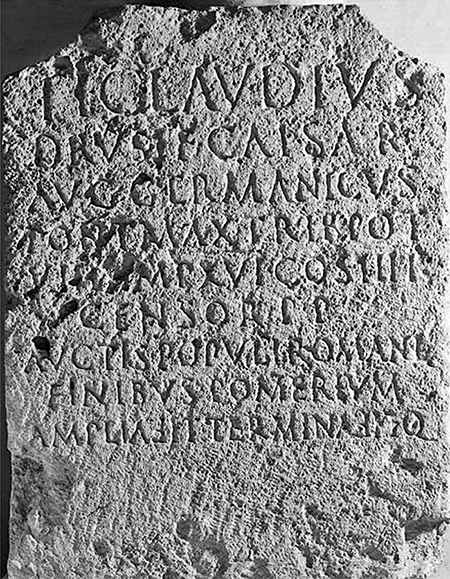
Cipo de la ampliación del pomerium ordenada por el emperador Claudio. Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano (© Musei Vaticani).
TI(berius) CLAVDIVS
DRVSI F(ilius) CAISAR
AVGVSTVS[…]
AVCTIS POPVLI ROMANI
FINIBVS POMERIVM
AMPLIA IT TERMINA
IT TERMINA ITQ(ue)[2]
ITQ(ue)[2]
Tiberio Claudio César Augusto, hijo de Druso [titulatura]
habiendo aumentado los límites del pueblo romano,
amplió y definió el pomerium.
(Inscripción de un cipo del pomerium —fragmento— 49 d. C.
Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 40852)
Claudio hizo disponer más de cien de estas inscripciones que delimitaban cada uno de los puntos en los que el pomerium cambiaba de dirección. Así se marcaba el trazado exacto que debía respetarse como terreno sagrado sobre el que nadie podía construir. Vespasiano añadió algunas nuevas inscripciones y Adriano restauró otras tantas en el año 121, lo que demuestra la piedad de estos emperadores que siempre trataron de hacer respetar escrupulosamente los límites sagrados de Roma. Y aunque no conocemos el recorrido exacto del pomerium en los diversos periodos, es posible hacerse una idea de lo que llegó a ser puesto que, entre los años 271 y 275, el emperador Aureliano ordenó construir una nueva gran muralla para defender Roma que, probablemente, seguía el trazado que marcaba el pomerium en aquella época.
Es interesante reseñar la diferencia que siempre tuvo, al menos hasta finales del siglo III, el trazado amurallado de la ciudad respecto al del recinto sagrado. Como ejemplo paradigmático, a pesar de que la población se había extendido al monte Aventino mucho antes, esta zona de Roma no entró a formar parte del pomerium hasta la reforma del emperador Claudio. En el interior del recinto sagrado no podían establecerse cultos religiosos dedicados a divinidades extranjeras, mientras que sí podían levantarse este tipo de santuarios dentro de la zona amurallada. Tendremos tiempo más adelante de hablar de la llegada de cultos extranjeros a Roma y de cómo algunos de ellos consiguieron introducirse directamente en el corazón de la ciudad en circunstancias muy especiales.
Y, aun así, todos estos esfuerzos por mantener una impresionante rigurosidad religiosa a punto estuvieron de no materializarse, puesto que la nueva población de la Roma de Rómulo seguía teniendo un grave problema. Sin un número suficiente de mujeres, la gran gesta de su fundación podría no durar más de una generación. Aquí es donde, por primera vez, entra en acción la mujer como pseudoprotagonista en una historia de hombres. Una ginecogonía a la romana, si me permites el término. En definitiva, la romana era una sociedad falocéntrica que, por otra parte, tenía a la mujer en alta estima a su manera, pues eran las matronas romanas las únicas que podían engendrar nuevos hombres que sirvieran a la res publica.
El mito cívico que narra cómo se solucionó el problema es bastante conocido, pienso, por haber sido reproducido en diversas ocasiones por pintores modernos y por su desarrollo, que seguramente —desde nuestra mentalidad del siglo XXI— nos resulta chocante. Se trata del famoso rapto de las sabinas.
Durante la fiesta de las consualia, dedicadas a agradecer al dios Conso la protección del grano almacenado de la cosecha, los romanos invitaron a diversos pueblos vecinos que llegaron en masa a Roma para disfrutar de una jornada festiva. Pero, más allá de la fiesta, Rómulo había planeado secuestrar a todas las mujeres que pudieran para casarse con ellas y engendrar herederos para la estirpe romana. Y así lo hicieron. A la señal del rey, cada romano tomó a una mujer mientras los hombres sabinos, desarmados, huían de allí temiendo que los capturaran también a ellos para luego matarlos.
El destino de aquellas mujeres —seiscientas ochenta y tres, según la tradición clásica— tendría que ser resignarse, sumisas, a su nueva condición de mujeres de Roma, que generosamente les había sido «otorgada»por los romanos. Felicidad, y no vergüenza y humillación, era lo que deberían sentir aquellas mujeres. Los sabinos, por su parte, trataron de rescatarlas enfrentándose a los romanos, hasta que Hersilia, la nueva esposa de Rómulo, se colocó entre los dos bandos y, para no perder ni a su padre ni a su nuevo marido, en un gesto de valor y piedad totalmente mitificado, aceptó su situación, quedándose en Roma para perpetuar su estirpe. Esta leyenda no solo muestra, una vez más, el orgullo del pueblo romano ante la mezcla de gentes de la que provenían, sino que además funciona como mito moralizante para entender el matrimonio y la creación de los vínculos familiares en la sociedad romana. Así, las mujeres romanas comprendían desde pequeñas cuál habría de ser la forma correcta de comportarse en su vida.
Pero dejemos ya de hablar de hombres y mujeres, seres mortales, en definitiva, que están por debajo de las divinidades. ¿De dónde habían surgido los dioses que les gobernaban y que, según el propio mito, habían generado la nueva estirpe romana?
Para resolver esta pregunta tenemos que comprender un concepto fundamental, aplicado en la religiosidad romana, que podríamos extrapolar también a muchos otros campos del saber de la antigua Roma. Se trata de la ortopraxis, el conocimiento religioso basado en la experiencia y no en la fe y sus dogmas. Para los romanos, que los dioses hubieran surgido en algún momento anterior a ellos no era de su incumbencia. Como ya nos había adelantado Varrón, el culto a los dioses es siempre posterior a la propia ciudad y, como tal, solo el tiempo permite conocer mejor a esos dioses, y no una revelación dogmática.
Para un romano, el conocimiento total y último de los dioses era simplemente una quimera. Seguramente muchos pensarían que saber todo lo necesario sobre las divinidades les pondría las cosas mucho más fáciles a la hora de rendirles culto. Pero, como veremos, en la mayoría de los rituales religiosos romanos la sencillez brillaba por su ausencia.
Adentrándonos un poco más en esta idea, al referirse al conocimiento sobre los dioses, Varrón vuelve a aclararnos que ese conocimiento debe servir para identificar a qué divinidad es más beneficioso dirigirse en cada momento. Del mismo modo que de un médico lo que necesitamos, por encima de todo, no es saber su nombre sino sus conocimientos curativos —explica Varrón en boca, una vez más, de Agustín (La ciudad de Dios contra los paganos IV, 22)—, lo que nos resulta provechoso de una divinidad es saber en qué puede ayudarnos. Tanto era así que en las plegarias a los dioses, más allá de los dei certi et sempiterni —los dioses eternos y con una función definida—, los romanos solían incluir la coletilla sive deus sive dea —ya seas dios o seas diosa—. Así se aseguraban de que sus peticiones llegaran a oídos de las divinidades apropiadas, incluso si uno había olvidado mencionar a alguna de ellas o —y esto será muy importante de aquí en adelante— si se trataba de una divinidad de la que los romanos todavía no tenían constancia.
Ese es el conocimiento de los dioses que les importaba a los romanos piadosos. En ningún caso debemos pensar en las leyendas de la mitología griega, pues entraríamos en conflicto con lo que representaban la moral y la mentalidad religiosa romanas. De hecho, con el paso de los siglos, especialmente a partir del III a. C., fueron llegando a oídos de los romanos los diversos relatos que formaban los mitos teogónicos griegos. En ellos, unas generaciones de dioses engendraban a las siguientes, el mundo divino y el terreno se entremezclaban continuamente y había escenas más representativas de las pasiones humanas que de la rectitud divina. Todas estas leyendas, desde un primer momento, generaron una evidente repulsión en la sociedad romana, que las veía como exageraciones improcedentes y superstitiosas. Y como ya habrá tiempo de explicar todo lo referente a la superstitio romana, baste ahora decir que este concepto que acabo de emplear no tenía exactamente el mismo significado para ellos que para nosotros, pero no te equivocarás si le otorgas una connotación despectiva y poco apropiada (▶ pág. 173).
Es innegable que los mitos griegos —y también los etruscos— terminarían influyendo de una forma u otra en el pensamiento religioso romano con el paso de los siglos, pero, en general, estas leyendas eran vistas en Roma como un mero divertimento, una forma poética de entretener tanto a los mortales como, incluso, a los propios dioses. Y a los que defendían las posturas más estrictas de la moral religiosa, como Varrón, poco les importaban las ficciones indignas que los poetas quisieran inventar sobre los dioses. Una actitud, por otra parte, compartida por historiadores griegos de recta metodología que, como Tucídides, criticaban la ambigua moral de los poetas que embellecían, o directamente inventaban, lo que escribían. Que la verdad no te estropee una buena historia, que diríamos hoy en día. También filósofos como Jenófanes de Colofón, de la escuela de Mileto, habían criticado ya en el siglo VI a. C. las ideas de Homero y Hesíodo escribiendo, como lo haría siglos después Varrón, que los humanos quieren pensar que los dioses son como ellos y por eso los moldean, ayudados por los poetas, a su imagen y semejanza. Y continúa con el siguiente ejemplo: si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran capacidad para contar las historias de sus dioses, aquellos tendrían cabeza y cuerpo de buey, caballo y león, respectivamente.
LOS NUEVOS MITOS
Pero, a pesar de estas voces discordantes —incluso en el mundo griego clásico— los mitos terminaron por calar, tanto que los romanos comenzaron a interesarse por escribir sus propias versiones de los orígenes del cosmos. Pero lo hicieron, eso sí, muchos siglos después de haberse desarrollado como sociedad, cuando ya dominaban prácticamente todo el Mediterráneo. Tal vez nos resulte extraño pensar en mitología dentro de una sociedad que ya había evolucionado durante varios siglos. Una sociedad que había sido capaz de conquistar grandes territorios y que había unificado un imperio territorial que generaría una gran globalización social y mercantil alrededor del Mare Nostrum. Una sociedad tan avanzada no debería crear mitos, ¿o sí?
Al fin y al cabo, como sabemos, los romanos primigenios ya habían creado los suyos propios. ¿Por qué no añadir algunos nuevos en consonancia con una mentalidad más abierta, influida por otras culturas? ¿Acaso no se crean en la actualidad relatos de ficción en forma de novelas, incluso basadas en la antigua Roma? Los romanos, especialmente a partir del siglo I a. C., adaptaron y reelaboraron las bases de los mitos importados para dar forma a unos nuevos que fueran más fácilmente tolerados por la mayoría. No se trata, por supuesto, de una simple labor de traducción y copia —retomaremos este tema más adelante (▶ pág. 81)—, sino que existe un trabajo mucho más profundo de interpretación e interconexión.
A modo de ejemplo, es interesante conocer el caso del monstruo Caco, un gigante que atemorizaba desde su cueva en el monte Aventino, decorada con cabezas humanas, a los pastores que habitaban la zona antes siquiera de que Roma fuera fundada. Un día pasó por allí Hércules con el rebaño de bueyes que le había arrebatado a Gerión en su décimo trabajo. Se echó a descansar junto al monte Palatino y Caco aprovechó para robarle varios animales arrastrándolos del rabo hasta su cueva para que sus huellas, al ir en la dirección contraria, no delataran el hurto. Cuando Hércules despertó y descubrió lo que había ocurrido, fue a la cueva y se enfrentó al monstruoso ser. Y a pesar del fuego que expulsaba Caco por la boca, Hércules consiguió darle muerte, liberando a aquellas gentes de su tiranía. En su honor se levantó un altar y así comenzó la veneración a Hércules en Roma.
Esta leyenda, que imbricaba el mito de los doce trabajos de Hércules con la ciudad de Roma y permitía explicar el origen mitológico del culto a este dios, es el ejemplo perfecto de esta reinterpretación de las leyendas griegas para enlazarlas con el contexto romano. Así también se explicaba el origen del Ara Máximade Hércules —que actualmente se encuentra cerca de la famosa Bocca della Verità, bajo la iglesia de Santa María in Cosmedin— y su relación con el Foro Boario, el mercado de ganado de la ciudad. Probablemente, antes de la invención de esta leyenda, Cacoy su hermana Cacaserían seguramente unas antiguas divinidades itálicas relacionadas con el fuego, lo que revela la influencia del elemento local en estos nuevos mitos romanos, que los hacía fácilmente distinguibles de los extranjeros. Aun así, el nuevo mito reinterpretó el papel de Caco para representarle como un ladrón de ganado, un concepto con el que quedaría fosilizado hasta nuestros días en la asociación del término caco con el sentido de ladrón astuto.
En cualquier caso, los nuevos mitos no llegaron a suponer un desarrollo teológico en sí mismos. Es decir, los conceptos religiosos de los romanos no cambiaron ante la adopción de estas leyendas en el ámbito social. Este tipo de ideas dogmáticas eran más propias de otras religiones, aquellas que basaban su conocimiento de la divinidad en la revelación de un libro sagrado.
Entre los autores romanos hay que destacar especialmente a Ovidio, con el comienzo de sus Metamorfosis, la sexta bucólica de Virgilio o Lucrecio con su De rerum natura. Todos ellos, desde sus diferentes visiones, entregaron a los romanos más letrados —ahora sí— sus propias cosmogonía, teogonía y antropogonía. Algunos de estos nuevos mitos fueron creados desde una perspectiva más tradicional, como la de Ovidio. Comenzó sus Metamorfosis con la teoría de la creación del mundo a partir del caos, como ya hiciera Hesíodo, aunque el poeta romano lo entendía no como un vacío, sino como una masa informe, enmarañada y estéril sobre la que se amontonaban las cosas mal ensambladas. Solo entonces un dios, quien quiera que fuese ese fabricator mundi, el constructor del mundo —asimilado con el Demiurgo, el poder último y universal del pensamiento platónico—, separó el cielo de la tierra y la tierra de las aguas y todos ellos los pobló de animales.
Sanctius his animal mentisque capacius altae
deerat adhuc et quod dominari in cetera posset:
natus homo est, sive hunc divino semine fecit
ille opifex rerum, mundi melioris origo,
sive recens tellus seductaque nuper ab alto
aethere cognati retinebat semina caeli.
Quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis,
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum.
Faltaba todavía una criatura más noble, dotada de más alto entendimiento, que fuera capaz de dominar al resto: nació el ser humano, ya sea porque lo crease de una semilla divina el artífice de todas las cosas, como origen de un mundo mejor, ya sea porque la tierra recién creada y recién desgajada del alto éter retenía semillas del cielo, nacido junto a ella. El hijo de Jápeto [Prometeo] modeló la tierra, mezclada con agua de lluvia, a imagen de los dioses que todo lo gobiernan.
(Ovidio, Metamorfosis I, 76-83)
Lucrecio, por otra parte, escribió Sobre la naturaleza de las cosas como un tratado que intentaba ir mucho más allá de la idea tradicional de la creación. En el libro quinto se muestra una filosofía naturalista que intentaba explicar el mundo desde un punto de vista alejado de los dioses que, a pesar de existir, tenían mejores cosas que hacer que preocuparse de los humanos. Este pensamiento epicúreo pretendía resaltar la condición perecedera y cíclica del mundo y de todo lo que este contenía. La disertación, más allá de ciertas críticas cristianas que la acusaron de promover el ateísmo, intentaba eliminar el temor humano a la muerte, una de las bases del pensamiento epicúreo. En palabras de Filodemo de Gadara, escritas en un rollo de papiro hallado en estado carbonizado en la Villa de los Papiros de Herculano:
Ἄφοβον ὁ θεός,
ἀνύποπτον ὁ θάνατος
καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητον,
τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκαρτέρητον
Algo que no causa miedo: la divinidad.
Algo que es indudable: la muerte;
lo que es bueno es fácil de conseguir,
lo que es terrible es fácil de soportar.
(Filodemo de Gadara, Papiro herculanense 1005, col. 5)
Y aunque posturas como la de Filodemo o la de Lucrecio seguramente no eran la norma, o al menos no en el siglo I a. C., las opiniones sobre los orígenes universales relacionados con los dioses eran relativamente variadas en la antigua Roma. Del mismo modo que nosotros mismos atisbamos los cambios en el sentimiento religioso en nuestra sociedad actual con el paso de los años, podemos detectar las variaciones en la percepción cosmológica romana, especialmente con el transcurrir de los primeros siglos de su existencia como civilización y gracias a la llegada de influencias externas. Pero, más allá de lo que hicieran los dioses antes o después del tiempo de los romanos, ¿quiénes eran en realidad aquellas divinidades? Eso es precisamente lo que trataremos de determinar a continuación.
UN MUNDO REPLETO DE DIOSES
Según la tradición romana, Júpiter, soberano de los dioses, asentía con la cabeza cuando tomaba una decisión en firme para demostrar su poder y su voluntad divina. A partir de ese gesto seguro y afirmativo, que llenaba todo con su poder, creían los romanos que había surgido la palabra numen, cuya raíz significa literalmente ‘asentir con la cabeza’ y, de forma figurada, ‘ordenar o mostrar la voluntad’. De ahí que el numen —numina en plural— fuera realmente el poder o la voluntad divina de los dioses romanos.
En la antigua Roma existían numerosísimas divinidades a las que venerar. Tantas, seguramente, como acciones se podían realizar. Petronio, en el Satiricón, una de las novelas satíricas más antiguas que se conocen, escribió con sorna:
Nostra regio tam praesentibus plena est numinibus, ut facilius possis deum quam hominem invenire.
Nuestra región está tan poblada de divinidades que resulta más fácil encontrarse con un dios que con un hombre.
(Petronio, Satiricón 17, 5)
Los romanos piadosos, que respetaban la religión de la forma apropiada, veían en cada acción que emprendían y en cada momento la necesidad de solicitar la protección de los dioses y su aprobación, y era importante saber a qué divinidad dirigirse. De ahí que existieran poderes divinos tan concretos y peculiares como Bonus Eventus, protector de los buenos momentos; Deverra, la diosa de las escobas que auspiciaba la limpieza ritual y la purificación de templos y hogares; Laverna, protectora de los ladrones; Carna, que velaba por los órganos internos de las personas; Sterculus, el dios del abonado de los campos; Stata Mater, que vigilaba que no se produjeran incendios, o Rediculus, el dios del retorno, que tenía un pequeño santuario en la segunda milla de la Via Appia, donde la tradición marcaba que Aníbal había abandonado su intención de tomar Roma y había decidido regresar a Cartago.
Otros dioses cambiaron su asignación con el tiempo, como Portuno (lat. Portunus), que comenzó velando por las puertas y las llaves y terminó siendo el protector de los puertos fluviales y marítimos. En este caso, el cambio se debió a que las puertas contaban ya con la protección de una de las divinidades más importantes para los romanos: Jano (lat. Ianus),que no solo velaba por los umbrales físicos sino también por los figurados. A él se le invocaba cuando se quería comenzar un nuevo proyecto o al dar algún paso importante en la vida.
El dios Jano se encontraba, por su preeminencia, entre los dioses que la tradición asociaba con los orígenes de Roma. Las divinidades cuyo culto habría establecido Rómulo eran: Jano, Júpiter, Marte —dios de la guerra, pero también protector en general, especialmente de los campos—, Picus—el pájaro picapinos que encontró a Rómulo y a su hermano Remo en la cesta cuando eran bebés, antes de que llegara la loba Luperca—, Fauno —dios de los bosques y de los prados, y antiguo rey de los latinos—, Tiberino —la personificación del poder divino del río Tíber— y Hércules.
A ellos se añadieron después algunas otras divinidades traídas por Tito Tacio, el líder sabino que, tras firmar la paz con los romanos, se convirtió en corregente de Roma junto a Rómulo. Estas fueron: Saturno —dios protector de la siembra y por ello fundamental en una sociedad agrícola—, Ops —diosa de la fertilidad de los campos y esposa de Saturno—, Sol Indiges, Luna, Diana —diosa de la caza—, Vulcano —dios del fuego y los incendios—, Lucina —la que ayuda a dar a luz—, Cloacina —diosa del alcantarillado, especialmente de la Cloaca Maxima de Roma—, Flora y Vortumno —representaciones del ciclo constante de la naturaleza y del cambio—, Summanus —dios de los rayos nocturnos—, Terminus —protector de los límites y las fronteras—, Vediovis —una divinidad poco conocida relacionada tal vez con el inframundo o con Júpiter—, los lares —protectores del hogar— y su madre, Larunda.
Gracias a todos ellos y a sus asignaciones podemos comprobar que la sociedad romana primitiva estaba fuertemente relacionada con el cultivo de los campos, el ciclo de la naturaleza y el hogar, elementos que dieron lugar a la nueva fundación. A estas divinidades terminaría por unirse también Quirino, el nombre que tomó el rey Rómulo tras su ascensión a los cielos. Ya fuera así o de resultas de un cruel asesinato —con desmembramiento incluido— como murió, pues son varias las versiones que conservamos de la leyenda, lo cierto es que el primer rey de Roma se unió a los dioses inmortales desde aquel momento, contando con un templo en el monte Quirinal y siendo una divinidad destacada en la antigua Roma.
EL CICLO DE LA VIDA
Con el paso de los primeros siglos arcaicos de Roma, el número de divinidades siguió aumentando hasta copar todos los aspectos del día a día de los mortales. Tenemos constancia de diversas divinidades que protegían e influían en el desarrollo de la vida humana, incluso en el sentido más literal. Los romanos consideraban que Mutunus Tutunus y Pertunda, las personificaciones del falo —asociado con Fascinus y Príapo— y de la penetración, respectivamente, bendecían la unión sexual, que era propiciada a su vez por Subigus —someter o poner debajo—, por Inuus —de ineo, entrar— y Prema —de primo, empujar—. Jano, en su advocación de Consivius —el que siembra— era el responsable de velar por el momento de la concepción. Liber permitía que se liberara el esperma que Saturno guiaba para sembrar la semilla —semen— que Libera, la esposa de Liber, recibía en el cuerpo femenino.
Las mujeres ofrecían después plegarias a Juno Fluonia—la que fluye o evita el flujo— para que no se produjera el ciclo menstrual, lo que significaría que el embarazo había comenzado. Llegaba entonces el turno de Menaque, en la concepción romana, se encargaba de redirigir la sangre de la menstruación para alimentar al feto, explicando así que no fuera expulsada cada mes durante el embarazo. Una vez que el feto comenzaba a crecer, Vitumnusle daba vida, Sentinusdespertaba sus sentidos y Alemonale protegía y cuidaba durante los meses de la gestación.
Tres eran las diosas que permitían que el parto se produjera en el momento debido, pues solo ellas controlaban el destino de los mortales y la longitud del hilo de su vida: las parcas. Morta, Nona y Decima, nombres especialmente apropiados los de estas dos últimas puesto que eran los meses noveno y décimo[3] de embarazo los únicos propicios para un parto —más o menos— libre de peligros. El momento del parto estaba bendecido por Carmenta, diosa de los nacimientos. A ella se le hacían ofrendas en dos altares diferentes en los que se la veneraba como prorsa —para los nacidos «hacia delante», es decir, de cabeza— y como postverta —para los que nacían «hacia atrás», de nalgas—.Y así eran finalmente Juno Lucina y Júpiter, en la forma de Diespiter —el que trae el día—, quienes traían a los bebés a la luz del mundo, donde los acogía Ops, la tierra. Y durante la noche, incluso en los días siguientes al parto, Candelífera, la luz de una candela, protegía al recién nacido de los espíritus y le ayudaba a tener siempre presente la luz de la vida.
Tras dar a luz, la madre era protegida con la presencia de tres divinidades: Intercidona —el corte de un hacha—, Pilumnus —el golpe de un mortero— y Deverra —el barrido de una escoba—. Se designaba a tres personas para que custodiaran la casa con estos tres elementos y los usaban en el umbral de la puerta para evitar que pudiera entrar en ella Silvano, dios de los bosques —beneficioso de día, pero terrible de noche—, identificado con el miedo a la oscuridad en la naturaleza salvaje. Según Varrón, en palabras de Agustín (La ciudad de Dios contra los paganos VI, 9), esto se debía a que eran elementos que asustarían a esta divinidad, pues el hierro corta los árboles, el mortero muele los granos y la escoba los aparta y no permite que se amontonen. En estos primeros momentos la madre era visitada también por Rumina, la diosa de la leche materna, para que comenzara a alimentar al neonato, y por Potina y Educa, que permitían que este aprendiera a beber y a comer, respectivamente.
Nueve días —inclusivos— después llegaba el dies lustricus, el día en el que se daba nombre al bebé y las parcas lo escribían en su lista y determinaban cuánto tiempo iba a durar su vida. Era el momento en el que se consideraba que el niño realmente comenzaba a vivir. Esto se hacía porque había muchos recién nacidos que no pasaban de los primeros días de vida, por lo que tendía a esperarse un tiempo prudencial para confirmar que superaba esa primera y dura prueba. De ser así, su padre, guiado por la diosa Levana, levantaría al recién nacido y lo acogería en el seno de la familia. En este contexto también participaba la diosa Albana—blanca—, aunque realmente no sabemos qué función tenía. De forma totalmente especulativa y carente de rigor —por una vez— voy a decir que era la diosa de los polvos de talco o, como ha sugerido algún prestigioso y respetado autor —siguiendo en esta momentánea línea jocosa— la responsable de ponerle la cara blanca al padre cuando se enfrentaba a su primer pañal sucio.
A partir de entonces, el bebé dormiría en su cuna, protegida por Cunina. Paventia, por su parte, evitaba que tuviera miedo. El dios Vaticanus le enseñaba a emitir sus primeros lloros y balbuceos —va va— que, a medida que fuera creciendo, se convertirían en palabras, que le enseñaría Farinus, el dios del habla. En concreto, las primeras que dijera las consagrarían sus padres a Fabulinus, y sus primeras frases completas a Locutius.
Agenoriadaba actividad y movimiento a su cuerpo, Mensle dotaba de inteligencia, Numeriale enseñaba a contar, Camenaa cantar, Statilinushacía que se pusiera de pie y Abeonay Adeonale protegían en sus idas y venidas. Los dioses Volumnoy Volumnale infundían buenos deseos, Console aconsejaba, Catius Paterle proporcionaba astucia y Honosel sentido del honor para usarla debidamente. Strenia le otorgaba valory Peloniale ayudaba a repeler a los enemigos. Iuventasle acompañaba en su juventud y Felicitasle aportaba la felicidad que necesitaba en esta época tan conflictiva y llena de fatigas, que eran mitigadas por Fesona. Fortunaaportaba un toque de suerte y, en el caso de los chicos, era Fortuna Barbata quien ayudaba a conseguir que les saliera barba y a ella le dedicaban el primer corte de la misma, símbolo de la transición a la vida adulta. Las chicas consagraban este mismo momento a Fortuna Virgo, que también las ayudaba en el día de su boda. Ambos rezaban a Sculanus y Argentinus, dioses que favorecían la posesión de monedas de bronce y plata que, al fin y al cabo, necesitarían para formar su nueva vida como pareja. Es curioso, sin embargo, que los romanos no veneraran también a un eventual dios Aurinus, que ayudara a conseguir monedas de oro; supongo que porque ellos mismos se darían cuenta de que no había dios capaz de garantizar algo así. Cuando los nuevos novios se desposaban, Fructeseales bendecía para que consiguieran frutos abundantes y Iugantinusunía los nuevos amantes ayudado por Virginense. Stimuladesataba el deseo y Voluptasaportaba el placer, cerrando así de nuevo el ciclo de la vida, protegido siempre por los dioses.
DIOSES SELECTOS
Te habrás dado cuenta de que prácticamente ninguno de todos esos dioses que intervenían en el emocionante viaje vital que acabamos de recorrer figuran entre los más conocidos en la actualidad —ni siquiera para los investigadores—. Estoy seguro de que es la primera vez que oyes hablar de la mayoría de ellos. A muchos romanos les ocurría lo mismo siglos después de haberse establecido su culto, pues no todos eran venerados con la misma intensidad. Con el tiempo, era inevitable que los nombres y las funciones de algunos de estos dioses menores terminaran cayendo en el olvido. En contrapartida, Varrón, además de hacernos llegar esta inagotable lista de divinidades, nos recuerda también los nombres de aquellos que eran considerados los más venerados y reconocibles de la religión romana. La lista, transmitida una vez más por mediación de Agustín, cuenta con un total de veinte nombres:
Ianum, Iovem, Saturnum, Genium, Mercurium, Apollinem, Martem, Vulcanum, Neptunum, Solem, Orcum, Liberum patrem, Tellurem, Cererem, Iunonem, Lunam, Dianam, Minervam, Venerem, Vestam.
Jano, Júpiter, Saturno, Genius, Mercurio, Apolo, Marte, Vulcano, Neptuno, Sol, Orco, el padre Liber, Telus, Ceres, Juno, Luna, Diana, Minerva, Venus y Vesta.
(Agustín de Hipona, La ciudad de Dios contra los paganos VII, 2
= Varrón, Antigüedades humanas y divinas fr. 229)
De estos veinte, la tradición solía elegir a un total de doce, los llamados dii consentes, seguramente los que todos podríamos identificar en mayor o menor medida como los dioses típicos de la antigüedad. Este grupo de divinidades era visto como el consejo divino que arropaba a Júpiter en sus decisiones más importantes, ninguna de las cuales debía tomarse sin un consenso general entre ellos. Fue el poeta Quinto Enio (Anales 240-241) quien, a comienzos del siglo II a. C., recogió por primera vez —que nosotros sepamos— la relación de los doce dioses consejeros: Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Vulcano y Apolo.
Seis diosas y seis dioses formaban este consejo divino tan influido por las tradiciones de otras culturas. Especialmente importantes en este sentido son los doce dioses olímpicos griegos, atestiguados ya en el siglo VI a. C., aunque también existían agrupaciones similares en la tradición etrusca y hasta en la hitita, si bien en ese caso más remoto contaba solo con divinidades masculinas. Aun así, centrándonos en el ejemplo griego, la correspondencia no es exacta puesto que Baco, asimilado al Dioniso griego, no forma parte del consejo romano. Entre los dii consentes es Vesta, la diosa romana del hogar, quien ocupa ese lugar, mientras que Hestia, asimilable a la anterior, suele estar ausente en el grupo griego homólogo.
Todos y cada uno de ellos eran divinidades fundamentales en la antigua Roma. El culto a Vesta, diosa del hogar, estaba ligado a la supervivencia misma de la civilización romana. Marte era el dios guerrero, padre de la estirpe romana y también protector de los campos, por lo que estaba muy relacionado con Ceres, la diosa de la agricultura, que da nombre al cereal, e inicialmente también con Neptuno, dios del agua, que protegía el regadío de los campos. Sin embargo, la relación con el mundo griego terminaría por hacerle dueño de los mares. Mercurio protegía el comercio y a los comerciantes. Minerva personificaba la sabiduría y, aunque quizá también pienses en ella como una guerrera, es posible que la estés confundiendo con Atenea, la diosa griega. Entre los dioses romanos era Belona la que, junto a Marte, representaba la guerra. Venus simbolizaba la belleza y el amor, Diana la caza y la naturaleza, Vulcano el fuego y la fuerza desmedida. Completaban el consejo de dioses Apolo, un dios de influencia totalmente griega muy relacionado con Sol —aunque en Roma era especialmente considerado por su facultad profética—, y la pareja que simbolizaba el matrimonio y la concordia entre los dioses, Juno y Júpiter.
Pero lo que confería a estas divinidades su gran poder era el trabajo en equipo. Desde nuestra perspectiva, influida por el monoteísmo, tendemos a pensar siempre en la divinidad de forma individual. Y no me refiero ya a la existencia de uno o más dioses, sino a concentrar las plegarias en una figura única, ya sea en el dios cristiano, en la Virgen o en algún santo, como patrón de una causa concreta. Los romanos concebían sus plegarias de una forma totalmente diferente a la de este sistema, que podría verse como competitivo. En su idiosincrasia, sería muy raro que alguien realizara un sacrificio a una única divinidad. Lo común sería invocar a varios dioses, que podrían asociarse entre sí para ayudar a resolver un problema concreto. Por ejemplo, Marte era capaz de defender a los mortales del enemigo, ya fuera este humano, un mal que afectara a los cultivos o incluso una enfermedad. Pero si ese mal ya hubiera penetrado en el territorio romano, en los campos o en el cuerpo, sería necesaria la intervención de otros dioses como Terminus, Cereso Esculapio.
Los doce dioses estaban presentes en numerosos aspectos de la vida de los mortales, puesto que eran ellos quienes reinaban sobre las doce esferas concéntricas que componían el universo según las teorías platónicas. Y en ese devenir concéntrico de los astros y de la vida, también se les relacionaba con los signos del zodiaco y con el propio paso del tiempo, medido gracias a los calendarios. Especialmente interesantes en este sentido son los llamados menologia rustica, altares zodiacales agrícolas que cuentan con doce columnas, una para cada mes, dedicadas a describir la duración de los días, las festividades más importantes, los trabajos del campo apropiados para cada momento y, especialmente, las divinidades tutelares de cada mes en correspondencia con los signos del zodiaco.
El sistema zodiacal —del griego ζῳδιακός κύκλος, literalmente ‘ciclo de los animales’—, de origen babilonio, representa el paso del sol durante el transcurso del año, visto desde la tierra a lo largo de la franja que ocupan un total de doce constelaciones bien conocidas por sus nombres latinos: Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio y Sagittarius.
Además de los dos menologia rustica en los que aparece esta asociación, el colotianum, en el Museo Archeologico Nazionale di Napoli, y el vallense, hoy perdido, existen otros ejemplos arqueológicos que nos muestran esta misma función. Entre ellos podemos destacar el llamado altar de Gabii del siglo I, hallado por G. Hamilton en el foro de la ciudad romana de Gabii en el año 1792. Este unicum —una pieza para la que no existen paralelos claros— pasó a formar parte de la colección Borghese y después de la napoleónica, terminando finalmente su viaje en el Museo del Louvre, donde está expuesta hoy en día. Este altar de mármol cuenta, en su contorno lateral, con los relieves de los signos del zodiaco acompañados por cada uno de los símbolos representativos de la divinidad tutelar del mes.
Aun así, algunos de los dioses no cuentan con sus distinciones más comunes, como Neptuno o Mercurio que, en lugar de aparecer representados uno con el tridente y el otro con el caduceo, lo hacen con unos delfines y una tortuga alada, respectivamente. Es comprensible, no obstante, pues en casi todos los casos es un animal el que identifica a la divinidad. El caso de Vesta es particularmente interesante puesto que aparece identificada por una lucerna —con el fuego como elemento destacado de Vesta— decorada con la cabeza de un burro. Esta representación remite a una pequeña fábula narrada por Ovidio (Fastos VI, 319-348), en la que, tras una fiesta de los dioses, Vesta se quedó dormida y Príapo —una divinidad con un falo de tamaño grotesco y desproporcionado— aprovechó para intentar violarla. En ese momento el rebuzno del asno del dios Sileno la despertó e hizo huir al dios.

Por otro lado, en la parte superior del altar identificamos las cabezas de los doce dioses con otros atributos, dispuestas alrededor de un círculo central que presenta unas hendiduras cuya función no se ha logrado determinar hasta ahora. Además del tridente y el caduceo aparecen el carcaj para las flechas de Diana y el rayo de Júpiter, así como un pequeño Cupido que simboliza la unión amorosa de los dioses Marte y Venus. El resto de divinidades solo portan báculos. Por desgracia, debido a una restauración moderna, algunas de las cabezas no se corresponden con la realidad del altar, pero comenzando por Cupido, que se identifica bien en la parte superior, encontramos a Marte y Venus —a ambos lados de Cupido— y, en sentido horario, a Júpiter y Juno, Vulcano y Vesta, Neptuno y Minerva —totalmente reconstruida como un hombre barbado—, Mercurio y Ceres, Apolo y Diana.

Altar de los doce dioses de Gabii, vista frontal. Colección Borghese, Museo del Louvre, París (archivo fotográfico del autor).
La ordenación anterior en parejas de dioses no es casual. Aunque no es del todo segura por la falta completa de varias de las cabezas, y a pesar de que se han propuesto otras colocaciones de los dioses, parece posible restituirla de esta manera gracias a que coincide perfectamente con la división de parejas que describe Tito Livio (Desde la fundación de la ciudad XXII, 10, 9). En el año 217 a. C. se realizó un lectisternium, un banquete para las divinidades, en el que se colocaron seis lechos para las seis parejas de dioses antes mencionados. Seguramente, aunque no se comenta con claridad, se trataría de representaciones de sus cabezas colocadas en los lechos y no de estatuas de cuerpo completo, lo que nos recuerda todavía más al altar de Gabii. Este ritual de expiación, que duró tres días, se decretó como medida extrema para pedir ayuda a los dioses en la gran guerra que estaba comenzando contra los cartagineses —la segunda guerra púnica—.
Y, aunque en los años 399 y 326 a. C. ya se habían realizado otros lectisternia con seis divinidades —Apolo y Latona, Hércules y Diana, Neptuno y Mercurio—, el del año 217 a. C. es el primero en la historia romana en la que aparece reflejado un ritual dedicado a los doce dioses consejeros. Es curioso que, en este caso, Hércules quedara claramente apartado del ritual debido a que, poco tiempo atrás —antes del desastre del lago Trasimeno—, se le había invocado para pedir su ayuda contra los cartagineses y no había respondido favorablemente. Para los romanos del momento aquel era un signo claro de que Hércules, como su homólogo fenicio Melkart, se había unido al enemigo.
Es bien sabido que aquella súplica, y otras que comentaremos más adelante, terminarían siendo aceptadas por los dioses, no sin que por ello desaparecieran los tremendos desastres y el sufrimiento propios de las guerras. En todo caso, la victoria romana en la segunda guerra púnica supuso un soplo de aire fresco para la República, que vio cómo su poder se expandía cada vez más con el amparo de los dii consentes.
Sabemos también que en el siglo I a. C. los doce dioses consejeros ya contaban con representación propia en el Foro Romano a través de sendas estatuas de bronce dorado colocadas seguramente en un punto medio del Clivus Capitolinus, la calle principal de subida hacia el monte Capitolio, que discurría por el lateral derecho del templo de Saturno. En ese mismo espacio, en época flavia —último tercio del siglo I— se construyó un pórtico monumental para honrarlos y acoger las estatuas. Allí se mantuvieron hasta, al menos, el año 367, momento en el que Vetio Agorio Pretextato, praefectus urbi de Roma, ordenó que fuera renovado puesto que amenazaba ruina debido al descuido de las tradiciones religiosas por parte del poder imperial, imbricado desde hacía medio siglo con la religión cristiana.
Pero, y creo que a estas alturas lo que voy a decirte no te pillará por sorpresa, esta no era la única asociación de doce dioses que existía en la antigua Roma. Varrón, en su obra Rerum rusticarum, la única suya que hemos conservado completa, menciona a las divinidades veneradas por la gente del campo, que nada tenían que ver con los refinados dioses urbanitas.
Et quoniam, ut aiunt, dei facientes adiuvant, prius invocabo eos, nec, ut Homerus et Ennius, Musas, sed duodecim deos Consentis; neque tamen eos urbanos, quorum imagines ad forum auratae stant, sex mares et feminae totidem, sed illos XII deos, qui maxime agricolarum duces sunt. Primum, qui omnis fructos agri culturae caelo et terra continent, Iovem et Tellurem; itaque, quod ii parentes magni dicuntur, Iuppiter pater appellatur, Tellus terra mater. Secundo Solem et Lunam, quorum tempora observantur, cum quaedam seruntur et conduntur. Tertio Cererem et Liberum, quod horum fructus maxime necessari ad victum; ab his enim cibus et potio venit e fundo. Quarto Robigum ac Floram, quibus propitiis neque robigo frumenta atque arbores corrumpit, neque non tempestive florent […]. Item adveneror Minervam et Venerem, quarum unius procuratio oliveti, alterius hortorum; quo nomine rustica Vinalia instituta. Nec non etiam precor Lympham ac Bonum Eventum, quoniam sine aqua omnis arida ac misera agri cultura, sine successu ac bono eventu frustratio est, non cultura.
Ya que, como se dice, los dioses ayudan a quienes los invocan, primero invocaré no a las musas, como hacen Homero y Enio, sino a los doce dioses consejeros; pero no me refiero a esos dioses urbanos, cuyas imágenes se encuentran en el Foro, adornadas de oro, seis hombres y un número igual de mujeres, sino a esos doce dioses que guían por encima de todo la vida de los campesinos. Primero invoco a Júpiter y a Telus, quienes, por medio del cielo y la tierra, abrazan todos los frutos de la agricultura; y, por lo tanto, como se nos dice que son los padres universales, a Júpiter se le llama «el Padre» y a Telus se le llama «Madre Tierra». Segundo, Sol y Luna, cuyos tiempos conviene tener en cuenta cuando se siembra y se cosecha. En tercer lugar, Ceres y Liber, porque sus frutos son los más necesarios para la vida; porque es por su favor que la comida y la bebida se producen en la granja. Cuarto, Robigus y Flora; porque cuando son propicios, la herrumbre no dañará el grano ni los árboles, y no dejarán de florecer en su tiempo; […] Asimismo ruego a Minerva y Venus, de las cuales una protege el olivar y la otra el jardín; y en su honor se han establecido las vinalia rustica. Y no dejaré de rezar también a Lympha y Bonus Eventus, ya que sin agua el cultivo del campo se vuelve árido y pobre: sin éxito y buen resultado eso es trabajar en vano, no cultivar.
(Varrón, Las cosas del campo I, 1, 5-6)
LA TRÍADA CAPITOLINA
Pero si había una asociación de divinidades que sobresalía en el mundo romano por encima de todas las demás, esta era la tríada capitolina. Podemos vislumbrar que tal vez en los tiempos más arcaicos existiera una tríada compuesta por Júpiter, Quirino y Marte, los dioses que en adelante fueron representados por tres de los sacerdotes más importantes del mundo religioso romano —los llamados flamines maiores—. De ser así, aunque realmente no es más que una conjetura, podrían representar a los tres estamentos arcaicos romanos: Júpiter se asimilaría con los sacerdotes, Quirino con los guerreros y Marte con los agricultores. En cualquier caso, si realmente existió, pronto dio paso al archiconocido trío que nos ocupa.
La tríada capitolina estaba conformada por Júpiter —dios supremo del mundo—, Juno —su fiel esposa y matrona— y Minerva, hija del primero. Esta última era la protectora de ciudades, un papel similar al de la diosa Atenea Poliasaunque en este caso sin relación directa con ella, pues las influencias de esta divinidad romana venían del mundo etrusco. Precisamente, la veneración de este conjunto poderosísimo está atestiguada desde finales del siglo VI a. C., con la llegada al poder de los Tarquinios, la dinastía de reyes etruscos. Y aunque la tradicional aversión de los romanos hacia la monarquía les llevara a situar la construcción del templo en los inicios de la República, fue realmente durante la etapa monárquica cuando comenzó a planificarse, a la manera etrusca, siendo probablemente Tarquinio Prisco quien se comprometiera a edificarlo y Tarquinio el Soberbio quien acometiera su construcción.
El templo contaba con unas impresionantes estructuras de cimentación formadas por enormes sillares de toba que todavía hoy pueden verse en el interior de los Museos Capitolinos de Roma. Sobre ellos se alzaba un imponente edificio de más de cincuenta metros de frente por sesenta de profundidad, una mole gigantesca, especialmente si tenemos en cuenta que fue construido en el siglo VI a. C. En su interior se abrían tres salas de culto compartimentadas para los tres dioses. Juno se encontraba a la izquierda, Minerva a la derecha y en el centro la gran estatua de Júpiter Óptimo Máximo Capitolino presidía la religiosidad romana. El templo fue remodelado en diversas ocasiones tras resultar dañado por incendios a lo largo de la historia romana —considerados sucesos terribles que marcaban la ruptura de la pax deorum—, hasta que el emperador Domiciano, emulando la gesta piadosa de Augusto (▶ pág. 220), lo recubrió de mármol.
En el siglo VI, a pesar de la desaparición total de los cultos romanos, un político llamado Casiodoro dejó por escrito que tan solo con estar de pie «en el alto Capitolio» se podía ver el genio humano en su más elevada expresión (Cartas VII, 6, 1). No obstante, el expolio del templo había comenzado ya en el siglo V con el saqueo, por parte de los vándalos, de las placas doradas que cubrían el tejado y de las decoraciones, también doradas, de las puertas, que mandó desmontar el general Estilicón. En adelante, fue cayendo en la ruina y el olvido, aunque sabemos que en el siglo XV sus restos todavía eran imponentes. Fue en el siglo XVI cuando la familia Caffarelli construyó su nuevo palacio —todavía hoy en pie— sobre sus restos, privándonos para siempre de la vista completa de una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo.
A la tríada capitolina, y especialmente a Júpiter, estaba consagrado no solo el gran templo capitolino, sino la colina entera. El rey de los dioses, antes de contar con su gran templo, ya había recibido culto en el Capitolio. Incluso antes de que los propios romanos se dieran cuenta de ello, su espíritu ya estaba presente en el monte. Según la tradición, fue en su cima donde Rómulo marcó en el suelo el límite sagrado —templum— del primer santuario de culto que se consagró en Roma. Estaba dedicado a Júpiter Feretrius, el que golpea al enemigo. A él dedicó el rey las armas de Acrón, rey de los caeninenses, uno de los pueblos que había acudido junto a los sabinos a la fiesta en la que los romanos raptaron a las mujeres. Rómulo mató en combate al rey Acrón y dedicó a Júpiter los llamados spolia opima en forma de trofeo (lat. trophaion) —un tronco en el que se colocaba la panoplia del enemigo vencido—. Así Rómulo, hijo de Marte, celebró el primer triunfo de la historia romana en las kalendas de marzo del primer año de su reinado, como está recogido en los fasti triumphales, la recopilación de los triunfos de todos los generales romanos desde la fundación de Roma hasta el comienzo del Imperio.
La acumulación de funciones en los dioses más importantes hizo que se desdoblara su personalidad con epítetos que definían la dedicación concreta de la divinidad en cada caso. A Juno se la adoraba como Regina —reina—, Moneta —la que avisa—, Sospita —la salvadora— o Lucina —la que da luz— y a Minerva como Medica, Capta —trasladada o acogida— o Chalcidica —traída de la ciudad de Calcis—, entre otros. Por último, Júpiter como dios más destacado para los romanos, tenía numerosas advocaciones —o epíklesis, si usamos el término griego— asociadas a su nombre. Se le veneraba como Tonans, el que truena y Custos, el custodio, además de la de Feretrius que ya hemos comentado. En otros puntos de Roma también se le rendía culto con epítetos tan variados como Pistor —panadero—, Depulsor —el que expulsa—, Stator —el que se mantiene—, Libertator —el libertador—, Fulgur —el que porta el rayo—, Propugnator —el defensor—, Ultor —el vengador— o Victor —el vencedor—. También se le asociaba a otros dioses con funciones similares como Liber Pater.
Precisamente por esta asociación, hacia el año 493 a. C., en el contexto del conflicto entre patricios y plebeyos, se creó en el Aventino —fuera del pomerium— una nueva tríada paralela formada por Liber, como Júpiter, Ceres en el puesto de Minerva y Libera, surgida como contrapartida femenina de Liber y asociable a Juno. La creación de estas nuevas divinidades como parejas de otras ya existentes fue, de hecho, algo relativamente común en el mundo romano. Encontramos el caso de Fauna a partir de Fauno, Caca a partir de Caco y Cerus en referencia a Ceres.
La tradición dice que esta era la tríada de dioses establecida por y para los plebeyos, cuyas labores solían estar relacionadas con el campo, especialmente en un periodo tan antiguo como este. Estaba modelada a imagen y semejanza de la que formaban los dioses griegos Dioniso, Kore-Perséfone y Deméter, pero también tenía influencias de Zeus Eleutherios, protector de la libertad griega en las guerras médicas, pasando el concepto de libertad al mundo romano de la mano de Liber.
Es evidente que los romanos contaban con una cantidad ingente de divinidades, algunas muy especializadas en pequeños detalles de la vida de los mortales y otras, de gran prestigio, que aglutinaban en sí muchos atributos de importancia. Pero, realmente, todo lo que ya hemos comentado no es más que el producto de la propia recreación que los romanos hacían de sus orígenes y de la interpretación divina que daban a todos los aspectos de su día a día. Pero, ¿pueden los datos arqueológicos aportar información real que contribuya a iluminar los periodos más remotos y oscuros de la historia de Roma? Es momento de que se haga la luz.
UN NUEVO HOGAR
No pasaremos mucho tiempo lejos de Roma, pero para poder llegar hasta ella con una visión de lo que los investigadores —y no los propios romanos— nos cuentan sobre sus orígenes, tenemos que remontarnos en el tiempo hasta una época anterior. A un momento en el que antiguas civilizaciones, como la minoica, caían y daban paso a otras nuevas, como la fenicia, que comenzaban a florecer y después a expandirse. A un mundo en el que el intercambio y el comercio a través del Mediterráneo eran los principales motores del progreso que fluía de Oriente a Occidente. A un tiempo anterior a la creación de los propios mitos pues, de haber sido reales, todavía no habrían sucedido. Y a un enclave al que muchos siglos después los romanos llamarían hogar.
En el principio era el hogar y a su alrededor se centraba la vida en familia y en comunidad. Su fuego calentaba el interior de las cabañas de madera y adobe en las que vivían las pequeñas comunidades humanas de la cuenca del Mediterráneo occidental a finales de la Edad del Bronce. En él cocinaban sus alimentos y su luz les iluminaba. Aquellas gentes no conocían el concepto de religión que puedes tener tú o que tengo yo; ni siquiera compartían el que mucho más tarde desarrollarían los romanos. Para ellos las llamas representaban lo sagrado, su fuente de vida. Hablamos de comunidades que, por supuesto, tenían creencias, pero en forma de sentimientos intangibles, pensamientos y acciones que escapaban a lo común o que incluso parecían indicar la existencia de entidades invisibles que podían ser de ayuda en momentos de dificultad.
Estas son las bases del poco conocimiento que podemos tener de cómo aquellas gentes sentían y vivían lo sagrado en su día a día. La arqueología no ha encontrado restos de figuras que representen divinidades o sacerdotes y tampoco de templos o santuarios. Por supuesto, no hay que perder de vista que hablamos de una época en la que las evidencias materiales son escasas, y muchas veces confusas, y que cualquier elemento perecedero, como podrían ser las ofrendas sagradas, desaparece rápidamente del registro arqueológico sin dejar rastro.
Con el paso de los siglos, especialmente hacia el IX a. C., los datos comienzan a mostrar un cambio de tendencia. Aquellas gentes, cuyas evidencias religiosas eran invisibles para la historia, empezaron a elegir lugares especiales en los que depositar ofrendas. Arroyos boscosos, cuevas y manantiales fueron los lugares elegidos como espacios de comunicación con lo divino. No es de extrañar que escogieran aquellos enclaves que les parecieran más idílicos, pues la belleza natural siempre ha despertado un sentimiento cautivador y en ocasiones místico en el ser humano. También es fundamental pensar no solo en el sentido de la vista sino en el del oído, en armonía con los juegos de agua de los riachuelos o el tacto y el olfato en las fuentes naturales de aguas termales. Aquellos lugares tranquilos, en sombra y repletos de vegetación, ciertamente debían de ser obra de la presencia divina. En un periodo muy posterior —siglo I—, Séneca el Joven redactó una carta en la que describe perfectamente las características de dichos lugares, cuyo sentido sagrado todavía se conservaba en su época. Reproduzco aquí un fragmento, sin tener en cuenta su contexto, porque pienso que pinta un paisaje de sensaciones completamente evocador.
Si tibi occurrerit vetustis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens lucus et conspectum caeli <densitate> ramorum aliorum alios protegentium summovens, illa proceritas silvae et secretum loci et admiratio umbrae in aperto tam densae atque continuae fidem tibi numinis faciet. Si quis specus saxis penitus exesis montem suspenderit, non manu factus, sed naturalibus causis in tantam laxitatem excavatus, animum tuum quadam religionis suspicione percutiet. Magnorum fluminum capita veneramur; subita ex abdito vasti amnis eruptio aras habet; coluntur aquarum calentium fontes, et stagna quaedam vel opacitas vel immensa altitudo sacravit.
Si te encuentras ante un bosque espeso de árboles vetustos de altura excepcional, donde la espesura de las ramas, entretejidas unas con otras, te priva de contemplar el cielo, la magnitud de aquel bosque, la soledad del paraje y la impresión de la sombra tan densa y continua en pleno día despertarán en ti la creencia en una divinidad. Si una gruta excavada en lo hondo de las rocas deja como colgando un monte, no por factura humana, sino minada en tan vasta amplitud por causas naturales, golpeará tu alma con una especie de sentimiento religioso. Veneramos las fuentes de los grandes ríos. Se dedican altares a la súbita aparición de un inmenso caudal de las entrañas de la tierra; se honran los manantiales de aguas termales, y por su opacidad o por su inmensa profundidad fueron sagrados los estanques.
(Séneca el Joven, Cartas morales a Lucilio IV, 41, 3)
Entre sus ofrendas, enterradas en aquellos espacios, encontramos normalmente objetos de la vida cotidiana, muchas veces de tamaño reducido, no pensados para usarse sino solo para representar al objeto real. En este punto parece evidente resaltar que, sin el contexto que nos proporciona el método arqueológico, difícilmente podríamos distinguir estos elementos rituales de simples juguetes infantiles con los que los niños se entretendrían imitando a los adultos.
Si seguimos avanzando un poco más en el tiempo, comenzamos a ver ofrendas de armamento que nos demuestran que en aquellas pequeñas comunidades empezaban a aparecer signos de desigualdad, para beneficio de unas elites que, a cambio de su protección y amparo, conseguían un respeto especial de parte del resto de la comunidad.
Aparecen también los primeros santuarios dedicados a los poderes divinos por parte de los mortales. Como cabría esperar, aquellas gentes que sentían el influjo de lo sagrado construyeron estructuras para que también esas presencias divinas tuvieran sus propios hogares. En el área de influencia griega, las divinidades fueron acogidas en recintos sagrados con forma de espacios domésticos hacia mediados del siglo VIII a. C., una tendencia que no aparecería en la península itálica hasta, al menos, el siglo VI a. C.
Allí no eran los santuarios, sino las urnas para colocar las cenizas de los fallecidos, las que tenían forma de cabaña ya desde el siglo X a. C. Al menos sabemos que, para ellos, los muertos debían reposar en sus propios hogares. Eran conscientes de que los vivos en algún momento mueren, y que quienes les sucedían comenzarían sus propias vidas en los nuevos hogares, siguiendo el ciclo que nunca acaba y que, por qué no, seguramente escondía un componente místico para ellos. Las ideas de trascendencia y de presencia sobrenatural poblaban las mentes de aquellas personas que, seguramente, ya distinguían por sus nombres —desconocidos para nosotros— a algunas divinidades en sus santuarios al aire libre. No es casual que los propios romanos concibieran la fundación de la ciudad a mediados del siglo VIII a. C., un momento que arqueológicamente coincide con un mayor desarrollo de las comunidades que poblaban las colinas a orillas del río Tíber.
A las divinidades se les hacían peticiones entregando ofrendas a cambio, en las que la figura humana tenía una presencia fundamental. Era el propio cuerpo el que, en forma de pequeñas figuras, se arrojaba a pozos rituales, cuevas o ríos. Hacia el siglo VII, y en especial ya en el VI a. C., las ofrendas pasaron a tener otras formas, principalmente de cabezas, como representación de la parte más importante y consciente de las personas. Resulta muy interesante analizar este tipo de hallazgos puesto que, al compararlos, nos damos cuenta de que las figurillas presentan enormes variaciones en cuanto a su factura y su calidad artísticas. Así quedan representados los diversos estratos sociales que existían en las comunidades, evidenciando también —lo cual es incluso más importante— que no solo las elites sino también la gente corriente participaba de los rituales, aunque fuera con ofrendas de peor calidad.
Desde finales del siglo VI a. C., un momento en el que el comercio y la artesanía ya eran importantes recursos de expansión social, aumentan exponencialmente los hallazgos de ofrendas, en especial de terracota. La nueva tecnología de los moldes había llegado a la órbita italiana, desarrollando todo un sistema casi industrial de producción en serie. Y no solo se representaban cabezas, sino cualquier otra parte del cuerpo: ojos, lenguas, brazos, manos, dedos, piernas, órganos sexuales, torsos que muestran sus órganos internos como si fueran verdaderos modelos anatómicos e, incluso, los propios órganos por separado en forma de pulmones, hígados o intestinos.
Realmente es muy complicado explicar con certeza por qué se realizaban ese tipo de ofrendas, aunque seguro que se te vienen a la cabeza algunas posibilidades. ¿Serían peticiones de sanación enfocadas a una parte concreta del cuerpo? ¿O acaso representaciones figuradas de elementos rituales asociados a cada una de las partes? Algunos autores han propuesto que cada una de ellas podría interpretar una acción religiosa que debían realizar los fieles. Lenguas que representarían las plegarias, orejas para pedir a los dioses que escuchen con atención, manos que simbolizarían la entrega de ofrendas y brazos que mostrarían los rezos, que se realizaban siempre extendiéndolos hacia el cielo. Seguramente ninguna explicación que propongamos sea del todo satisfactoria porque los milenios que nos separan de aquellas gentes, y las profundas diferencias culturales que hay entre ellos y nosotros, complican aún más la ya ardua tarea de interpretar los hallazgos.

Ofrendas de terracota en forma de diversas partes del cuerpo humano. Universidad de Cambridge, Cambridge.
Pero no fue hasta el siglo VII a. C. cuando se produjo un cambio de mentalidad que sería crucial para el desarrollo de la posterior religiosidad romana. Este momento fundamental está fosilizado en el tiempo en el yacimiento de Sátrico (lat. Satricum), un pequeño asentamiento en el Lacio, a unos cincuenta kilómetros al sureste de Roma saliendo por la Via Appia.
En él encontramos los mismos pozos rituales de ofrendas en los que ya nos habíamos fijado, que incluyen además el depósito ritual de huesos de cordero, ternera y cerdo, lo que muestra que la comunidad seguramente realizaba banquetes donde el vino, que había llegado a Italia hacia el siglo IX a. C., sería protagonista. Y, sin embargo, en este yacimiento se ha encontrado un elemento que lo cambiaría todo. Junto al pozo, la comunidad construyó una estructura techada identificada como una verdadera precursora de lo que más adelante serían los templos. Nos es imposible saber qué ocurrió para que se produjera aquella innovación, o si fue la comunidad, la elite o una sola persona, ya fuera hombre o mujer, quien tomó la iniciativa de construir aquel pequeño edificio. Pero lo cierto es que esta primera monumentalización nos confirma que la religiosidad cada vez se vivía más como un contacto directo con los dioses en lugares específicos. Por supuesto, no podemos pensar todavía en estatuas de culto o en el concepto romano de templo —aedes—, pero sí vemos que aquella comunidad puso un gran empeño en construir un espacio en el que realizar ofrendas de forma más cómoda, precisa y compartida.
A partir del siglo VI a. C., un momento que coincide con la llegada de la dinastía de los reyes etruscos —y sus influencias— a Roma, comenzamos a encontrar estructuras que ya se han convertido en verdaderos templos con tejados decorados con figuras de terracota, antefijas que rematan el tejado con gorgonas que hacen muecas y sacan la lengua como señal apotropaica, es decir, como una forma de defensa mágica. Es en este momento cuando podemos decir que el templo se ha convertido verdaderamente en la morada de la divinidad y da comienzo el culto arcaico romano tal y como lo conocemos. Incluso contamos con los primeros objetos rituales que parecen indicar la existencia de antiguos sacerdotes, pequeñas autoridades religiosas que todavía distan mucho del organizado sistema sacerdotal romano que conoceremos más adelante. Y aunque la religiosidad fue centrándose cada vez más en el ámbito urbano, atrayendo a los dioses al espacio de la ciudad, también los santuarios naturales llegaron a monumentalizarse.
Comenzaron a colocarse frente a los templos los primeros altares para realizar sacrificios, la piedra angular de la comunicación entre mortales y divinidades en la religión romana. Se trata, en realidad, de pequeñas estructuras que servían para acoger un escueto fuego sagrado donde quemar las ofrendas, nada comparable con los grandes altares que veremos después. Y en conexión con los sacrificios y con el sentido de comunidad, cada vez encontramos más evidencias de los banquetes, tanto para los mortales como para los dioses, pues también ellos necesitan recibir el alimento que les entregan los fieles. Se trata de los precedentes de los lectisternia, a los que ya me he referido antes (▶ pág. 48).
En conclusión, estamos asistiendo a la verdadera creación de la ciudad en paralelo al desarrollo de la religión, propiciando un nudo inseparable que uniría irremediablemente lo social con lo ritual en el mundo romano durante los siguientes mil años. Este era verdaderamente el nuevo hogar común, más allá de la cabaña que recogía y relacionaba a la gente de la comunidad, del mismo modo que Rómulo les unió en el mito fundacional.

Lituo de bronce de comienzos del siglo IV a. C. hallado en la necrópolis de la ciudad etrusca de Caere. Museo Nacional Villa Giulia, Roma (© M. Carrieri / DEA / Album).
EN EL NOMBRE DE NUMA
Tras la muerte de Rómulo, el rey Numa Pompilio tomó el relevo, transformando la vida y las costumbres de la nueva ciudad —según cuenta la tradición— de una forma tan amplia que el prestigio de este rey llegaría a rivalizar con el de Rómulo como fundador.
Ambos eran considerados realmente como padres fundadores, pues del mismo modo que Rómulo representaba el espíritu guerrero y batallador de los romanos, con el que habían logrado fundar su destino, Numa era el mayor exponente de la paz, la piedad y el sentir religioso, lo que le convertía en el fundador de la moral romana. No en vano, ya en la antigüedad, se relacionaba el origen de su nombre con el de numen. A pesar de que los primeros cultos ya habían sido establecidos por su predecesor, a Numa se le atribuía la institución de la religión romana en su forma más canónica.
Numa dedicó junto al Foro un templo a la diosa Vesta, antiquísima divinidad protectora por excelencia del hogar. Conociendo la realidad arqueológica de la época como la conocemos ahora, no debe extrañarnos que el templo dedicado a esta diosa tuviera forma circular, como si de una cabaña se tratase. De hecho, a pesar de que los restos que conservamos de este templo en la actualidad corresponden a su última reconstrucción, de comienzos del siglo III, su forma circular siempre se mantuvo intacta, preservando esta idea fundamental desde los albores de la ciudad.
En su interior ardía una llama sagrada que protegía y resguardaba a todos los romanos. Una vez más el fuego del hogar y la tierra entera demuestran un mismo origen: terra, etimológicamente, deriva de torrere —quemar o tostar—. De ahí que a Vesta se la asociara con Ops, la madre tierra, y con Saturno, de quienes, según la tradición ovidiana, era hija. Las creencias romanas y su relación con los dioses estaban íntimamente unidas a ese fuego sagrado de la tierra romana, hasta tal punto de que, si se apagara, toda Roma podía desmoronarse. De ahí que estuviera custodiado día y noche por las vírgenes vestales, seis mujeres que dedicaban, al menos, treinta años de su vida a su protección y cuidado.
Año tras año, cada 1 de marzo, el fuego se apagaba y el santuario se purificaba antes de volver a encenderlo de forma solemne. La relación de este acontecimiento con la renovación del ciclo natural del año nos confirma una vez más el reflejo directo del origen de los sentimientos religiosos romanos en la naturaleza y en la relación del ser humano con ella. Es por eso que el inicio del año arcaico instaurado por el rey Rómulo se había fijado en el día 1 de marzo, siendo la primavera la estación que representaba el nacimiento de la naturaleza.
Sin embargo, Numa, exponente de la razón, la mesura y el conocimiento del orden humano y divino, modificó el inicio del calendario, pasando de su arcaico origen natural a uno significativamente más regular y piadoso. Añadió un nuevo mes, Ianuarius, y se lo dedicó a Jano Bifronte, que con una de sus caras miraba al pasado, cerrando la puerta del año que terminaba, y con la otra hacia el futuro, abriendo la del que comenzaba. El calendario, que a partir de entonces dejó de basarse solo en el ciclo de la luna para iniciar el camino hacia su conversión, con el paso de los siglos, en un verdadero calendario solar, era fundamental en la religiosidad romana. El año estaba lleno de celebraciones totalmente relacionadas con los ciclos laboral y vital. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, eran especialmente importantes las festividades relacionadas con el trabajo del campo, como las cerialia, las parilia, las vinalia, las robigalia, las consualia, las opisconsivia o las saturnalia, que marcaban los diferentes procesos agrícolas[4].
Lógicamente, el desarrollo de la ciudad y la vida urbana provocó que muchas de estas fiestas, o bien quedaran relegadas al ámbito rural, o bien su significado original se terminara diluyendo, aunque se mantuviera su espíritu festivo. Este es el caso de dos de las fiestas antes mencionadas: las parilia pasaron de ser una fiesta pastoril a conmemorar la fundación de la ciudad —especialmente desde época del emperador Adriano, cuando cambiaron su nombre de forma muy sugestiva por el de romaia— o las saturnalia, una de las festividades más importantes y esperadas del año romano, que pasó de ser una fiesta que bendecía el descanso tras el final de las labores de la siembra a una celebración cargada de jolgorio y alegría centrada más en los contrastes y la libertad que en las labores agrícolas, relegadas a un segundo lugar.
A lo largo del año romano también observamos diversas festividades religiosas relacionadas con la guerra, como el armilustrium, con el bienestar de la comunidad y sus gentes, representadas en la fiesta de las siete colinas —septimontium—, o con los difuntos y los espíritus, como las parentalia y las lemuria. Todas ellas eran fiestas oficiales que requerían una observancia de los rituales tanto en público como en privado, pero todavía tendría que pasar un tiempo hasta que aquellas prácticas terminaran realmente por fijarse en la forma de los rituales que desarrollaremos en la segunda parte.
Ya hemos hablado de los meses y sus tutelas, pero debes saber que no solo aquellos estaban guiados por los dioses; también lo estaban —desde su introducción en el siglo I a. C.— cada uno de los días de la semana, comenzando con Saturno —el sábado o dies Saturni—, hasta Venus —el viernes o dies Veneris— e incluso sus veinticuatro horas, cada una de ellas tutelada sucesivamente por uno de los dioses de la semana planetaria, ordenados, según su conocimiento, de más lejano a más cercano a la Tierra: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Repitiendo este ciclo, cada día de la semana tomaba el nombre de la divinidad que protegía la primera hora de luz de la jornada, dando lugar así a la ordenación que sigue manteniendo la semana actual, con la salvedad de que para los romanos comenzaba el sábado por ser Saturno el dios más antiguo y su astro el más lejano de todos.
Por otra parte, en lo referente al culto a los dioses, Numa estableció que no era lícito representarlos con forma humana o ni siquiera animal a través de sus animales totémicos. Los templos y los santuarios no contendrían estatua de culto alguna para no asimilar lo inmortal a lo mortal, pudiendo solo captarse lo perfecto a través del pensamiento, como nos transmite Plutarco (Vida de Numa 8, 12-14).
[…] nondum tamen aut simulacris aut templis res divina apud Romanos constabat. Frugi religio et pauperes ritus et nulla Capitolia certantia ad caelum, sed temeraria de cespite altaria, et vasa adhuc Samia, et nidor ex illis, et deus ipse nusquam. Nondum enim tunc ingenia Graecorum atque Tuscorum fingendis simulacris urbem inundaverant.
[En tiempos de Numa] la religión entre los romanos aún no era una cuestión de imágenes o templos. Era frugal en sus formas, sus ritos eran simples y no había capitolios rivalizando hacia los cielos, sino que los altares se improvisaban con terrones y los vasos sagrados eran todavía de arcilla de Samos y de estos se elevaban los olores, y no había ningún dios. Porque en ese momento la habilidad de los griegos y etruscos en la creación de imágenes de culto aún no había invadido la ciudad.
(Tertuliano, Apologético XXV, 12-13
= Varrón, Antigüedades humanas y divinas fr. 38)
Tertuliano, un autor cristiano de finales del siglo II que también citaba a Varrón para criticar la religión romana, nos da una imagen perfecta de lo que los romanos pensaban de las prácticas religiosas más sencillas de Numa. La pureza religiosa de los dioses invisibles como conceptos sin imagen física puede recordarnos a aquellas ideas primitivas de los numina sin forma definida. Sin embargo, esta recreación de los orígenes religiosos de Roma incluía a los diferentes dioses, tal vez no con su forma física, pero sí con sus atributos diferenciadores.
La tradición cuenta que las primeras estatuas de culto no aparecieron en Roma hasta 170 años después de su fundación, aproximadamente durante el reinado de Tarquinio Prisco, el primero de los reyes etruscos que aportaría de su experiencia religiosa precisamente la aparición de los primeros simulacra deorum. Este concepto, que normalmente traducimos como «estatuas de culto», es importante en cuanto a sus matices, puesto que nos está hablando de simulacra, imitaciones o semejanzas de los dioses.
Las estatuas de culto serían, por tanto, sustitutas de los dioses que permitirían a los mortales ver, de una forma idealizada, a imagen y semejanza del ser humano, a las entidades invisibles que gobernaban el mundo. De este modo sería más sencillo conducir el espíritu de los ignorantes que no comprendían fácilmente la religión, como comentaba Cicerón, y poetas, pintores y artesanos podrían imitar sus formas para facilitar la percepción de lo divino.
A parvis enim Iovem, Iunonem, Minervam, Neptunum, Volcanum, Apollinem, reliquos deos ea facie novimus, qua pictores fictoresque voluerunt, neque solum facie, sed etiam ornatu, aetate, vestitu.
Desde pequeños hemos conocido a Júpiter, Juno, Minerva, Neptuno, Vulcano, Apolo y los restantes dioses con el rostro que quisieron pintores y escultores; y no solo en el aspecto, sino también en sus atributos, su edad y su manera de vestir.
(Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses I, 81)
Eran, por tanto, los mortales los que modelaban a los inmortales, primero como forma de hacerlos más accesibles a todo el mundo y, con el tiempo, porque la costumbre se había apoderado de los pensamientos y sensaciones que tenían sobre su naturaleza. Además, existía la concepción de que, si bien la estatua de culto no era la divinidad en sí misma, sí podía residir en ella su poder divino, especialmente durante las ceremonias y los rituales. Los templos eran, al fin y al cabo, las residencias terrenas en las que tanto dioses como humanos podían encontrarse y comunicarse en formas ya preestablecidas y eficaces.
Las primeras estatuas, traídas a Roma por los etruscos, eran de madera y terracota. Se decía que la primera y la más antigua de todas ellas fue la de Júpiter para su gran templo en el Capitolio, encargada por el rey Tarquinio Prisco a Vulca, un escultor de la ciudad de Veyes. A este mismo artesano, según varias fuentes, se le pidió también que realizara una gran cuadriga de terracota, conducida por el propio Júpiter, que coronó desde entonces el tejado del templo. Con el paso del tiempo, no obstante, estas imágenes arcaicas terminaron por desaparecer. Sabemos que en el año 296 a. C. la cuadriga fue sustituida por otra de bronce, y la estatua del dios en el interior del templo se destruyó con él durante el gran incendio del año 83 a. C.
A esa misma época y, según Plinio el Viejo (Historia natural XXXV, 157), a aquellas mismas manos pertenecía también una estatua de Hércules apodada fictilis —de barro— que todavía estaba en pie al menos a finales del siglo I. A esta representación, o tal vez a alguna otra similar, le dedicó Marcial uno de sus epigramas.
Sum fragilis: sed tu, moneo, ne sperne sigillum:
Non pudet Alciden nomen habere meum.
Soy frágil: pero, te lo advierto, no desprecies la estatuilla
Pues no le da vergüenza al Alcida [Hércules] llevar mi nombre.
(Marcial, Epigramas XIV, 178)
En este pequeño texto descubrimos cómo la propia imagen divina demuestra que no se siente inferior a pesar de no estar hecha a partir de otros materiales más nobles como el mármol de diferentes colores o policromado, el bronce dorado, la plata, el oro o incluso —en raros casos— el marfil, empleados a partir del siglo II a. C. y durante todo el periodo imperial. Aunque solo un porcentaje de ellas hayan llegado hasta nosotros debido a su destrucción, no ya por la iconoclasia cristiana (▶ pág. 387) sino por el valor de los materiales de los que estaban hechas, conservamos algunos ejemplos excepcionales de estatuas de culto romanas. Y aunque estos mismos materiales podían ser usados también para representar a los mortales, los romanos se cuidaban de diferenciar las estatuas sagradas, simulacra deorum, de las profanas, designadas simplemente como statuae —del verbo statuo, erigir—.
Así la mayoría de dioses tomaron forma humana, incluso las personificaciones de virtudes como Fortuna, que siempre aparecía representada en forma de mujer con un timón de barco en la mano, pues ella era quien guiaba el destino de los mortales, Abundantia, que portaba una cornucopia repleta de frutos, o Victoria, con la palma que conmemoraba a los vencedores. Otros como Terminus, al ser el dios inamovible de los límites, tenía el tronco humano pero contaba con un pilar por piernas, demostrando así su estatus inalterable. Finalmente, debo destacar el caso de la propia diosa Vesta, con quien comenzábamos este capítulo. Su pureza, su virginidad y su antiquísimo culto hicieron que siempre fuera representada en su templo por las llamas del hogar y no por una estatua con forma de mujer. La influencia de las ideas anicónicas del periodo arcaico y el hecho de que Vesta no tuviera templos en ninguna otra ciudad que no fuera Roma —además de Lavinio y Alba Longa, por ser las ciudades fundadas antes que esta por Eneas y Ascanio—, contribuyó a que su figura se mantuviera invisible, sin representación física en su templo.
Aesse diu stultus Vestae simulacra putavi,
mox didici curvo nulla subesse tholo
ignis inexstinctus templo celatur in illo:
effigiem nullam Vesta nec ignis habet.
Durante mucho tiempo creí, tonto de mí, que había estatuas de culto de Vesta; más tarde aprendí que no había ninguna en su templo ovalado. En aquel tholos se guarda un fuego inextinguible; ni Vesta ni el fuego poseen imagen alguna.
(Ovidio, Fastos VI, 295-298)
A finales del siglo VI a. C., cuando la monarquía romana fue finalmente derrocada, Roma contaba ya con numerosos cultos y estatuas, y estaban comenzando a desarrollarse algunos de los rituales más característicos de la religiosidad romana, como los sacrificios. Es en este momento cuando podemos empezar a hablar de una religión consolidada, de la misma forma que la historia romana se vuelve algo más real y menos mítica con la llegada de la República.
Un nuevo comienzo nos espera, una época en la que las influencias externas serán cada vez más fuertes, hasta culminar lo que será la concepción tradicional de la religiosidad romana tal y como la conocemos.
LOS DIOSES QUE LLEGARON
DE TIRRENIA
Un hombre sabio dijo una vez que un dios todopoderoso había creado la inmensidad de lo que es visible en el universo. Lo había hecho con esfuerzo y a través de miles de años. Dividió la existencia en doce periodos de mil años y de acuerdo con ellos desarrolló su creación. En el primer periodo creó el cielo y la tierra. En el segundo creó el firmamento. En el tercero creó el agua y con ella llenó los mares y los ríos. En el cuarto periodo creó las grandes luces del firmamento: el sol, la luna y las estrellas. En el quinto creó la vida y se la entregó a todas las criaturas que vuelan, se arrastran, caminan a cuatro patas o nadan, y con ellas pobló el aire, la tierra y el agua. Y solo entonces, en el sexto periodo de mil años, creó al ser humano.
Seis mil años tuvieron que pasar para que los mortales pudieran disfrutar del mundo que aquel dios había creado con esfuerzo. Y desde ese momento ellos poblarían la tierra hasta el final del duodécimo periodo de la existencia.
Así era como los etruscos concebían la creación del mundo, o al menos así nos lo ha transmitido la Suda, una impresionante enciclopedia escrita en griego en el siglo X que trató de recopilar todo el saber conocido hasta ese momento. Seguro que tú también te has dado cuenta de las similitudes que tiene esta cosmogonía con el comienzo del libro del Génesis bíblico, pues cada uno de los periodos de mil años —chiliadas— puede ajustarse sin problemas a los días de la creación cristiana. La milimétrica superposición de los elementos de esta creación etrusca con los de la cristiana hace que no podamos estar seguros de si aquel autor del siglo X no mezcló ideas diversas para generar un relato más coherente con su propio sentimiento religioso. No debemos perder de vista que, en el momento de escribir esta enciclopedia, los orígenes de la cultura etrusca ya estaban tan lejos para este autor como para nosotros lo está la caída del Imperio romano. Muchas veces tomamos la antigüedad como un conjunto unitario, sin pararnos a pensar en la impresionante extensión temporal que estamos valorando. Detalles como este nos permiten adquirir una perspectiva mucho más acertada en la que comprendemos la tremenda complejidad del objeto de nuestro interés.
Esto es especialmente cierto en el caso de los llamados etrusci o tusci por los romanos, tirrenospor los griegos y raśna por sí mismos. Un pueblo que ocupó el territorio situado inmediatamente al norte de lo que hoy es la ciudad de Roma, con el río Tíber como frontera natural, aunque la expansión de su área de influencia fue mucho mayor en su momento álgido, hacia el siglo VI a. C. Se trata de una cultura rodeada por el misterio, especialmente debido a la absorción final a la que se vio abocada por el auge del mundo romano. Comprendemos parcialmente su lengua, escrita con caracteres influidos por el alfabeto griego en inscripciones sobre piedra, metal o papiro, que poco a poco nos revelan, junto a la investigación arqueológica, mucho más sobre ellos.
Del mismo modo que los romanos, los etruscos eran devotos amantes de la religión, como recoge Tito Livio (Desde la fundación de la ciudad VI, 1, 6): los etruscos son un pueblo dedicado como ningún otro a la observancia de los ritos religiosos, distinguiéndose especialmente por su dominio de las prácticas. Una pieza fundamental en su sistema religioso era la adivinación, por lo que los autores cristianos consideraban a los etruscos como los padres creadores de la superstición. La religiosidad etrusca se basaba en tratar de averiguar en cada momento cuáles eran las opiniones que los dioses tenían sobre el mundo de los mortales y las decisiones que tomaban al respecto. Por eso recurrían a las técnicas de adivinación que conseguían desentrañar los misterios de la voluntad divina. Solo así podrían ellos hacer las ofrendas apropiadas para tratar de influir positivamente en el destino.
Según su tradición, transmitida por los romanos, existieron también profetas que les sirvieron de guía y que les revelaron el conocimiento arcano de los dioses, que después pusieron por escrito en un corpus de libros sagrados del que solo tenemos algunas noticias aisladas. La ninfa Vegoiales enseñó a interpretar las señales que esconden los rayos al descargar su fuerza sobre la tierra. Tages, un hombrecillo con rostro de niño pero con la prudencia de un sabio, y que salió de la tierra mientras un agricultor araba un campo, les mostró los principios básicos de la etrusca disciplina, basada en la adivinación a través de la lectura y la interpretación de las señales presentes en el hígado de los animales.
La hepatoscopia ya era practicada en el segundo milenio a. C. por los babilonios, pero para los etruscos se convirtió en la forma de adivinación más precisa posible. Su éxito era tal que terminó por extenderse también entre los romanos, convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de su sistema religioso. Esta extraña forma de interpretación ritual del futuro era transmitida por los arúspices —especialistas en esta disciplina— de generación en generación. Tenemos la suerte de que en 1877 se halló en la ciudad de Piacenza una pieza de bronce etrusca —realizada ya bajo dominio romano, pues está fechada en el siglo II a. C.— que representa precisamente, a tamaño natural, un hígado de animal, empleado con toda probabilidad como modelo de aprendizaje y referencia. En él están marcadas diferentes divisiones con nombres de divinidades. En concreto, cuenta con dieciséis nombres rodeando el borde exterior de la pieza y otras veinticuatro en el interior, junto a dos más en la parte inferior.
La adivinación se realizaba revisando con atención los posibles defectos que podía contener la superficie del hígado, el tamaño de las diferentes partes o su forma. Dependiendo de lo que se descubriera, se interpretaba en clave positiva o negativa y, atendiendo a la zona en la que se localizase, se podía asociar dicha actitud a una divinidad concreta.
Entre los dioses más importantes que aparecen en el hígado de Piacenza destaca Tin o Tinia, el portador del rayo y el conciliador de los dioses, representado en muchas ocasiones con barba y un aspecto venerable, que podemos asociar fácilmente con Zeus, Júpiter o Yahvé. Aun así, también se le podía representar joven y sin barba. Por otro lado, el rayo, uno de los elementos fundamentales de la religión etrusca, no era suyo en exclusiva, pudiendo ser usado también por otras divinidades, un dato diferenciador más que moldea la opinión que deberíamos estar formándonos sobre las interpretaciones de las divinidades en diferentes culturas.
Su esposa era Uni, divinidad protectora y guerrera asimilada con Juno en Roma, especialmente en su actitud de sospita —salvadora o protectora—. También era equiparable con la diosa fenicia Astarté, la Tanit púnica, que en Grecia solía asociarse con Afrodita y en Roma con Dea Caelestis, que combinaba atributos de Juno, Diana y Minerva. Un ejemplo más de que las divinidades no se pueden «traducir»a la ligera entre las diferentes religiones de las culturas del Mediterráneo antiguo.

El llamado «hígado de Piacenza», con las divisiones del cielo y los nombres de diversas divinidades etruscas. En la parte inferior derecha de la pieza se encuentra la cabeza del hígado, en forma de pirámide. Museos Cívicos, Piacenza (© M. Carrieri / DEA / Album).
Usil y Tiv, que aparecen mencionados en las dos grandes divisiones de la parte inferior del hígado, se corresponden con el Sol y la Luna. A Usil se le suele representar con un nimbo o halo solar y aparece muchas veces asociado con Thesan, la aurora, y Nethuns, el dios del mar, desde donde el Sol nace cada día.
Especialmente destacables son los grabados que aparecen en la cara trasera de los espejos circulares de bronce pulido —malastria—. Estas típicas demostraciones de estatus en la cultura etrusca, que han sido halladas tanto en tumbas femeninas como masculinas, portan una buena cantidad de divinidades con sus nombres grabados en el bronce. A Usil se le representa a menudo con el arco, equiparándolo con Aplu o Apulu, del mismo modo que Helios/Sol y Apolo estaban asociados tanto en la religión griega como en la romana.
También tenían gran importancia diosas como Cel Ati, la madre tierra o Fufluns, equiparable a Liber Pater, dios del vino. Se le conocía también como Pacha, dios del éxtasis místico, que influyó mucho en las celebraciones de los misterios de Baco realizadas en Roma hasta su prohibición, declarada por el Senado en el año 186 a. C.[5] E incluso algunos que pueden llevarnos a error —al menos eso les ocurrió a ciertos investigadores del siglo pasado—, como Mariś, que no se correspondería con el romano Marte, sino posiblemente con la figura protectora del Genius. Laran era el dios de la guerra etrusco, relacionado siempre con Turan, la diosa del amor, y su hijo Turnu. Finalmente, de otros como Letham o Satre, ante la escasez de evidencias, no podemos determinar quiénes eran exactamente o si tenían relación con otros dioses extranjeros. En el caso de este último, se le había relacionado con Saturno, pero las investigaciones recientes parecen apuntar a una similitud casual en sus nombres, como en el caso de Mariś.
Todos ellos y otros dioses dominaban el cielo etrusco, que estaba dividido en dieciséis regiones, de la misma manera que el hígado de los animales. De hecho, eran las regiones del cielo las que se proyectaban sobre las entrañas de los animales durante la adivinación. Los etruscos siempre miraban al cielo esperando ver los mensajes de los dioses. Si un rayo caía, los testigos determinaban de qué parte del cielo procedía y así los sacerdotes podían interpretar su significado —recordemos que eran varias las divinidades que podían lanzarlos—. También existían cultos del inframundo con el dios Aita a la cabeza, aunque había otras divinidades menos conocidas pero relacionadas con él de alguna forma como Calu o Śuri, interpretado este último como una extensión de Aplu —extrañamente relacionado con el inframundo en la cultura etrusca—. También poblaban el más allá Charu, el espíritu maligno de la muerte, cuyo nombre provenía del griego Caronte —en contraposición a Vanth, que guiaba a los muertos con su antorcha—, o Culśu, la guardiana de las puertas del inframundo, a quien no debemos confundir con Culśanś, el dios de todas las puertas, equiparable a Jano Bifronte.
Pero la divinidad principal de los etruscos, descrita por Varrón como el deus Etruriae princeps (Sobre la lengua latina V, VIII, 46), era Voltumna, también mencionado como Veltune o Veltha. Se trataba de un dios —o diosa, puesto que no está claro su sexo— relacionado con el inframundo, en algunas ocasiones representado como un monstruo maligno y en otras como una divinidad del cambio de la naturaleza, por lo que los romanos la identificaban con Vertumno. Fuera quien fuese realmente, lo fundamental es que en su santuario, el Fanum Voltumnae, se reunían los doce pueblos etruscos para venerarlo. Además, aquel lugar era un santuario federal en el que también se debatían asuntos políticos y religiosos entre todas las gentes que formaban parte de la cultura etrusca. Los descubrimientos más recientes parecen ubicarlo junto a la actual ciudad de Orvieto, aunque son muy diversos los lugares que la investigación ha propuesto a lo largo de los años.
Es interesante pensar en la enorme cantidad de dudas e incógnitas que todavía quedan por despejar en el mundo etrusco a pesar de ser un pueblo que influyó tanto en la idiosincrasia de los romanos, en especial en materia de consultas adivinatorias. Quizá precisamente porque muchas veces solo sabemos de ellos lo que nos contaron los autores de la antigua Roma, más allá de los fundamentales datos arqueológicos, la visión que tenemos de los etruscos queda algo deformada. Aun así, los conocimientos que hemos adquirido en estas páginas serán fundamentales para comprender más adelante los orígenes de algunos puntos clave de la religión romana que se desarrollaron a partir de ellos.
LA TRAICIÓN TIENE NOMBRE DE DIOS
Según cuenta la tradición legendaria romana, Eneas huyó de Troya y guio a un pequeño grupo de ciudadanos hasta una nueva tierra bajo los auspicios de los dioses, especialmente de Venus, su madre. Pero Eneas, además de a su pueblo —como ya sabemos—, había sacado de Troya algo fundamental, los llamados Penates, divinidades tutelares del hogar que llegaron a ser consideradas como las protectoras de la patria. Así, en forma de pequeñas estatuillas, fueron a parar a la ciudad de Lavinio, fundada por el héroe troyano. Unos años más tarde, su hijo Ascanio se los llevó consigo a la nueva ciudad de Alba Longa, depositándolos en un templo.
Pero al llegar la noche, y a pesar de estar el templo completamente cerrado, los dioses protectores desaparecieron. A la mañana siguiente nadie se podía explicar lo ocurrido en Alba hasta que alguien les avisó de que las estatuillas habían aparecido misteriosamente de vuelta en Lavinio. Pensando que aquello podía ser obra de algún habilidoso ladrón, los volvieron a llevar a la nueva ciudad para que les brindaran su protección, pero a la noche siguiente los Penates regresaron de nuevo a su hogar. Una vez entendieron que aquella era una acción divina y no humana, Ascanio ordenó que se trasladaran a Alba varios colonos de Lavinio para que los dioses protectores consintieran proteger también la nueva ciudad y la tomaran como su hogar.
Esta pequeña leyenda, ubicada temporalmente en un periodo anterior a la fundación de Roma, nos confirma un aspecto más de las creencias que los romanos tenían sobre sus dioses. En el momento en que su culto era establecido en un lugar, la divinidad permanecería allí inalterable y solo se movería si se practicaban los rituales apropiados. También vislumbramos que cada ciudad poseía una o varias divinidades tutelares que velaban por ellas. De ahí que Roma tuviera muy presente que, antes de conquistar una ciudad enemiga, debía conseguir a cualquier precio que su divinidad protectora la abandonara. Solo si los dioses del enemigo desertaban, el ejército romano estaría en condiciones de enfrentarse a él, siendo un combate igualado entre mortales y no uno sesgado por la intervención de los dioses.
Este ritual, conocido como evocatio —literalmente ‘llamar afuera’ o ‘hacer salir’— se realizaba antes del ataque o si, una vez comenzado este, se valoraba que podía ayudar a conseguir la victoria. Es posible que su origen estuviera en la práctica arcaica del robo físico de la estatua de culto del templo principal de la comunidad conquistada, para demostrar la superioridad del pueblo elegido por los dioses, los romanos, frente a sus enemigos.
Aun así, en momentos posteriores el ritual tomó unos tintes mucho más piadosos. Debemos tener en cuenta que, dentro del concepto que los romanos tenían de la guerra, estas acciones no solo estaban enfocadas a conseguir la victoria sobre el enemigo, sino que evitaban cometer un sacrilegio divino. Si se saqueaba la ciudad con los dioses dentro, aunque fueran los protectores del enemigo, la victoria ya no sería piadosa y justa porque no era lícito tomarlos como prisioneros. Esto supondría, en el cómputo global, una vergüenza para el pueblo romano.
Aquel acto religioso, no nos vamos a engañar, podía responder también a un objetivo mucho más mundano y pragmático: inflamar el valor de los soldados ante una lucha en la que prácticamente estaban confirmando la victoria antes de empezar. Al fin y al cabo, el general estaba invitando a los dioses del enemigo, y en especial a la divinidad tutelar de la ciudad, a salir de ella y a cambiar de bando, dejando al adversario «desprotegido».
Una vez más, para no cometer un acto de impiedad, la divinidad extranjera no era abandonada a su suerte, sino que se le ofrecía un culto mejor al que ya tenía. Idealmente, su nuevo santuario estaría ubicado en Roma —fuera del pomerium, claro está—, pero en algunos casos, sobre todo cuando este ritual posiblemente se convirtió en una práctica militar sin demasiada importancia —y, además, pocas veces atestiguada—, parece que tan solo se le dedicaba un pequeño recinto sagrado fuera de la ciudad conquistada, exiliándola de la misma y sin posibilidad de llevarla tampoco a Roma.
Realmente no son muchos los casos de evocatio que conservamos a través de las fuentes. En el monte Celio existía un pequeño santuario dedicado a Minerva Capta, epíteto que tradicionalmente se ha interpretado como el de una diosa capturada, aunque en los últimos tiempos se ha tirado por tierra esta idea puesto que, como acabamos de ver, uno de los objetivos de la evocatio sería precisamente el de evitar que la divinidad cayera prisionera. Otro caso interesante es el de Cástor y Pólux, representados como dos jóvenes jinetes que ayudaron a los romanos a vencer al ejército latino en la batalla del lago Regilo, en el año 496 a. C. Sabemos que antes de ese momento se les rendía culto en la ciudad de Lavinio, una de las que combatía en el bando latino, por lo que se ha planteado que aquella quizá fuera una situación similar a la evocatio, sellada con la dedicación del nuevo templo de los Dioscuros en el Foro Romano en el año 484 a. C.
Macrobio, un autor que escribió entre finales del siglo IV y principios del V, nos transmite la que podría ser la invocación completa de un ritual de evocatio, declarando que lo había leído en un tratado de cosas ocultas de un tal Samónico Sereno —de comienzos del siglo III—, que a su vez lo habría extraído de otro texto todavía más antiguo. En concreto, se trataría del ritual realizado en la primavera del año 146 a. C., justo antes de la derrota final y destrucción definitiva de la ciudad de Cartago en la tercera guerra púnica.
Imagina por un segundo la intensidad de aquel momento por el que Roma llevaba luchando más de un siglo. La emoción, el odio contra el enemigo y, por encima de todo, la piedad para con los dioses y la patria, se mezclan en el instante en que el general Publio Cornelio Escipión Emiliano pronuncia su promesa a la divinidad frente a todo su ejército antes del combate.
Si deus, si dea est, cui populus civitasque Carthaginiensis est in tutela, teque maxime, ille qui urbis huius populique tutelam receptisti, precor venerorque veniamque a nobis peto ut vos populum civitatemque Carthaginiensem deseratis, loca templa sacra urbemque eorum relinquatis; absque his abdeatis eique populo civitati metum formidinem oblivionem iniciatis, proditique Romam ad me meosque veniatis, nostraque vobis loca templa sacra urbs acceptior probatiorque sit, mihique populoque Romano militibusque meis praepositi sitis ut sciamus intellegamusque. Si ita feceritis, voveo vobis templa ludosque facturum.
A la divinidad, seas dios o seas diosa, bajo cuya protección se encuentra el pueblo y el Estado cartaginés, y especialmente a ti, que aceptaste la tutela de esta ciudad y de este pueblo, te ruego y pido que abandones al pueblo y estado cartaginés. Deja sus lugares, templos, ritos y ciudad, aléjate de los cartagineses e infunde a este pueblo y a este Estado miedo, temor y olvido. Date a conocer y ven a Roma, junto a mí y los míos, y que nuestros lugares, templos, ritos y ciudad sean más agradables para ti, y sea propicia a mí, al pueblo romano y a mis soldados. Si haces esto de tal modo que lo sepamos y lo percibamos, formulo el voto de que, en tu honor, construiré templos y celebraré juegos.
(Macrobio, Saturnales III, 9, 7-8)
Como podemos comprobar en este impresionante pasaje, la promesa no va dirigida a una divinidad en especial, lo cual nos confirma una vez más la obsesión y extrema diligencia de los romanos por tratar de no cometer errores en los rituales. En lugar de arriesgarse a nombrar a la divinidad concreta que protegía la ciudad, por si tal vez no conocían bien su nombre, la plegaria intenta atraerla con el apelativo genérico que ya conocemos: seas dios o seas diosa. De esta forma el general se asegura de que, si la divinidad quiere escucharle, no se irritará por haber fallado al identificarla. No obstante, Servio Honorato —otro autor tardío, contemporáneo de Macrobio— dejó escrito en sus comentarios a la Eneida de Virgilio (XII, 841) que aquella divinidad que decidió abandonar Cartago no podía ser otra que Juno, la diosa que había acosado a Eneas en su viaje, generando el origen de la rivalidad eterna entre romanos y cartagineses cuando el héroe troyano abandonó a Dido en Cartago.
Y el texto nos da otro detalle. Escipión Emiliano —suponiendo que el texto sea verídico— le pide a la divinidad que manifieste su voluntad de abandonar la ciudad de tal manera que ellos lo sepan y lo perciban. Es lógico pensar que difícilmente podría ocurrir algo así —por motivos obvios para ti y para mí—, pero los romanos confiaban en tener una confirmación clara y visible, ya fuera positiva o negativa, de la respuesta divina. Lo común es que se realizara el sacrificio de un animal y un arúspice examinara después las vísceras —a la manera etrusca— para confirmar si el voto se había cumplido, en un ritual que tendremos tiempo de analizar en profundidad más adelante.
Aun así, escribiendo sobre el suceso a posteriori, la captura de una ciudad se consideraba la certificación última de la voluntad divina. Tito Livio nos lo muestra en el que seguramente sea el ejemplo mejor documentado —y también el más antiguo que conocemos— de la evocatio romana. El dictator Marco Furio Camilo, en el año 396 a. C., tomó la ciudad etrusca de Veyes tras haber pronunciado el siguiente voto:
Tuo ductu […] Pythice Apollo, tuoque numine instinctus pergo ad delendam urbem Veios, tibique hinc decimam partem praedae voveo. Te simul, Iuno regina, quae nunc Veios colis, precor, ut nos victores in nostram tuamque mox futuram urbem sequare, ubi te dignum amplitudine tua templum accipiat.
Apolo Pítico, bajo tu guía e inspirado por tu voluntad, me encamino a destruir la ciudad de Veyes, y hago voto en este momento de darte la décima parte del botín. También a ti, reina Juno, que ahora moras en Veyes, te pido que nos sigas, victoriosos, a nuestra ciudad, que pronto será la tuya, donde te acogerá un templo digno de tu majestad.
(Tito Livio, Desde la fundación de la ciudad V, 21, 2-3)
Entonces, tomada ya la ciudad y expoliadas sus riquezas y tesoros, un grupo de jóvenes soldados fue enviado a recoger la estatua de la diosa Juno de su templo para confirmar el voto del general. Para no cometer un sacrilegio, sus cuerpos fueron purificados y se les vistió de blanco antes de entrar de la forma más respetuosa posible en el templo. Aquellos hombres sintieron una mezcla de miedo y pudor cuando llegó el momento de tocar la estatua, algo que solo podían hacer los sacerdotes. Fue entonces cuando uno de ellos, ya fuera inspirado por la propia diosa o rompiendo la solemnidad con una burla, dijo: Visne Romam ire, Iuno? —¿Quieres venir a Roma, Juno?— (Tito Livio, Desde la fundación de la ciudad V, 22, 5). Sorprendentemente, las fuentes nos cuentan que todos los demás juraron que la estatua había asentido con la cabeza. Poco después se embelleció aún más el relato añadiendo que la diosa no solo había movido la cabeza, sino que había hablado diciendo «Quiero» una y hasta dos veces, como confirma Dionisio de Halicarnaso (Antigüedades romanas XIII, 3, 2).
Finalmente, la diosa fue trasladada a Roma casi sin esfuerzo, como si fuera ella, deseosa, la que moviera la estatua de su culto. El 1 de septiembre del año 392 a. C. le fue dedicado su nuevo templo en el monte Aventino, con gran júbilo y con la presencia de las matronas de la ciudad, a las que Juno protegía, tal y como había prometido Camilo.
Por otra parte, los romanos también temían que en algún momento este tipo de usos pudieran ser empleados por sus enemigos contra ellos. Y aunque estaban bastante seguros de que en las prácticas religiosas ellos eran los mejores, se preocuparon de tomar todas las precauciones necesarias para evitar al máximo cualquier riesgo posible. Y esto comenzaba por impedir que pudiera llevarse a cabo correctamente una plegaria enemiga. Sabemos que a finales de diciembre —concretamente el día 21—, los romanos dedicaban una festividad a la diosa Angerona, protectora de un nombre sagrado de la ciudad de Roma. El nombre, que no ha llegado hasta nuestros días, era tan secreto que muy pocos lo conocían, y de revelarlo serían castigados con la muerte. De esta manera, si el enemigo no podía nombrar por su forma sagrada a la ciudad de Roma en sus plegarias, no podría conseguir que los dioses de la ciudad decidieran abandonarla. Hay quienes consideraban también que el nombre de la propia divinidad tutelar de Roma era guardado en secreto, aunque realmente, como hemos visto, eso no sería un problema tan grave, al usar la fórmula que permitía incluir a cualquier divinidad, fuera cual fuese su nombre. Macrobio nos confirma también que, aunque existieran discrepancias, los libros antiguos de autores eruditos recogían todas las opiniones al respecto, por lo que habría resultado sencillo averiguar su identidad, ya fuera Júpiter, Ops Consivia, el Genius Populi Romanio la misma Angerona.
Además, en este sentido, la propia ciudad de Roma contaba con diversas protecciones adicionales que aseguraban su estabilidad e inviolabilidad. Los más importantes talismanes en los que se sustentaba eran siete objetos que se custodiaban en diferentes lugares de la urbe y que, en conjunto, eran conocidos como los pignora Imperii.
Septem fuerunt pignora, quae imperium Romanum tenent: †aius matris deum, quadriga fictilis Veientanorum, cineres Orestis, sceptrum Priami, velum Ilionae, palladium, ancilia.
Siete fueron los garantes del poder que había en Roma: la roca de la madre de los dioses, la cuadriga de barro traída de Veyes, las cenizas de Orestes, el cetro de Príamo, el velo de Iliona, el Paladio y los ancilia [escudos sagrados].
(Servio, Comentario a la Eneida de Virgilio VII, 188)
Los romanos hacían bien en ser cautos y comedidos en lo que a su seguridad sagrada se refería. En su propia existencia como pueblo se contaban algunos momentos críticos que, de no haberse sobrellevado con astucia y piedad, pensaban ellos, habrían dado al traste con toda su civilización. Especialmente en los momentos más arcaicos, donde ya sabemos que los mitos cívicos superaban a la historia, hubo quienes intentaron apropiarse del destino futuro de los romanos. Este es el caso de un relato que nos sitúa en el siglo VI a. C., el tiempo de los reyes etruscos, en el que se estaban comenzando a excavar los profundos cimientos que sustentarían el sagrado templo de Júpiter Óptimo Máximo Capitolino.
Cuenta la leyenda que durante los trabajos apareció una cabeza humana que sorprendió a todos los allí presentes al encontrarse intacta. Algunos autores como Tito Livio (Desde la fundación de la ciudad I, 55, 5) explican tan solo que el hallazgo fue tomado por los adivinos etruscos como un signo inequívoco de que aquel lugar iba a ser la cabeza —en latín caput, capitis— del mundo, de donde procedería el nombre del monte Capitolio, hasta entonces conocido como Tarpeyo o Saturnio. Sin embargo, Plinio el Viejo (Historia Natural XXVIII, 15-16) es más explícito al narrar lo que ocurrió cuando se presentó la cabeza a los adivinos, el momento en el que Roma estuvo a punto de sucumbir.
Se envió una delegación a Etruria para visitar al más célebre de los adivinos de la época, Olenus Calenus, con el fin de que interpretara el significado de aquel prodigio. El adivino comprendió de inmediato la gloria que presagiaba aquel hallazgo y, astuto, intentó atraer aquella bendición para sí y para su pueblo. Cuando los romanos le explicaron que la cabeza había sido hallada en el espacio sagrado donde se estaba construyendo el nuevo templo de Júpiter, Calenusdibujó en el suelo con su vara un rectángulo que representaba un templum —recinto sagrado— en sí mismo. «¡Mostrádmelo, romanos! Indicadme dónde apareció exactamente la cabeza, ¿fue aquí?», dijo señalando el suelo que él mismo había marcado para representar el templo. Pero antes de que los romanos pudieran responder, el hijo del adivino, como inspirado por los dioses, les advirtió de la trampa que su padre había perpetrado. Ellos se apresuraron entonces a responder que la cabeza había sido hallada dentro del recinto sagrado, pero no de aquel en concreto sino del que se encontraba en Roma.
Durante un momento, no más que un breve instante, el destino y la gloria reservada por los dioses a Roma estuvieron a punto de ser transferidos a Etruria. Tan solo la inocencia de un niño pudo romper el engaño, permitiendo a los romanos retener para sí la bendición que Júpiter les había enviado. Gracias a él, la civilización romana consiguió prosperar y desarrollarse, siempre con el beneplácito y bajo el amparo de los dioses. O eso es lo que a ellos les gustaba pensar de sí mismos.
UNA INTERPRETACIÓN IMPERFECTA
Estoy seguro de que no es la primera vez que te encuentras con una tabla que relaciona dioses griegos y romanos —a la que, en este caso, yo añado también los etruscos para hacerla algo más instructiva e interesante—. También estoy convencido de que en más de una ocasión has visto, oído o leído a alguien diciendo que los dioses romanos no son más que una copia de los griegos. Guardo la esperanza de que, si estás leyendo este libro, tu espíritu crítico te haya hecho, como mínimo, tomar con precaución una postura tan radical y simplista como esa. Pero, si no es así, no te preocupes porque juntos vamos a destruir de una vez por todas uno de los grandes bulos históricos de la antigua Roma: ¿eran los dioses romanos un plagio de los griegos?

Lo primero que debemos establecer es el origen de esta idea. ¿Recuerdas cuando hablábamos de una teoría, ya superada, que interpretaba que los romanos en origen no habían tenido dioses o, si los tuvieron, se trataba de entes indiferenciados? Pues es esa, la llamada teoría animista, la que está detrás de todo este bulo. Según esa concepción, al no tener dioses propios sino solo nociones divinas difusas, los romanos habrían adoptado los dioses de los griegos y, en menor medida, de los etruscos como propios, tan solo adaptando sus nombres.
Esta visión tradicionalista también entronca con la idea de que los romanos tampoco tenían mitos propios, lo cual, como hemos podido comprobar, no es cierto. Sin embargo, esta lectura inductiva de la historia buscaba solo lo que quería hallar, como si todas las culturas necesariamente tuvieran que responder a un patrón único y verdadero. Así, considerando la religión como una unión entre mitos y rituales, los romanos no tendrían una religiosidad propia, sino una copia deformada y burda de la religión de los griegos, sin ni siquiera tener en cuenta que cada ciudad de la Grecia clásica tenía sus propios matices en su relación con los dioses.
En este asunto también se interpone, una vez más, nuestro sesgo monoteísta, como una suerte de pecado original impuesto por siglos y siglos de idiosincrasia judeocristiana. La contraposición que se hace en este caso, incluso en lo que se nos enseña de pequeños, es la de los dioses auténticos u originales, los griegos, contra los falsos o plagiados, que se corresponden con los romanos.
Pero la realidad histórica romana que estamos experimentando tiene, por suerte, una mezcla de sabores y sensaciones mucho más compleja. Eliminando este primer sesgo que nos obliga a ver la religión como una lucha de buenos contra malvados, héroes contra villanos y verdaderos contra falsos, podremos descubrir la realidad detrás del bulo. Por supuesto, no ayuda demasiado encontrar tablas comparativas como la anterior, sin prácticamente ninguna explicación, que nos invitan a pensar que lo único que cambiaba entre las divinidades que allí aparecen era el nombre.
INFLUENCIAS DIVINAS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS
Del siglo VI a. C. en adelante, Roma recibió grandes influencias de la cultura etrusca, especialmente en lo que se refiere a su sentido de la ortopraxis y sus rituales de estructuración rigurosa. Pero estos contactos arcaicos no solo supusieron una influencia unidireccional, sino que también la religión etrusca se vio influida por la romana. Existen divinidades etruscas como Uni, Menerva o Nethuns que, según los especialistas en paleolingüística, provienen de los romanos Juno, Minerva y Neptuno, y no al contrario. En el caso griego se ha planteado que divinidades como Fortuna, atestiguada en Roma desde, al menos, el siglo VI a. C., pudieran tener influencia en cultos como el de Tyche —la personificación griega de la suerte— que seguramente aparecieron tiempo después. También existían dioses plenamente romanos como los Penates, protectores de la patria romana rescatados de Troya por Eneas, que no tenían paralelos en el mundo griego.
Autores como Dionisio de Halicarnaso (Antigüedades romanas I, 67, 3) nos confirman que en la lengua griega era necesario emplear diferentes palabras relacionadas con los antepasados, el linaje y el cuidado de la casa para igualar el significado que para los romanos tenían estas divinidades. En cualquier caso, la deformación de la investigación en este sentido hace que hasta ahora se haya estudiado mucho menos la influencia que otras divinidades romanas puedan tener sobre los cultos griegos al considerarse, hasta hace no mucho tiempo, que algo así sería imposible. Tendremos que esperar a un futuro donde se abran nuevas vías de estudio que nos permitan conocer más detalles al respecto.
Por suerte, sí conocemos bien que no fue hasta el siglo IV, y especialmente ya durante el III a. C., cuando tuvo lugar —gracias a la mayor expansión de las colonias griegas en Campania— el momento de conexión entre la cultura griega y la romana. Aunque los primeros contactos entre religiones en torno al Mediterráneo se habían producido mucho antes, es a este periodo al que pertenecen los ejemplos más antiguos que conservamos, de forma fragmentaria, de la épica latina, un género que, influido por la literatura griega, centraba su contenido en las relaciones físicas entre dioses y mortales.
Fue en ese mismo momento, a mediados del siglo III a. C., cuando la Odisea de Homero se tradujo por primera vez al latín. Una vez más tenemos que apelar a la idea de la gran distancia temporal que aglutina el mundo romano para comprender la tremenda importancia de un hecho como este. En un momento en el que no muchos romanos leían o ni siquiera comprendían el griego, el torrente de conocimiento cultural y mítico que se vertió sobre ellos al traducirse al latín una de las obras cumbre de la épica griega fue monumental. Fue un tal Andronikos, un griego tarentino que se convirtió en ciudadano romano tomando el nombre de Lucius Livius Andronicus, quien tradujo la obra. Además, lo hizo en versos saturnios, un tipo de métrica antigua que ya en esa época estaba en desuso en la poesía latina, para aportarle un toque extra de solemnidad y arcaísmo a la obra.
En la Odisea, más allá del interés que pudiera tener para los romanos la trama principal, aparecían escenas en las que las divinidades y los mortales hablaban cara a cara, algo inconcebible en una sociedad donde los dioses —como ya comentábamos— eran seres invisibles con el poder de alojarse en los espacios y estatuas de culto dedicadas a ellos. Además, en la traducción de Andronicus era Minerva la protectora de Ulises y no Atenea quien velaba por Odiseo. Pero, a pesar de que llevaban unos nombres latinos reconocibles como propios, resultaba evidente que aquellos no eran los mismos dioses a quienes rendían culto los romanos.
Por ejemplo, Mercurio compartía con Hermes el aspecto de la protección de los comerciantes, pero, a diferencia del griego, el dios romano de las sandalias aladas no tenía ninguna relación con el mundo de los muertos —Hermes Psicopompos, literalmente ‘el que guía las almas de los difuntos’—. Eran estos detalles los que seguramente tenían que desconcertar a los romanos cuando los leían o escuchaban, pues eran cualidades y atributos que no se correspondían con los que ellos conocían y veneraban de aquellas divinidades.
Este nuevo panorama, lógicamente, despertó en los sectores más conservadores de la aristocracia romana un sentimiento de reacción frente a lo nuevo que se mantuvo durante todo el periodo republicano. Ante la llegada de influencias y tradiciones desconocidas, muchos romanos sintieron peligrar las costumbres más tradicionales y piadosas de su religiosidad. El mos maiorum, el concepto de moral tradicionalista definido por la estabilidad de las costumbres de los antepasados, podía verse comprometido si permitían que entraran en Roma los lujos y la religiosidad extranjeros de la mentalidad helenística. Esta idea fue esgrimida, especialmente desde comienzos del siglo II a. C., por el senador Marco Porcio Catón, apodado el Viejo, para quien los valores de la moral y la tradición de la vida romana austera se estaban perdiendo en favor de otros más ostentosos que denotaban un estilo de vida orientalizante que nunca llegaría a ser bien visto por una buena parte de la sociedad romana.
La derrota del reino de Macedonia en la batalla de Pidna, en el 148 a. C. —un año después de la muerte de Catón—, supuso la anexión de toda Grecia como nueva provincia romana dos años después —146 a. C., el mismo año en el que se cumplió el deseo vital de Catón de ver la ciudad de Cartago destruida—. A partir de aquel momento, el arte, la cultura y, especialmente, la literatura de los griegos comenzaron a inundar el mundo romano. Resulta interesante ver cómo los esclavos traídos de Grecia, que muchas veces ejercían como maestros, enseñaban sus conocimientos a las nuevas generaciones de romanos y les formaban en la apreciación de los mismos.
Graecia capta ferum victorem cepit et artes
intulit agresti Latio […] sed in longum tamen aevum
manserunt hodieque manent vestigia ruris.
Serus enim Graecis admovit acumina chartis
et post Punica bella quietus quaerere coepit,
quid Sophocles et Thespis et Aeschylos utile ferrent.
Temptavit quoque rem si digne vertere posset,
et placuit sibi, natura sublimis et acer.
La Grecia conquistada a su fiero vencedor conquistó, y en el Lacio agreste introdujo las artes […] pero por largo tiempo se mantuvieron, y aún hoy perviven, vestigios de la vida del campo. Y es que el romano tardó en aplicar su talento a los volúmenes griegos, y solo en la paz, después de las guerras púnicas, empezó a descubrir qué traían consigo de bueno Sófocles, Tespis y Esquilo. También probó a ver si podía verterlos con dignidad a su lengua, y quedó satisfecho, siendo como es de natural sublime y perspicaz.
(Horacio, Epístolas II, 1, 156-165)
Poco a poco la sociedad romana fue asimilando la influencia griega como algo positivo, entroncando con el conocimiento de las poderosas divinidades del pasado griego. Aunque, en realidad, la mayoría de romanos tomaban la literatura griega no tanto como un elemento religioso sino como una forma más de arte que, de igual modo que cualquier novela de hoy en día, no trataba de reflejar la realidad —o, al menos, no hacía de ello su razón de ser— sino más bien de entretener, dentro de una ficción dramatizada, a quienes leían los textos o asistían como público a las representaciones teatrales —incluyendo entre ellos, por supuesto, a los propios dioses romanos—.
En este contexto de fuerte intercambio cultural se hizo cada vez más patente la necesidad de intentar equiparar entre sí a las divinidades procedentes de las diferentes culturas. Ya sabemos que los romanos pensaban que existían una serie de poderes divinos universales que, solo con el paso del tiempo, los mortales habían ido descubriendo. Por un lado, los elementos más destacados y reconocibles del mundo natural, como el sol, la tierra o la luna, eran siempre los mismos para todos los pueblos, y eran ellos los que les daban nombre en sus diferentes lenguas. Helios, Usil o Sol representan el mismo concepto físico elemental, común a todas las culturas de la antigüedad.
Pero hay muchos otros casos en los que no sucedía así. Las divinidades, especialmente las que habían adquirido más de un atributo, no solían coincidir a la perfección entre culturas. De ahí que fuera necesario establecer una «traducción»razonable entre ellas. El problema era que realmente aquel proceso no funcionaba como una especie de «traductor automático» de divinidades —como se suele plantear en la actualidad de forma despreocupada—, puesto que tenía un importante grado de incertidumbre y arbitrariedad.
INTERPRETATIO ROMANA
Para los romanos, la interpretatio era una forma de explicar, de manera sencilla, conceptos referentes al mundo sagrado que no pertenecían a su propia cosmovisión y que, de otra manera, habrían sido complejos de entender en muchos casos. Se trataba de un diálogo intercultural donde no solo se tenía en cuenta el nombre, sino también la iconografía, los atributos y el estatus de la divinidad en cuestión. Podemos encontrar un símil en la producción de contenido cultural y de entretenimiento actual —películas, series, libros e incluso diálogos o monólogos en tiempo real— en otros idiomas. Los traductores no solo se enfrentan a la traducción literal de las palabras, sino que deben adaptar el discurso para que tenga el mismo sentido en la otra lengua. No en vano esa disciplina profesional incluye la traducción y la interpretación, heredando el concepto directamente del mundo romano.
Igual que no decimos que uno camina con los zapatos de otro —walk in your shoes—, sino que se pone en su pellejo, o que algo no nos suena a griego —that sounds greek to me—, sino a chino, cuando no lo entendemos, los romanos necesitaban una interpretación razonable y mesurada de aquellas divinidades para comprender quiénes eran. En contrapartida, los griegos —u otros extranjeros— que vivían en la órbita romana se podían integrar más fácilmente en su religiosidad. Realmente no se referían a los mismos dioses, pero esta aproximación facilitaba mucho la vida religiosa en las comunidades.
Este ejercicio de diálogo y debate, para nada unívoco o seguro, se producía cada vez que una nueva divinidad extranjera alcanzaba la órbita romana. En ese momento era necesario investigar quién era para diferenciar si se trataba de un dios similar a alguno al que ya veneraban o si realmente se trataba de un poder divino hasta entonces desconocido por los romanos.
Que los dioses estaban en todas partes y existían de forma invariable era un conocimiento compartido por muchas culturas antiguas. Cada grupo de mortales identificaba a algunas divinidades —que podían solaparse con las de otros grupos humanos— y les asignaba un nombre según su tradición. Así lo expresaba ya el historiador griego Heródoto en sus historias:
aἔνθεν δὲ ἐγένοντο ἕκαστος τῶν θεῶν, εἴτε αἰεὶ ἦσαν πάντες, ὁκοῖοί τε τινὲς τὰ εἴδεα, οὐκ ἠπιστέατο μέχρι οὗ πρώην τε καὶ χθὲς ὡς εἰπεῖν λόγῳ. Ἡσίοδον γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι καὶ οὐ πλέοσι· οὗτοι δὲ εἰσὶ οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες.
De dónde procede cada uno de los dioses, y si todos han existido siempre, y cuál era su apariencia, no se sabía hasta hace bien poco, hasta ayer mismo como quien dice: pues creo que Hesíodo y Homero, por la época en que vivieron, me han precedido en cuatrocientos años, pero no más. Fueron ellos los que crearon para los griegos un origen de los dioses, y dieron a cada dios su nombre, y les atribuyeron los honores y prerrogativas, y determinaron su apariencia.
(Heródoto, Historias II, 53)
Las divinidades principales, por supuesto, eran fácilmente equiparables por su importancia y sus papeles similares como gobernantes divinos del mundo, desarrollados de forma paralela. Así, es normal encontrar a Júpiter asimilado con Zeus o a Minerva con Atenea. Pero la traducción también era útil a la inversa, especialmente ya durante la época imperial. Los escritos de autores griegos como Plutarco mencionan a Poseidón para referirse a Neptuno del mismo modo que hablan de γερουσία —consejo de ancianos— cuando se refieren al Senado romano. Si podemos entender este último ejemplo, comprendiendo que Plutarco no pensaba que los senadores tomaban decisiones del mismo modo que en la Grecia homérica, ni que una institución fuera una copia de la otra, sino que su desarrollo podía ser similar pero independiente, no tendremos problemas en aceptar que ocurría lo mismo en el caso de las divinidades.
Desechemos, por tanto, la idea del plagio divino pues, en la mayoría de ocasiones, los dioses de cada cultura ya existían antes del contacto previo con sus homólogos extranjeros. En ese caso, cuando se producía el contacto con la nueva divinidad se la reconocía —con mayor o menor fortuna— mediante el proceso de interpretación. El historiador Tácito nos regala en este sentido una muestra de lo complejo que podía llegar a ser este proceso a través del caso del dios Serapis.
Deum ipsum multi Aesculapium, quod medeatur aegris corporibus, quidam Osirin, antiquissimum illis gentibus numen, plerique Iovem ut rerum omnium potentem, plurimi Ditem patrem insignibus, quae in ipso manifesta, aut per ambages coniectant.
Muchos piensan que aquel dios es Esculapio, al ver que cura enfermedades. Otros creen que es Osiris, el más antiguo dios de aquellas gentes [los egipcios]. Muchos otros le identifican con Júpiter, por su poder sobre todas las cosas. Pero los más afirman que es Dis Pater [dios padre del inframundo], por los atributos que en él se aprecian a simple vista o por complejas conjeturas.
(Tácito, Historias IV, 84, 5)
En muchas ocasiones, casos como este, en el que la identificación no era clara ni segura, terminaban por dar lugar a un nuevo culto propio, integrado en mayor o menor medida en el sistema religioso romano. El primer dios plenamente griego aceptado en Roma como tal fue Asclepio, traído de Epidauro a comienzos del siglo III a. C., puesto que no existía una asignación concreta de una divinidad dedicada a la medicina en el mundo romano. Y aunque este dios finalmente sería conocido en Roma como Esculapio, existieron otras divinidades como Némesis, la diosa de la justicia, que fueron admitidas incluso con su nombre griego originario que se aceptó y se mantuvo durante toda la historia romana. Muchos de estos dioses fueron introducidos en Roma primero de forma privada, por ciertas personas que decidieron venerarlos por su cuenta, y solo con el tiempo terminaron por ser aceptados y respetados —publice acceptos—, aunque siguieron siendo tratados como sacra peregrina —cultos extranjeros— y se mantuvieron siempre, al menos durante la República, más allá de las fronteras del pomerium de Roma.
Pero no todas las divinidades llegadas de fuera eran recibidas de esta manera. Encontramos casos fundamentales como el de Baco que, a finales del siglo III a. C., se integró en Roma a partir de los contactos con el culto al griego Dionisoy al etrusco Pacha. A pesar de que con el paso de los siglos Baco terminaría siendo una divinidad importante del panteón romano, en sus comienzos, como culto ajeno y extraño que era, despertó enormes reticencias que desembocaron en los graves acontecimientos del año 186 a. C. antes mencionado, a partir de los cuales su veneración quedó mucho más regularizada y controlada por los preceptos de la moral romana.
Separatim nemo habessit deos neve novos neve advenas nisi publice adscitos; privatim colunto quos rite a patribus <cultos acceperint>.
Que nadie tome por su cuenta dioses nuevos ni extranjeros, a no ser que hayan sido reconocidos públicamente [en Roma], en privado den culto a los que hayan recibido legítimamente de sus padres.
(Cicerón, Las leyes II, 19)
Aunque seguramente la diosa extranjera más importante que se veneró en Roma fue Magna Mater —Cibeles—, la gran madre traída desde la ciudad de Pesinunte, en Frigia, en el año 204 a. C. por consejo de los libros sibilinos como respuesta a la guerra contra Aníbal. La diosa madre se convirtió en la primera diosa extranjera que cruzó el recinto sagrado de la urbe. Su culto se estableció en el monte Palatino, en una de las zonas más antiguas y sagradas de la ciudad, junto al lugar en el que los romanos pensaban que se encontraba la cabaña donde había vivido el rey Rómulo.
El 11 de abril del año 191 a. C. se dedicó su nuevo templo, en el que recibió veneración tanto a la manera tradicional romana como por parte de sacerdotes de origen frigio que mantuvieron vivos algunos elementos de su culto originario, aunque con restricciones como la celebración de rituales extranjeros solo durante la fiesta de las megalesia. Y si bien esta nueva diosa fue admitida por los romanos como diferente de las que ellos ya conocían, normalmente se la asociaba por algunos de sus atributos con Ceres, Vesta o Telus. Esta última, además, junto a Caelum —el cielo—, formaba una pareja que en la tradición más arcaica se identificaba bajo la apariencia de Opsy Saturno, haciendo que fuera necesario un ejercicio de interpretatio incluso dentro de la caracterización de las divinidades propiamente romanas.
Por supuesto, todo esto generaba problemas interpretativos como los que Aurelio Cota comenta en el tercer volumen de Sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón (16-24), pues eran varias las divinidades que, según él, tenían el mismo nombre —o que podían interpretarse de forma similar—. Por ejemplo, hablando de Venus dice que la primera de ellas nació de Cielo y Día, la segunda nació de la espuma —Afrodita—, la tercera de Júpiter y Dione —la madre de Eneas— y la cuarta sería la llamada Astarté fenicia. Este panorama tan complejo hacía que algunos romanos como Varrón se llegaran a plantear si no serían realmente los mismos dioses, o incluso si no serían todos los dioses partes de una única divinidad universal y todopoderosa, un concepto que despierta más interrogantes que respuestas y que el cristianismo utilizaría de forma interesada siglos después para «demostrar»que incluso los romanos no podían evitar reconocer que solo existía un único dios verdadero.
Hacia el cambio de era, coincidiendo con el final de la República y el comienzo del Principado, la ampliación de los territorios conquistados hizo una vez más inevitable la aplicación de la interpretatio,consiguiendo una mayor integración religiosa en las nuevas zonas conquistadas. Al fin y al cabo, las prácticas de la religiosidad romana acabaron diseminándose por cientos de ciudades a lo largo y ancho del Imperio, pero no de una manera expansionista, destruyendo los cultos anteriores, sino a través de la interpretatio y la asimilación, e incluso creación, de nuevas identidades divinas a partir de la mezcla de los dioses locales y los romanos.
En muchos casos, entre los que podemos destacar el de la península ibérica, se generaron numerosas denominaciones añadidas en forma de epítetos que designaban la presencia de las divinidades romanas asociadas a cultos indígenas anteriores. Así, tanto los romanos como en muchas ocasiones las gentes del lugar adaptadas a los nuevos tiempos, terminaron por asimilar y sustituir los nombres de las antiguas divinidades casi olvidadas por estas mezclas divinas con las que podían seguir sintiéndose identificados. Es el caso de un dios guerrero propio del noroeste al que, según Estrabón (Geografía III, 3, 7), se sacrificaban cabras y que se asimiló con Marte, invocado con la advocación de Tilenus, conservado en una pequeña placa de plata hallada en la villa romana de los Villares, en la provincia de León. No debe extrañarnos que el pico más alto de la zona fuera sagrado para las comunidades locales y estuviera dedicado precisamente a Marte Tileno, conservando todavía esta denominación sagrada en su nombre castellano, el pico Teleno. Por otra parte, Endovélico, uno de los dioses prerromanos más importantes de la península —especialmente en el área de la provincia de Lusitania— aparece relacionado con el inframundo y con elementos salutíferos. Se le identificó con Silvano y también con Lucifer —el lucero de la aurora, todavía sin relación con la figura maligna posterior—. Además, es interesante comentar que incluso ya en el periodo cristiano se reinterpretó o se asoció con el arcángel san Miguel —atestiguado en Sâo Miguel da Mota, en Alandroal, Portugal—, lo que denota su gran importancia continuada en la zona del suroeste peninsular.
Algo similar ocurrió con los dioses celtas como Lugh, identificado como un maestro artesano y como tal asociado a través del comercio con Mercurio —aunque realmente también era un dios guerrero—; Sulis, asimilada con Minerva en Britania, donde era protectora del conocido complejo termal de la pequeña Aquae Sulis, la actual Bath, que portaba su nombre; o Nodens, interpretado en inscripciones votivas como Marte en su función de sanador. Este último atributo, aunque era posible dentro de la actitud protectora de Marte, no sería el más usual para el dios romano de la guerra. Ya hemos sido testigos de que en algunas ocasiones las interpretaciones divinas no siempre eran del todo acertadas, especialmente en su relación con culturas que contaban con algunos conceptos laxos y expansivos de la divinidad que muchas veces no eran del todo compatibles con los de los romanos. En este sentido, el historiador Tácito (Germania XLIII, 4) comenta que, entre los naharvali, una poderosa tribu germánica, se adoraba sin ningún tipo de imagen de culto o forma física a dos jóvenes hermanos. Haciendo una interpretatio «a la romana», se puede deducir, comenta Tácito sin mucha seguridad, que debe tratarse de los poderes divinos de los gemelos Cástor y Pólux, los llamados Dioscuros.
Como hemos podido comprobar en este capítulo, y a lo largo de los anteriores, los romanos contaban con un gran número de dioses que tenían unos orígenes muy diversos. Desde los más arcaicos, surgidos de las primeras creencias propias de las gentes de la zona ya durante la Edad del Bronce, hasta los más recientes, integrados a través de los contactos con otras culturas, pasando por aquellos que se fueron creando con el transcurrir del tiempo para otorgar protección a los más pequeños detalles de la vida diaria y sin olvidar a los que «robaron»a otras ciudades.
Las nuevas y cada vez más numerosas divinidades romanas formaron un gran panteón, abarrotado de dioses, a los que cualquier romano podía recurrir si necesitaba ayuda u opinión divina.
Y ahora que ya hemos conocido a los dioses es momento de centrarnos en descubrir más sobre los mortales que los veneraban. ¿Eran sus prácticas diferentes a las de otras religiones? ¿Cómo se organizaba la estructura del poder religioso romano? ¿Acaso existía realmente un control organizado de la religiosidad? Vamos a descubrirlo.