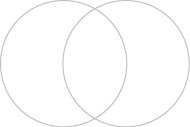
II. El incómodo rey de la contrariedad
Sobre uno de tus hombros llora tu padre. Ha arrojado su peso sobre ti, dejándose ir, sin aire. De todas las presencias en aquel encuentro, tu padre ha escogido llorar allí, hundiendo ligeramente tu espalda, los sollozos sacudiéndolo, su mano corpulenta en tu hombro que procura sujetarlo. Los hombres no lloran. Pero tu padre llora, mientras se escucha el sonido metálico del saxofón de Strangers in the Night, de Frank Sinatra, y el ataúd desciende para depositar en la oscura tierra al padre de tu padre.
Después, una breve quietud en sus ademanes. Esa forma de él de maravillarse ante lo extraordinario: el primer instante en que hubo luz en el universo y, en su escena imaginada, que haya sido un Dios todopoderoso la potestad habilitada para designarla. La continuidad mezquina pero reconfortante que se asienta en las cosas después de la desaparición permanente de alguien; la gravedad que asume el tiempo cuando hay muerte o cuando se carga el corazón fracturado. «Todo sigue», borbotea, con aliviada extrañeza, el sol haciendo gris y dorada la tarde. Tu padre, cuya ambición también ha sido siempre diluir el tiempo, domesticarlo, hacerlo suyo, evadirlo, apresarlo. Tu padre, que se rehúsa a seguir cronogramas, que arriba a los aeropuertos minutos antes de que su vuelo despegue, que se resiste a todo requisito de puntualidad, que se consume en brasas reiterativas —contando las cosas, repitiéndolas, resbalando una y otra vez sobre el mismo pensamiento, cauces similares—.
De tu padre hay informaciones que se te escapan. Desconoces, por ejemplo, la forma de sus Navidades. Sospechas que aquella festividad selló en él un escozor abstracto que tú conociste a lo largo de los años, en los visos de sus repentinas tempestades, su súbita desconexión, sus iras inexplicables, los gritos que salían de la habitación y ese aire cargado y estremecido por la perturbación de tres mujeres que temían a su voz alzándose, enviciada. El recuerdo impreciso de un dolor. Y sin embargo, cuando tú crecías y corrían los noventa, la comida navideña era abundante, ensoñadores los regalos traídos de jugueterías norteamericanas, generosas sus maneras.
Sabes, en cambio, de aquellas dunas de arena que se formaban en lo que era el patio de su casa de infancia. Sabes algo del pudor que lo atravesaba cuando, en ciertas madrugadas, el autobús de la escuela venía a recogerlo y su padre seguía instalado en la entrada de la casa, tertuliando aún con escritores y pintores caribeños, etílico amanecer en que el tintineo de los vasos no había cesado. Sabes, tal vez más que él, por qué a lo largo de su vida los autos fueron siempre tantos y tan variados. Sabes que el motivo pudo haberse dibujado, en parte, en el año de 1977, cuando sus tiempos colegiales transcurrían entre jesuitas y varones amodorrados, alebrestados por crecimientos y pulsaciones de muchachos. Sabes que iban tú y él en otro carro, recorriendo la ciudad costera norteamericana de sus afectos, cuando al oír sus vivaces relatos comprendiste aquello, el posible impulso de afianzarse a través de ese aparato andante que en tantas imaginaciones comunes sintoniza con las ideas de lo varonil. Un despliegue visible en la capacidad para proveer. Esa enseñanza. La experiencia de un auto, cuya sincronía no has experimentado con nada más, en ese acto autómata e inolvidable que es conducir. En tus propias ensoñaciones adolescentes, hacerlo parecía una promesa certera para tener onda y ejercer libertad.
Supiste que él parecía haber desistido de estar en su graduación de bachiller. Que en aquel entonces no había un carro estacionado en la entrada de su casa. El hilo entre ambas imágenes te permitió un atisbo posible de claridad. Viste a través de las palabras. Visualizaste a tu padre en otra temporalidad. Percibiste en su posible fuero interno la carencia acumulada. Su padre creía en la importancia de otros objetos. Creía en cierta forma bohemia de habitar, rodeado por melodías y discutiendo, entre otros hombres, ideas y sonidos. Comprendiste que, como en tantas historias personales, un artificio de compensación puede explicar por qué las existencias son respuestas a instantes no del todo conscientes pero sí fundamentales. Tu padre acumuló carros, tal vez, porque aquella tarde del 77 prefirió ausentarse de su grado que arribar en taxi. La conjetura nació en ti aquella ocasión, en ese viaje juntos por Miami, cuando lo veías conducir con su buen humor florecido, su ímpetu narrador, complacido, ligeramente nostálgico. Al Gatsby de Scott F. Fitzgerald, por ejemplo, le fue negado el amor de una mujer por su precaria situación monetaria. Aquella censura a sus afectos lo incentivó a que enfocara sus fuerzas vitales en acumular dinero para recuperarla. Somos la compensación sostenida de las ausencias que nos forjaron. No porque hubiese habido exactamente carencia en el entorno de tu padre. Había sido, en medio de todo, acomodado. Nacido y criado en el barrio de las bondades materiales, en medio de tíos y tías de linaje árabe que alternaban diálogos entre francés y libanés. Tocados todos por leyendas de una riqueza esfumada que persistía en algunos de los familiares inmediatos, creando así esa sensación que da la herencia de un apellido, la engañosa noción de una alcurnia incuestionada. No hay en la narrativa de remembranza de tu padre esa cualidad, la de haberse formado como otros hombres self-made, en carencia radical. Pero sí lleva en él ese signo, de cierta manera. Esa tenacidad, esa templanza, esa inventiva, desestructurada, sin esquemas, forjada a través de una mezcla de empeño y de circunstancias. «Esfuérzate y sé valiente», te ha repetido muchas veces, en sus momentos de fulgor, cuando su voz es encendida y alegre, cuando siente contentura y su risa brota, chispea, como confirmando que la vida, a veces, también lo alegra.
De tu padre sabes que el licor no le place y que era justamente el licor lo habitual para su propio padre cuando dirigía el Hotel Americano. Sabes que aprendió códigos importantes de confrontación gracias a un muchacho varios años mayor que él, cuya casa colindaba con la suya en aquella avenida quieta y adormilada. Conjeturas que de esa amistad, cercana y larga, brotaron cimientos importantes de lo que tu padre absorbió debían ser sus comportamientos y gestos como varón. No lloran los hombres. No son maricas. No son afeminados. No se dejan amedrentar por contrincantes. Golpean. Son feroces con los nudillos. Arremeten, temerarios. No deben sentir temor. No son sentimentales. Están henchidos de deseo por las mujeres, a quienes hay que conquistar y poseer. Las mujeres, que estaban allí para no parecerse a ellos. Ellos, que de manera imperturbable podían ser anchos en sus acciones; ellas, que debían procurarles hijos, serenidad domesticada, y nunca propiciarles sospechas ni preocupaciones. Ellos, que debían ganar suficiente para instalarlas en el confort de una casa donde pudieran permanecer quietas, en estados de moralidad adecuada. Presumes que el tedio y las corrientes enérgicas acumuladas en esos cuerpos jóvenes se convertían en veladas de carros a toda velocidad, en repentinas enemistades, pruebas de fuerza, rostros ensangrentados, muchachos envalentonados por su habilidad física, las interacciones ariscas, la agresión como índice de coraje. Has revivido estas escenas de manera abstracta, ese mundo ajeno y distante, donde los asuntos entre jovencitos de barrios contrastantes se resolvían golpeándose las caras; ellos vestidos con pantalones acampanados, las camisas con solapas amplias.
Infieres que de esa complicidad también deviene un entendimiento inconsciente de que infundir temor en los demás puede ser similar a suscitar respeto. Que el insulto puede ser arma. Sabes que corría por el barrio en que creció, entonces atlético, no pesado como ahora, ni con las voluntades opacas. Sabes que en el garaje de su casa alzaba pesas, que lo adormilaba seguramente aquella época en que rara vez se avistaba un carro por su calle; que ese hechizo y sopor se rompían bailando disco o salsa en las pocas discotecas que entonces se encontraban, que los jóvenes de su generación, criollos y privilegiados, se reunían en una heladería esquinera de ese barrio insular. Sabes que adquirió ese sentido preciso de ser varón cuando expandía estallidos de fuerza, apretando los dedos, reventándolos contra aquel a quien se le asignara el rol de contrincante o por la causa que ameritara su rabiar; los muchachos de otros barrios, el brete que implicaba la conquista de alguna jovencita cortejada, los sentimientos arremolinados, amorfos, sin verbos aceptables. Su amigo lo alentaba. De él, de esas estampas, parece haber aprendido que para asumirse verdaderamente varón debía propiciar los golpes de manera anticipada. Las manos de tu padre son amplias y grandes, llenas de carne en los nudillos, del color de la arena, potentes. La gordura de los años las han hecho aún más gruesas, permanecen sin arrugas. Son manos capaces de una fuerza que te ha sido ajena y que comprendes, también, lo ha hecho temerario.
A veces miras esas manos, familiares, el rastro de su presencia irrefutable, la constancia de la vida, las manos que algún día no verás, que algún día —te aprieta sentir— se irán con él, pero que allí están, dando fe de su existencia, allí cuando no se sabe bien si vendrá algún torbellino, una cólera álgida, o si te extenderá una de sus palmas, un gesto con su hija, un instante suyo terso. En ocasiones especulas qué percibirá un oponente en potencia al ver esas manos, que llevan la memoria de todas las veces que no escatimaron en golpear.
Sabes que a pesar de haber sido moldeado por los ímpetus de los años setenta, le produjo horror la mera idea de cederle su potestad a alguna sustancia. En tiempos en que la cocaína circulaba en festines de sábado, o cuando el humo espeso de la marihuana cobijaba el interior de un carro o un salón de baile. Sabes que ese sentido de vigilancia es flaqueza y poder de manera simultánea. Temor al desenfreno, vértigo ante la soltura, miedo de abandonarse. Crees también que las soledades de su infancia, las libertades que disfrutó sin vigilancia, pueden haber sembrado algo de esa especie de atarraya que es el control que sobre las cosas procura extender. El control que se ha agudizado con los años, el tipo de control que ves en ti cuando te observas, en tus silencios, en tu propio paisaje mental. Sabes que esa ilusión de abarcar el mundo a través de una controladora vigilancia es un modo de defensa tuyo, ciertamente de él, vestigio en tu hermana, que son resbaladizas esas secuencias de pensamiento que se repasan a sí mismas, replicándose una y otra vez; el mismo tema, algún tema, una reiteración constante. Obsesión, se llama. Desorden. Compulsión es otro término.
Sabes que ese sentido de control lo ha ido arrojando como una especie de red que apresa los contornos de su inmediatez, que le permite dimensionar su entorno a través de un ordenamiento preciso, impecable, de los objetos: observando los movimientos de quienes trabajan para él. Que ese control se ha extendido a los deseos y los pasados de las mujeres que han tenido fugazmente su interés o sus afectos; que puede extenderse a los pasos de sus hijas, a los alimentos que consumen en casa, lo que se almacena, lo que se acaba. Sabes que ese control se agita en su aislamiento.
Sabes también que el aburrimiento de los años sesenta —cuando era corto en edad, en ese abrasante fulgor del sol caribeño, hechizado tal vez por los pocos filmes norteamericanos de desiertos y vaqueros que circulaban en los escasos teatros del momento— lo incitó a verter su energía en hazañas erráticas: incendiar un solar desocupado, trepar los muros de una casa vecina para robarse los frutos de un árbol de icaco, exasperar a los vecinos con jugueteos, mearse en el pudín de quince años de una señorita de sociedad. Sabes que estas pequeñas fábulas lo hinchan de una nostalgia que lo divierte y lo complace, que le tienden una imagen de sí mismo donde se nota su precoz habilidad para diferenciarse, para trazar una especie de línea entre él y los demás; la línea invisible que ves tú también cuando miras el mundo y sus gentes, las atmósferas y las realidades.
Tu padre es el ser más singular que has visto jamás. Ha existido siempre entre él y los otros una especie de cerco. Con el tiempo se ha ido instalando en su peculiar isla, arremolinada por humores que se mecen a veces como las palmas trémulas ante un cielo oscurecido y arremetido con intensidad por el agua. Sabes que es distinto. Y que sus fábulas juveniles arrojan sobre su presencia una luz que te muestra aquello que amas rotundamente en él. Su contradicción. Su contrariedad. Su habilidad también para convertirse en un arrullo dulzón, como cuando las palmas parecen sonreír, bañadas por la tibieza del abundante sol, y se imponen contra un azul sin nubes ni tormentos.
Sospechas que aprendió cierto idioma soez de su madre, aquel oficio de usar palabras para degradar, esa torpeza, esa brecha entre la cólera y el actuar. Sabes que aprendió a observarlo todo con desconfianza cuando en los negocios fallidos de su propio padre, en bares y restaurantes desdibujados por el goce etílico del propietario, los empleados empacaban gruesos pedazos de carne cruda bajo los uniformes blancos. Sabes que era demasiado joven en esas noches que se prolongaban con él intentando ejercer algún esquema contable, llevando los números, recogiendo los despojos de la noche, las mesas y los manteles, los platos, midiendo las comidas refrigeradas. Sabes que la cocinera en su casa, también su aya, una mujer negra y menuda cuyas manos arrugadas alcanzaron a deleitarte haciendo quibbes en la cocina de tu propia casa, tenía un hijo que fue compañero de juegos de tu padre en la infancia. Que de adulto trabajaría para él, que aquella transacción sería reflejo de las cosas que habían aprendido ambos, desde pequeños, en Cartagena de Indias, sobre la raza. En esa ciudad donde se aprende pronto que la claridad de la piel es sinónimo del ejercicio de «patronazgo». Que muchos hombres de teces oscuras ceden a esas desoladoras circunstancias, diciéndole «patrón» a cualquier figura que ostente una piel más clara. La ilusión equívoca de «blancura» en una tierra que resalta por su convulsionado mestizaje. Porque sabes que ese aprendizaje existe en él con ambivalencia. Que se quiebra ante su hondura consciente, en esos momentos donde has visto cómo lo hieren determinadas realidades, las iras que propician en él las injusticias y asimetrías fortuitas, aun cuando hubiera sido adoctrinado para perpetuarlas, para vivir en ese orden de jerarquías cimentadas sobre el azar de un fenotipo. Sabes que en tiempos recientes, unos policías mestizos, algunos de pieles morenas, acosaron a un pequeño séquito de pescadores que esculcan la posibilidad de una caza precaria en un lago ubicado en las inmediaciones de la actual casa de tu padre. Sabes que uno de esos pescadores tocó a su puerta un día, por la mañana, buscándolo, pidiendo que tu padre, quien ya había intervenido antes, lo ayudara, pues los policías, cruentos y autoritarios, habían despojado al hombre de sus instrumentos de pesca, su caña. A veces tu padre intercede en esas pequeñas circunstancias, las que aprietan las fibras de una ciudadanía empobrecida e inerme ante las mezquindades de las autoridades que han aprendido también a internalizar el desprecio por lo que son sus propias identidades. No es que tu padre no incurra a veces en términos soeces, cargados del veneno heredado hacia esos temas, sino que allí está aquella contrariedad que tú conoces bien en él, esa forma suya de intervenir en ciertas escalas, esa cosa tan de él, de señalarles a los policías sus propios racismos interiorizados, de los que ellos mismos podrían ser objeto en otras miradas. Esa creencia de él, tal vez una estela de su juventud, de que a veces hay que forzar las cosas, con ímpetu y aspereza.
Sabes que el rostro de tu padre es el que más conserva una abrumadora similitud con su abuelo libanés. Un comerciante de textiles llegado de las montañas de Zahle, que amasó una fortuna exuberante, que engendró una docena de hijos en el Caribe, instalados cerca de una bahía, en una casa amplia y republicana, con patio denso y molduras blancas. Entre aquella prole habría casanovas ajenos al trabajo, que podían entretener a Carlos Gardel en juergas memorables, jovencitos colombianos de una élite que entonces sólo hallaba sentido de progreso en ultramar, en Francia, específicamente, donde era ideal educarse y aprender maneras. Sabes que vivirían esos lustres gastados como tantos hombres y mujeres de pieles claras en ese enclave tropical, bajo el espejismo de sentirse dueños de unos títulos inventados. Sabes que la madre de tu padre era la menor de esa docena de hermanos, que la había devorado una suerte de ira constante, pero no tienes claro si aquello era algo de la sangre, un rastro de estallido almacenado en las venas, o si fue el cultivo amargo ante un marido que no proporcionó los almidones esperados. Te preguntas si, por seguir el orden de sus tiempos, no se ceñiría ella a la ciega convicción de que todo debía hacerse y soportarse con tal de preservar aquella presencia masculina, insuficiente pero necesaria, a la que había que permitirle lujos que no estaban dentro de sus medios reales. Ignorando que la bohemia requería una prosperidad con la que había sido criada, pero para la cual ni ella ni sus hermanos habían sido entrenados para conservar o extender. Sabes que estas son tus figuraciones. El bricolaje de lo que has oído, la fabulación de tus propias interpretaciones. Sabes que estas son piezas que has hilvanado ante la inquieta sed de comprender cómo incide en tus pulsaciones y en tu naturaleza el engranaje de tu propio linaje.
Sospechas que de allí se desprendieron los aprendizajes de las hermanas de tu padre también. Preparadas para desplegar un resorte de defensa ante las carencias materiales, sobre todo en aquella ciudad pequeña donde estas pueden llegar a franquearse recurriendo a cierto sentido de altivez. Una manía insolente que no es otra cosa que la marca de sentirse ínfimo realmente, un falso poder que se vehicula a través de mandatos y exigencias. Un engañoso sentido de merecimiento que patalea desde la carencia, eso que puede llamarse entitlement. Como si las pieles claras, como si el apellido heredado, como si el mito de una fortuna legendaria les concediera una especie de derecho a acceder a las riquezas y las exuberancias para las que nunca han trabajado, a mirar con desprecio a quienes existen en otros barrios y circunstancias. De las hermanas de tu padre siempre eso: los conflictos envenenados; la caprichosa manía de sentirse merecedoras de grandezas por haber nacido, al azar, de sus padres; esa cómica forma de creerse superiores porque en últimas las carcome una exasperada carencia. Sospechas, no obstante, que ellas aprendían, sin saberlo, una ruta similar a la de su propia madre —esa de procurar un casamiento, y en caso de que este llegara a implicar carencias financieras, había que compensarlas con un sentido artificioso de altura social—. Podía suceder que una de ellas conquistara a un varón de sociedad, y que otra, en cambio, terminara casándose con un muchacho de un barrio que su propia madre reprochaba.
Hay mecanismos de tu padre que a veces se te escapan. Pero por observante los atrapas; tu calculada comprensión los reconoce. Años completos de mirarte a ti misma a través de él te permiten esas ráfagas de lucidez, cuando lo tienes frente a ti o capturas el anuncio de una de sus rabias. El aire se carga y te petrificas levemente. Te crispas, te sientes pequeña e insignificante. Quieres llevarte su dolor, disiparlo. Querrías sanarlo entero, despojarlo de sus cargas. Tantas veces, en el carro junto a él, cuando has sentido descender esa pesadez del tiempo es cuando te has energizado también para no concederle a él, ni a nadie, las formas de tus términos. Allí la ventaja de los años. Y además la belleza de comprender que esa figura apabullante, con toda su gracia libre, con toda su convicción de saberse dueño de una libertad que nadie detiene, te ha hecho temer y sin embargo, a la vez, es la fuente de toda tu fuerza. Como otros varones nacidos en su tiempo y en su espacio, tu padre se ha visto a sí mismo en el espejo de la hija hembra que le correspondió tener. Con los años, también, se han dado conversaciones sosegadas, el centelleo de orgullo en él al leer tus palabras, los momentos de reconocimiento, la brújula de sus verbos al exhortarte a perseguir el oficio de la escritura, a no perderte en vanidades de la apariencia: la voz de tu padre que te ha incentivado a despojarte de distracciones y ruidos externos. Con los años, han llegado instantes serenos en sus mutuas presencias, la lección de ser padre de una mujer que desde niña añoraba, sobre todas las cosas, disponer de las autonomías y amplias libertades que él encarnaba. Con los años, ir sabiendo que hay patriarcas que fueron levantados en mundos específicos, pero que han enfrentado espejos más complejos al verse reflejados en sus hijas, que son quienes se les parecen, que se convierten en versiones inesperadas de unas formas y unas licencias que en sus tiempos las mujeres no necesariamente podían tener. Tu padre, que se ha visto en ti también, que a través de tu existencia ha girado sus lentes, acercándose a lo femenino de maneras que no le fueron enseñadas cuando crecía y cuando se hacía ideas de cómo debía ser el orden entre hombres y mujeres.
Conjeturas, por ejemplo, que tu padre aprendió cierta incertidumbre que rondaba las paredes de su casa, donde los muebles venían de un linaje, donde el patriarca de aquel hábitat no tenía el ordenamiento material como una de sus prioridades. Crees posible que tu padre creciera en esas habitaciones, acumulando la necesidad de ejercer dominio sobre esos cauces vertiginosos que arrastran los hechos externos, las escenas inmediatas. Las personas controladoras intentan asirse a pequeñas cosas para crear la ilusión de no estar sujetas a las circunstancias y sus variables. Tu padre cuenta las cosas, ordena con precisión milimétrica, estalla si algo evade su cerca ilusoria. Tú vigilas con pasmosa observación y tortuosa diligencia las fluctuaciones de tu cuerpo, las comidas que entran en él, los comportamientos de la piel en los muslos, las ropas. Es el mecanismo de la compensación. En tu padre tiene otra forma concreta también.
La herida del proveedor, la llamas. Cercado por sus propias circunstancias, fabricadas por él mismo, pues son la fuente de su certeza. Sabes —y te maravilla— que tu padre salía por las madrugadas en barcas pesqueras para luego vender las carnes crustáceas. Hace años imaginas esas mañanas tibias, su brío temerario, sus diecisiete años, la piel atravesada ya por el sol, su resolución por vender. Sabes que al despuntar sus veinte y en sus pequeñas travesías a la Florida, cuando todo era distinto, cuando en este país cualquier bien extranjero era escaso, regresó con una tula de camisetas empacadas. Transacciones improvisadas, el fenicio en él, el apetito del comerciante, la inventiva que genera el caudal de recursos para proveer. Allí, de su identidad, un cimiento importante. Común para los varones nacidos en estas tierras húmedas y calientes, entrenados para tomar la comunión los domingos, perseguir sus lujurias sin cuestionamientos, enseñados a ser herederos del castigo adánico, sometidos al sudor de su frente, habituados a desdeñar sus apariencias y a acumular despliegues de riqueza. Todo afuera, todo externo. Carros y apartamentos blancos, asistencias domésticas, mujeres que atienden los asuntos del comer, las camas lisas y tendidas, las comidas bien hechas, el varón fuera de casa, atiborrando cuentas bancarias, la certeza de ser hombre medida por sus actividades, tosco y sin afecciones, sin merodeos ni llantos, colmado de respuestas, enfático en las prácticas, sin margen para introspecciones o tersuras demasiado largas. De tu padre sabes que aprendió a ser varón de esas maneras. Que la herida del proveedor lo exalta y lo lacera. Que es otro artilugio de control, pero también su modo singular de ejercer una bondad tan propia de él; tu padre, que se torna trémulo ante la mera idea de que sus hijas padezcan carencia; tu padre, que todo lo mide; tu padre, que es brioso pero también ese gran dador con su estampa de nobleza. Aquella herida que es sentido de su valor y otra forma movediza de poder.
Sabes todo esto de tu padre. Sabes que a veces se siente solo dentro de aquella posición. No te enseñó números, ni cosas prácticas, no repartió entre sus hijas ese tipo de conocimiento, improvisado, sin el esqueleto que observas en las empresas familiares donde se encuentra la nitidez de las administraciones sólidas. Sabes que su incalculable afán de control ha implicado, por ejemplo, mantenerse a solas en sus métodos, que sus hijas no han adiestrado sus saberes negociantes, que provee porque es lo que sabe hacer, que en momentos desolados teme ser un mero instrumento, que el dinero y el control son también para él formas de querer. Sabes de sus modos paternales, benévolos y apegados, voluntarioso para complacer, dispuesto a cualquier acción que permita atender una necesidad tuya, de tu hermana, de tu madre. Pero también la intempestiva torpeza, sus resbaladizas contrariedades, ese aire sofocado que barrunta la posibilidad de una molestia, su insatisfacción, las consecuencias de sus palabras, los rasguños que dejan, sus vaivenes, la desarmonía crispada.
Qué curioso, piensas de repente: para ti existe un entendimiento sobre lo femenino que tiene mucho que ver con la paradoja, la contrariedad simultánea, sus posibilidades subversivas. Lo que es opuesto y se yuxtapone, lo que convive en capas que no siempre se perciben armoniosas. Y sin embargo, tu padre, la encarnación de la virilidad, es el rey de la contradicción. Y de toda su exuberancia. A través de él has aprendido a navegar y a habitar formulaciones híbridas, nunca simples, nunca chatas. Suyas son esas composiciones mixtas, que a vista de muchos se excluyen en una primera revisión; suyas, esas formas contrarias, a veces luminosas, otras lacerantes; la cólera y la bondad; el control y el espíritu suelto; el insulto y la palabra de amor. La contrariedad entre los verbos envenenados que llegan, no obstante, con gestos de generosidad, resuelto a no permitir nunca escasez en quienes ama; atrapado en sus lecciones de virilidad y, aun así, capaz de ver, por breves instantes, más allá de ellas, abrazando miradas más consideradas. Las obnubilaciones que padece también, aquello que no controla, que lo compone, que lo rebasa.
Los hombres de estas tierras no aprenden a ocupar los zapatos ajenos, a imaginar por un instante cómo será existir en aquella otra piel; en cambio comprenden rápidamente que sus deseos son el centro del universo, que no serán cuestionados, que incluirán lujurias y apetitos por fuera de los linderos aceptables, y que de tener el caudal para proveer podrán también despojar de sus almidones a quienes escojan abandonarlos. No importa el desnivel de la balanza, no importa que sean ellos quienes ostenten sus ambiciones amplias y que las féminas que los acompañan sean acalladas por aquel poder —de ser abandonados podrán ejercer su ira, déspotas, persuadidos desde temprano de que sus preceptos son la única ruta viable—.
Sabes todo esto porque de allí destilan también tus propios artificios de compensación. Sabes que tu padre vigilaba los movimientos de tu madre, que interpelaba sus espacios íntimos, que no era permisivo con que fueran múltiples sus amistades, que a veces buscaba formas de extraerla de actividades sociales, que su hastío hacia las dinámicas sociales fue exacerbándose con los años. Sabes lo que puede significar cederle tus voluntades al poderío económico de un varón. Sabes que ese fue el mundo que les correspondió a ambos. Que así estaba diseñado. Sabes que es seductora aquella trampa, replicar el modelo, hacerte de un varón que provea para ser indulgente con tus posibilidades materiales y, sin embargo, nunca habértelo propuesto realmente, preferir esta ruta, aún sin partos, aún sin un lecho compartido, aún sin entregar tus pulsaciones y deseos a lo que te han dicho es la satisfacción del casamiento, una compañía asegurable. Sabes que estás rodeada de aquello, que muchas son las mujeres en tu radar inmediato que han procurado aquel orden que correspondió a tu madre a mediados de los ochenta. Las ves casi calcadas, bonitas y bien cuidadas, dejando a los varones los asuntos del dinero, persiguiendo marcas y emprendiendo caridades. Sabes también que en tus realidades están camuflados los temores de repetir lo que aprendiste en las precisiones de tu casa, en las habitaciones de tu infancia, en las atmósferas que ingeriste de tus padres. Sabes que la peculiaridad es ineludible, que ese amor del que huyes es lo que asimilaste como el molde romántico, que remite a esa amalgama de silencios y de ruidos que esculpen nuestras creencias incrustadas.
Sabes que pese a las iras de tu padre, las voces alzadas, las palabras irreversibles, él es ancla de tus posibilidades, incapaz de removerse de su geografía pero adaptándose a que sus hijas hayan perseguido oficios no-convencionales en aquella tierra caribe que esperaba de ellas reproducirse con diligencia, perpetuar las mismas vidas, las mismas tardes, los mismos silencios de mujer acomodada. Ha sido él quien ha financiado sus existencias en apartamentos pequeños y citadinos. Peculiar contradicción esa, al haber aprendido también que ser padre, hermano, esposo, varón, es calcular los movimientos de las mujeres en su vida y, aun así, ampliar el límite, soltar a las hijas a la vida urbanita, ir aceptando, no sin desolaciones, no sin nostalgias, la ausencia de las jóvenes a las que crio, sin darse cuenta, para ser distintas, para que miraran con recelo y distancia las convenciones de aquella ciudad tribal, amodorrada. Hundida en su inercia y su desidia. Y allí otra contradicción: solitario y a veces exhausto al mantenerse como proveedor, quejumbroso ante los contornos que él mismo ha forjado, sobre él los pesos económicos, el cuerpo robusto, los sopores más largos; no existe otro modo de ser, ningún otro modo de identificación. No es, entonces, tan exacta o rígida la estampa de patriarca controlador. De haberlo sido, jamás hubiera permitido esos ensanchamientos importantes, esas vitalidades en ciudades distintas, la posibilidad de que sus hijas fueran mujeres singulares e individuales en otros lugares; les habría exigido cosas diferentes, habría ejercido su cólera ante la ausencia de la convención. Pero allí sus mezclas, sus preciosas singularidades, las que tú has aprendido a mirarle como nadie, minúsculas en apariencia, opacadas por actitudes más generales y difíciles, pero definitivas en la amalgama completa que es él.
Tu padre, el incómodo rey de la contradicción, el hombre que mece furias y guarda tormentas, que llora sin tregua ante la muerte de su padre, que habita ansias y dolores inexpresados, en cuyo perfil asoman tus lentes, aquello de haber tenido que verlo como varón y como padre, trazar una línea entre los dos. Un amor por el padre hecho de espinas y heridas sanadas, de voluntad y de fuerza, de bondad y resplandor. Esas resistencias a las fórmulas varoniles que aprendió desde los sesenta y después, haciéndose camino entre los puertos, el dominio, el control, las iras, la imposición; infundir temor, hinchar la garganta, herir con verbos. Pero también la suavidad en él, esos relieves con los animales, inclinados hacia él, su tersura y asombro hacia ellos, su capacidad para rescatarlos y no comprender a quienes los dañan. Observarlo con los niños, que van hacia él como en una fábula bíblica, gozosos en su presencia, juguetones bajo su aura patriarcal y protectora, la certeza que destila de él de que hay defensa.
Tu padre, que te definió con sus formaciones, las semblanzas y las separaciones.
Leíste alguna vez que la masculinidad tiene que ver con trazarse autónomo, con desplegar una distinción, marcarse aparte, buscar espacios de aislamiento, porque existe un momento en que el varón, siendo pequeño, consciente de sí, observa la notoria diferencia entre su madre y él. Esa ruptura no existe al ser mujer, donde se conserva una continuidad en la identificación con la madre. De allí que haya algo en lo codificado como femenino que busque de alguna forma unión, comunión, conexión. Del mismo modo, leíste que la naturaleza del amor materno no requiere acciones para ser merecido, mientras que el afecto paterno, por contraste, tiende a ser externo, fortuito, algo que debemos ganar, de cierta manera. Esa distancia entre ambos, que nos hace a todos incuestionablemente de nuestras madres pero que implica llevar el nombre del varón que nos engendró.
Esculpirías una vida con términos propios, emulando a tu padre, pareciéndote a él. Tú, sin embargo, que serías incómodamente mujer.