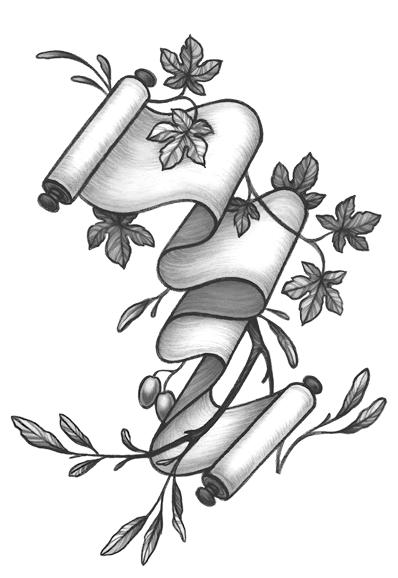Evadne
Evadne se encontraba bajo el olivo viendo a Maia trepar con un cuchillo entre los dientes. El sol se estaba poniendo, pero la brisa era cálida, como un suspiro que venía del oeste, donde el mar de los Orígenes se agitaba justo al otro lado del olivar. Al atardecer habría tormenta; Evadne era capaz de sentir su presencia en el viento. Y luego llegaría el día siguiente, el día que su familia había estado esperando durante ocho largos años.
Una noche más hasta que la vea, pensó Evadne, que apenas recordaba por qué estaba en el olivar hasta que oyó a Maia resbalar y aferrarse a una rama. El árbol se estremeció en protesta, aunque Maia era la más pequeña de la familia: apenas le llegaba al hombro a Evadne. Ella había insistido en ser la que trepara.
—¿Puede vernos alguien? —preguntó Maia una vez que recuperó el equilibrio, sus palabras confusas por el cuchillo que aún sostenía entre los dientes.
Evadne echó un vistazo al olivar. Estaban en el corazón, a la hierba le daba de lleno la luz y las ramas crujían con la brisa. Podía oír el ruido de las voces y las risas de la villa resonando en la distancia. Sus padres debían de estar juntos, trabajando en la prensa de aceite que había al otro lado de la propiedad.
—Estamos solas, Maia.
Maia cortó la rama y la dejó caer al suelo, justo a los pies de Evadne. Cortó otra, su cuchillo hizo ruido contra la corteza.
—¿Crees que tu padre lo sabrá, Eva?
—¿Que hemos cortado el árbol de los dioses? —Evadne recogió las hojas verdes y plateadas y miró hacia arriba mientras Maia se balanceaba sobre las ramas deformes del árbol. Se imaginó que un dios caía a través de esas ramas y se rompía las alas, y dijo—: Bueno, si mi padre se da cuenta, simplemente le diré que ha sido por Halcyon, ¿y qué puede replicar a eso?
Maia cambió una preocupación por otra con rapidez.
—¿Crees que Halcyon me reconocerá mañana?
—Eres su prima. Por supuesto que te reconocerá. —Pero a pesar de su confianza, a Evadne la había roído esa misma preocupación durante días. No había visto a Halcyon en ocho años.
Evadne recordó la mañana en que Halcyon había partido; la había rememorado tantas veces en su memoria que a menudo soñaba con ella por la noche. Una Evadne de nueve años apoyada en una muleta, con el tobillo vendado mientras estaba de pie en el patio. Halcyon, de doce años, con el pelo recogido en trenzas y sus pertenencias guardadas en una mochila, esperando a irse con su padre a la ciudad de Abacus.
«No te vayas, no te vayas», había sollozado Evadne, aferrándose a su hermana.
Pero Halcyon había sonreído y había dicho:
«Debo hacerlo, Eva. Los dioses lo quieren así».
—No se lo digas —le pidió Maia, pasando a otra rama—, pero hubo una época en la que tuve celos de tu hermana.
—Yo también los tenía —confesó Evadne, y le sorprendió descubrir que esa llama seguía allí, ardiendo en su interior. Yo también los tengo, corrigió su mente. Tengo celos de Halcyon, aunque no quiero tenerlos.
Maia dejó de cortar para mirarla, y por un momento, Evadne temió haber confesado su secreto en voz alta.
—No me malinterpretes —se apresuró a decir Maia—. Me sentí aliviada de que alguien de nuestra familia por fin heredara algo bueno. Halcyon merecía hacerse un nombre por sí misma. Pero ojalá tú y yo pudiéramos tener algo también.
—Sí —coincidió Evadne.
Ella y Maia eran como los otros miembros de su familia. Carecían de magia, todo por culpa de su antepasado, un dios caído en desgracia que se había roto las alas al caer sobre ese mismo olivo hacía siglos. O eso decía la leyenda. Por eso al padre de Evadne no le gustaba que nadie lo tocara, trepara a él o cosechara sus frutos. El árbol había sido el fin de Kirkos, el dios del viento. Pero también había sido un comienzo. El comienzo de aquel olivar, de su familia.
«¿Por qué un dios iba a ser tan tonto?», se había quejado a menudo Evadne a su madre cuando trabajaban en el telar. «Lo tenía todo. ¿Por qué renunciar a ello?».
En realidad, su ira provenía del hecho de que no tenía magia, era corriente y estaba destinada a vivir la misma vida aburrida cada día hasta que volviera a ser polvo. Y todo porque Kirkos había elegido caer.
Y su madre se limitaba a sonreír, una sonrisa gentil pero astuta.
«Un día lo entenderás, Eva».
Bueno, Evadne creía que ya lo había entendido. Lo cierto era que Kirkos había sobrevolado aquel pedazo de tierra, un olivar que recibía el nombre de Isaura, y había visto a una mujer mortal cosechando aceitunas. Llegó a amarla con tanto ardor que había renunciado a su inmortalidad y a su poder para permanecer en la Tierra con ella, para vivir como un hombre mortal, cuidar el olivar junto a ella, darle hijos y ser enterrado a su lado al morir.
Si alguno de sus descendientes aspiraba a ascender dentro de su corte, no sería por ninguna magia heredada, sino por algún otro don o fuerza.
Y eso era lo que Halcyon había hecho.
—¿Crees que tenemos suficiente?
La pregunta de Maia llevó a Evadne de vuelta al presente. Estudió su brazo lleno de aceitunas.
—Sí, más que suficiente. Deberíamos volver. Nuestras madres se preguntarán por qué tardamos tanto.
—Tal vez piensen que uno de los dioses ha pasado volando sobre el olivar y se ha enamorado de nosotras —dijo Maia en tono alegre mientras saltaba del árbol. Era una broma frecuente en su familia, pero aun así Evadne se rio.
—Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar, Maia. Lamento decepcionarte.
Ambas primas se pusieron en marcha entre los árboles y se adentraron en el camino principal que subía por la colina hasta la villa. La mayor parte del tiempo, el tobillo derecho de Evadne solo le dolía en las estaciones frías. Pero ese día le dolía, a pesar del clima bochornoso que precede a una tormenta a punto de estallar, y cada paso por el olivar le resultó desagradable. Y cuando notó que Maia miraba el dobladillo del quitón de Evadne, que rozaba la hierba y estaba manchado de tierra, cayó en la cuenta de por qué Maia se había ofrecido como voluntaria para trepar al árbol.
—¿Tanto cojeo, Maia?
—No. Solo pensaba en lo difícil que va a ser limpiar toda esa suciedad de tu ropa.
Evadne sacudió la cabeza, pero no pudo evitar una sonrisa. Sus quitones eran simples, hechos de lino blanco y cortados en túnicas sin mangas que llevaban largas. Las prendas se ajustaban a los hombros con broches y se ceñían a la cintura con cinturones de cuero tejido. En las temporadas de frío, cambiaban el lino por quitones de lana y capas del color de la tierra: ocres oscuros, verdes y grises. Colores que se mezclaban con la naturaleza y proclamaban en silencio su estatus en la sociedad, el más bajo de su corte.
¿Cuántas veces se habían lamentado Maia, Evadne y sus madres de lo mucho que se manchaban en el olivar a diario? Los días de colada eran un horror.
Pero Maia había jurado que, aunque fuera una sola vez, probablemente cuando fuera una anciana y ya no tuviera miedo de lo que los demás pensaran, llevaría el bien considerado púrpura, como si fuera la reina Nerine en persona.
Las chicas recorrieron el resto del camino en silencio. Evadne estaba distraída por el dolor que experimentaba al andar, un dolor provocado por el reciente esfuerzo que ella y su familia habían llevado a cabo en preparación para el regreso de Halcyon. Las dos semanas anteriores todos habían trabajado duro, deseosos de que la villa reluciera como una moneda nueva, un lugar digno de una chica que había ascendido en la Corte Corriente.
Habían recolectado los mejores frutos y recogido la primera prensada de aceitunas, un aceite tan exquisito que se consideraba sagrado. Habían aireado las mantas para que olieran a los vientos del verano y fregado los azulejos y frescos hasta sacarles brillo. Habían llenado todas las lámparas con aceite y preparado sus mejores prendas. El nombre de Halcyon había sido pronunciado con frecuencia, con reverencia, como si fuera una diosa, y Evadne y su familia habían dejado que su promesa llenara cada rincón y pasillo de la villa.
Al día siguiente al atardecer, Halcyon de Isaura estaría en casa.
¿Y qué historias contaría a Evadne y Maia? Historias del mundo más allá del olivar, uno brillante, rebosante de gente de clase alta, ciudades y quitones tan finos que eran iridiscentes cuando la luz incidía en ellos. Sería como abrir un cofre del tesoro, como una reliquia divina que Evadne solo podía admirar, nunca tocar o reclamar.
Ella también soñaba con ascender de rango en su corte. Dejar los quitones sucios y el pelo revuelto por el viento y la presión estacional de un administrador de tierras. No ser despreciada por los demás por la sencilla razón de que trabajaba en el olivar.
Evadne dejó de lado el deseo de ascender. Nunca sucedería, así que ¿por qué seguía albergando esperanza? Volvió a pensar en su hermana y trató de imaginar cómo sería reunirse con Halcyon, abrazarla después de todos esos años de separación, y una mezcla de alegría y nervios la recorrió. ¿Qué notaría más Halcyon? ¿El desbordante deleite o la pizca de envidia?
Las chicas llegaron al patio de la villa, donde un heraldo esperaba más allá de las puertas, tocando la campana para que le permitieran la entrada.
—¿Qué noticias traerá ahora? —gruñó Maia en voz baja—. ¿Una subida del impuesto sobre el aceite que tenemos que pagar?
De hecho, esa había sido la noticia más reciente: un incremento en los impuestos sobre la tierra y la producción. El impuesto sobre un frasco de aceite de segunda prensada pronto sería casi tan grande como su coste, que debía pagarse al final de la temporada.
—Toma —dijo Evadne mientras depositaba las aceitunas en los brazos de su prima—. Lleva esto adentro. Veré qué es lo que quiere. —Cruzó las cálidas baldosas y abrió las puertas.
El heraldo suspiró, molesto. Se sacudió el polvo de la túnica y dijo:
—¡Llevo casi media hora tocando la campana!
—Perdónenos, heraldo. Mi familia está preparando la villa para una visita que llega mañana. —Visita, como si Halcyon fuera una extraña. Evadne alzó las cejas, expectante—. ¿Qué noticias nos trae?
El heraldo sacó un rollo de papiro, atado con un sello de cera. Estaba aplastado, una prueba del largo viaje desde la ciudad real de Mithra.
—Un nuevo decreto, por orden de la reina Nerine.
Una vez, el mero sonido del nombre de la reina había evocado el triunfo y la esperanza en la mente de Evadne. La reina Nerine gobernaba Corisande con honor, igualdad y justicia. Su perfil se hallaba grabado en las monedas de plata de Akkia, y Evadne había sostenido a menudo esa moneda en la palma de su mano, tratando de memorizar los rasgos de la reina, como si algún día fuera a poder convertirse en ella.
Pero de eso hacía años. Antes de que las leyes y los impuestos empezaran a ahogar cada vez más a la gente corriente.
Rompió el sello y desenrolló el papiro, a sabiendas de que el anciano no se iría hasta que la viera leerlo.
Por orden de Nerine, reina de Corisande, descendiente de la divina Acantha, gobernante de la Corte Corriente y de la Corte Mágica, señora del mar de los Orígenes:
Desde este día en adelante, el decimoséptimo día de la Luna del Arquero, queda registrado en los anales que cualquier persona corriente, si llega a estar en posesión de una reliquia divina, ya no será considerada miembro de la Corte Mágica. Se impondrá una cuantiosa multa a los poseedores de reliquias que no entreguen sus hallazgos al Consejo de Magos de la Escuela de Destry.
Evadne enrolló el decreto con expresión neutra mientras el heraldo se giraba para montar en su caballo y cabalgar hasta el siguiente pueblo. Cerró las puertas, que provocaron un estruendo, su mente consumida por pensamientos de dioses y reliquias.
Había nueve divinidades. Bueno, ahora ocho, puesto que Kirkos ya no era considerado una deidad tras su caída. Magda, diosa madre del sol; Irix, dios padre del cielo; y sus siete hijos divinos: Ari, diosa de la luna y los sueños; Nikomides, dios de la guerra; Acantha, diosa del destino y el conocimiento; Euthymius, dios de la tierra y las bestias; Loris, diosa del agua y el mar; Pyrrhus, dios de fuego; y Kirkos, dios del viento.
Siglos atrás, cuando el reino de Corisande acababa de nacer, los nueve dioses y diosas habían bajado a vivir entre los mortales. Comían la comida de los mortales, bebían su vino, dormían en sus camas. Y así su magia se había filtrado en la sangre mortal y habían nacido los niños mágicos.
Pero no todos los niños que nacían heredaban el don mágico de los dioses. Era algo veleidoso, se saltaba un hijo o una hija, y luego se saltaba generaciones enteras. Mantener un registro del linaje de una familia pronto se convirtió en un pasatiempo obsesivo para la clase alta, que arreglaba matrimonios y contaba las diferencias generacionales, tratando en vano de predecir cuándo nacería el próximo mago de la familia.
Cuando los dioses y diosas se dieron cuenta del clamor que habían inspirado, abandonaron el reino mortal y volvieron a sus villas en el cielo para ser adorados a distancia. Pero cada uno de ellos dejó atrás una posesión, una reliquia suya imbuida con magia. Los dioses las escondieron por todo Corisande, esperando que las reliquias fueran reclamadas por la gente de sangre corriente, aquellos que no tenían magia. Así había dado comienzo la era de los cazadores de reliquias. Encontrar y poseer una reliquia significaba que se podía usar una pequeña fuente de magia, sin importar la sangre corriente. Uno se podía unir a la prestigiosa Corte Mágica. Hasta ahora, pensó Evadne con un suspiro de frustración.
—¿Qué dice? —preguntó Maia, asomándose a una de las ventanas de la villa.
Evadne le llevó el edicto a su prima y observó a Maia fruncir el ceño mientras lo leía.
—¡Menuda ridiculez! ¿Por qué ha decretado esto la reina?
—Parece que el Tribunal Mágico está cansado de que la gente corriente se una a sus filas —respondió Evadne—. Y se han quejado tanto de ello que la reina no ha tenido más remedio que decretar una ley.
Maia arrugó el papel entre sus dedos.
—Mi hermano se va a enfadar.
—Como si alguna vez fuera a descubrir una reliquia divina.
—Cierto —dijo Maia—. Lysander apenas puede distinguir el este del oeste. Sin embargo, me pregunto si el tío Ozias habrá encontrado alguna vez una reliquia.
Ozias había abandonado el olivar cuando las niñas eran pequeñas para convertirse en cazador de reliquias, para gran consternación y enfado de sus padres. Hubo una discusión entre los tres hermanos, basada en el hecho de que se desconocía el paradero de la reliquia de Kirkos. Ozias creía que el collar del dios caído había sido enterrado con él en el olivar y que debían desenterrar los huesos del dios para reclamarlo. Gregor y Nico se negaron a permitirlo y Ozias se fue, renegando de su familia.
No contaban con volver a ver al tío Ozias.
—Es improbable —dijo Evadne—. Mi padre cree que el tío Ozias terminó en la cantera de Mithra.
Maia arrugó la nariz.
—¡Dioses, espero que el tío Ozias no esté allí! Es el sitio al que envían a todos los asesinos de sangre corriente.
—Los cazadores de reliquias a menudo matan para conseguir lo que quieren.
—Menudas ideas tan morbosas, Eva. Ven, olvídate del decreto y ayúdame a tejer coronas para Halcyon.
Las mariposas que le provocaba la ansiedad volvieron al estómago de Evadne mientras su familia se reunía en la sala de estar para cenar. La charla al principio se centró en el nuevo edicto. Lysander estaba, como era previsible, disgustado, pero esa conversación pronto se desvaneció, había cosas mucho más importantes sobre las que hablar. Como Halcyon.
Evadne y Maia se sentaron en el suelo y tejieron coronas con las ramas de olivo, una para cada miembro de su familia, que las lucirían al día siguiente en honor a Halcyon. Tejer proporcionó a Evadne un propósito, un consuelo, hasta que Lysander se tendió en el suelo cerca de ellas y arrancó las hojas de las ramas.
—¡Lysander, para! —graznó Maia.
Lysander ignoró a su hermana mientras desprendía otra hoja. Todavía estaba indignado por el nuevo decreto; todos sabían que quería ir en busca de las reliquias, con o sin la bendición de sus padres. Quería ser el primero de su familia en unirse a la Corte Mágica.
—Me pregunto cuántas cicatrices tendrá Halcyon ahora —dijo.
La habitación se quedó en silencio. El padre de Evadne, Gregor, se quedó inmóvil en su banco, con un pedazo de pan empapado en salsa de estofado a medio camino de la boca. Y la madre de Evadne, Fedra, que estaba remendando una capa rota, también se quedó quieta, como si sus manos hubieran olvidado qué hacer con la aguja y el hilo.
La tía Lydia, la madre de Maia y Lysander, había estado encendiendo las lámparas de aceite porque la última luz del sol había desaparecido ya de la ventana abierta, y pareció sorprendida por las palabras de su hijo. Pero el primero en responder fue el tío Nico, con su rostro barbudo lleno de arrugas de entrecerrar los ojos por la luz del sol y su pelo rizado y canoso, mientras seguía arreglando el par de sandalias que tenía en el regazo.
—No tendrá ninguna, Lysander. ¿Recuerdas lo rápida que es Halcyon? Es imposible vencerla. Y si tuviera cicatrices… bueno, serían marcas de sus logros.
La presión en la habitación disminuyó cuando empezaron a recordar a Halcyon.
—¿Recordáis cómo venció a todos los chicos del pueblo en aquella carrera? —dijo la tía Lydia, con la voz rebosante de orgullo mientras terminaba de encender las lámparas. La luz del fuego parpadeó por la habitación, una danza de oro y sombras.
—Nadie podía superarla —estuvo de acuerdo Maia—. Estaba ese muchacho grosero de Dree. ¿Lo recuerdas, Eva? Pensó que podía ganarle en un combate, pero ella le demostró que se equivocaba dos veces. Lo tiró al suelo de un golpe. Fue glorioso.
Sí, pensó Evadne, recordándolo. Tejió dos coronas más, y cuando la tormenta al fin estalló, se levantó, lista para irse a la cama.
—Pero ¡Crisálida! —gritó su padre—. ¡Esta noche no hemos cantado! Todavía no puedes irte a la cama.
Su padre cantaría todas las noches si pudiera convencer a Evadne de que se le uniera. También le gustaban los apodos. Hacía mucho tiempo, había puesto apodos a sus dos hijas: Halcyon era «Brote» y Evadne era «Crisálida». Crisálida, como la de las larvas de los insectos. Cuando Evadne supo lo que significaba, se enfadó hasta que él le dijo que era la etapa de transformación, cuando una mariposa tejía sus alas. Desde entonces, habían convertido en un juego encontrar capullos en el olivar.
—Lo siento, padre —dijo Evadne—. Pero estoy demasiado cansada. Maia cantará contigo esta noche.
Maia dejó de tejer, con la boca abierta.
—¿Quién, yo? ¡No sé cantar!
Lysander musitó su acuerdo, solo para ganarse un golpe de Maia.
—Todos cantaremos esta noche —dijo Fedra, dejando a un lado sus remiendos—. Excepto tú, Eva. Sé que necesitas descansar.
Su familia empezó a cantar la canción de la cosecha mientras Evadne se escabullía. Subió lentamente las escaleras hasta el piso superior y recorrió el pasillo hasta su dormitorio.
Entró en su habitación y cerró la puerta tras ella. Estaba oscuro, su lámpara de aceite debía de haberse apagado. Evadne cruzó la habitación para llegar a donde estaba lámpara, tanteando el camino con los pies descalzos hasta que descubrió que el suelo estaba húmedo. Se detuvo mientras observaba la ventana, los postigos que batían al son de las ráfagas de la tormenta, y supo que los había cerrado con llave antes de la cena.
Fue entonces cuando lo sintió. Había alguien en la habitación, observándola en la oscuridad. Podía oír respirar a esa persona, un sonido áspero que intentaba ocultarse bajo el tamborileo de la lluvia.
Su daga estaba en un estante, a unos pasos de distancia, y Evadne se abalanzó sobre ella. Su tobillo derecho protestó ante el movimiento repentino. Pero una sombra se desprendió de la oscuridad y la interceptó. Una mano fría le agarró la muñeca y la giró para enfrentarse cara a cara. Evadne jadeó y llenó los pulmones para gritar, pero la mano le selló la boca. La agarró con bastante suavidad, una vacilación que hizo que Evadne se diera cuenta… de que el extraño no iba a hacerle daño, pero que quería que se callara.
—Evadne —dijo una chica, con la voz quebrada, como el sonido de una ola contra una roca.
No se movió, ni siquiera cuando la mano se apartó de su boca. No pudo ver la cara de la intrusa, pero de repente sintió su presencia, alta y delgada, la piel le olía a metal y a lluvia, la cadencia de su voz era familiar, una que había vivido solo en los sueños y recuerdos de Evadne los últimos ocho años.
—Evadne —susurró la chica otra vez—. Soy yo. Tu hermana, Halcyon.