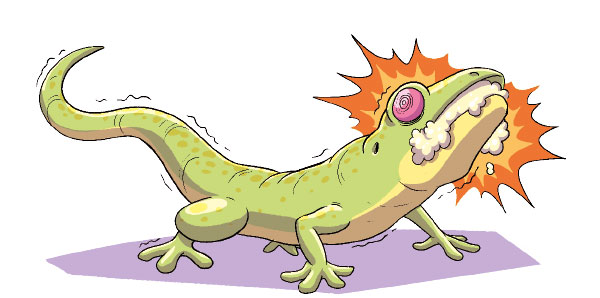1
Una extraña
nevada
Mikel y Leo avanzaban silenciosamente a través de la densa vegetación. Iban vestidos con dos trajes de camuflaje y armados con avanzados fusiles de asalto. Mikel y Leo caminaban tan sigilosos como dos mortíferos ninjas, tan sigilosos como dos pumas al acecho, tan sigilosos como la hoja de un cuchillo cortando el aire…
—…tan sigilosos como dos pingüinos sordomudos, tan sigilo…
—Leo, no resultamos nada sigilosos si no paras de decir en voz alta lo sigilosos que somos —se quejó Mikel.
—Perdón, perdón, tienes razón —reconoció su hermano, mientras se detenía para secarse el sudor de la frente—. Oye, ¿podemos descansar un poco?
Un sol de justicia caía a plomo sobre sus cabezas, sobre la selva soñolienta, sobre los entusiastas mosquitos.
—Es mejor que sigamos —opinó Mikel apartando unas gruesas lianas y señalando hacia un hermoso santuario que centelleaba en lo alto de una verde colina—. Mira, el Templo del Mono Maldito está ya muy cerca.
Leo asintió con un suspiro de agotamiento y se dispuso a reanudar la marcha, pero antes de que pudiera dar un solo paso Mikel le hizo un gesto para que se detuviera.
—¿En qué quedamos? —se quejó Leo—.
¿Avanzamos o no?
Su hermano se llevó un dedo a los labios en señal de silencio, y señaló una enorme huella impresa en el barro.
Los dos niños se agacharon para estudiarla atentamente.
—Todavía está fresca… —murmuró Mikel.

—Yo diría que es una huella de gorila —observó Leo—. Aunque debe de ser el más grande de todo el mundo.
Su hermano le miró con expresión solemne:
—No creo que sea un gorila, Leo. Y es más, me temo que esta criatura no pertenece a nuestro mundo.
Justo en ese instante, un escalofriante tintineo sonó por encima de sus cabezas. Mikel y Leo miraron hacia arriba y vieron una gigantesca criatura de aspecto simiesco, vestida con una especie de armadura negra de la cual colgaban multitud de calaveras y huesos, saltando entre las copas de los árboles con una agilidad pasmosa.
—¡Un guerrero Predator! —gritó Mikel, levantándose de un salto—.
¡A CUBIERTO!
Ambos hermanos se lanzaron de cabeza detrás de un tronco, justo a tiempo de evitar una mortífera lluvia de proyectiles que surgían sin piedad del cañón que aquel ser llevaba incorporado en el hombro izquierdo.
—¡Leo, esto no pinta nada bien! —cabeceó Mikel, cargando su fusil y preparándose para la pelea—. Nos ha pillado desprevenidos y ahora tiene una posición aventajada en lo alto de esa palmera.
—No te preocupes —le tranquilizó Leo—. ¡Recuerda que nosotros tenemos la Santa Granada!
Y sacó de su mochila una granada espectacular, dorada, reluciente. Se quedó contemplándola extasiado.
—¡No pierdas tiempo! —le apremió Mikel, disparando hacia el Predator un par de rápidas ráfagas y poniéndose de nuevo a cubierto—. ¡Vamos a destrozar a ese macaco espacial!
Leo asintió, cogió la granada y echó el brazo hacia atrás:
—Ningún mono viene de las estrellas para meterse con los hermanos Tube… —murmuró entre dientes—. ¡Ahora verás!
—¿Qué es lo que veré? —exclamó una voz que provenía justo de detrás de la palmera—. ¿Cómo recogéis en diez minutos todo el salón y lo dejáis perfectamente ordenado?
¡Pues estoy
deseando verlo!
—¡Mamá, cuidado! —advirtió Leo—. ¡Estoy a punto de lanzar la Santa Granada al Predator!
—Ni granada, ni granado —le replicó mamá, entrando en el salón con Bruno en brazos—. Venga, venga, ¡a ordenar todo esto! Hay que salir hacia el centro comercial enseguida, o nos cerrarán las tiendas —y, de un solo gesto, recogió las cuerdas del tendedero que habían servido como lianas y las dos fregonas puestas del revés que habían hecho las veces de exóticas palmeras.

—¡MAMÁÁÁ! —protestaron los dos niños, con un nivel de dramatismo que habría resultado desgarrador si no fuera porque cada uno sujetaba una pistola de agua de colorines en una mano, y Leo, además, un dorado racimo de plátanos en la otra.
—Ni mamá, ni mamó —zanjó su madre—. No quiero que estas Navidades dejemos las compras para el último día, como siempre.
—Venga, chicos, haced caso a mamá —intervino papá Gorila, dejando a regañadientes su personaje de Predator, y todavía encaramado al árbol de Navidad.
—Valeeee… —suspiraron los dos hermanos—. ¡Raptor, Oturan!, ¡DESACTIVAR! —gritaron a las pulseras que llevaban en sus muñecas.
Los brazaletes metálicos se iluminaron, y dos voces robóticas surgieron de ellos:
—Desactivando modo aventura… —anunció Raptor, el brazalete de Mikel.
—Desactivando modo aventura… —anunció Oturan, el de Leo.
Un intenso fogonazo inundó el salón de la familia Tube. Al instante, Mikel y Leo volvían a vestir su ropa normal, en vez de los espectaculares trajes de camuflaje que habían llevado hasta hacía un segundo.
¡Y sin necesidad
de cambiarse!
—Estos trajes asistidos por inteligencia artificial son uno de los mejores inventos del profesor NoVe —opinó Mikel.
—Por cierto, acordaos de dejar a Raptor y Oturan en casa, que luego los activáis sin querer y le dais un susto de muerte al pobre dependiente de turno. ¡Os espero a todos en la rampa del garaje en quince minutos! —concluyó mientras salía por la puerta.
Papá Gorila se decidió a bajar del árbol de Navidad por el sencillo método de despeñarse contra la alfombra en una festiva cascada de adornos y espumillón. Una vez resuelto ese trámite, los tres repusieron fuerzas zampándose los plátanos de la Santa Granada y se dispusieron a cumplir las órdenes de mamá. Cuando terminaron, papá fue hacia el garaje para sacar la vieja furgoneta, y Mikel y Leo llevaron al jardín el Templo del Mono Maldito, que no era otra cosa que un castillo de botellas recicladas que habían construido para su canal unos meses antes. Pero cuando salieron al porche se quedaron boquiabiertos

—¡Mira, Mikel, está nevando! —exclamó Leo.
—¡Qué pasada! Ahora sí que parece Navidad…
Y antes de contar hasta tres, ya estaban inmersos en una feroz guerra de bolas de nieve.
—¡Toma esa! —gritó Mikel, lanzando a su hermano una bola de dimensiones apocalípticas.
—¡Chúpate esta, y esta, y esta! —le contestó Leo acribillándole con tres veloces y mortíferos proyectiles.
Pero Mikel se agachó a tiempo y las tres bolas impactaron de lleno en la cabeza de papá Gorila, que justo en ese momento había salido al porche para avisarles.
—Chicos, venga, ya he sacado la furgone… ¡Ay!… ¡Au!… ¡Uy!... ¿SE PUEDE SABER QUÉ ESTÁIS HACIENDO? —bramó enfurecido. La potencia de su voz provocó que la nieve acumulada en el tejadillo se desprendiera sobre su cabeza.
Rebozados de nieve por todas partes, los tres se dirigieron alegremente a la entrada del garaje, donde mamá ya estaba acomodando a Bruno en la furgoneta.
—Esta nieve es muy curiosa, cuando la pisas parece que cambia de color… —dijo papá Gorila.
—¡Y es dulce como el azúcar! —exclamó Leo, chupándose la que todavía tenía por la cara.
—¡Oye, tengo una idea! ¿Hacemos un Lanzamiento Legendario antes de salir? —preguntó Mikel, al ver un balón de fútbol por allí tirado.
—¡Sí, sí! —exclamaron Leo y papá Gorila, tomando rápidamente posiciones.
—¡Ni Lanzamientos Legendarios ni Lanzamientas Legendarias! —advirtió mamá mirándolos por encima del hombro, mientras acababa de ajustar el cinturón de la sillita de Bruno—. Os recuerdo que con el último Lanzamiento Legendario rompisteis el cristal de una ventana y dos jarrones.
—¡MAMÁ! —protestaron los tres a la vez.
—¡Shhhhhh! —les advirtió mamá—. Que el bebé se ha dormido.
Los tres guardaron silencio inmediatamente y continuaron dirigiéndose hacia el coche, ahora de puntillas.
—Mikel y Leo avanzaban sigilosamente a través del paisaje nevado, tan sigilosos como dos lonchas de queso en un sándwich, tan sigilosos como…
—No empieces, Leo, por favor —suplicó su hermano.
—¿Le decimos a Bills que venga? —preguntó papá Gorila, mientras se sentaba al volante.
—Mejor que no —replicó mamá con una risita—. Antes se ha enfadado con Eufrasio*, no me preguntes por qué, y se le ha activado otra vez el superpoder. Ha ido a tumbarse un ratito en la buhardilla, hasta que se le pase el efecto…
Mikel y Leo levantaron la vista hacia la ventana de la buhardilla. Una descomunal cabeza felina les devolvió una mirada enfurruñada.
—Pobre Bills, no le gusta nada que le dejemos solo en casa… ¡Pero está claro que no podemos ir de paseo con un gatito del tamaño de un tigre dientes de sable! —dijo Mikel.
—Seguro que aprenderá pronto a controlar su nuevo superpoder de hacerse gigante. Al fin y al cabo, Bills no es un gatito cualquiera… ¡Es el último agente interdimensional del planeta Hedust! —dijo papá Gorila.
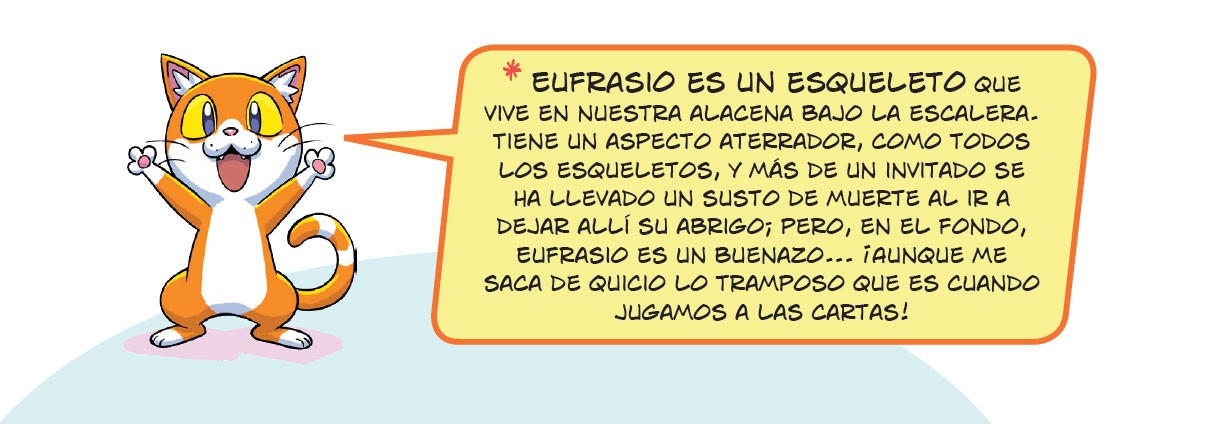
—¿Puedes encender la calefacción, cariño? —pidió mamá Tube—. Bueno, si consigues arrancar este cacharro primero, claro —añadió con cierta sorna.
—Pero ¿qué dices, mujer? —contesto papá Gorila, mientras le daba al contacto—. Esta furgoneta es más dura que un tanque.
—Sí… de la Primera Guerra Mundial —le replicó ella.
Mikel y Leo sofocaron unas risitas. Su padre tenía un amor desmedido por la vieja y destartalada monovolumen que había comprado hacía ya varios años. Tras varios intentos fallidos, finalmente el motor se encendió con unos traqueteos poco tranquilizadores
—¿Veis como esta fiel compañera nunca me falla? —exclamó papá Gorila—. Y ahora, la calefacción —anunció, girando la rueda del salpicadero. Un chorro de aire helado salió por la rendija de ventilación, junto con una lagartija bastante estresada.
Tras abrir la ventana para liberar al pobre animalillo, la familia Tube, más congelada que antes, pero con un irreductible ánimo navideño, puso rumbo, al fin, hacia el centro comercial.
La lagartija observó desde el suelo cómo se alejaba aquel vehículo del que había sido desalojada con tan poca consideración. Miró hacia el cielo tristemente. La nieve seguía cayendo sin descanso. Decidió que lo mejor sería buscar refugio en aquella casa, colándose por alguna rendija, hasta que el tiempo mejorara. Todavía ofendida por el trato recibido, el bichito sacó su lengua de reptil y se lamió una de sus diminutas patas cubierta de nieve.
Al instante, unas violentas convulsiones comenzaron a sacudir su cuerpo, mientras desagradables espumarajos de color verde surgían a borbotones de su boca.