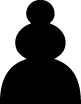
Su padre quería un niño. No sabía que, a menudo, lo que uno desea para sí no coincide en absoluto con lo que el destino necesita para conseguir algo más importante.
—Ahí está mi hijo —decía borracho y con actitud más entusiasta que de costumbre por el vino.
Palmeaba suave y despacio la barriga abultada de su mujer. Lo hacía, sobre todo, en las comidas que preparaban en la casa de campo que poseían en el interior de la provincia, cada sábado. Como para demostrar la existencia pronta de un primogénito. Un hijo que heredaría el negocio. Al que enseñarle a ser como él.
Casi quince años juntos. Los médicos habían reducido a una probabilidad ínfima que su mujer pudiera quedar embarazada, a tenor de una patología prostática que hacía prácticamente inexistente la fertilidad de él. Es por ello por lo que el embarazo había sido el acontecimiento más importante de la vida conyugal. No había dudas de ningún tipo: su mujer le era ciegamente fiel y ese hijo era suyo, su vástago, probablemente la única progenie que podría llegar a tener. Una oportunidad para delegar su poder y extender su legado. Una milagrosa noticia que aumentaba todavía más la megalomanía de aquel hombre, que vio cumplidos sus deseos como si de un dios se tratara, como si en un desafío a duelo contra la naturaleza él hubiera resultado el ganador, una vez más. Corría el verano del año 1997. Él contaba entonces con treinta y seis años, ella con treinta y cuatro. Habían esperado mucho. Demasiado.
—Este será peor que el padre —advertía bobalicón y desafiante presidiendo una larga mesa de madera de ébano colombiana; un regalo de uno de sus socios que ostentaba, inmóvil y oscura, su poder, al igual que lo hacía él desde su persona. Era en esa mesa donde comían la familia y los invitados —unos de tantos, pues la casa de campo siempre se procuraba llena en esos eventos— el cordero asado con patatas, antes de emborracharse hasta que, al final de la jornada, los dormitorios quedaban todos ocupados por gente alcoholizada que casi no podía caminar.
Jacobo era un hombre poderoso, pero inesperadamente fácil de tratar. Mediano de estatura y de complexión gruesa, con una barriga que sobrepasaba sus caros cinturones de marca casi diez centímetros. Barba hirsuta, aunque corta. La piel morena y curtida. Unos brazos fuertes. Callado y serio, hablaba lo justo. Era lo que solía llamarse un hombre de confianza y buen trato. Su labor consistía, básicamente, en intermediar entre traficantes. Y lo hacía estupendamente, porque gracias a sus habilidades interpersonales, conseguía ganarse la confianza de los demás. En un mundo como el del narcotráfico, que la gente se fiara de uno significaba dinero. Mucho dinero.
Desde el puerto de Vigo, donde atracaba la cocaína de los colombianos, hasta La Línea de la Concepción, donde llegaba el costo de los marroquíes, si se quería llevar y asegurar la compra de la droga —en su caso, en la costa alicantina— se llamaba a gente como Jacobo. Los hombres como él conseguían los transportadores, los compradores, y organizaban toda la red de distribución del estupefaciente. Algo así como organizadores de eventos en los cuales, en vez de una celebración, el acontecimiento era hacer llegar la sustancia al destino.
Dedicarse al protocolo del tráfico de droga no era tarea fácil. Había muchísimas cosas de las que ocuparse. Contrataba a chicos —la mayoría jóvenes y aspirantes al negocio del menudeo— para el viaje. Movían la droga de las ciudades de recepción a la provincia y vigilaban el camino, aunque este solía estar despejado gracias a las mordidas a la policía. Después, una vez distribuida, la mercancía se almacenaba en guarderías. Garajes y naves de «reposo» del género hasta que llegara a su destino final: el traficante y, más tarde, el consumidor. También se negociaba el precio con los camellos que comprarían la droga, intentando conseguir un trato óptimo que atrajera a los más grandes: los que se encontraban por encima de quienes negociaban con Jacobo. No era cuestión baladí. Conllevaba largos viajes —a veces de tres días— y un compromiso real de que cada uno cumpliría su parte, pero a su vez implicaba ciertas ventajas.
La droga no pasaba por sus manos en ningún momento. Las reuniones solían hacerse en los mismos clubs de alterne que tanto beneficio económico proveían al negocio, en restaurantes de carretera o dentro de los coches en aparcamientos públicos.
El narcotráfico era un negocio eminentemente familiar. Se traspasaba generacionalmente de abuelos a nietos y de padres a hijos. Los niños eran familiarizados con los términos, las estrategias, las tretas y el ocultismo que debía seguir a las operaciones y tratos muy pronto. Veían, aprendían y repetían. Como el que tiene un padre que dice «por favor» y «gracias» y se educa en ello, el que tenía padres traficantes aprendía exactamente igual, porque, aunque el ambiente no sea el mismo, un niño es un niño y un padre es un padre. Cosas del negocio, las llamaban. Como que cuando uno llevaba carga encima, un coche sin carga —los llamados «lanzaderas»— debía ir delante para avisar de los controles de la policía en las rotondas, en las entradas y salidas de las ciudades o en autovías para travesías largas dentro de un mismo país. Los teléfonos, siempre a nombre de personas sin hogar o adictas, a cambio de un pico o de algo de dinero, para que quedaran registrados por otra persona. La mercancía, siempre almacenada en lugares ajenos a la vivienda oficial. Garajes a nombre de amantes, donde también se guardaban coches comprados con dinero negro y lanchas de transporte. Todo ello se aprendía desde que uno sabía mirar y oír. Simplemente.
El oficio se convertía en toda una subcultura. Un modo de vivir y ser al margen de la ley que componía el iter vitae de cualquier mafioso. Mujer oficial como ama de casa, cuidadora y madre, mujeres extraoficiales como objetos de valor de los que presumir. Varios vehículos y propiedades a nombre de testaferros inmobiliarios. Alta gama como seña identitaria, desde los coches hasta el alcohol que se sirve en las salidas nocturnas continuas, donde se hacen los mejores tratos. Opulencia al vestir y al comportarse. Altivez. Relojes de oro, cadenas pesadas de precio desorbitado, camisas de seda, tatuajes violentos intercalados con iconografía religiosa. Las marcas que portaban advertían a su vez de la existencia de otra: la marca del traficante.
Cuando los niños cumplían la edad apropiada, se los llevaba a los prostíbulos, primero a mirar y escuchar a sus padres hablar de trabajo, después, cuando tenían edad para «estrenarse», a perder la virginidad con una prostituta. Allí era donde se cerraban los negocios mientras se invitaba a los socios a copas, y a mujeres, como si fueran el chupito final, el que cierra la transacción y materializa el buen trato.
La prostitución, la violencia explícita, la traición, la soberbia. La dureza en sus formas que casi se exageraba. La necesidad continua de imponer e imponerse. Grotescos en sus manifestaciones, gastaban el dinero como si se tratara del agua de un grifo que se abre y cuya factura paga otro al que no se conoce. En cuestión de criminalidad organizada, no importaba la proveniencia geográfica. Tampoco el tipo de trabajo. Todos —fueran de donde fueran y se dedicaran a lo que se dedicaran— participaban de la cultura criminal, que se rige y se conforma con sus propias normas y costumbres.
Constituía toda una socialización aparte. Y, como toda mala educación, se transmitía de padres a hijos. De padres a hijos: solo hombres.
Tal y como ocurre en cualquier negocio, el objetivo oficial y directo era enriquecerse. Pero, ulteriormente, lo que los negocios ilegales aportan no es dinero, no son coches, casas, oro, mujeres. La criminalidad organizada conlleva algo casi más importante que todo lo anterior. Lo material, lo tangible, desemboca en un objetivo final abstracto: poder.
Encumbrarse a uno mismo, elevarse, hacer de su biografía una pugna crónica por la cúspide, por tomar el mando, por adquirir el monopolio, por ostentar el poder. Y está claro quién ostenta el poder en las sociedades.
Es por ello por lo que Jacobo quería un niño. Y es por ello por lo que tener una hija —sobre todo en sus circunstancias, cuando sabía que muy probablemente no podría tener más descendencia— fue, para él, una patente y expresada decepción. Las mujeres no encajan correctamente en el imaginario del éxito social. Mucho menos en el imaginario del éxito ilegal. Son quienes deben soportar el peso de la pirámide que solo los hombres escalan. Aunque ellos se maten —ya sea de forma literal, o no— para ello. Y aunque ellas mueran soportando sus pisadas. Esas pisadas dadas en la competición constante por hacerse con la cima. Esa cima que a las mujeres les es negada a través de la sutileza de lo cotidiano y desde su propio nacimiento.
La mayoría de las personas dedicadas al tráfico de drogas pecan de agresividad e impulsividad. Jacobo era distinto. Tranquilo, sereno y serio, atento y profesional. Aparentemente fiel a los principios que regían su mundo. Culto, aunque no tuviera estudios. No se dejaba engañar y exponía su autoridad cuando era necesario. Todo ello le valió una situación privilegiada en el universo del narcotráfico. Su mujer, Ana —una niña morena, pequeña y delgada, nieta de andaluces que emigraron a Alicante tras la industrialización del calzado en los años veinte—, lo conoció con pocos años. Se dejó conquistar por él entrada la adolescencia y ya no se separó de su lado. Se habían conocido en la calle principal del vecindario, una cuesta larga y empinada de unos doscientos metros que ella y su madre subían todos los días, con la agilidad de quien lo hace una y otra vez, para ir y volver al pueblo, cargadas con bolsas. En aquella cuesta los niños jugaban entonces, a finales de los años sesenta, a la rayuela y el escondite. Ella entraba en casa de Jacobo todos los domingos, junto a otros niños del barrio, para ver la televisión. Por aquel entonces, quien tenía un televisor tenía amigos los domingos y moscas cojoneras con piernas y brazos durante tres o cuatro días antes de cada partido de fútbol, o cada vez que se retransmitía algún evento de interés, y la familia Fernández, de tradición comerciante, había sido la primera en toda la calle en poseer uno. La gente del vecindario se agolpaba —los más allegados, o los que más cara tenían, dentro del salón, los menos en la puerta de la casa, que la familia dejaba abierta muchas veces— alrededor de esa curiosa caja de luz, que por aquellos días emitía todavía imágenes de un mundo en blanco y negro.
Ana tenía unos ojos profundos y grandes, avellanados. Pelo grueso negro y largo. Piel olivácea y limpia. Se remangaba el vestido y se sentaba en el reposabrazos del sofá de casa de sus vecinos cada semana mientras el televisor funcionaba, fascinando, aún sin saberlo, al hijo mayor de estos. Allí se conocieron, se cortejaron y se prometieron. Al padre de ella no le gustó que su hija se enamorara de lo que él llamaba un «quinqui». «Nos va a traer la ruina», dijo cuando se enteró de que su hija se veía con él a escondidas. Cuando el padre murió debido a una enfermedad coronaria —ella tenía dieciséis años entonces— y comenzó a entrar dinero de los primeros negocios de Jacobo en casa, todos se mordieron la lengua, lo integraron en la familia y dejaron de llamarle quinqui.
Ana cumplía con los preceptos patriarcales de manera típica. Esa forma de ser sumisa, bien aprendida, que hacía que casi pareciera naturalmente preparada para ello. Educada en la idea tradicional del matrimonio, se situaba al margen de los negocios de su pareja, centrándose en el mantenimiento del hogar. Sostenían la esperada relación teórico-práctica: ella callaba, servía y cuidaba a su marido; él hacía dinero y mantenía a su mujer como compañera de vida oficial.
Jacobo no la acompañó a ninguna de las ecografías. Iba sola, con su hermana mayor Gladis o alguna hermana de su madre. Su marido se limitó a comprobar sin preguntar, solo por los silencios de ella, que todo estaba bien, y solo se interesó verdaderamente por una cuestión en concreto del embarazo: la que definía el sexo del bebé.
—Creen que es un niño —le repetía ella tras cada revisión desde la puerta al llegar.
Jacobo tampoco dijo nada tras el parto. No hubo reproches ni peleas. El día que su mujer sostuvo a su bebé entre sus brazos morenos y alcanzó a ver una vagina entre las pequeñas piernas rollizas y blancas de aquel ser diminuto y llorón, no dijo nada. Ni una sola palabra. Hermetismo y atronador silencio puro del que se abstrae a sabiendas de los acontecimientos y parece vagar por otro mundo que no es el presente y tangible.
—Enhorabuena, es una niña preciosa —dijo la enfermera sonriente, observando la abundante mata de pelo rubio que descansaba en el hueco de los brazos de su madre—; con lo morenos que ustedes son y mírenla, ¡parece nieve en un campo de girasoles!
Según narra la mitología griega, Kassandra, hija de los reyes de Troya, engañó a Apolo. Él estaba enamorado de ella y esta, aprovechándose de la circunstancia, le ofreció un encuentro sexual a cambio de obtener el don de la adivinación. Después lo engañó. Y cuando Apolo cayó en el engaño, la maldijo. Le escupió en la boca y sentenció que, pese a tener aquel don, la condenaría a que nadie nunca creyera sus presagios. En el mito ella vivió frustrada y dolida, puesto que nadie creyó nunca en lo que vio, ni se hizo caso a sus advertencias de futuro. Kassandra siempre supo lo que estaba por venir, pero nunca fue creída. Se la condenó a esperar la desgracia, aislada, una y otra y otra vez.
La diferencia entre la Kassandra del mito y la hija de Ana y Jacobo fue que ese trocito de carne de ojos verdes y gigantes se iba a convertir en una mujer que no esperaría a que las desgracias se sucedieran incesantes y cíclicas. El día en el que Kassandra engañó a Apolo, se condenó a la figura de la mujer astuta al ostracismo. El día en el que nació Kassandra Fernández, también deberían haberla desterrado. Solo que uno —afortunada o malogradamente— no puede evitar lo que todavía no sabe que va a suceder.
El nombre de aquel bebé sentenció la decepción de Jacobo y la insignificancia de la niña como hija de su padre y como mujer. Había leído mitología en su adolescencia y eligió el nombre a sabiendas porque conocía su significado. Porque nunca quiso tener una hija y porque en el fondo, aquel día, desde lo más recóndito de sí mismo, deseó que su hija fuera un varón.
El nombre tenía varios significados. Todos se movían en torno a lo masculino. «Hermana de los hombres» era el que él conocía y el que propició su elección, autoconvenciéndose así de que no era solo su hija, sino la hermana del hijo que nunca tendría. Una niña que nació siendo considerada débil para continuar el legado familiar en un mundo controlado y dominado por los hombres. Una desgracia. Preciosa, pero una desgracia, al fin y al cabo. Una némesis para su padre y sus aspiraciones divinas. Su nacimiento fue una mala suerte.
Jacobo no supo, cuando con rabia nombró a su hija, que este tenía otro significado más puro y fidedigno a la etimología e historia iniciales. «Kassandra» significaba, en realidad, «aquella que enreda a los hombres».
La hija de Ana y Jacobo nació un 3 de diciembre de 1997. Lloró muchísimo. Lloró tan fuerte que casi se ahoga en brazos de la inexperta y joven enfermera que, asustada y casi primeriza, intentó calmarla con sonidos sibilantes y meneos de cuna. Siguió llorando, como si supiera qué venía después, como si ya acumulara rabia dentro de ese cuerpo que apenas contaba segundos, como desafiando a la vida de la única manera que había aprendido hasta ese momento.
Potente, brava, sin pausa y sin atender a caricias. Los párpados rojos e hinchados. El pecho espasmódico por los sollozos que subía y bajaba entrecortado. Abrió los ojos en cuanto su madre la acogió entre su brazo izquierdo y su pecho. Reveló unos grandes ojos prematuramente formados, muy verdes, intercalados por pequeñas motas amarillas, como si el sol se filtrase entre la vegetación frondosa de su iris. Entonces, en aquel preciso momento en el que abrió los ojos, Kassandra dejó de llorar.
Fue de golpe. La niña se quedó seria y miró a todas y cada una de las personas que se encontraban en aquel momento en la habitación del hospital. Ni un solo giro de cuello, repasó despacio el lugar solo con el movimiento de sus ojos. Muy quieta y en silencio. Haciendo enmudecer de la sorpresa y con su extraño e inesperado gesto a todos los presentes.
Los que estuvieron allí aquel día lo comentaron miles de veces. Narraron con asombro y provocando expectación en sus círculos sociales lo que ocurrió aquella mañana fría de un lóbrego día de diciembre. En comidas, cenas, fiestas y bodas se comentaba como anécdota —casi con tono tenebroso— el momento en el que la hija de Jacobo Fernández dejó de llorar de golpe y porrazo, imperativa, como si hubiera obedecido a una orden externa. En aquel instante, su pupila izquierda se quebró y el color de su iris la invadió unos milímetros, dejando a su paso lo que parecía la huella de una garra, quebrando su ojo y rompiéndole la mirada. Algunos, incluso, para añadir fantasía a la historia, inventaron que en aquel instante la niña balbuceó en arameo. Ya se sabe cómo son las leyendas. Pero la que mejor y más veces lo relató fue Gina, la amiga íntima de uno de los primos del padre. Ella se encontraba en aquel momento justo en frente de la recién nacida.
La niña dejó de moverse, pero permaneció en tensión, y el verde intenso entró en la pupila, como si la selva hubiera invadido lo humano, contaba.
Fue como si un león acabara de escuchar a una gacela moverse justo detrás, decía Gina. Como si fuera una criatura salvaje a punto de cazar.
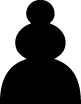
En un mundo de hombres como lo era aquel, Kassandra se limitó a sonreír.
Sonreía cuando los extranjeros visitaban su casa de campo los veranos. Sonreía cuando llegaban, cuando le hablaban aunque no les entendiera, cuando se marchaban. Se entretenía clasificando mentalmente a cada uno de los «amigos» de su padre.
Los alemanes e ingleses siempre traían coches caros, de los cuales su padre solía elegir alguno para sustituir el que venía conduciendo hasta entonces. Los latinoamericanos le parecían ruidosos y bebían mucho. Tenían bigotes tupidos, tatuajes de santos, calaveras y motivos religiosos. Eran morenos, con un acento peculiar y musical. Algunos llevaban sombreros y vestían con botas y vaqueros. Sin ningún género de duda, era con los que más se divertía y los que más cariño le mostraban. Solían traer a sus mujeres —mujeres que variaban mucho, aunque fuera el mismo hombre el que visitaba varias veces al año su casa de campo— y a sus hijos, que eran exactamente igual de ruidosos y divertidos que ellos.
Los Hombres de Hielo, como ella los llamaba por su aspecto físico —muy blancos, enrojecidos, altos, de aspecto rudo, musculados y de ojos claros— llegaron más tarde, cuando ella tenía ya unos seis años. Eran la antítesis a los latinos. Serios y antipáticos. Hablaban también alto, pero su acento era más seco. Solo se reían entre ellos, y sus risas retumbaban en un estrépito que la asustaba. Bebían muchísima cerveza. Cuando trataban con gente que no era de la suya, su expresión cambiaba y se volvía tosca y distante. No traían mujeres ni niños ni tampoco traían diversión. Ni trajeron nada bueno. Nunca.
Con todo, ella sonreía a todo el mundo como le enseñaron a hacer. Sonreía a los marroquíes, a los alemanes, a los franceses, a los colombianos y a cualquiera que llegara y estrechara la mano de su padre. Eso era lo que tenía que hacer, sonreír. Sonreír y aceptar sus regalos foráneos. Con diez años ya tenía un montón de cachivaches extranjeros que no tenía ni la menor idea de para qué servían y chapurreaba tres idiomas: inglés, francés y alemán. Con el tiempo, el estudio y gracias a aquella base, conseguiría convertir el chapurreo en un dominio casi perfecto, al menos del francés y del inglés.
Su infancia no fue una infancia común. En cierto modo, la obsesión de su padre por tener un hijo varón hizo mella en su educación y su personalidad. La educaron como a una niña. Le compraron juguetes de niña. Vestidos de niña. Su aspecto era el que se consideraba que debía tener una niña. Salió tremendamente bonita, pero absolutamente contestataria. Nadie —por más que intentaran esconder bajo la alfombra su conducta poco infantil— lo podía negar. Su madre intentó por todos los medios que su hija creciera en un ambiente lo más normalizado posible, fuera de los problemas y avatares vitales que provocaba su situación familiar. A pesar de tener como amigos a hijos de otros delincuentes, con los que se sentía cómoda, nunca fue una niña excesivamente problemática. Sí nerviosa y astuta, impulsiva y de una picardía innata con los adultos, que, curiosamente, no empleaba con los niños de su edad, pero no problemática.
Demasiado astuta, para el gusto de su madre. Ella siempre quiso que su hija fuera una niña normal y conociera otros ambientes, que desechara por sí misma toda probabilidad de enrolarse en esos mundos. Que estudiara algo de provecho. Y se empeñó en ello, precisamente, porque temió exactamente lo contrario. Porque a los pocos días de nacida, desde sus primeras miradas de párpados todavía arrugados y entreabiertos, desde la primera vez que esos ojos color verde selvático de largas pestañas rubias la miraron fijamente, supo muy bien que su hija había salido, en temperamento, al hombre que la creó.
Fue a una buena escuela, pero algunos de sus compañeros no terminaron de aceptarla del todo. Asistía a un colegio privado donde la procedencia social importaba lo suficiente como para modular el trato de los profesores a los niños y de los niños a los otros niños. De dónde provenía el dinero que se pagaba —muchísimo— era algo que se conocía. Hijos de banqueros, empresarios, políticos locales y familias adineradas colmaban las listas de entrada cada año escolar.
Cuando los niños se enteraron, por comentarios de sus padres y otros adultos, de que el papá de K era «malo», ella se convirtió inmediatamente en una niña que traía cosas malas.
En una ocasión la asaltó en el patio un grupo de cuatro niñas encabezado por una líder llamada Kimberly. Kimberly vestía de rosa y morado los jueves y viernes, y lo hacía de blanco y negro los martes y miércoles, porque ella lo quería así y así lo hacía su madre. Su madre podía vestirla del color que quisiera los lunes, siempre y cuando le pusiera a Kimberly la ropa que a ella le gustaba.
Siempre llevaba el pelo recogido en una cola de caballo extremadamente repeinada. En navidad, sus padres le regalaban bolsos de mujer mayor, que ella llevaba a clase y de los que presumía delante de las otras niñas con cara de minipersona cool, como si el hecho de tenerlos la hubiera ascendido, automáticamente, de estatus social en la pirámide poblacional imaginaria que constituía el colegio. Ya despuntaba por su despotismo y olía a madera de futura animadora cruel de película universitaria estadounidense. Y lo más importante: odiaba irremediable e inexplicablemente a Kassandra.
Aquel día la pararon en una esquina del patio y la rodearon, sin dejarle escapatoria. Kimberly puso en antecedentes a las otras niñas previamente. Contó que su padre, durante la comida aquel domingo, había comentado que en casa de Kassandra hacían polvo. Al preguntar qué era ese polvo y por qué lo hacían, su padre respondió que eran brujos y hacían «polvos mágicos», mientras se reía con su madre y esta comentaba que se mantuviera lejos de ella por si le echaba mal de ojo.
En el patio del lunes, Kimberly le gritó todo eso y más muy cerca de la cara y le tiró del pelo. Después, sus amigas le echaron agua bendita de la fuente para protegerse de ella y se burlaron gritándole bruja, mientras los demás niños se reían u observaban la escena con asombro y entusiasmo, como si de una representación teatral del medievo se tratara.
Kassandra respondió mordiéndole en la cabeza a Kimberly y rompiéndole su diadema favorita, lo cual no hizo más que aumentar el odio de la niña popular hacia ella. La recogieron sus padres por una llamada de la directora. A ella, no a Kimberly. No contó absolutamente nada —nadie contó absolutamente nada—. Fingió delante de su madre que había sido una tontería y lloró en su cama aquella noche hasta quedarse dormida.
Las burlas continuaron un curso tras otro, secundaria incluida. Los niños crecieron y aprendieron. Sus ideas evolucionaron con ellos y pasaron de llamarla bruja a hacer el sonido de esnifar con la nariz cuando se cruzaban con ella por el pasillo. Por si fuera poco, el proceso fisiológico que conllevó el paso de niña a adolescente fue rápido y brusco. Aquello, obviamente, no mejoró la relación con sus compañeros. A los trece años empezó a desarrollarse y las curvas comenzaron a pugnar por un lugar en el cuerpo. Tenía un pelo rubio, ondulado y brillante como su madre, largo hasta la cintura. Una mirada inquisidora que penetraba. Los colores y la suavidad de sus rasgos le brindaban un aspecto levemente nórdico. Algunos niños se sintieron atraídos por sus repentinas formas, que parecían portar un cartel parpadeante con letras neón donde se leía la palabra «novedad». Producto de la atracción y de no saber manejarla, se limitaron a reírse de ella, a hacerle burlas bobaliconas y comentar con descaro tras sus pasos. Ciertas niñas —futuras animadoras y no futuras animadoras— empezaron, por consiguiente, a envidiarla y a reproducir comportamientos tóxicos hacia ella. Algunos grupos de chicas, con sus respectivas abejas negras de pompones imaginarios y voz de pito, la ignoraban en las clases y le ponían cara de asco en los cambios. Todo ello se enmarcó en un escandaloso proceso que duró casi nueve años.
Un viernes por la tarde, cumplidos los catorce, dos de sus amigos, hijos y nietos de camellos del pueblo, la encontraron llorando en la puerta de su casa. Los chicos le preguntaron —a sabiendas, pues era un secreto a voces que no tenía casi amigos en el colegio— si le había ocurrido algo en clase. Insistieron e insistieron hasta que explotó: dos chicos del último curso habían hecho una apuesta con su grupo de amigos y le habían manoseado el culo a la salida.
Las malas formas de sus compañeros desataron un temerario viaje en moto a sesenta kilómetros por hora de los otros, que anduvieron buscándolos por todos lados, y una posterior pelea —una vez fueron encontrados en uno de los parques del pueblo—, bates incluidos.
Fueron dos contra cinco, pero ninguno de los cinco chicos del colegio —dada la reputación de los otros dos— hizo nada. Tuvieron que darle cuatro puntos a cada uno de los que le habían manoseado el culo. Al primero le dieron los cuatro puntos en la cabeza. El segundo se los repartió entre el occipital y la ceja.
La pelea —según se rumoreó en el pueblo— fue un ajuste de cuentas a muy baja escala por unos porros no pagados por parte de los niños pijos a los otros dos. Los padres de los niños pijos tuvieron que callar porque sus hijos fumaban porros, así que no indagaron para no descubrir más. Ella no dijo nada en casa —nadie dijo nada, como siempre—, pero los delincuentes en miniatura se ocuparon de que todos sus compañeros del colegio supieran que el enfrentamiento había sido consecuencia de la apuesta.
Aquel lunes nadie la molestó. De hecho, nadie volvió a molestarla durante los casi dos años que tuvo que seguir en aquel colegio, aunque siguieron odiándola en silencio. Se ocuparon de que ella lo notara.
Tuvo que darse cuenta de que estaba sola. Tuvo que admitir que la única persona a la que le interesaba su sufrimiento —aparte de a su madre, que la adoraba— era a ella misma. Y la coraza apareció, repentina, un buen día. Se despertó y la descubrió, sellada a la piel como un tatuaje. Y se fue haciendo más y más dura y fue añadiendo más y más capas conforme se daba de bruces con la vida una y otra vez. Hasta que tuvo tal coraza que dejó de saber cómo era la persona que había debajo. Dejó de acordarse de la niña inocente que fue —aquello de la inocencia duró, en su caso, muy poco—. Se endureció muchísimo. Se afiló las aristas y se creó a sí misma como un arma que usar en caso de emergencia.
Duele portar la coraza, pero a veces el exterior duele mucho más. Kassandra recorrió su adolescencia acorazada e impenetrable, hasta que llegó a la universidad y se produjo la colisión, quebrándola lo suficiente como para que entrara lo que debía entrar —y lo que no debía—.
El impacto fue muy sentido, aunque nadie al principio reparara en ello.
Le hizo un daño enorme, provocando una grieta irreparable, pero el cómo Kassandra se levantó después, indiscutiblemente, hizo historia.
Se trasladaba en autobús todos los días, puesto que la universidad se situaba a unos treinta kilómetros del pueblo donde vivían sus padres, cerca de Alicante, la capital de provincia. Allí conoció a su amiga Bilma. Bilma era cariñosa, risueña, comprometida con las causas nobles, naturalmente alegre y de carácter afable —y más cotilla que la vecina que se sienta en la puerta de casa mientras escudriña todo su alrededor—. Compartía con Kassandra el gusto por la lectura, el maquillaje y la escritura. Era más alta que ella. Un metro sesenta y cinco aproximadamente. El pelo muy grueso, ondulado y oscuro, a media espalda. Nariz prominente y algo encorvada que le aportaba personalidad y encajaba perfectamente con su cara, y sus ojos rasgados, color ámbar. A diferencia de Kassandra, poseía una belleza poco normativa. Era eso mismo lo que la hacía arrebatadoramente atractiva. La belleza, al fin y al cabo, no es un canon, sino una expresión. Y Bilma la expresaba como si hubiera nacido con un don para ello. Vivía en Alicante ciudad e hicieron buenas migas desde el principio, pese a tener caracteres totalmente dispares.
Bilma supo muy pronto que a Kassandra le costaba horrores mostrar cualquier atisbo de afectividad hacia los demás, así que no tardó en agobiarla con abrazos y besos, que le impregnaban de saliva las mejillas, cuando quería hacerla rabiar. A una le atraía el realismo descarnado y el humor negro de la otra, y a la otra, la positividad y el dinamismo continuo de la primera. Se necesitaban y se encontraron. A veces los polos opuestos se complementan.
El día de la colisión se encontraban juntas tomando algo en una de las cafeterías de la universidad mientras Kassandra esperaba el autobús que la llevaría a casa.
—¿Has visto las ojeras que tenía el profesor de Deontología? —exclamó Bilma fingiendo un asombro exagerado—. Ese hombre no sabe lo que es un corrector.
—Ese hombre no sabe lo que es dormir —contestó Kassandra antes de darle un sorbo al café y dirigir su mirada hacia la ventana.
—Yo con su examen tampoco lo supe durante cuatro días.
—Yo no lo sé desde que nací.
—Oye, ¿qué tal tus padres? ¿Va mejor la cosa?
Bilma sabía cuál era la situación. No estaba de acuerdo con el hecho de que el padre de su amiga se dedicara a lo que se dedicaba, pero no la juzgaba. El padre de Kassandra —según ella le comentó una vez en uno de sus escuetos y contados ataques de sinceridad íntima— había tenido problemas con el juego. Comenzaron cuando ella cumplió los trece. Cogía el dinero, desaparecía unos días y volvía sin nada o con menos de lo que tenía. Cuando el dinero disponible se le acababa, apostaba un coche, una moto, un sillón. Al principio, recuperarse económicamente era sencillo, puesto que no le faltaban clientes y ganaba cantidades ingentes, pero cada vez iba a más. Después de las timbas de póker vinieron las ruletas, las apuestas de juego y la lotería. Rumbo a la ruina. A la adicción irremediable.
En algunas ocasiones apostaba tanto que no recobraba dinero hasta que alguien que le debía le pagaba lo suyo, y eso, obviamente, se hacía cuando el que le debía dinero lo recuperaba. Así que las facturas no se pagaban, al coche no se le echaba gasolina y su madre comenzó a ahorrar a escondidas en vista del nuevo pasatiempo de su marido. Por supuesto, nadie decía nada ni reprochaba nada. Jacobo era un hombre tranquilo, pero de un carácter impredecible y que infundía incertidumbre incluso a su familia. Kassandra no mantenía una relación padre-hija al uso con él. Ambos guardaban una distancia acordada desde muy temprano, que no rompían porque, simplemente, no había ninguna necesidad. Cuando el dinero faltaba en casa, faltaba hasta que regresaba. No había más que hablar.
—Mi padre está de viaje, vuelve mañana. Mi madre está en casa —contestó Kassandra evitando el tema.
—Bueno, si necesitas algo, cualquier cosa, ya sabes.
—Espero que emborracharme este fin de semana entre en esa lista —dijo.
Bilma puso cara de «por supuesto», reflejando obviedad. Hacer salir a su amiga de su propio ambiente cuando sabía que las cosas iban mal era algo que la satisfacía enormemente como persona. Sin duda alguna, Bilma poseía ese espíritu colaborador y esa empatía que la arrojaba a preocuparse por los demás de forma cuasi innata.
—Te vienes, bebemos en mi casa y luego nos vamos a MOMA.
—Hecho. Déjame tus pantalones vaqueros de tiro alto, que me hacen un culazo —le pidió Kassandra.
—No te vienen —contestó Bilma.
—Sí me vienen —la interrumpió—. Mi culo y esos pantalones están enamorados.
—No te vienen de cadera, tengo mucha más que tú. Además, a ti te gusta vestir menos sofisticada, ponte un chándal dorado —le espetó a media risa.
A Kassandra le encantaba llamar la atención con su vestimenta. No tenía punto de equilibrio, o vestía faldas de cuero, escotes y tacones bien altos, o vestía en chándal. Su forma de vestir iba acorde con su personalidad: provocativa, dual y descarada. Bilma, por el contrario, tenía un estilo más sobrio. Prefería la discreción.
—Me tienes envidia porque me parezco a Beyoncé —se atusó Kassandra el pelo fingiendo soberbia.
—¿Beyoncé blanca como una pared recién pintada? Por Dios, qué insulto más gratuito.
—Tienes razón —resopló divertida.
—Lo sé.
—Que te den por el culo.
Bilma hizo el amago de darle con la mano en el hombro desde la silla de en frente. Kassandra se apartó, esbozando una sonrisa juguetona.
—Me piro, vampiro —le dijo mientras se levantaba de su silla y se colgaba su mochila en el hombro.
—¡Los vampiros son blancos, como otras, yo soy muy morena! —gritó Bilma desde la mesa mientras Kassandra se dirigía a las puertas de salida de la cafetería.
—¡Que te jodan, pseudo-Beyoncé! —contestó esta.
Bilma miró a su amiga mientras caminaba hacia la derecha en dirección a la parada de autobús. Dos de los chicos de un grupo de seis, sentados fuera en las mesas fumando, vitorearon su paso. Maleducados, pensó. O bien educados, dependiendo de la óptica desde la que se mirara.
Kassandra se giró tras escuchar los sucios piropos. Dirigió su atención a todos ellos y los miró desafiante unos segundos. Los chicos también la miraron callados, sin esperarse esa respuesta por su parte. Mantuvo seria el contacto visual, como amedrentándolos. Un segundo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Segundos interminables que obligaron a alguno de ellos a desviar la mirada ante la incomodidad que provocaba esa fijeza. Tras diez prolongados segundos, despacio dio media vuelta y siguió su camino, desapareciendo de la vista. Uno de los chicos hizo un gesto a los demás indicando que lo que acababa de pasar era una mujer brava. Los demás rieron.
Bilma sorbió un trago de su café y pensó en ella. En aquella actitud retadora. En lo que su vida había hecho de su amiga y en el escudo que ella misma se había forjado. No era necesario que le contara absolutamente todo para darse cuenta de que su infancia y su niñez no habían sido fáciles. Al menos no como la suya.
Hay personas cuya existencia es una lucha continua. Personas que, batalla tras batalla, han aprendido a transformar su naturaleza y fortalecerse, hacerse ejército, como si de contingentes humanos se tratara. Se las reconoce porque se enfrentan a los desafíos de la vida, aunque sean unos chicos que intentan intimidarte a la salida de la cafetería de la universidad, levantando la cabeza y mirándolos fijamente a la cara. Negando cualquier atisbo de miedo y esperando a ser más fuertes que el choque. Aunque no lo sean. Y lo sepan. Y vean venir el impacto desde el inmovilismo férreo aprendido que las impele y obliga a resistir. La vida, para algunas personas, consiste continuamente en ver venir el golpe, en obligarse a resistirlo. Y en hacerlo. Kassandra era una de ellas.
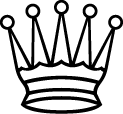
Su madre tenía los párpados y lagrimales hinchados, como si le hubieran dado una paliza. Llevaba horas llorando. No había comido en casi dos días. No había salido a la calle más que para ir al tanatorio y a la pequeña capilla. No había hecho otra cosa que llorar y musitar lamentos mientras recibía consuelo de sus vecinas y familia. Lloraba con las manos en la cara. Sentada, recostada, de pie para volver a caer en el sofá. Endeble. Representación en carne de un fantasma.
Una vecina y su hermana Gladis se habían turnado para cuidar de su estado tras la que a Kassandra le pareció una interminable tanda de visitas. Ella observaba la escena desde la cocina, con sus dos primas pequeñas sentadas en las sillas plegables con los pies colgando y medio ajenas a lo que ocurría y la puerta abierta, que quedaba justo en frente del salón. Levantó la cafetera y miró hacia allí, volviendo la mirada a la cocina vitrocerámica casi al instante. Se secó el sudor frío de las manos en el vestido negro. La vista panorámica de la reunión le hacía sentir náuseas. Tenía un nudo en el estómago y las pulsaciones aceleradas desde hacía horas. No tenía hambre, pese a no haber probado bocado desde las tres de la tarde del día anterior.
Su padre estaba muerto. Definitivamente muerto. Aquello era real.
Le habían dado un tiro en el pecho. Le habían atropellado tres veces. No una ni dos, sino tres. Su padre había muerto de un tiro, y una vez muerto, le habían atropellado tres veces y pegado tres tiros más. No uno ni dos, sino tres. Pum, pum, pum. Ya muerto. Como señal de mandato. Estamos aquí. Mirad de lo que somos capaces. Nosotros estamos aquí, él ya no. Alguien se había tomado la molestia de asesinarle a sangre fría.
La llamada se produjo a las diez de la mañana del jueves. Kassandra se encontraba en aquel momento en la universidad y no recibió la noticia hasta las cuatro de la tarde, cuando regresó a casa. Ana escuchó aquella voz neutra desde el otro lado de la línea y no hizo falta más que aquel «Buenos días, es la policía» para saberlo.
La autopsia reveló que murió tras el primer disparo. El cuerpo inerte había sido encontrado en una carretera secundaria por un camionero que transportaba sal cinco horas y media después. Lo habían matado de madrugada.
Los periódicos hablaban de un posible ajuste de cuentas entre bandas que operaban en la Costa Blanca y la Costa del Sol. Desde los años sesenta, tras el franquismo, España se había convertido en un lugar maravilloso con un clima, un ambiente y una posición geográfica privilegiada para el tráfico. Y no solo para traficar. Como territorio, ofrecía infinitas posibilidades de pasar desapercibido si no lo hacías como delincuente en tu país de origen. El boom turístico posdictadura posibilitó a su vez el blanqueo de dinero en propiedades. Hoteles, urbanizaciones de lujo, chalés, complejos turísticos. Las cantidades de turistas extranjeros que hacían rebosar las playas en las épocas calurosas procuraban un control informal en los vecindarios mucho más laxo que en otros lugares. Nadie sospechaba que su vecino fuera un mafioso fugado, un proxeneta, un capo. España se llenó de extranjeros, como era lógico en un país hermoso que comenzaba a vivir después de décadas muerto. Sol, gente divertida y una estupenda calidad de vida. Quién no querría visitarlo, disfrutar de él. Situado exactamente entre tres continentes. América Latina, de un lado. África, de otro. Europa, extendiéndose hacia arriba. Y en medio, la bisagra española. Con posibilidad de entrar en ella por mar, tierra y aire. Un incipiente flujo de contrabando de ilegalidades que convirtió en millonarios a traficantes españoles —y no españoles—. Trata de blancas desde África y Latinoamérica hacia Europa. Vista gorda. Diversión y consumo sin límites.
Era el paraíso descubierto. Si a ello le sumamos un laissez faire jurídico y policial producto de un cambio de sociedad vertiginoso, de un momento en el que se descubren nuevas libertades políticas y sociales, en el que todo es líquido, incertidumbre, tenemos el caldo de cultivo propicio para gestar un plato exquisito. España, país del negocio ilegal. País de paso, de actividad y retiro. Recién hecho. Humeante. Listo para consumir. Cualquier delincuente o mafioso extranjero que quisiera refugiarse y prosperar en España lo tenía relativamente fácil.
Su cercanía con África, en concreto con Marruecos, procuró que ya en los años setenta se visibilizara la problemática del asentamiento de grupos criminales franceses provenientes de este país y de Argelia que, tras la independencia en los sesenta de ambos países y con la connivencia del régimen franquista —única condición: inversión—, se habían instalado junto a la mafia italiana en el sur del país. Y habían descubierto que la criminalidad organizada cotizaba —y cotizaría todavía más con el despegue del turismo de la costa española— al alza. Muy al alza. Un espacio, en su caso, donde la prostitución ilegal podía campar a sus anchas y aportarles pingües beneficios.
A los contrabandistas marroquíes, a los franceses, a los camorranos italianos, a los alemanes y a los holandeses se sumaron, ya en los ochenta con la apertura de fronteras de Gibraltar, los ingleses. El pequeño reducto británico se convirtió en banco, fondo de inversiones y lugar de negociaciones, contrabando y paso fronterizo. En aquellos locos ochenta, el desborde ante la poca preparación para algo que no se conocía anteriormente era patente. Y la fiesta continuaba. El hachís dejó paso a la lujosa cocaína. La heroína, con su nombre de salvadora, diezmó la población joven. Un estrago total. Y la fiesta continuó. A sabiendas de que nada sigue funcionando si nadie obtiene beneficio.
Uno de los beneficiarios indirectos fue el padre de Kassandra. Supo, junto a otros, hacerse con el control de toda una provincia aprovechando sus contactos con los narcos y proxenetas más grandes, aunque al final no todo saliera como se esperaba.
Sus asesinos llegaron más tarde al país, en los noventa. A la cabeza tenían a un serbio afincado en Francia con un talento innato para la criminalidad organizada. Mafias del Este, las llamaban. Hombres muy violentos, muchos con entrenamiento militar. Generaciones enteras llevadas a la sociopatía producto de la pobreza, la hambruna y el desastre de las guerras separatistas de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia. La caída del comunismo se sucedió con la consecuente huida de ingentes masas de población civil, entre las que surgieron las mafias albanokosovares, serbias y bosnias. A ellas, de España les atrajo el clima y también la laxitud legal; el universo por crear. Todo un territorio del que podían aprovecharse. Se les sumaron rumanos y búlgaros en una camaradería de interés. Sanguinarios de ojos claros. Con una pericia alarmante para efectuar robos a gran escala, prostituir mujeres y traficar con armamento. Organizaciones piramidales estrictas con deslinde en filiales. Pocos capos. Tres, cuatro jefes. Hombres de confianza encargados del negocio en las diferentes bases, a veces en varias. Operadores y matones, abajo, haciendo el trabajo sucio. Todo controlado. Carácter frío, haciendo honor a sus orígenes. Y brutales. Brutales como ningunos.
Tan brutales y violentos eran que, en 2016 —el año en el que aquellos hombres asesinaron a su padre—, 7 de cada 100 presos de las cárceles españolas eran esos hombres.
Ninguno de los que hicieron negocios con su padre asistió al entierro. Nadie. Ni los de fuera ni los de allí. Ni los que lo visitaban ni los que lo llamaban. Ni siquiera los vecinos o la gente del pueblo asistieron, por posibles represalias, por temor o para evitar habladurías. Solo la familia política y de sangre lloró su muerte durante toda la noche, y Kassandra, sentada muy erguida, como una estatua etrusca, en uno de los sillones de fuera de la estancia donde el féretro estaba siendo velado en aquel tanatorio oscuro y silencioso, repasó todas y cada una de las veces que imaginó aquel momento, como quien imagina situaciones que sabe —aunque intente negárselo— que tienen una probabilidad muy alta de suceder.
Ahí estaba su padre, acribillado a balazos. Huellas de neumático grabadas en la piel. Ahí estaba su madre, llorando, a sabiendas de lo que venía. La hegemonía de Jacobo fue sustituida rápidamente por antiguos socios y compradores de mercancía. En este mundo —como en todo el mundo—, uno vale lo que obtiene. Cuando dejas de obtener, dejas de valer, y tu respeto y tu nombre se esfuman por el sumidero como se esfuma el agua del grifo que antes pagaba otro. Sin tener hijo varón heredero del oficio, otros camellos como aves de rapiña despellejaron los restos de Jacobo, exceptuando los de su cadáver. Todos los demás —agenda, contactos, clientes— fueron repartidos en un juego competitivo de rapidez y astucia. Ocupando el puesto y vacío de su ausencia y aprovechando el momento. Como si fueran buitres carroñeros subidos en la cima del árbol, esperando a que el último ser humano vele al cadáver.
Vendieron la casa de campo y el domicilio del pueblo y con el dinero se sirvieron para pagar las deudas que restaban por saldar, pertenecientes a los últimos contrabandeos y a las últimas timbas de póker perdidas. La abuela de Kassandra, que residía en Alicante, les ofreció un modesto pisito cerca del centro que tenía previsto dejar de herencia a Ana, adelantándola. Y allí se trasladaron.
A ella no le importó dejar atrás los recuerdos de aquel pueblo lleno de gente estúpida. Su vida, pese a la repentina muerte de su padre, olía mejor ahora que se iba de allí para no volver.
No lloró la muerte de su padre. Nunca habían mantenido un lazo afectivo estrecho. La había educado —bien y mal—, la había mantenido y había procurado que nunca le faltara nada. Nunca había pegado a su madre, pero la había respetado poco. El poco respeto a las mujeres era una de esas cosas que no necesitaban perdón porque no era una equivocación. Kassandra había crecido escuchando comentarios despectivos y chistes misóginos que provocaban estallidos de risas masculinas en reuniones de amigos. Había visto cuál era el funcionamiento desde muy pequeña: mujeres cocinando, hombres en la mesa; mujeres limpiando y recogiendo, hombres fumando o bebiendo la copa de después del atracón; mujeres callando, hombres negociando, llevando la batuta de la conversación y del evento, aunque fueran las mujeres quienes lo prepararan, pusieran todo en marcha y se encargaran realmente de que todo funcionara correctamente y de que este pudiera llevarse a cabo. ¿No era eso violencia?, se preguntaba continuamente. ¿No era violencia relegar a las mujeres a un segundo plano, acallarlas, usarlas como objetos? ¿No era violencia castigar a tu mujer silenciosamente durante toda tu vida por no haberte dado un hijo varón? ¿Echarle la culpa cuando teóricamente el estéril eras tú? ¿No era violencia regalar mujeres en los clubs en los que cerraban los tratos, como si fueran la guinda de un pastel de excrementos?
Todos aquellos hijos de la mierda inmunda, los que emplearon aquella escatológica violencia con su madre, con ella y con otras, fueron quienes la llenaron de rabia. Porque no nació odiándolos, pero se lo ganaron a pulso. Todos se lo ganaron a pulso. Desde los críos apostando tocar su cuerpo hasta los socios de su padre fumando el puro y haciéndose a un lado para que su madre pudiera recoger el plato sucio. Incluyendo y destacando, por supuesto, todo aquello que sucedió, de lo que fingía no acordarse. Cuando terminó la mudanza y metió la última caja en ese sencillo, pequeño y nuevo hogar —un piso de urbanización cochambrosa, impregnada de olor a cola y piel de las fábricas de zapatos circundantes—, y abrió las ventanas para respirar el viento de levante cargado de sal y humedad, el mundo le pareció todo un campo de aromas. El olor a podrido casi se disipó. O al menos, eso creyó.
Su madre empezó a trabajar cosiendo para el dueño de una de las fábricas del pequeño polígono industrial que había dos calles más arriba. Se adaptó bien. Su abuela le había enseñado a manejar la máquina de aparado antes de casarse con Jacobo —cuando aún podía caber una remota posibilidad de que algún día trabajara—. Aquello le vino bien a su mente y a su economía. Para Ana, aquellos dos meses de mudanza e instalación fueron una especie de «plan renove»: trae tus cosas viejas y te ofrecemos algo nuevo, totalmente actualizado. A veces, sentía que lo que cosía era su propio corazón. Y eso mismo hizo: aceptó el dolor, pagó las deudas y empezó a ser una mujer nueva. El hombre del que una vez se enamoró ya no estaba, pero su hija sí, y las dos seguían aferradas a la esperanza y la ilusión inherentes a cualquier comienzo, aunque Ana intuía que había una deuda mucho mayor que saldar. Una deuda que nada tenía que ver con el dinero. Aquello la aterraba en silencio.
Para Kassandra fue un alivio llegar a Alicante. Le posibilitó estar más cerca de la universidad y de sus amigas, sobre todo de Bilma, que ahora vivía a tres paradas del autobús urbano. Una nueva oportunidad, pensó. Y, efectivamente, así fue. Aquellos dos meses supusieron la apertura a algo nuevo. La oportunidad más extraña y determinante que la vida le brindaría. La llamada a una misteriosa puerta. La puerta de entrada a todo un mundo que iba a conocer. Quisiera o no.
Bilma quiso asistir al entierro, pero ella se lo prohibió. Siempre, desde que se conocieron, había intentado mantenerla al margen de su vida familiar. No consideraba que fuera a aportarle nada interesante ni mucho menos bueno, le decía. Se lo repetía hasta la saciedad, cada vez que Bilma lo intentaba. «¿Por qué no me presentas a tus padres?», decía ella. «Conocer a mi familia no va a aportarte nada bueno», le contestaba Kassandra. «¿Por qué no pasamos el fin de semana que viene en tu casa en vez de en la mía?», insistía Bilma algunos viernes. «Venir a mi casa no te va a aportar nada nuevo ni interesante», le contestaba la otra. Entonces venía la jugada maestra —Bilma pecaba de ingenua, pero tonta no era—. Le contestaba —aprovechando la poca capacidad de respuesta ante las muestras de afecto de su amiga—: «Yo creo que conocerte a ti sí me ha aportado cosas buenas». «Eso es porque me conoces solo desde hace un año, espera un tiempo», contestaba Kassandra. Cara de fastidio de Bilma, cara de triunfo de ella. Fin de la jugada. Cambio de tema.
En realidad, estaba genial que se hubieran conocido. A veces, lo maravilloso de la vida son las circunstancias fortuitas que preceden a lo inevitable. Algo así sucedió con las dos amigas. Se encontraron y, muy pronto, supieron que de su encuentro se extraería algo, aún sin conocer el qué. Uno no elige a quien conoce, a quien va a matarle un poco la existencia, con quien luchará codo con codo o de quien se enamorará —poder hacerlo convertiría la vida en un terminante aburrimiento, al fin y al cabo.
Bilma era una de esas personas que se entrega mucho a quienes quieren de verdad, y se preocupan por que se note. Enviaba postales por navidad —aun viviendo a tres kilómetros del destinatario—, se acordaba de los cumpleaños, daba buenos consejos y sabía escuchar. Era justamente —aunque a veces le costaba reconocerlo— lo que Kassandra necesitaba en su vida. Nunca se lo dijo, pero se alegró de poder estar a partir de entonces más cerca de ella. Al menos lo hizo antes de que la muerte de su padre abriera esa maldita puerta que nunca debió abrirse.
Lo que más jodió su vida durante los tres meses siguientes al terrible acontecimiento, al margen del propio terrible acontecimiento, fue lo que ella llamó «la mudanza de los cojones» —lo cual sonaba muy a trilogía dramático-épica.
Por suerte, la casa chalé —un adosado con todas las comodidades— se vendió en seguida. Se rifó, como si de una obra de arte se tratara. Hubo varios aspirantes a compradores, por lo que su madre aprovechó para regatear el precio a su favor. El pisito humilde de la ciudad —la herencia anticipada de su abuela materna— era pequeño pero acogedor. Kassandra se habituó a él en pocas semanas. Los muebles minimalistas y los colores crudos no eran de su gusto, y cuando llegó noviembre, notaron que no habían comprado ninguna estufa. Hacía tanto frío que abrían las ventanas para que entrara el calor. Nunca me habría imaginado que en una casa pudiera hacer más frío que en la calle, le decía a su madre. Su madre contestaba a todo llamándole exagerada mientras miraba estufas en Amazon a escondidas, temiendo morir de hipotermia esa misma noche.
Pero, siendo realista, lo que más molestó a Kassandra respecto al cambio de aires fue que la gente se empecinara en no dejarle vivir del todo ese cambio de aires.
Cuando alguien sufre una pérdida, todo el mundo espera que se suma en un estado letárgico-melancólico-depresivo-apático-pseudo-pre-suicida. Si uno reacciona de otro modo —lo cual es absolutamente normal, porque en la forma de vivir el duelo no manda nadie (ni siquiera uno mismo), mucho menos los demás—, la sociedad se empeña en hacerle sentir peor de lo que parece estar. Y eso fue lo que sucedió. Tuvo que soportar casi tres meses de miradas de sé-por-lo-que-estás-pasando, te-entiendo, no-te-conozco-pero-qué-putada-tía-de-verdad y símiles que la sumieron en un estado de dejadme-en-paz-y-ocupaos-de-vuestras-propias-vidas. Por-favor.
Por suerte, nadie se enteró de cuáles fueron las circunstancias de la muerte de su padre, y si alguien lo hizo, no dijo nada. Al mes prácticamente todos sus compañeros de clase conocían que había muerto. Al descubrimiento en escalada le siguieron las sonrisas condescendientes de gente que, en realidad, la criticaba por detrás, las cesiones de asiento con sonrisa también condescendiente por parte de gente que ella sabía que la odiaba, y los «me he enterado de lo de tu padre, si necesitas algo, ya sabes» con otra sonrisa condescendiente de gente a la que ella sabía que no caía bien. Si había algo que Kassandra odiaba era la falsedad y el intento de modular la vida de los demás que tanto se llevaba. Su padre estaba muerto y era ella la que tenía que adaptarse a ello como le viniera en gana. Aguantar a todas esas personas —no a las que sabía que lo sentían de veras, obviamente— fue, definitivamente y para alguien con su carácter, un trabajo mucho más agotador que el de subir 168 cajas a un tercero sin ascensor. El drama épico cambió de título y pasó de llamarse «la mudanza de los cojones» a denominarse «la condescendencia de los cojones».
El tercer miércoles del primer mes, Pablo De Lamo —un pijo redomado, hijo de empresarios automovilísticos, igual de guapo que de clasista y cínico— se le acercó a la salida de la segunda clase, con su pelo castaño bien recortado y peinado hacia la derecha y su polo carísimo sin una sola arruga. Bilma tuvo la suerte de que la escena la pillara entrando al baño del aulario, unos metros a la derecha del ancho pasillo. Se refugió detrás del tabique que separaba la entrada, a unos cuarenta metros, para no perdérsela.
Pablo la atrapó nada más salir por la puerta. Llevaba acosándola desde el primer año. En cuanto la vio supo que se la tenía que llevar al huerto y cumplir con el designio tantas veces repetido: «la más sexy de la clase cae con el más cabrón y seductor». La verdad era que una parte resultaba cierta. Kassandra era una joven tremendamente atractiva. De Lamo tenía mucho de cabrón y de seductor. Y también de insistente y pesado.
Intentaba «comprar» a las mujeres ofreciéndoles regalos sumamente caros y alardeando continuamente de todo el dinero que tenía. Le sobraba el dinero y le sobraba la soberbia, y sabía que aquello no convencía a Kassandra, lo cual añadía ganas e incontinencia a su afán de competición por el premio. Quería tener algo con ella a toda costa, y ella quería que él se fuera a la mierda a toda costa.
En cada cena de clase se las ingeniaba para acabar a su lado y echarle miraditas bien ajustadas a su cara simétrica y angulosa de modelo de pasarela. En cada cambio de clase buscaba su atención, ya fuera una conversación sobre el vestido que llevaba, un cruce de miradas, un guiño atrevido o una invitación a alguna de las fiestas que daba en su casa de cuatro pisos y sótano acondicionado como vivienda para el servicio. No había mes que no la hubiera invitado a navegar en su barco o a pasar unos días en su ático de la playa —nombrando, por supuesto, sus magníficas vistas y sus múltiples prestaciones como el jacuzzi al aire libre o el control domótico—. Kassandra siempre decía a sus amigas que Pablo De Lamo parecía un agente inmobiliario con muchas ganas de follar.
—Hola, Kassandra —la abordó al salir, colocándose delante de ella.
La llamaba por su nombre completo, como si eso le ofreciera algún tipo de intimidad especial entre ambos.
—Hola, Pablo.
Kassandra puso su mejor cara de sonrisa fingida, sin ánimo alguno de disimular que la estaba fingiendo.
—Me he enterado de lo de tu padre.
«Ya estamos», pensó ella.
—Sí, bueno, fue hace tres semanas, pero estamos bien.
—Habéis venido a vivir aquí, ¿verdad? Bueno, aquí no, a Alicante, me refiero.
—Mi madre ha vendido la casa del pueblo y nos hemos trasladado más cerca de mi abuela, está sola desde que murió mi abuelo y mi tía también quería tenernos cerca.
—Qué raro es vender una casa tan pronto.
Kassandra iba a contestarle, pero él la interrumpió.
—Pero, vamos, si no hubiera habido comprador, la habría comprado yo si hubiera hecho falta —le sonrió pícaro.
«Ya estamos».
Aquello no era ningún cumplido, sino un alarde descarado de capacidad económica en aras de captar su atención. Kassandra suspiró. No de tristeza, sino de asco y pocas ganas de seguir la conversación. Pablo interpretó su suspiro como le dio la gana —como siempre hacía—. Se hizo el silencio unos segundos. Él la miraba lascivamente a la boca, sin preocuparse lo más mínimo por si la incomodaba. Ella buscaba algo o a alguien detrás de él, fijando la mirada a lo lejos.
—Si necesitas cualquier cosa, dímelo. Ya sé que no te gusta pedir favores a la gente, pero quiero que sepas que estoy aquí disponible… —ambos se miraron— para lo que quieras —concluyó él.
Ella volvió a fingir la sonrisa. Esta vez le salió incluso peor.
—Estás preciosa hasta triste —le levantó la barbilla con una mano, buscando sus ojos.
Ella no lo soportó más y palpó su culo en busca del móvil. El otro seguía mirándola embobado. De Lamo era muy posesivo. Se ponía celoso cuando algún chico se le acercaba o entablaba conversación con ella. En MOMA —la discoteca a la que ella y Bilma eran asiduas, y a la cual él también iba muchos sábados—, la cosa se volvía tremendamente insoportable. Cuando bebía se magnificaba su conducta acosadora. Había llegado a hacer sentir incómodo, con sus miradas desde la barra de en frente, a más de un chico que solo la saludaba o que la conocía y charlaba con ella. Todo ello sin necesitar estímulo previo ninguno por parte de Kassandra, que solo una vez —para reírse de él— le mandó un beso desde lejos al reservado donde él se encontraba, cuando uno de los amigos de ella le comentó disimulando que el otro llevaba mirándola sin pestañear como diez minutos. Era absolutamente fatigoso y absolutamente opuesto a lo que ella podría buscar nunca.
—Tengo que llamar —le soltó para quitárselo de encima.
—¿No puedes llamar luego? —insistió él. Ella negó mirando la pantalla de su teléfono—. Está bien —accedió, y le dedicó una mirada que la recorrió de arriba abajo—, me voy a la cafetería de Derecho. Ven cuando acabes y te invito a algo.
Kassandra se puso el móvil en la oreja derecha e hizo el gesto de despedida con la mano, sin contestarle. Él se fue, por fin, por el pasillo. Las chicas de en frente, al lado de la puerta, intercalaron miradas que iban desde el «cómo puede ser tan guapo» al «cómo puede pasar la otra tanto de este Adonis griego». Probablemente —pensó Kassandra— no había abierto la boca delante de ellas en su vida. Lo vio andar con esa actitud chulesca que le caracterizaba hacia la puerta, presumiendo de la conversación que acababa de mantener con la que para él era su futura conquista —futura conquista que prestaba más atención a una llamada falsa que a su espalda perfectamente piramidal de dos días de remo olímpico a la semana en el club náutico—. Abrió la puerta y se retiró para dejar pasar a otra chica a la que guiñó un ojo.
Menudo caballero, pensó Kassandra. Todo un caballero a lomos de los tropecientos caballos de su descapotable gris. El exacto concepto de caballero salvador. Prefiero despeñarme de la torre a esperar a que venga a rescatarme semejante pseudopríncipe engominado.
Avistó a Bilma detrás del tabique de la entrada de los aseos. Le lanzó una mirada a su amiga que decía claramente: «¿Por qué me pasa esto a mí?». Bilma no pudo aguantar las ganas de reír y se metió sofocada en el baño femenino.
—Qué pesadilla Pablo De Lamo.
Pablo se encontraba en la misma cafetería que ellas, justo en la parte contraria, donde él se sentaba con sus amigos. Igual de clasistas y altivos que él.
—Si yo fuera él, creo que me habría dado ya cuenta de que no tengo nada que hacer contigo desde algo así como el primer mes del primer año de la carrera —dijo Bilma con cara de circunstancia.
—¿Puedes ser él, por favor? —Kassandra puso morritos con cara de fastidio.
—No. Y si pudiera tampoco lo sería. Debe ser asqueroso estar tan hueco y que solo te rellene el dinero. Lo siento, amiga.
—En realidad tampoco te haría esa putada —brindaron con las tazas de café, en señal de concierto de opiniones—. Por cierto, me pasa algo muy raro. Tengo un vacío en el estómago que no se me llena ni con medio supermercado. Parece que me haya fumado cinco porros. Estoy empezando a preocuparme.
—¿Estás preñada? —fingió asombro.
—Sí, de De Lamo. El bebé solo quiere que coma marisco y beba Moët.
Kassandra exageró sus labios, que ya eran gruesos de por sí, haciendo una pose seductora. Fingió llevar unas gafas de sol y mirar de soslayo a su amiga, soberbia como una nueva rica de Beverly Hills.
—No pegáis ni con cola.
—De hostias sí pegamos. Verás algún día como se pase de la raya. Le voy a dejar la cara chata, como el morro de su coche.
Era curiosa la discordancia entre el aspecto físico terriblemente femenino de Kassandra y sus formas. Sus expresiones rozaban lo grotesco. Tenía un acento peculiar. Aplicaba artículos donde no tocaba. A veces acababa las palabras por la mitad. Su hablar era una mezcla de todas las musicalidades que había conocido y escuchado desde niña. Arrastraba las ces y las cus como las mujeres de los amigos colombianos de su padre, y terminaba las frases con un tono impropio de la provincia, como extranjero. De no ser porque parecía nórdica, mucha gente hubiera jurado que tenía algo latino. Toda una diacronía lingüística que la había ayudado a obtener muy buenos resultados en las asignaturas de lenguas extranjeras durante su etapa escolar. Tenía una voz dulce, pero una forma de hablar gamberra. Mostraba una jerga distintiva, y exponía en su voz una especie de seducción infantilizada con idioma propio. Mucha agresividad verbal. Mucha dulzura en el tono. Las facciones aniñadas y suavizadas contrastaban con una forma de vestir llamativa y una actitud provocadora.
Todo en ella parecía sacado de un oxímoron. Hacía honor a sus orígenes y a su socialización como hija de narco; de hecho, casi como hijo de narco. Las hijas de los narcotraficantes no acostumbraban a adoptar actitudes como las suyas. Se dedicaban a gastar ingentes cantidades de dinero en caprichos. Ella no lo había llegado a poder hacer —el dinero se esfumaba en las manos de su padre como si de agua se tratara—, pero tampoco lo habría hecho de haber tenido la oportunidad. Su parte alienada de mujer —la feminidad— parecía exagerarse en lo naíf de su aspecto y de la tonalidad de voz, en un primer momento, para dejar paso, cuando profundizabas un poco, a alguien impulsivo y de un carácter indómito. Kassandra tenía esa mirada dolorida y rabiosa que surge cuando el asta de la bandera de la rebeldía se te clava en el pecho. Ese mirar entrecerrado, profundo y continuamente desafiante que portan aquellas personas destinadas a cambiar las cosas.
«Ser mujer es mucho más que buscar a un hombre —le decía muchas veces a su madre—. No es tampoco parir. Eso son pantomimas que nos han metido en la cabeza. El sistema es una mierda porque lo manejan hijos de la mierda, que nos hunden en la mierda a nosotras, las mujeres. Porque ser mujer es una posición política, mamá. La posición del aguante».
Hijos de la mierda era su insulto favorito. En el idioma de Kassandra, la mierda no era algo que se acumulara, pestilente, en las cloacas y alcantarillas, ni algo que se pudriera en una recóndita esquina. La mierda era la desigualdad. Lo corrupto del ser humano. Y quien genera y se nutre de la desigualdad, decía, merece el peor insulto del mundo.
Su pobre madre no entendía ni papa, pero sabía que su hija llevaba razón. Una madre siempre sabe cuándo su hija lleva razón. Aunque sepa que sus razones le van a complicar la vida.
Aquella chica de rasgos aniñados y temperamento imperativo era la demostración no patente —en absoluto patente, pues en cuanto a apariencia, encajaba perfectamente en el cliché— de lo que era ser alguien de armas tomar.
—No sé, Bil, es como ansiedad —le aclaró sobre su sensación estomacal—. Y se me sube hasta el pecho y la boca. Como cuando tienes casi claro que algo malo va a pasar; como cuando hay un familiar en la UCI y la puede palmar en cualquier momento, ¿tú me entiendes?... Lo que tengo es como un mal presentimiento. Como si algo fuera a explotar de un momento a otro dentro de mí... —se agarró el cuello apretándose la garganta y tragando saliva—. Como si tuviera dentro la mecha de una dinamita que ya está chispeando.
Kassandra esperaba el autobús en la parada de la universidad. A esa hora del día, justo antes de comer, la zona de la pequeña terminal siempre se encontraba atestada de gente. Ella siempre se sentaba en uno de los bancos cinco minutos antes de la hora, puntual como un reloj. Le encantaba, mientras aguardaba a su llegada, analizar la conducta de los demás. Era algo que había puesto en práctica desde que era muy pequeña.
Miró hacia la acera de en frente, en el aparcamiento. Los coches estaban aparcados en batería. Había dos chicas besándose en un coche. Una de ellas cogía la cara de la otra, atrapándole el pelo. La otra se dejaba llevar, los ojos cerrados, tímida. Justo al lado, un coche de alta gama. Mercedes. CLA Coupé. De lejos refulgían las llantas plateadas y robustas de las ruedas. Color negro. Cristales tintados. Mucho dinero, pensó. Un vehículo bárbaro. Le pareció algo raro que un coche de tan alta gama tuviera los cristales tintados. Eso era propio de la gente con la que ella se había criado. Siguió con la mirada la carrocería. En la puerta del conductor había un hombre alto apoyado, con un teléfono en la mano.
La estaba mirando.
Era extranjero. Corpulento y de cuello ancho. Llevaba manga corta, pese a ser enero. Una gorra, pese a no hacer sol. Los hombros y el pecho grandes. Algo de barriga abultaba bajo la camiseta. Un tatuaje negro le ocupaba la mitad inferior del brazo. Parecía una cruz céltica gruesa. Eran tatuajes que ella había visto antes pero no sabía dónde. Quizá en una película. La verdad era que aquel individuo no pintaba nada allí, con esa bandolera de marca y esas pintas de portero de discoteca.
El autobús llegó y ella se levantó para entrar. Se sentó en el asiento más ancho —su favorito— y apoyó las piernas en la repisa de la ventanilla, quedando en posición fetal, sentada y acurrucada. La gente seguía subiendo al autocar. Muchos estudiantes acababan las clases a esa misma hora o aprovechaban para ir a casa a comer en el descanso entre la mañana y la tarde, cuando tenían asignaturas pendientes de otros cursos en el otro turno. Se colocó los auriculares. Sonaba Quién manda aquí, de la Mala Rodríguez. Bisbiseaba la canción mirando por el cristal, absorta en su propio mundo, siguiendo el ritmo con el pie. Buscó por curiosidad con la mirada el lugar donde había estado aparcado el coche negro de antes. Seguía ahí.
El hombre continuaba mirándola.
Estaba hablando por teléfono, serio. No apartaba la vista de ella. Kassandra desvió la mirada hacia el conductor. Nadie más por subir. Se pusieron en marcha.
Echó un último vistazo a aquel hombre antes de perderlo de vista por el movimiento. Estaba colgando el teléfono o mirando a la pantalla, no estaba segura. El hombre alzó la vista y volvió a mirarla. Ella le quitó casi inconscientemente los ojos de encima al percatarse de que la había pillado observándole. El conductor dejó pasar a unos chicos en un paso de peatones y continuaron avanzando. Menuda paranoica, pensó. Ves un coche caro con un tío tatuado que parece provenir del Este de Europa y ya piensas que es mala gente. Casi sintió vergüenza por pensar de semejante manera. Quizá —se permitió quitarse parte de culpa— fueran reminiscencias subconscientes de su niñez las que la abocaban a esa desconfianza crónica.
El autobús giró en dirección a la salida, pasando justo perpendicular a los aparcamientos. Ahí seguía el coche de las chicas, con las dos enamoradas dentro haciéndose carantoñas.
Siguió el trayecto con la mirada antes de que la universidad desapareciera de su vista. Cómo resulta, en ocasiones, de irónica la vida. «Quién manda aquí», rezaba el estribillo de la canción que escuchaba y cantaba Kassandra. Pronto lo sabría. Miró atenta. No vio nada más. Solo aquel hueco vacío en el aparcamiento.
El hombre se había ido.
Ver a su madre llorar otra vez la retrotrajo de forma inevitable a los meses anteriores. No pudo evitar acordarse de ello. Se sintió extraña, como si reviviera la escena otra vez. No entendía qué ocurría, pues no le había dicho todavía palabra ni contestaba a sus preguntas. Solo lloraba y se lamentaba continuamente.
Había llegado de la universidad, echado la mochila y la chaqueta en el armario y se había dirigido al salón, donde se la había encontrado así. Sentada muy erguida. Quieta. No tan frágil como cuando murió su padre, sino impertérrita, más sólida. Miraba al frente como ausente. La boca seria en un hilo fino, inmóvil. Los ojos muertos, que no respondían ni a Kassandra ni, al parecer, a ella misma. Las lágrimas que brotaban y caían en orden, una a una, de sus ojos. Una, dos, tres, como si rebosara un vaso. Como si acabaran de darle una noticia que alguna vez, por más remota que fuera la posibilidad, hubiera esperado recibir. Enfadada consigo misma por darse una razón que jamás hubiera querido darse.
Le preguntó qué ocurría, una vez más, pero no hubo respuesta. Le preguntó si había ido algo mal en el trabajo. Comenzó a ponerse más nerviosa. Sentía que algo iba realmente mal.
—Estoy bien en el trabajo —dijo por fin.
—Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo yo, pasará algo para que estés así.
Su madre siguió mirando al frente. Se mojó los labios y tragó saliva intentando lubricar la boca seca.
—Siéntate —espetó.
Se sentó en el sillón, en frente del sofá azul que ocupaba su madre. Se clavó los dedos de las manos en las palmas. Nerviosa. Esperando a la noticia. Fuera lo que fuera lo que tenía que decirle, no era nada bueno. ¿Podía haber algo peor? Algo tuve que hacer muy mal en mi vida pasada. Quizá fui Hitler. Mussolini. O una ermitaña muy aburrida. Algo para que el destino me deba en esta todo lo macabro y extraordinario.
—Tu padre tenía un problema con el juego.
Aquello ya lo sabía.
—Lo sé —no habían hablado de ello nunca, como siempre, pero ambas lo sabían, como siempre.
—Han venido hoy aquí dos hombres. Dicen que dejó a deber una deuda bastante grande.
—Cuánto.
—Treinta y cinco mil euros.
Eso era mucho.
—Vale —dijo—. Está bien. ¿Y la casa del pueblo? ¿Y la casa de campo? —preguntó refiriéndose al dinero que había sacado su madre por ellas.
—Pagué todo lo demás, pero se acabó el dinero —contestó Ana—. No sabía nada de esto. Yo pensaba que estaba todo pagado.
La voz se le quebró en la última palabra. Había algo extraño en ella. Kassandra no sabía discernir si le estaba mintiendo u ocultando algo o si solo eran imaginaciones suyas, pero aquella no era una tristeza normal. Se trataba de una tristeza nerviosa. Impaciente.
—Bueno, la pagaremos, mamá —intentó tranquilizarla—. Me pondré a trabajar, no te preocupes por eso.
Su madre rompió a llorar tapándose la cara. Sollozos ahogados. Siguió hablando cuando pudo recobrar la respiración.
—Han venido aquí a decirme que quieren que trabajes para ellos.
—¿Para ellos? ¿En qué? ¿Dónde? Ni siquiera los conozco.
—No son desconocidos, hija. Saben muy bien dónde vivimos, y dónde vive la abuela, y dónde la tía Gladis. Lo saben todo. Dónde estudias. Todo. Hasta el nombre de tu amiga Bilma.
De golpe, entendió la gravedad de la situación. Del pecho le brotó la ansiedad, plomiza. Sintió una punzada en el lado izquierdo de su torso. Se le entrecortó la respiración y se levantó del sillón para moverse, pero se mareó y tuvo que volverse a sentar.
No podía permanecer sentada.
No. No te sientes.
Volvió a levantarse y anduvo muy despacio por el salón, respirando hondo. Miró a las estanterías. Los álbumes de fotos, uno a uno. Escuchaba los hipidos de su madre, que lloraba. Siguió moviéndose, intentando gastar energía en ello para que no la supusiera nerviosa. Sigue moviéndote. No te pares.
Como Ana no dejaba de llorar, se sentó otra vez en su sitio.
Respira, se dijo.
Respiró.
Le habló pausadamente a su madre, todo lo segura y sincera que pudo.
—Si tengo que vender drogas, lo haré —soltó seria. El tono imperativo impregnó toda la frase.
Su madre rompió a llorar con más fuerza. Más ruidosa e intensa. Imaginó su decepción. Imaginó su situación. Era inevitable vagar por el propio imaginario mental, en aquel instante, hasta llegar a vaticinar peores futuros previsibles. La entendía. Siempre había entendido a su madre. Siempre la entendería, pensó. Hasta que habló y dejó de entenderla por un momento.
—No son narcotraficantes —dijo Ana, casi inaudible.
No entiendo, se dijo para sí. Las sienes de Kassandra se inflaron de sangre. Sintió los bombeos en su cabeza con cada latido pesado. Bum-bum. Bum-bum. Bum-bum. Qué coño pasa aquí.
—Cómo que no —dijo en tono expectante.
—No venden drogas, Kassandra —repitió rápido.
Su madre se sonó con el pañuelo usado del bolsillo mientras intentaba tranquilizarse.
—Cómo que no —insistió.
Ana inspiró hondo y miró hacia el frente, hasta encontrarse poco a poco con la cara de su hija. La vio allí vigilante, esperando. Expresión confusa. Esos ojos verdes abiertos y rígidos. Soltó un poco de aire en cada palabra para hablar. No le contaría la verdad. Era incapaz de hacerlo. Pero tenía que saber ciertas cosas.
—Son los hombres del Este.
Kassandra recordó a aquellos hombres blancos de tez enrojecida por el sol sentados a la mesa de la casa de campo de sus padres. Ojos claros, altos, rudos. Tatuados hasta el cuello. Aquellas estatuas hieráticas que solo sonreían cuando las circunstancias exprimían tanto la situación que se requería un atisbo de muestra de empatía por su parte.
Las imágenes se agolpaban en su memoria, como si de un cortometraje a mil por hora se tratara. Sus miradas fijas. Sus labios cerrados. Su falta total de expresividad y naturalidad. Su hermetismo calculado. La misma encarnación del dominio. La mano que estranguló su inocencia. Las manos que —ahora estaba segura— mataron a su padre.
Los hombres a los que tanto temía de pequeña. Cuyas visitas tanto llegó a odiar y temer a partes iguales. Aquella abominación insolente que la rompió, que la impregnó completa y le hizo raíces. El nombre que de niña les asignó por su actitud pétrea y violenta. Se repitió en su mente la voz de su madre. «No venden drogas», «los hombres del Este», «no son narcotraficantes», «no venden drogas».
Recordó de nuevo la denominación con la que los bautizó, justo en el mismo instante en que su madre se armó de valor y pronunció las últimas palabras que diría aquel día y en los días siguientes. El bucle mental cesó cuando la realidad apareció asesina y brutal, como aquellos monstruos, en escena.
Sincrónicas. Pronunciando a la vez. La una en su mente, la otra con la voz.
«Los Hombres de Hielo».
—Venden mujeres.
Despertó recordando las palabras de aquel hombre en la barbacoa de la casa de campo de sus padres mientras permanecía muy quieta en su cama.
La barbacoa se encontraba justo detrás de la vivienda. Era un pequeño estudio de cincuenta metros cuadrados, con paredes de piedra natural que la mantenían fresca durante los largos y calurosos veranos y retenían el calor que en invierno emanaba la chimenea. Disponía de una mesa larga, un sofá y un pequeño dormitorio para invitados. El aseo estaba fuera, cerca de la piscina, procurando el ahorro de espacio.
«Vamos a jugar a que somos novios», se repitieron las palabras en su mente.
Sus párpados estaban cubiertos por una masa espesa. Mezcla de las lágrimas y legañas que habían surgido durante la noche. Le dolía la espalda. Solo la espalda. Era tanta la tensión que le había producido la situación, apretando todos los músculos del cuerpo, que sentía agujetas desde los riñones hasta la base del cuello. Las primeras de su corta vida.
Había pasado aquella hora, en la que su padre la había dejado con aquel hombre para bajar al pueblo a comprar las bebidas y recoger a su madre, arqueándose con fuerza, temblando, intentando alejarse de aquel cuerpo que se le pegaba por detrás en la cama.
Se despertó culpable. Porque la culpa era suya: por no negarse, por no correr hacia fuera o haberse escondido en algún lugar recóndito del jardín hasta que sus padres regresaran. Ella, una niña de carácter, no dijo nada ni hizo nada. Se limitó a quedarse muy quieta, como fusionándose con el colchón. Y no recordaba nada más. Solo sabía que había sucedido.
Se levantó antes de que su madre entrara en su habitación. Alcanzó sus pequeñas zapatillas de terciopelo y anduvo hasta la cocina, directa a la nevera. Su madre se encontraba tostando pan con la radio encendida, escuchando una telenovela mexicana.
La niña se acercó a la puerta de la nevera y señaló un día en el calendario magnético. Tenía cuatro años recién cumplidos, aunque aparentaba menos por su estatura.
—¿Qué día es ese? —preguntó la madre.
Ella siguió mirando el mes en el calendario, el dedo inmóvil en el mismo sitio, hasta que, tras unos segundos, contestó.
—36 de enero —dijo la niña.
La madre rio estruendosa.
—No, cariño, hoy es 6 de febrero. Ayer fue 5 de febrero, hemos cambiado de mes.
La niña bajó el brazo y se giró. Miró a su madre con sus grandes ojos, sin pestañear. Volvió a fijar su mirada en aquel día.
—Es 36 de enero —volvió a decir.
Quería borrar no solo lo que había sucedido, sino aquel día, por completo, de su memoria. Olvidar que el 6 de febrero existía en algún calendario.
Nadie debería poder robar nada a un niño. Ni siquiera un juguete. Mucho menos se debería poder robar su tiempo, su capacidad de creer a ciegas, su infancia, lo único que les hace, al fin y al cabo, niños: la inocencia.
Aquel 6 de febrero, mientras miraba absorta aquel día en el calendario, una niña de apenas seis años juró que competiría con la vida por ver quién podía más. Se vengaría. Igual que la vida se había vengado de ella. La diferencia es que ella tenía verdaderos motivos para hacerlo.
Su madre se acercó, apretándole los hombros con las manos.
—Está bien, K —le dijo mirando el calendario y le dio un beso en la sien antes de dirigirse hacia el pasillo—, a partir de ahora este día será el día 36.
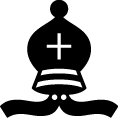
Tenía la sensación de no pesar absolutamente nada. Avanzaba por el tablero como un autómata, como si una fuerza extraña la impulsara a dar un salto de una casilla a otra. Blanca. Negra. Blanca. Se sentía liviana, como si en vez de ser ella fuera una pluma. Intentó mirarse un brazo, pero toda ella era un borrón. Solo alcanzaba a ver nítidamente el tablero que se extendía a lo largo de una especie de habitación blanca inmensa, sin final. Parecía que no había allí nada más que ella y aquel tablero gigante, ocho por ocho casillas, sesenta y cuatro en total. Más allá, la nada.
Movió el pie desplazándose hasta otra casilla, hacia atrás. Negra.
Algo se movió detrás de ella, haciendo exactamente el mismo ruido del vaso que se desliza sobre una mesa. Se detuvo y quedó muy quieta, aguzando el oído. Lo que se había movido se encontraba, supuso, aproximadamente una fila de casillas debajo de la suya. Algo más abajo de la mitad del tablero.
Se movió, otra vez, más abajo. Blanca. Esperó conteniendo la respiración.
Nada. No escuchó nada. Volvió a respirar y, entonces, a mitad de la inhalación, adivinó otro movimiento más cerca. Lo oyó tan cerca que casi lo sintió en su espalda. El tablero pareció ampliarse y adquirió una tonalidad blanca intensa, en contraste con la tenuidad amarillenta anterior, una luz blanquecina de hospital que le permitió observar con mayor nitidez todo a su alrededor.
El suelo de mármol pulido, brillante y elegante, a dos colores, se intercalaba en recuadros de tamaño mediano. Estaba participando claramente en una partida humana de ajedrez. Los bordes de madera lacada recorrían el final del tablero formando un cuadrado mucho más grande. Miró alrededor, hacia los lados y más allá. No vio nada. Parecía estar sola.
O no.
Un movimiento más, en su oído. Casi dentro de su oído. Lo escuchó tan intensamente que supo que había sido efectuado en diagonal.
No es un peón, pensó. Se mueve en diagonal. Y lo tengo justo detrás.
Comenzó a girarse con cautela. Había detrás de ella otra pieza. Lo sabía. No estaba sola. O más bien había alguien delante, pues había estado avanzando en las casillas vuelta del revés. Entonces lo entendió. Había avanzado por el tablero al mismo tiempo que la otra pieza, acercándose ambas, buscándose sin verse. Al menos ella no le veía.
Giró su cuerpo del todo, ciento ochenta grados, y quedó frente a frente con su adversario. Supo que era el rey negro pese a no ser una pieza de ajedrez, sino la silueta de un hombre, alta y espigada, oscura como una sombra. Entonces miró sus propias manos, manchadas de blanco, y luego toda ella, blanca pálida, como si la hubieran metido hacía unas horas en escayola fresca. Aquel hombre parecía, por el contrario, bañado en petróleo. Negro intenso. Sus ojos blancos, petrificados, le infundían un miedo horrible. Parecían haber sido colocados artificialmente en sus cuencas, en contraste con el negro de su cara. Se posaron en los de ella inquisitivos, mirándola fijamente. No constituía en absoluto una mirada tranquila, sino frenética, casi feroz, pero no se movía ni pestañeaba, y cayó en la cuenta de que ella tampoco.
Pestañeó. En ese instante en el que sus ojos se abrieron, tras esa milésima de segundo, pudo verlo: aquel hombre blanco de ojos azules. El más gélido de todos los Hombres de Hielo. El rey negro, en jaque él, frente a frente. Podían matarse el uno al otro, pero según las reglas del juego el turno no era de él.
Antes de que pudiera ejercer cualquier tipo de movimiento, se abalanzó repentinamente sobre ella. Cayó al suelo y, al instante, pudo sentir la saliva, los dientes afilados apretando la carne de su clavícula hasta hacer brotar su sangre. El peso del rey en cada músculo encima de su cuerpo. Se sintió una niña otra vez. Herida, inmóvil, sin ejercer acción alguna. Él apretando cada vez más, con sus dientes, la carne de su cuello, veloz y agresivo. Un león paralizando a su presa.
Sintió que se desmayaba, pero tragó saliva y abrió los ojos todo lo que pudo.
En un arrebato de fuerza que surgió de lo más profundo de ella misma, golpeó a su cazador en la sien con el puño. Golpe seco. Otro. Otro. Cuatro, cinco golpes a un ritmo frenético, de impacto.
El hombre retiró la cara del cuello de Kassandra rápidamente y quedó encima de ella, muy cerca. Un brazo estirado a cada lado de su cabeza. Atrapada entre él y el tablero. Vio su rostro desencajado y la boca goteante y llena de su propia sangre, que manchaba la casilla blanca en la que se encontraban.
Asestó otro golpe en su cara con más fuerza que los anteriores, hacia atrás, obligándole a balancearse hacia su derecha y aprovechando el momento para zafarse de él. Podía huir. No sabía a dónde, pero podía hacerlo. Y no lo hizo.
Se abalanzó sobre él y mordió su cara, arrancándole un trozo de carne de la mejilla. El hombre se incorporó levantando la parte del cuerpo que no estaba debajo de ella, con un movimiento muy rápido y casi uniendo sus caras. Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. El pómulo cercenado, empapado en sangre. Entonces pudo escuchar aquella voz y su eco gutural, que rebotó por las paredes inexistentes de aquel lugar. Aquel sonido bronco y áspero que hacía años que no oía la invadió justo un instante antes de despertar:
—Jaque mate.
Se despertó de golpe, sintiendo que no podía moverse. Solo pudo abrir los ojos y quedarse en la cama estirada, boca arriba, durante más de dos minutos. Los ojos abiertos, la respiración agitada e intensa. Cuando pudo moverse y alcanzó a darse la vuelta en el colchón para incorporarse, un dolor punzante en los riñones le recorrió la espalda de la espinilla a la base de la nuca, pintando una expresión de dolor en su rostro. Aquellas pesadillas le rondaban desde hacía relativamente poco, unos meses. Se habían intensificado desde la muerte de su padre y llevaba casi tres meses soñando al menos una vez a la semana que aquel hombre la mataba. De diferentes formas, pero siempre él, excepto aquella vez en la que había sido ella quien había tomado el mando.
Aquel monstruo que le destrozó la niñez le perturbaba el sueño. El dolor al despertar era exactamente el mismo que aquella vez, intenso, como un pulso interno en la columna. La tensión al dormir había quedado como un remanente somático de todas las veces que aquel hijo de la mierda abusó de ella. Porque aquello sucedió más veces, casi en cada visita que le hizo a su padre. Hasta que ella cumplió catorce años y él decidió asentar su base perenne en Francia, delegando sus sucursales españolas a otros monstruos más pequeños que trabajaban bajo su mandato, pero no por ello poco desalmados. Supo que veraneó en España unas cuantas veces, pero la relación entre el monstruo y su padre ya no era la misma. Y por suerte, a estos segundos a los que legó el negocio no les dio por hurgar dentro de su sufrimiento.
El jueves de la semana que viene, le había dicho su madre. Le habían indicado una dirección donde debía presentarse ese mismo día. Había intentado calmar los ánimos, porque la tensión podía romperse a soplidos. Ninguna quiso volver a tocar el tema y, sin embargo, el tema era la cuestión central de sus vidas en aquel momento. Era el eje alrededor del cual giraban todas las demás circunstancias: su economía, la estabilidad de su presente, su futuro, su vida e, incluso —aunque no quisieran contemplar esa posibilidad, ni mentarla siquiera—, su muerte.
Andaban por la casa la una y la otra como fantasmas, midiendo palabras y emociones. Tenía clase todas las mañanas en horario de ocho a una, de lunes a jueves, así que el momento cumbre de acumulación de tensión era claramente la noche. Por las tardes emigraba a la biblioteca de la facultad con Bilma o con alguna otra compañera de clase o del curso de escritura creativa de los lunes. Cuando llegaba a casa se limitaba a entrar en silencio en su habitación, cambiarse, sujetarse los mechones kilométricos del pelo en una coleta y encerrarse en el aseo. A veces a ducharse, a veces a no hacer nada o a trenzarse el pelo intentando no pensar, con la música puesta sonando a todo volumen.
Habían conseguido salvar casi todos sus encuentros con esa estrategia de evitarse —los cuales se limitaban a las cenas— desde que se produjo la llamada. Incluso se habían reído. Las mujeres fuertes, resistentes, no olvidan que lo son, al fin y al cabo. Kassandra se partió de risa con un monólogo sobre frutos secos del miércoles noche. No era excesivamente bueno y rozaba el humor fácil, pero el nerviosismo latente y las ganas de expulsarlo, junto a algunas salidas del monologuista, le pudieron. Ana la vio reír y se unió a ella, al principio tímidamente, después bastante y tras cada frase. Reían convencidas. Desafiaban a lo que estaba por venir. Una especie de provocación infantil e ingenua: miradnos, estamos riendo. Anteponiendo la dignidad bruta como sello genético. Ser valiente era cuestión de familia, decía muchas veces su madre, y llevaba razón. Así que decidieron reír. Estamos riendo, cabrones. Estamos cagadas de miedo y nos estamos tronchando.
Aquella misma noche, algo más tarde, su madre sacó el tema mientras vacilaba con el tenedor en el plato, intentando dar más con el momento que con el guisante.
—Mañana a las cinco tienes que ir donde dijeron los amigos de tu padre.
No estuvo acertada.
—Estupendo. Pero no eran sus amigos. Ni son sus amigos —respondió Kassandra sin alterarse.
—Ya sabes que siempre los he llamado así.
Ana siempre llamó a los socios de Jacobo de esa manera. Era una forma de restarle importancia al asunto y de normalizar la situación, de hacerla más soportable. También una buena forma de ocultar a su hija las cosas que no quería hacerle ver. Es muy complicado explicarle a tu hija de cinco, ocho o diez años quiénes son todas esas personas que aparecen y desaparecen, que rotan en las visitas, que estrechan manos, que comen en casa, como si conocieran de toda la vida a la familia, y luego se van para no volver en meses o, directamente, no hacerlo nunca. «Los amigos de papá», decía Ana. «Papá se ha ido con sus amigos fuera», comentaba. Y Kassandra asentía y seguía jugando con su tocadiscos. Eso es lo que tiene la infancia, que crees. La creencia ciega, que tantos milagros y traumas causa a la vez. Durante la infancia, creemos. Luego, tristemente, solemos dejar de hacerlo. Por eso es que un adulto que cree es un adulto que conserva la capacidad de ser niño, por más dolor que causen los desengaños.
—Te di la dirección, ¿verdad? —preguntó su madre.
—Está cerca.
—¿Cómo de cerca?
—Bastante, mamá, no sé, a media hora andando o así. Está por el centro. Hemos pasado mil veces por ahí.
—Vale —su madre esperó unos instantes y continuó hablando—. Me llamó un hombre. Es Emil Baztlaba. Trabaja para un individuo muy importante que maneja mucho dinero. Tienen pisos o casas, o lo que sea, por todo el país y en otros estados. No sé si te acordarás de ellos, porque estuvieron muy pocas veces en casa. El jefe se llevaba especialmente bien con tu padre. Era uno de los pocos españoles con los que trataba. Siempre venían tres o cuatro con él y le apodan el Rey.
Había luchado toda su vida contra el deseo intenso de decirle la verdad, pero nunca había podido contársela porque no había sabido cómo hacerlo. No tenía las palabras. Se las habían quitado, como hacían con muchas otras. Le habían arrebatado la capacidad de contar su propia historia, insertándole el miedo hasta las costillas, en el vientre, hasta que lo adoptó como hijo propio. Uno nunca está preparado para comerse la vida triturada y cruda. Vaticina arcada, siempre. Su hija iba a vomitar, estaba segura. Y aunque ella misma tampoco supiera exactamente qué clase de alimentos se cocían en aquel negocio en concreto, sabía que aquello solo era el calentamiento de un gran banquete.
Iba a proseguir cuando Kassandra la cortó.
—Los Hombres de Hielo. Les llamaba así de pequeña. Sé quiénes son. Me acuerdo. Son los que venían los veranos al apartamento de vuestro amigo en Campello. También fueron a la casa de campo alguna vez.
A su madre le sorprendió la memoria que demostraba tener su hija. En cierto modo la agradeció.
—Al jefe le llamaban el Rey de Corazones —continuó Kassandra. Pronunciar aquel nombre le produjo una punzada en el estómago—. Daba mucho dinero porque en esos sitios…, ya sabes, se consume mucho. Lo oí decir varias veces.
No dejaba de ser curioso que llamaran así a alguien que se dedicaba a todo menos al amor, pero así era el mundo criminal. Si te dedicabas a la cocaína, te llamaban el Señor de los Cielos, aunque la adicción te llevara al infierno. Si te dedicabas a la compra, venta y explotación sexual de mujeres, te llamaban el Rey de Corazones porque —valga el sarcasmo macabro— te dedicabas al amor. Al amor egoísta, violento y estrangulador. A ese amor unilateral y falso. Obligado, exclusivo de una sola parte, que asfixia. Al amor bestial y patriarcal. El amor de los hombres que no aman a las mujeres. Sexo y posesión. Como quien posee una propiedad a su nombre y la alquila a otros inquilinos para su uso y disfrute. Ellos, aquellos mafiosos sin escrúpulos que campaban a sus anchas. Los dueños del amor, los reyes del tablero. Dueños y amos impuestos de algo que no era de nadie, ni aunque dijeran y aseguraran que se podía comprar.
—Por favor, avísame cuando llegues allí —dijo su madre con resignación.
Kassandra miró al plato con fastidio. Se sentía más pequeña y sola que nunca, como el guisante descartado del plato. Luego se volteó para mirar a su madre en la silla de la esquina de la mesa.
—¿Qué vas a llamar, a la policía?
No lo dijo enfadada, ni mucho menos. Lo dijo para poner de manifiesto que no había solución. Si algo caracterizaba a Kassandra era su realismo descarnado. Nada de adornar las cosas ni pecar de idealista. El idealismo y la utopía solo eran válidos para las luchas. Y esto no era una lucha, era una rendición. Solo intentaba mostrar a su madre —que quería, a su vez, mostrárselo a ella— cómo eran y estaban las cosas. Esto es lo que hay. Esto es lo que nos queda: resistir.
No importaba lo que hubiera sucedido antes. El ahora era el ahora. Y ahora alguien las había sentenciado —que ni siquiera advertido—: o pagas o pagas. Tú decides cómo.
Era duro, sí, pero simple, al fin y al cabo. O pagas o pagas, sin alternativa, solo una elección: contarlo y morir, ser una chivata y destrozar tu vida y la de las personas a las que querías, o resistir y —en el mejor de los casos— destrozártela solo a ti.
Ana advirtió una muestra de congoja en su propio rostro ante la contestación de su hija. Se sentía mal. Se sentía fracasada y una cobarde por seguir ocultándole la verdad.
—No te agobies, mamá. Lo pagaremos y punto —intentó quitarle hierro al asunto de la mejor manera que se le ocurrió—. Al fin y al cabo, a mí se me da tan bien joder como joderme.
La casa estaba, como le había indicado Google Maps, a media hora caminando desde su casa. Decidió coger la línea de autobús porque, al encontrarse a unas calles del centro, era una zona bien comunicada. Más bien estaba casi en pleno centro. Le llamó la atención el lugar. Era un complejo arquitectónico que repartía los inmuebles en cuadrículas. Cuatro chalés por manzana. Buscó el número que le habían indicado, el 14. Entonces se paró en frente.
Se trataba de un chalé con jardín de entrada, supuso, por la valla y la puerta que lo resguardaban. Miró hacia arriba. Mínimo dos pisos. Respiró una vez, hondo, y pulsó el botón. No miró a la cámara del portero automático.
La puerta de la calle se abrió sin que hubiera contestado nadie por el interfono. Entró y pudo ver el pequeño jardín a la derecha, ocupado en su totalidad por césped artificial. Aséptico, impersonal, sin nada que hiciera pensar que allí alguien hacía su día a día. Las ventanas del piso de arriba parecían cerradas. Las de abajo estaban a medio abrir. Todas tenían rejas, incluso la puerta de entrada tenía una, la cual se abría con llave. Dilucidó su función en seguida. Antirredadas, pensó. Probablemente la puerta principal fuera blindada.
Subía los cuatro escalones cuando esta se abrió y una mujer apareció tras ella. Abrió también la reja con las llaves, sin mirarla. Kassandra no dijo nada.
Era rubia, rubia natural, debajo de un tinte rubio más intenso. El pelo liso hasta mitad de la espalda, recogidas las greñas de delante y la mitad superior en un pasador dorado y marrón. Vestía bien, pero con alguna que otra traza chabacana. Pantalones vaqueros ceñidos, jersey blanco de marca y zapatillas de deporte, también de marca, también blancas. Pendientes dorados y negros, de oro, que colgaban. El jersey dejaba entrever un escote pronunciado. Tendría unos treinta, como muchísimo. La piel, pese a ser blanca e impoluta, no parecía saludable. O había fumado mucho o había sufrido mucho. Su rostro reflejaba un cansancio crónico, como si hubiera abusado del insomnio o del tabaco. O como si la vida hubiese abusado de ella. La expresión era tan seria como la de aquellos hombres para los que, imaginó, trabajaba. De una altivez hueca. Infundía miedo y provocaba respeto. Era extranjera, seguro.
Kassandra la miró unos breves segundos, constatando el parecido físico entre ambas. Las dos pálidas de tez, ojos claros, bajas de estatura, pelo rubio. La actitud —aunque ahora la suya estuviera cohibida— era también algo parecida. Seriedad ensayada, rozando la soberbia. Belleza desafiante. También tenía, como ella, los ojos grandes y las pestañas tupidas. Carita de muñeca, que decía su padre. De muñeca rusa, de porcelana, pero apariencia de saber mucho o más de lo que se quiere. La mujer se apoyó en el marco de la puerta con el antebrazo izquierdo, en pose relajada.
—Ya estás aquí —espetó.
Le echó una mirada de arriba abajo. No fue una pregunta, sino una afirmación agria y despectiva, como recriminándoselo.
Kassandra no alcanzó a decir otra cosa que un débil y desencajado sí. Qué joven era aquella mujer y qué vieja le parecía. Podría ser mi hermana mayor, pensó. Tenía la belleza gastada, propia de las mujeres que habían sido muy hermosas hacía mucho tiempo, y un acento del Este, pausado y neutro, con voz de teleoperadora hastiada.
La desconocida abrió más la puerta y se adentró en el inmueble. Ni siquiera le indicó que pasara. Se limitó a dirigirse hacia el interior. Kassandra la siguió, cerrando la puerta tras de sí.
Las paredes estaban empapeladas en color negro. A la izquierda del zaguán había una pequeña puerta. En frente, otra. Todo recto se extendía el pasillo, dando paso a más habitaciones a la izquierda. Aquella mujer se situó detrás de un escritorio —el único mobiliario que había en el recibidor—, empujó la silla de escritorio bajo la mesa y comenzó a hablar de manera automática.
—Aquí se registran las visitas y se cobra a las chicas. También vas a tener que sacar las toallas del ropero —señaló la puertecita de en frente— y todo lo demás. Ahí se guardan también las chaquetas de los clientes.
Clientes.
Anduvo por el pasillo, pasando por un espejo grande de cuerpo entero. Kassandra se miró en él un instante y se vio más pequeña que de costumbre, allí, en aquel lugar. No solo demasiado joven como para estar allí dentro, sino pequeña. Se vio diminuta. «Insignificante», era la palabra. Se sintió como una hormiga recién nacida a la que podía aplastar cualquiera; como el guisante del plato.
La casa presentaba una estética moderna, en tonos negro y malva, de estilo japonés. Todo en ella resultaba funcional.
La mujer giró y abrió la primera puerta del pasillo. Era una cocina. Una estancia cuadrada cuya luminosidad por la presencia de una pequeña galería al fondo contrastaba con la oscuridad cromática del pasillo.
Cerró la puerta rápidamente y continuó con paso lento y elegante.
—Detrás de mí. No me adelantes —dijo áspera.
Portaba una riñonera de la misma marca que las zapatillas. Aquel complemento costaría, mínimo, ochocientos euros.
Estaba convencida de que el atuendo de la mujer era pensado. El hecho de que una de las suyas vistiera como sus captores y sus explotadores producía en las chicas la misma sensación de control y temor que infundían los proxenetas. Mismo atuendo, mismo poder, aunque delegado. Aquella riñonera donde guardar lo que los hombres pagaban por sus cuerpos también decía: yo soy la que manda, no os paséis de la raya. Vosotras trabajáis y yo cobro. No somos iguales. Ahora estoy con ellos, no con vosotras.
Ahora. Probablemente —pensó Kassandra— antes de llevar esa riñonera fue una de ellas.
Avanzaron hasta una segunda puerta cerca de la cocina. La mujer la abrió y encendió la luz.
Estaba claro que la habitación era, inicialmente, un baño. Había una cama de noventa, una mesilla de noche y una lamparita. A la izquierda, detrás de una cortina de madera, un lavabo, una ducha y un inodoro. Todo en menos de diez metros cuadrados. Sin ventanas. Funcional, volvió a pensar. La palabra, esta vez, casi le provocó náuseas.
La mujer pasó junto a otra puerta con Kassandra detrás, siguiéndola, vacilante.
—Esta puerta es de otra habitación igual que la anterior. Arriba hay otra igual —dijo.
Se estaba dirigiendo hacia la última puerta, que daba a lo que parecía ser la estancia del final del pasillo.
Pudo ver entonces el salón. Era bastante grande, estética también oscura, con las paredes negras revestidas de papel con motivos florales asiáticos de color plata. Unas cortinas grandes tapaban por completo lo que parecía ser un ventanal al fondo. Entraron y la mujer encendió unas luces rojo neón que iluminaron el mobiliario desde atrás. El salón cambió su ambientación por unos segundos hasta que las apagó. Se había equivocado de interruptor. Encendió las luces amarillas de los ojos de buey, que iluminaron un sofá cheslón y un mueble de conglomerado donde se situaba la televisión de plasma.
A su izquierda, Kassandra avistó una mesa grande con seis sillas, dos a cada lado y una a cada extremo, presidiéndola, de más calidad que el resto del mobiliario y que no parecía usarse a menudo.
—¿Qué es lo que miras tanto? —Kassandra desvió su atención hacia la voz y se encontró cara a cara con el rostro malhumorado de la mujer, que la observaba con aire asqueado.
—Solo echo un vistazo al salón —contestó.
La mujer recorrió la sala hasta las escaleras, que surgían de un pequeño hueco interno, justo detrás del mueble principal, y ambas subieron hasta llegar a la planta de arriba, que se distribuía de manera casi exacta a la de abajo. Era otro pasillo de longitud similar. Las tres estancias se situaban a la izquierda y había una más al fondo cerrándolo. Redujo el paso en la primera puerta.
—Aquí está la habitación que es igual que las de abajo —siguió andando—. El aseo de arriba —abrió la segunda puerta y cerró rápido para seguir con la visita.
Señaló la tercera puerta.
—Aquí duermen ellas.
Kassandra pensaba que se limitaría a señalar la habitación, sin más. Imaginó que quienquiera que fuese el que trabajaba allí, «ellas», como las llamaba aquella estúpida mujer, estaría ahí metido. Para su sorpresa, la abrió y encendió el interruptor. Una luz amarillenta inundó la habitación.
Era bastante amplia, pero todo lo que se acumulaba dentro de ella hacía pensar que no lo suficiente. Había dos literas y una cama más abajo, que se extraía de debajo de una de ellas. Un espejo y una especie de mueble tocador a la izquierda, con maquillaje y productos varios esparcidos por él. Pintalabios, sombras y envases se amontonaban encima. Un armario empotrado y bastante desorden. Pero lo que más llamó la atención a Kassandra fue que todas las camas estaban ocupadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cuerpos tapados con mantas. Podía ver sus cabezas y sus colores de pelo en matas enmarañadas encima de la almohada. Dormían todas ellas, a las seis de la tarde, hacinadas en una habitación, cuando había contado tres habitaciones más. Cinco mujeres dormían en una sola habitación dentro de un chalé que tenía una, dos, tres, cuatro, probablemente cinco habitaciones. El ejemplo visual era claro: aquellas mujeres no eran mujeres. Ni siquiera eran mano de obra. Eran objetos. Máquinas de hacer dinero guardadas en la bodega, a la espera de ser expuestas cuando el negocio volviera a abrir sus puertas. A la mujer ni siquiera le importó encender la luz y despertarlas. Kassandra pudo ver como uno de los bultos, en una de las literas de abajo, se movió justo cuando se cerraba la puerta.
Reparó en que absolutamente todas las estancias, excepto el ropero, la cocina y los aseos, que cerraban con pestillo, tenían cerradura. Aquella mujer portaba un llavero con más de diez llaves, decorado con un pompón de pelo marrón. Más de diez llaves para una sola casa. ¿Para qué? Para que no salgan cuando están con los clientes, pensó. O para encerrarlas. Para que no puedan salir si no es con permiso.
Abrió la boca por segunda vez. Mal hecho. Su voz brotó con un tono tan agudo que ni siquiera la reconoció como propia. Si ya de por sí poseía una voz un tanto infantil, esta vez su pregunta pareció formulada por una niña de cinco años.
—¿Las chicas duermen todas ahí?
No hubo respuesta, como era de esperar. En realidad, su pregunta no había sido más que un fallo en la contención de la incredulidad interna que embargaba su cuerpo. Un interrogante propio que había salido expedido impulsivamente por su boca. Aquella mujer prosiguió su guía turística de los horrores hasta abrir la última puerta. Kassandra volvió a hablar.
—¿No pueden dormir en las otras habitaciones?
La mujer se giró y la miró con cara de evidente fastidio.
—Esa es su habitación —espetó. Y dio por terminada la conversación.
Entraron en la última estancia.
Había un vestidor justo al principio, en un pasillito minúsculo que daba paso a una cama de matrimonio con una alfombra sintética debajo que aportaba distinción y un toque de elegancia. Una mesita de noche a cada lado, una cómoda en frente con una ventana encima y lo que parecía ser un aseo a la izquierda. Era una habitación mucho más cuidada que las demás. Mobiliario caro, más propio de chalé de aquel barrio. Dudo que esto sea para clientes, pensó. Ellos, ella, quienes cojones sean, descansarán aquí. Entonces echó la vista arriba y lo vio: un espejo gigante, que ocupaba casi medio techo, reflejaba toda la cama. Volvió a pensar en la palabra «funcional» y de nuevo sintió náuseas.
Se encendió un interruptor justo al lado del aseo y la cama se iluminó con los mismos neones del salón, a través de unos tubos muy finos fijados en los bordes. El reflejo en el espejo de arriba sumía la habitación en una luz rosa de alterne que le aportaba un aspecto extravagante. Volvió a apagarlo, abrió la puerta del aseo sin entrar y accionó el interruptor de al lado. Kassandra se asomó tímida y pudo ver un baño de mármol y porcelana, color crema, con bañera de hidromasaje, tocador, dos lavabos e inodoro. Primera calidad. La mujer casi le da con la puerta en la cara al cerrarla. Kassandra se apartó dando un respingo y salió rápido de la habitación detrás de ella, que había dado por acabada la excursión y ahora andaba muchísimo más rápido.
—No tengo todo el día —la avisó desde el fondo de las escaleras mientras Kassandra las bajaba todo lo veloz que le dejaban sus piernas y su inexperiencia visual del lugar.
Una vez de vuelta al recibidor, la señora se colocó detrás del mueble y se puso a revolver en los cajones buscando algo. Extrajo dos teléfonos móviles extranjeros, probablemente cifrados e indetectables por la policía. Se sentó en la silla, arrimándose a la mesa, y la miró a los ojos.
Kassandra cayó en la cuenta de que era la primera vez que lo hacía tan intensamente desde que había llegado. Sus ojos azul eléctrico le perforaron la seguridad. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo llega una mujer a explotar a otras mujeres sin ningún atisbo de empatía por su parte?
—Trabajarás aquí los jueves noche, viernes noche y sábados tarde. Atiendes el teléfono —puso los dos móviles sobre la mesa—, contesta a lo que te pregunten. El precio lo hablan con las chicas una vez que han venido. Das la dirección y les dices que el bar está en el sótano. Y los animas a venir, que no se te vayan.
—¿No puedo atender el teléfono desde mi casa? —la pregunta le salió casi sin querer. Tenía la impresión de no poder dejar de fallar con sus comentarios, aunque, pensándolo mejor, ni mostrándose monosilábica gustaría a aquella mujer.
—Los recibes. Les das las toallas y los condones —abrió la agenda— y apuntas el tiempo y el dinero. Vienes a las cinco y te vas a las cinco. Por la tarde vienes a la una para ayudar a limpiar y te vas a las diez.
No prestó en absoluto atención a su pregunta. Prácticamente, no le prestaba atención a ella. Se limitaba a reproducir mecánicamente lo que alguien —supuso— le había indicado que hiciera y dijera.
Hablaba español bastante bien, debía llevar bastante tiempo en España. No pronunciaba bien las jotas, que quedaban en un intento de ge. Las uves eran claramente de fonética extranjera. Exageradas.
—Pero si el viernes salgo a las cinco y vuelvo a venir el sábado a la una…
—Si prefieres dormir aquí, tú verás —la interrumpió.
Lo hizo con una actitud cínica y casi burlona, sabiendo que se refería a que dormiría pocas horas y mal.
Siguió rebuscando entre los cajones ignorándola.
Era mala. Mala de verdad. Y le gustaba serlo y que se le notara el gusto. La miraba con asco porque sentía asco real hacia ella. Y sabía que mandaba. Y le gustaba hacerlo.
—Prefiero dormir en casa —dijo Kassandra.
—Mejor. Aquí no has venido a pasearte. A trabajar.
Dio un golpe en la mesa en un arrebato inesperado de agresividad. Kassandra dio un respingo a su vez asustada. Metió todo en el cajón, lo cerró con llave y se dirigió hacia el pasillo llamando por el móvil. Destacó entre el silencio del lugar, muy débilmente, una voz de fondo al otro lado de la línea. Ella contestó en un idioma extranjero mientras la miraba de arriba abajo. Colgó.
—Te esperas a que venga el jefe y luego ya te vas —se dio la vuelta para recorrer el pasillo en dirección al salón—. Ya se te irán las ganas de preguntar —dijo casi para sí misma antes de cerrar la puerta del salón tras ella.
Se quedó sola y en silencio. No un silencio normal, sino ese silencio extrañamente raudo, anterior al grito. No gritó.
Intentó respirar hondo y descargar toda la tensión que aquella mujer le había acumulado dentro. Se agarró el colgante que llevaba puesto y lo acarició con la mano. Abrió y cerró sus manos entumecidas y sudorosas. Se giró, recorriendo la pequeña estancia, y fijó su mirada en un cuadro de la pared detrás de ella, justo al lado del ropero y en el que no había reparado.
Era una marina al óleo que representaba el puerto de Alicante. En él reconoció el dique, el paseo del puerto y la Explanada. Parecía retratar la ciudad en un mundo paralelo, porque el cielo era soleado y en el paseo de la Explanada no había nadie. Eso era imposible.
La Explanada de Alicante siempre tenía a alguien que pasara por ella. De mayo a septiembre se atestaba de turistas y habitantes que paseaban disfrutando del ambiente y de sus noches cálidas, echando un vistazo a los productos artesanales y souvenirs que los comerciantes, conocidos como «los hippies», ofrecían en sus tiendecitas de artesanía colocadas a lo largo de todo el emblemático paseo en hilera.
Fijó su vista en el espigón cercano al puerto. En el pasillo estrecho de piedras de ocho metros de diámetro que se insertaba en el mar. Había ido allí alguna noche, de madrugada, a acompañar a un amigo mientras pescaba. Se sentaban en el lado izquierdo, mirando hacia las luces de la zona de fiesta y observando, desde la tranquilidad y la calma, la ciudad. Escuchando el eco de los sonidos que la actividad frenética que sucedía unos metros más allá les ofrecía. Fue allí, en aquel espigón, donde se sintió en paz consigo misma por primera vez en su corta vida.
Un sonido de llave en la cerradura la despertó de su ensoñación.
Detrás de la puerta principal aparecieron dos hombres. Ambos grandes, también extranjeros. Kassandra tardó unos segundos en reconocer al más alto y ancho: era el hombre del aparcamiento, el tatuado. Iba vestido exactamente de la misma forma que cuando lo vio allí mirándola. Solo la camiseta había cambiado. Su corazón dio un vuelco e intentó disimular el sobresalto sin conseguirlo del todo. Pasó por su lado sin siquiera mirarla, caminando hacia dentro de la casa mientras el segundo, más bajo y delgado, cerraba la puerta del chalé con llave.
—Tú eres la chica —habló.
Lo afirmó más que lo preguntó. Entonces, tras echarle el primer vistazo, terminó de cerrar la puerta, con llave.
Ella se quedó inmóvil en medio del recibidor. Ausente. Mirándolo, pero sin verlo.
—Soy Emil.
Vestía pantalón vaquero y camisa lisa blanca. Algo más arreglado que el otro, aunque también informal. Un reloj dorado y de aspecto carísimo en la muñeca izquierda que destellaba al reflejar la luz del techo. Una bandolera de marca cara y unas gafas de sol arriba, aprisionando el pelo rubio y muy corto.
Sintió miedo al ver, por fin, cara a cara a los hombres que manejaban aquello. Se quedó paralizada. Disipó la sensación como pudo de su mente y movió los pies, cambiándolos de posición para no perder la compostura.
—Baja —le dijo el hombre abriendo la puerta a la izquierda del recibidor. Aquella puerta no se había abierto desde que ella había entrado en el chalé.
Lo escuchó bajar escaleras. Al principio vaciló, pero supo que no tenía otra opción que seguirle. Descendió por ellas. Temblando las piernas. Intentando dar aspecto de paso firme. Dobló una esquina hacia la derecha al final y lo vio a través de la puerta que el tipo había dejado abierta.
Era un club de alterne completo, con su barra de copas y taburetes a juego, sus cinco mesas redondas, sus baños al término del sitio y sus luces fluorescentes. Olía intensamente a canela, como si se echaran cantidades ingentes de ambientador continuamente y el aroma se hubiera quedado incrustado en las paredes. Al fondo, un cartel con finos tubos de neón rezaba la palabra LOVE, decorativo y dañino a partes iguales. Dolía verlo, luminoso y fijo. El bar, pese a estar excesivamente iluminado por las luces de neón y los ojos de buey del techo, era oscuro. Las paredes, negras y plateadas, acolchadas. Las mesas también negras. Había una pantalla grande en la pared de la derecha, de plasma, pegada a ella. Una lámpara que colgaba del techo con forma de bombilla gigante decoraba más que iluminaba, sin aportar excesiva claridad. Era el típico sitio donde siempre parece ser de noche. La barra también estaba iluminada por alambres de luces color rojo detrás de las botellas. Luz artificial para un amor artificial.
El tipo entró en la barra y le dijo que se sentara. Kassandra se sentó en uno de los taburetes y esperó a que le sirviera una copa de lo que parecía vodka.
—¿Con qué lo quieres? —preguntó el hombre.
No quería esa copa en absoluto.
—Con naranja si puede ser, por favor.
Le añadió refresco de naranja. Hecho esto, siguió tanteando de espaldas a ella, buscando lo que parecía ser otra botella.
Tenía buenos músculos. No definidos. Forma corporal de un boxeador aficionado. Pálido y de aspecto extranjero. Sería polaco, lituano, búlgaro, no lo sabía. La nariz recta y los labios finos, cara seria. Ojos azules. Físicamente imponía mucho menos que el otro hombre. El otro parecía un rompe piernas profesional. Este era más bajo y menos fuerte. Pero algo le decía que él era quien mandaba allí. Quizá su actitud más diplomática —si es que en aquel lugar la palabra «diplomacia» existía como concepto—, más negociante, más acostumbrado a tratar con gente, más listo y astuto.
Salió de la barra con un vaso de whisky con hielo en la mano y se sentó en el taburete de al lado, colocándose frente a ella. Dio un trago.
—Ya has conocido a mi mujer —afirmó mirándola de arriba abajo. Aquella mirada fue más violenta que viciosa, lo cual le infundió a ella mayor temor.
—Sí —contestó Kassandra.
Imaginó que su mujer era la señora rubia. Indiscutiblemente, ella era de los malos. Ni siquiera hacía falta saber que era mujer de alguno de ellos. Su actitud la definía.
—¿Te ha dicho cómo se llama? —dio otro sorbo al vaso.
—No. Creo que no me lo ha dicho. Me ha enseñado la casa… y eso. No sé si me ha dicho el nombre. Si lo ha hecho, no lo recuerdo.
—Se llama Polina. Ella te va a enseñar cómo funciona todo y lo que tienes que hacer. El hombre que viene conmigo es Bogdán, mi mano derecha. Aquí lo decís así, ¿no?
—¿El qué? —Kassandra tardó en contestar. No entendía la pregunta, a pesar de que el hombre hablaba muy bien español, incluso mejor que la mujer.
El hombre sonrió. Y el gesto se le desdibujó en el rostro en cuanto apareció, convirtiéndose en una mueca extraña. Lo malévolo le marcaba incluso la forma de sonreír.
—La mano derecha. Cuando un jefe tiene a alguien que acompaña a todos los sitios, así creo que se dice en España —volvió a dar un sorbo mientras la miraba.
—Sí. La mano derecha.
Efectivamente, era el jefe.
De repente, se quedó muy quieto. Observándola. A ella se le subieron los nervios en forma de calor al rostro. Bajó la mirada por su cuello. No supo bien si miraba su colgante o sus pechos, pero se detuvo un largo instante antes de volver a pronunciar palabra.
—¿Y mi mujer te ha dicho para qué estás aquí?
—Tengo que coger el teléfono, abrir la puerta cuando toquen, repartir las toallas, recoger el dinero —enumeró mecánica.
—El dinero ahora no lo vas a coger tú. Lo llevarás cuando mi mujer te diga —le interrumpió—. Ahora haz lo que te diga que hagas y ayudas a la otra a limpiar antes de que abra el club.
—Vale —contestó más rápida que antes, aunque no tenía ni idea de quién era la otra.
Él volvió a quedarse en silencio otra vez, mirándola de arriba abajo. Los ojos pasaron, otra vez, por su cuello y su escote. Iba vestida como acostumbraba. Un jersey negro de lycra y cuello vuelto, unos vaqueros ajustados, su collar favorito —una cadena plateada y fina con un pequeño bate de béisbol que le había regalado su padre por su décimo cumpleaños y de la que nunca se separaba— y el pelo suelto, echado hacia la derecha y recogido detrás de la oreja izquierda. El hombre siguió mirándola atentamente, haciéndole un repaso que, ahora sí, comenzaba a ser lascivo.
—¿Cuántos años tienes?
—Diecinueve. Los acabo de cumplir.
—Eres muy guapa.
Kassandra dibujó una mueca extraña en su cara que no llegó a ser sonrisa, pero tampoco la cara de asco infinito que en realidad quería poner. El hombre apuró el vaso de whisky y lo dejó en la barra. Diecinueve años. Tenía solo diecinueve años. Cuán siniestra es a veces la existencia. Se puede asemejar a un jaque. Uno se encuentra acorralado, amenazado, sabiéndose a punto de que algo le de muerte, y aún así, con todo lo que eso significa, debe permanecer en su sitio, porque así son las reglas del juego. Malditas reglas.
—Yo conocía a tu padre —dijo de pronto. Aquello la sorprendió—. Fui algunas veces a verte con mi jefe. Porque, aunque yo sea el jefe de aquí, tengo otro jefe.
Emil Baztlaba, sentenció ella para sus adentros.
Lo había reconocido tras rebuscar en sus recuerdos. Ahí estaba. Frente a ella, aquel hombre que era una de las manos ejecutoras de uno de los mafiosos más gigantescos de Europa.
—Él se llevaba bien con tu padre, ¿lo sabías? —prosiguió refiriéndose a su jefe—. Cuando yo tenía unos cuantos años más de los que tú tienes, fui a tu casa. Hace ya un tiempo, cuando me vine aquí a España, por lo menos quince años. ¿Te acuerdas del Rey?
El apodo de aquel hombre fue como la punta de un cuchillo clavándose en su estómago. Se sintió terriblemente débil en aquel momento, cosa que odiaba. Kassandra detestaba sentirse débil porque no aceptaba la verdad de que extraía su fuerza de su propia debilidad. No supo reaccionar y se quedó muda. No quería ni siquiera pensar que aquel hombre podía acordarse de ella. Era lo que menos quería que sucediera en el mundo. Solo de pensarlo se paralizaba física y mentalmente. Habían pasado muchos años, pero recordar a ese hombre la hacía volver a ser una niña en el columpio de rueda de neumático de su casa de campo, impulsándose, deseando saltar alcanzando el punto más alto, evaporarse con el aire y esfumarse para siempre.
Aquel hombre se acercó aún más a ella, empujando el taburete hasta quedar rodilla con rodilla.
—Yo respetaba a tu padre. Pero las deudas son las deudas y hay que pagarlas. Tú eres una privilegiada por estar haciendo otras cosas. Podríamos haberte puesto a trabajar de puta. Para puta vales. Eres guapa y estás muy bien.
Pensó que vomitaría en ese instante todo el miedo y la tensión junto al único trago de vodka con naranja que había dado. Tragó saliva. Aquel nudo de emociones cayó a su estómago, pesado.
—Haz las cosas bien. Haz lo que yo te diga y ni a ti ni a tu madre ni a nadie os pasará nada —siguió en el mismo tono neutro—. Si lo cuentas o no haces lo que tienes que hacer, ya sabes lo que pasará. Os entierro a las dos. Primero a tu madre para que lo veas, y luego a ti.
La estaba amenazando como el que se presenta con nombre y apellidos y dice a qué se dedica y cuáles son sus hobbies. A Kassandra le tronó la sangre en las venas. El pulso le retumbó en los oídos y le temblaron entonces también las manos. Tenía a aquel hombre en frente diciéndole que, si no hacía todo lo que él decía, enterraría viva a su madre. Esa gente no le temía a nada. El miedo para ellos era algo unidireccional. Algo que provocaban e infundían, pero que no sentían. Estaban desprovistos de esa capacidad. Eran psicópatas de manual. Lo único que podía preocuparles algo era la pérdida de poder.
Creyó cada una de sus palabras. Los había visto. Había visto cómo los propios narcos les temían. Cómo aquel monstruo, el jefe de jefes, se sabía el rey del mundo. Y pronto vería muchas cosas más.
De pronto se imaginó atada, cubierta de tierra, intentando encontrar un resquicio en sus fosas nasales que le permitiera la entrada de aire. Se imaginó ahogándose, inevitable. Se imaginó a su madre agonizando delante de sus ojos. Luchando por seguir con vida y no pudiendo hacer nada por ella.
—Mañana empiezas. Quítate el pantalón ese y ponte otra ropa. A los clientes les gusta que los reciban bien.
—Vale —contestó.
Se imaginó, al escucharse a sí misma y su consentimiento, hasta el cuello de mierda. Rodeada de podredumbre. Hasta el cuello de esa mierda de la que ella siempre hablaba; de esa que impregnaba el mundo y que había provocado que sociedad y suciedad se parecieran más que nunca; de esa mierda que paría hijos cada día. La que olía peor que cualquier otra. Cogió el vaso de vodka y se lo bebió entero de una sentada. Lo dejó en la barra con un golpe seco y cogió aire, llevando sus ojos al cartel parpadeante de LOVE de la pared del fondo. Parpadeo. Parpadeo. Parpadeo. Amor. Apagón. Amor. Apagón.
Amor.
Oscuridad.
Nunca la palabra «amor» me había dado tanto asco, pensó.
Mierda.
—Cómo odio estas sillas —se reacomodó Bilma entre resoplidos.
—Peores eran las que tenían los clavos asesinos que te enganchaban el pelo en el colegio.
—En mi colegio no había clavos asesinos —dijo Bilma.
—Pero seguro que había gente imbécil —contestó Kassandra.
—Eso sí.
—Eso es peor.
Estaban redesayunando en la cafetería después de clase de Derecho Penal. Habían desarrollado un hábito sin saber si era o no saludable, pero que ya no podían dejar: llegaban a las ocho y cuarto a la universidad y desayunaban antes de entrar a clase para coger fuerzas. Después, a las diez y media, en el descanso, volvían a desayunar para paliar el trauma de las dos primeras horas. Sufrían una extraña adicción a los desayunos.
—Podríamos quedarnos el jueves por la noche en el piso de Marta para jugar al beer pong —sugirió Bilma.
Ella y K eran las reinas indiscutibles del beer pong. Nadie les ganaba a encestar la pelota en el vaso ajeno y beber cerveza cuando sucedía lo contrario. Cuando Bil y K, las vaqueras y cerveceras forajidas, llegaban al lugar donde había reunión de beer pong, se hacía el silencio y la gente dudaba si participar. Todos sabían que ganarían ellas. Eran invencibles.
—No puedo —le dijo.
—Cómo que no puedes. ¿Qué te pasa? Tú tienes fiebre. —Bilma hizo ademán de levantarse para tocarle la frente. Kassandra negó con la cabeza.
—He encontrado trabajo —intentó poner cara de sorpresa fingida.
—¡¿De qué?! No jodas. Méteme a mí. Necesito un coche y mi madre dice que me lo comprará cuando madure. Me veo sin coche toda mi vida.
—Si es así, te quedas sin coche, sí.
—Hija de puta. ¿De qué has encontrado trabajo?
—De recepcionista en un hotel —mintió—, y es de jueves a sábado, por lo que me han comentado. Igual algunos domingos también. Así que el jueves trabajo por la noche, el viernes también y el sábado mínimo hasta las nueve.
—Pues vaya mierda. Te joden todos los findes —puso cara de fastidio.
—Y la vida —contestó Kassandra. Nunca uno de sus sarcasmos había guardado tanta razón dentro.
—Cuando te mueras te voy a grabar en la lápida «murió de sarcástica» —contestó Bilma abriendo los brazos en diagonal en señal de eslogan.
Kassandra no rio, aunque sabía que tenía que hacerlo; no pudo. Bilma pensó que estaba más rara de lo normal, pero no le dio más importancia porque su amiga era rara siempre. Lo normal era que, incluso, tuviera picos de rareza extrema. Así era ella: dulcemente borde y adorable, aun con su extraña afición de hacer sentir a todo el mundo que la vida no hacía ninguna gracia, aunque los demás se empeñaran en ponérsela.
Kassandra pensó en lo que se le venía encima y en que, una vez más —aunque debería decir «por primera vez en su vida», pero su vida era así—, la realidad superaba a la ficción. Ahora más que nunca.
Odió esa estúpida némesis basada en hijos que pagaban por los errores de sus padres. Esa condición generacional que los obligaba a repetir sus pasos o a tener que intentar borrarlos toda su vida para que no les afectaran. Alguien debería haberle dicho de pequeña que huyera de los adultos. De sus bases, de lo que dicen que es lo correcto e inevitable. Alguien debería haberle dicho que corriera en sentido contrario. Corre, niña, corre. No mires atrás, no cometas los mismos errores que yo, que nosotros. Crece salvaje. Huye de aquí, combate aquello en lo que quieren convertirte. No te dejes domesticar. Es más, dedícate a intentar revertir este proceso que nos tiene a todos más mareados que un astronauta en su primer viaje espacial. Pero ningún adulto podría haberle dicho eso, porque estaban demasiado ocupados intentando no salirse ellos mismos del redil como para explicarles a los niños que el redil de los huevos te jodía la vida.
Los hijos nunca deberían pagar con su vida las vidas de sus padres. Pero lo hacían siempre, de una forma u otra. Tal vez siguiera los pasos del suyo. En todo. Tal vez en unos meses ella misma también estaría muerta.
—No pienso dejarte herencia como me pongas semejante epitafio de mierda en la tumba —contestó.
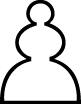
Kassandra era una chica muy lista. Más lista que inteligente. Aquello le suponía una tremenda ventaja. Jugar con la astucia, interpretar lo que en apariencia no es susceptible de ser interpretado —en un mundo basado en relaciones de poder, engaños y secretismos— es muchísimo más útil que poseer una inteligencia alta y no saber adaptarla a un entorno hostil.
Había descubierto ya varias cosas en aquellas casi tres semanas que llevaba «trabajando» en aquel lugar. Aglutinaba en su propia cabeza sus pesquisas, ordenándolas en mapas mentales para dotar de algo de sentido a toda aquella locura.
Primera constatación: el jefe máximo, el que manejaba el cotarro, era, efectivamente, quien ella conocía. Hablaban de él continuamente. El hombre que abusó de ella era la figura que dirigía, desde no sabía todavía dónde, toda una organización criminal en la que se había metido de lleno. Una organización con una estructura estrictamente piramidal.
Sabía que delegaba su poder en lo que ella autodesignó como administradores y operadores. Sabía que se ordenaban por zonas.
Los administradores guardaban y distribuían el dinero. Elegían, compraban y movían a las chicas a demanda. Estudiaban los lugares de posicionamiento de los prostíbulos y de las mujeres y, muy probablemente, entablaban las negociaciones con los narcos que los proveían de las sustancias estupefacientes y con los proxenetas que les vendían chicas nuevas para variar la carta.
Traspasadas de unos a otros como si fueran ganado, las vendían como quien vende un tocadiscos o un coche. Verdaderas esclavas en pleno centro de las ciudades. Anunciadas en los mismos periódicos que narraban en la crónica las operaciones contra bandas de prostitución ilegal y trata de blancas. Página 11: «Se calcula que más de 140.000 mujeres son víctimas de la explotación sexual y prostitución forzada solo en Europa, y en España la situación es alarmante». Página 35: «Casa de citas, chicas esperándote, chalé de lujo y discreto», teléfono de contacto abajo.
La realidad en un periódico matutino que parecía leerse con los ojos cerrados. También en internet, a un simple clic. Complicidad sistémica.
Las mafias contaban con el beneplácito de la sociedad, las instituciones y el Estado. El silencio y la pasividad de todos ellos eran su mejor arma. Más eficaz, incluso, que las armas reales.
La fiesta dionisiaca, el imperio del placer y sus luces de neón parpadeantes animando a entrar se permitían las veinticuatro horas, todos los días del año. Era un negocio definitivamente eficiente. Y quienes lo sostenían se encontraban no solo dentro sino fuera, porque las mujeres solo posibilitaban su expansión y mantenimiento, pero no eran cómplices, sino víctimas. No eran ellas las que estaban allí por placer.
Emil era el administrador indiscutible. Si los observabas físicamente, era el que menos imponía al lado del otro armatoste con pinta de portero de club nocturno. Era guapo, más bajo y de menor apariencia bruta, pero dejaba claro quién mandaba en cuanto abría la boca. La actitud autoritaria, que casi se le podía oler, hacía que se le respetara sin rechistar. El otro asentía a todo lo que él decía y no replicaba a absolutamente nada de lo que él indicaba.
Los operadores eran hombres como su segundo. Como su propio título indicaba, no eran cerebro y trato, sino puño y acción. Constituían, como le había indicado Emil, los brazos derechos de los administradores y se dedicaban a controlar los clubs y a las mujeres, incluidas las madames como la mujer de Emil, quien, pese a ser la pareja del jefe de zona y contribuir directamente a la explotación de las chicas, no estaba exenta de ser vigilada por la organización mafiosa, por ser mujer. De hecho, su propio marido le había dado un guantazo delante de ella por equivocarse con la recaudación. La madame, tras el golpe, se había cogido la cara y no había pronunciado ni la más mínima palabra. Lo había visto merodear por el club, observándolas, muy serio. El tío daba en realidad un miedo de cojones. Mucho más del que le dio el primer día: ya había entendido por qué era el jefe.
El otro debía estar duro como una mesa de mármol. Hasta el cuello que se extendía debajo de la cabeza calva era fibroso y grueso.
Y había más, mucho más.
En los lapsos breves de tiempo en los que había podido escuchar a aquellos dos hombres hablar en el salón, aguzando el oído desde su posición detrás del mostrador de la entrada, había escuchado Logroño, Oviedo, Madrid, Barcelona, Algeciras, Marbella y hasta Marruecos. Tenía claro que había muchas más zonas y que estaban repartidos, al menos, por toda España, y una leve sospecha de que el dinero se llevaba a Marruecos, por lo que aquel país podía ser la base de la organización, pero no estaba segura. Había escuchado a Emil decirle a su mujer la palabra «novac», y sabía que significaba dinero, porque cada vez que la pronunciaba al llegar a las cinco de la tarde, ella le daba la recaudación del día anterior. La palabra «novac» y «Маrоkо» (Marruecos) se pronunciaban casi siempre juntas.
Segunda constatación: eran seis mujeres allí, incluida la jefa. Cinco mujeres obligadas claramente a prostituirse. Dos de ellas eran latinas, Marcela y Bruna, otras dos provenían del Este de Europa, Katia y Aleksandra. Había una de posible origen africano, Maisha. Las había visto varias veces. Cuando subían con los clientes, a las primeras cuatro, estando ella con la jefa observando cómo trabajaba para poder hacerlo sola más adelante mientras la otra atendiera la barra del club. A la otra chica la había visto limpiar el chalé. También había subido con algún hombre, pero parecía estar más abocada a mujer de la limpieza y de los recados que a prostituta. No había mediado palabra alguna con ellas, siquiera mirada, puesto que la madame estaba observándolas a todas continuamente. Aquella mujer, con su mirada helada, era una jodida cámara de vigilancia. Estaba pendiente de hasta cuándo respiraban. Podría jurar que contaba sus respiraciones para ver si algo no funcionaba como debía. Si ella, que llevaba solo siete días allí en total —dado que trabajaba tres días a la semana—, ya tenía miedo de pensar según qué cosas, además de tener la continua sensación de que le leían el pensamiento, no quería pensar qué era lo que llevaban esas chicas sufriendo después de meses, e incluso años allí. La escrudiñaba cada vez que entraba por la puerta, como si buscara en ella un resquicio de mancha lavada de kétchup en una camiseta. Los ojos entornados y siempre ese aire de estupidez crónico. Lo haces todo mal, le había dicho varias veces. Así no atiendas al teléfono. En una de las ocasiones, el día anterior, la había obligado a cambiarse de ropa y ponerse un corsé blanco con flores rosas bordadas. Se lo había apretado hasta cortarle el flujo sanguíneo y ella había tenido que fingir que se estaba meando para poder aflojárselo en el baño.
Los días eran exactamente iguales los unos a los otros. El club abría de cinco de la tarde a cinco de la mañana. Todos los días. Kassandra llegaba los jueves y viernes a las cuatro porque la mujer le había dicho que tenía que ir antes a ayudar a limpiar a la chica africana, pero todavía no la había ayudado. Se había limitado a andar detrás de aquella mujer y a escuchar sus escuetas explicaciones sobre todo lo que tenía que hacer.
«Sí. Está en el centro. Sí. Eso se habla con ellas». Repetía mecánicamente al teléfono. Después llegaban las visitas al club. Kassandra esperaba a que llegaran los hombres. Les guardaba las chaquetas. Bajaban y luego subían con las chicas a por las toallas, preservativos y a pagar. Media hora. Una hora. Veía a la madame atender el teléfono y luego le decía: ahora tú. Y luego le decía: «Lo has hecho todo mal». Y vuelta a empezar.
En la libreta apuntaba la tarifa y también las cosas que las mujeres pagaban. Les cobraba dinero por todo. Les cobraba por usar la habitación, por las toallas, por dormir allí, por la comida, por la ropa que usaban y que ella misma les vendía. Los precios se exageraban de manera desorbitada. Teóricamente, las chicas se quedaban la mitad de dinero del «servicio», una suma que, por supuesto, guardaba la madame para entregársela al final de la jornada. Y de ella —de la parte que ellas se quedaban— se tenía que pagar por todo. No quedaba absolutamente nada para aquellas mujeres. Lo único que les quedaba era esperar. Nada era gratis, ni siquiera los preservativos y los preservativos se pagaban follando. Así que tenías que follar para poder follar seguro. O lo tomas o lo dejas.
La supuesta deuda contraída con la organización no se pagaba jamás, porque no era real. Era una estafa. Una situación de esclavitud en medio de una ciudad de un país donde, se suponía, no existía tal esclavitud. España. Europa. La «civilización más civilizada» tolerando el cautiverio y la explotación sexual de mujeres y siendo cómplice de ello.
Los anuncios, le había dicho la jefa, estaban en el periódico y en internet. ¿Cómo una sociedad podía dejar que esos anuncios estuvieran en todos los sitios? ¿Acaso no sabían que esas mujeres estaban ahí, claramente, en contra de su voluntad? ¿Acaso no importaba que estuvieran allí? Lo peor de todo ello fue que se sintió culpable. Se sintió culpable por hacer la vista gorda y se sintió exactamente igual de cómplice que las personas que ponían aquellos anuncios, que las personas que los leían y que las personas que llamaban. Se sintió cómplice de la situación de aquellas mujeres y pensó que aquello, por ende, también era culpa suya. Que estaba contribuyendo con su trabajo y su silencio a la reclusión y la violación no solo de ellas, sino de miles y miles de mujeres más. Y aquello le hizo vomitar en el baño varias veces.
Tercera constatación —aunque más bien esta era una sospecha que constataría más tarde—: las mujeres no eran conscientes de que estaban siendo esclavizadas. Habían asumido su condición como quien asume un trabajo que sabe que nunca le sacará de pobre. Un ritualismo mertoniano. Trabajar y trabajar en algo que no era un trabajo para pagar una deuda que no se debía.
Todas ellas eran atractivas de alguna manera. Todas sonreían y se mostraban falsamente felices. Y todas tenían en su cara esa mirada de ausencia que provocaba un terror y una alerta continuos.
Cuando la madame la hizo entrar más tarde en aquella habitación, sintió como si el tiempo se parara unos segundos. Su vida se suspendió y solo quedaron ella y aquellas mujeres. Dos sentadas en cada litera. Una arriba, otra en una silla maquillándose, concentrada en el espejo. Como si pudiera borrar su sufrimiento con base líquida de maquillaje y colorete tono melocotón.
Las dos latinas —las más mayores según sus cálculos— rondaban ambas los veintipocos años. Aparentaban algo más, por lo poco cuidadas, pero el espíritu era joven, pese al continuo desgaste.
La presentación fue tan seca como lo era la horrible y déspota madame. Uno de los días abrió la puerta y la presentó.
—Aquí está la niñata. Se va a quedar mañana toda la tarde con vosotras, sola. Si hay algún problema, me llamáis —había dicho. Luego había cerrado la puerta.
Esa había sido toda la relación que había tenido con aquellas mujeres. Te odio, se repitió Kassandra para sus adentros. Recorrió las escaleras, el salón y el pasillo cagándose en su vida mentalmente. Había aprendido a cagarse en toda esa gentuza mentalmente el tercer día, cuando uno de los puteros le preguntó a la madame «si la recepcionista no bajaba al bar», refiriéndose a ella. La mujer le había contestado que todavía no, pero que igual algún día, con esa sonrisa macabra que se le formaba en la cara. A partir de entonces decidió cagarse en aquella gente cada vez que algo la llenaba de rabia. Era eso o acumularla. Y cuando uno acumula demasiada rabia y demasiada mierda, acaba por convertirse en su propia rabia y su propia mierda.
¿Cómo llegas a cruzar al lado de los que sabes que desprecian a quienes están en el tuyo? ¿Cómo aceptas tomar el mando de la explotación? Muy fácil: nunca dejas de estar en el lado de las explotadas y nunca has tomado el mando de la explotación. Todo es un perfecto y bien articulado espejismo.
Polina fue captada con dieciocho años a través de la figura del príncipe azul con el que todas habíamos crecido. Para las mujeres cuyo origen se asentaba en el Este de Europa, el mecanismo más utilizado era el del novio o promesa falsa. Un captador las seducía y las trasladaba a otro país para luego prostituirlas.
Esperar al hombre ideal. Esperar, esperar, esperar. Al protector. Al que resuelve tu sino como mujer. Bien metidito en la cabeza, insertado con maestría allí donde se alojan las verdades más absolutas: sin un hombre no eres. No importa que no quieras: sin un hombre no eres, no estás completa. Porque tú sola, de por sí y por ti misma, no eres nada. Nunca lo has sido. Ese es tu nombre: nada. Sin un hombre no eres. Cuando aparece el hombre perfecto, el que te hará una mujer de verdad, alguien y no algo —aunque sigas siendo un objeto—, las ideas enraizadas en tu mente, por fin, florecen.
Haces lo que te pide y viajas con él a otro país donde, además, encontrarás más oportunidades. Lo acompañas. Y al llegar al que teóricamente va a ser tu nuevo país y hogar con el hombre que te ama, se descubre el pastel de mierda.
Claro que has sido elegida. Claro que cumples los requisitos para ser su mujer: la mujer de cuyo cuerpo y vida se va a lucrar vendiéndola a otros hombres.
Te encierran días y noches, sin comida, en un cuarto oscuro sin más opción que esperar, otra vez. Pero esta vez la idea es distinta. No te hacen creer que esperas al príncipe azul, sino que esperas y nadie irá a rescatarte. Ríndete. Ríndete, mujer. El hombre bueno y de ensueño es en realidad tu verdugo. Un proxeneta cuya posición en la red es captar a mujeres que esperan, como tú. Captar oferta futura y escoger producto del escaparate. Nadie va a ayudarte ahora.
Y cuando crees que te mueres, paliza tras paliza, sedienta y hambrienta, sucia y mugrosa, no lo haces. Ya estás lista: mujer sobreviviente fresca. Y llegas al lugar y te vistes con esa ropa de lentejuelas y rejilla que dice de tu cuerpo que ya no es tuyo, que es de ellos y está en venta. Y bajas al bar y lloras y te obligan a beber para que dejes de hacerlo. Entonces entiendes que bebiendo no lloras tanto y bebes más. Y luego llega el abismo y la aceptación de tu nuevo nombre: puta, fulana, prostituta, prepago. Y te olvidas del tuyo.
Cuando el monstruo que te abocó y mantuvo en tu situación o algún otro te ofrece una salida al infierno donde ya no hay otros monstruos encima de tu cuerpo, sino encima en el escalafón de mando, aceptas. La vía de escape, que no es más que convertirte en la cerradura que cierra las puertas de huida de otras mujeres que, como tú, quisieron ser princesas un día. Pero ya lo has olvidado como muchas otras cosas. Ahora eres alguien, no algo. Dueña y no esclava. Ama y no sierva. Explotadora y no explotada. No es real. Ser verdugo no es estar obligada a explotar a víctimas, y ser alguien no es pasar de llorar bajo un pecho sudado a recoger billetes manchados de violencia. Nada es real.
Ni siquiera que te has rendido.
Marcela llegó a España un 30 de marzo. Quien la esperaba en el aeropuerto era un chico joven, de unos veintipocos años. Subieron al coche y condujo durante horas sin decirle a dónde se dirigían. Al llegar al lugar vio que era un club, pero no llegó siquiera a imaginar que era un club de alterne. Pensó que era una discoteca; pensó que incluso si era un club sería camarera, que estaría detrás de la barra.
Al llegar no la trataron mal. Allí estaba el amigo del chico que le ofreció trabajo en su país. Lo reconoció por la voz, porque había hablado con él una o dos veces por teléfono. Le había comentado las condiciones del trabajo en España, el dinero que ganaría y los pasos que debía dar para ir. La había tranquilizado y resuelto las dudas muy amablemente. Fueron él y el Sastre —otro chico de su barrio en Ciudad Bolívar al que conocía desde que era pequeña— los que la convencieron. Al principio contactó el Sastre con ella. La comenzó a cortejar. Halagos, piropos, cumplidos. Marcela venía de una familia muy pobre, sus padres casi ni tenían para pasar la jornada y ella apenas podía mantener a su hija, a la que había tenido con dieciséis años. Él comenzó a comprarle comida y a darle algún dinero, a ganarse su confianza. Después le dijo que en España podría conseguir mucho dinero en muy poco tiempo y resolver su situación. Y ella lo creyó. Todo fue muy fácil. Todo lo solucionaron ellos. El pasaporte, el visado, hasta le dieron dinero para el viaje, claro que luego se lo quitaron porque —eso lo supo después— todo lo había pagado ella misma.
Dudó antes de viajar. Mucho. Incluso con las técnicas de persuasión bien efectuadas dudó. Al saber de sus dudas, le dijeron que otro hombre se las resolvería. El Cachipo, le llamaban. Después de hablar por teléfono con él lo tuvo claro. Hablaba con mucha labia, sabía lo que hacía, todo eran ventajas. Y cuando llegó para trabajar de camarera, ni tuvo trabajo de camarera ni tuvo dinero. Lo único que tenía era una deuda que después subió y subió y subió con el «alojo» y «la diaria» —la habitación, los alimentos y la estancia en el club lo pagaban las propias mujeres, por lo que la deuda nunca dejaba de aumentar—. El primer día no hizo absolutamente nada. Le enseñaron el club, pero no se atrevió ni a preguntar.
Durmió en una habitación separada de las otras mujeres. La cosa se puso tenaz al segundo día, cuando la sentaron con dos más y le dijeron: va usted a ser puta. Póngase las pilas. Ella les dijo que no, que ni modo, que había venido a España para ser camarera y no para ser puta y que no la jodieran…, y el hombre dijo que, como no pagara todo lo que debía en Bogotá, el Sastre se iba a ocupar de su familia.
Marcela lo entendió todo. Las latinas tenían, muchas veces, un motivo muy importante para cumplir los preceptos de las mafias: lo familiar y emocional. Allí, la educación sexual era precaria y los abortos ilegales rondaban los trescientos mil al año. Con la consecuente mortalidad femenina, víctimas primero de la falta de educación o de la violación —las violaciones por parte de familiares de primera y segunda línea de consanguinidad eran una verdadera epidemia— y, después, de un sistema que no amparaba el cuidado de las madres jóvenes solteras ni de sus hijos. Abocadas a buscar trabajo y emigrar a Europa o Estados Unidos, solas, con niños pequeños que mantener y a los que darles un futuro, y que se quedaban en sus países de origen, eran pasto verde para las segadoras de las organizaciones, que eran las que más rápido lo entendían.
Aquel malparido le dijo que habían ofrecido mucho dinero por su belleza y que se iba para Alicante con los más malparidos de todos. Allá vas a trabajar sí o sí, ya lo verás, dijo riendo. En aquel mundo todos se llevan bien —o al menos si hay dinero de por medio hacen como que se llevan—. Y la venta se produjo satisfactoriamente.
Llegó a Alicante. Conoció a Emil Batzlaba el segundo día. Esta vez quedó mucho mejor avisada: conozco a los que te trajeron, le dijo. Como no trabajes voy a mandar que violen tanto a tu hija que ella misma va a pedir que la maten.
Aquello lo pausó todo. A partir de aquel momento trabajó como nunca. Y también escribió. Todo quedó escrito, en los escasos momentos en los que pudo pensar en sí misma —sus pensamientos, su añoranza, su sufrimiento, sus esperanzas—, en una libreta que guardó como el tesoro más preciado del mundo. Fue como hacer tinta su única herencia. Como saberse ya muerta. Como narrar su epitafio. Pero se había jurado a sí misma algo. Un día, aunque no volviera a verla, aunque jamás pudiera volver a abrazarla, su hija conocería su historia.
Una mujer costaba unos mil, mil quinientos euros —dos mil euros las más caras—, y proporcionaba unos doscientos mil euros de beneficio en unos cuatro o cinco años. Era un perfecto y efectivo negocio. Se captaban jóvenes, cuanto más jóvenes mejor, y no importaba si eran menores. De hecho, los puteros las querían cada vez más «tiernas». Si eran niñas, mejor. De catorce a dieciocho era la edad ideal. Ingenuas y creyentes en el hecho de que podrían salir de allí si pagaban, para extraer mayores ganancias. Podían mantenerlas hasta cinco años, eran las que más duraban. Después morían víctimas de infecciones, de la drogadicción o simplemente quedaban condenadas a la exclusión social y la pobreza. Pocas conseguían rehacer su vida. En el mundo de la trata, la resiliencia es el bien más preciado.
La demanda es la demanda, como en cualquier negocio. Si el cliente pide un producto se le busca, y lo que se pedía era carne fresca. Niñas de quince, dieciséis o diecisiete captadas en sus países de origen, como Bruna, que llegó a España con apenas dieciséis años, con la promesa por parte de su captador en Bogotá de pagar el tratamiento de su madre con cáncer. Ella, a su vez, le prometió a su madre que enviaría dinero trabajando de camarera en España todos los meses.
Bruna fue obligada a prostituirse durante más de tres años en un macroprostíbulo de Castilla-La Mancha propiedad de proxenetas españoles que compraban mujeres latinas a sus socios autóctonos al por mayor. No pudo prácticamente enviar dinero a su país ante la deuda ficticia que se le impuso y que la sumió en la esclavitud más absoluta, bajo el mandato de sus captores.
Su atractivo hizo que un cliente extranjero quisiera comprarla, pagando su deuda para quedársela. Pagó casi diez mil euros. Salió con él de allí un martes. El miércoles fue llevada a un hostal de carretera donde la esperaban tres hombres más que la violaron repetidamente durante toda la noche, preparándola para lo que le esperaba. Modelándola, dejándola lista y sumisa. Después fue vendida a los compatriotas del comprador, que no era más que un intermediario de los Hombres de Hielo que buscaba mercancía de calidad para la mafia más sanguinaria de todas las que comerciaban con mujeres. La trasladaron a la provincia de Alicante.
Su madre murió un año después de que Bruna se fuera, sin volver a ver a su hija. Nadie pagó su tratamiento.
Las del Este llegaron después. En torno al año 2001 la trata de mujeres latinas había dejado paso a la de rumanas, búlgaras y serbias, más accesibles y baratas para las mafias. La prostitución forzada siempre surge de la miseria, la pobreza, la crisis y la falta de oportunidades. Se aprovecha de los momentos de incertidumbre y necesidad para engañar a las víctimas y captarlas vulnerables y necesitadas.
Se las engañaba y estafaba con la excusa de que trabajando pagarían la deuda del viaje y la estancia muy pronto y podrían ser libres e independientes en unas condiciones mucho mejores que las que vaticinaban sus países de economía deprimida. Con Katia y Aleksandra, ambas de Rumanía y menores de edad, sucedió aquello mismo.
Llegaron juntas. Cada una provenía de una población distinta. Dos pueblecitos rurales del noroeste donde la oferta laboral y las salidas para las chicas jóvenes eran muy escasas.
Las trasladaron desde el aeropuerto de Barcelona hasta Alicante en coche. Contaban chistes y reían durante el viaje. No sospecharon en ningún momento que su excursión iba camino al infierno.
—¿Dónde está el bar? —preguntó Katia al llegar al destino, una gasolinera desvencijada y antigua junto a un caserío con un cartel de luces fundidas que rezaba «Quiéreme».
—No hay bar —dijo el conductor.
Los pagos se pedían a puñados y rápidos. Trabajar, trabajar, trabajar sin parar, sin dormir si era necesario. Uno tras otro. Turnos de noche, descanso de mañana, comida, aseo, maquillaje y vuelta a empezar. De lunes a domingo. Accediendo a todo si así se pagaba más, a costa de salud mental y física. Más tiempo, con más clientes. La violencia que se ejercía bajo el imperio del Rey de Corazones la conocieron muy pronto.
Aleksandra solo sonrió. A todos. A los flacos. A los gordos. A los médicos. A los obreros. A los abogados. A los que olían mal. A los borrachos. A los cocainómanos. A los empresarios. A los que se estrenaban. A los casados con hijos. A los ancianos. A todos, pese a que la trataran como un trapo sucio. A Katia, por el contrario, la vida se le quedó muy seria. Se le quedó tan seria que Aleksandra la encontró un día intentando colgar la chaqueta en la mampara de hierro de la ducha para colgarse ella después.
La abrazó. Le acarició el cabello. La sentó en el suelo, acunó la cabeza en su pecho y esperó a que llorara todo lo que tenía que llorar.
—Estoy sola, Aleksandra. Estoy muy sola. Me quiero morir.
—No estás sola —le dijo Aleksandra—. Siempre estarás conmigo.
Maisha había perdido la cuenta de los kilómetros andados desde el estado de Borno, al nordeste de su país, donde se encontraba su pueblo. Quizá fue algo más de un mes, quizá fueron dos. El trayecto desde Nigeria a la frontera de Mauritania con el Sáhara Occidental se hizo en dos coches, con la compañía de dos mujeres más y tres hombres. A partir de ahí, atravesó el desierto a pie, soportando las inclemencias del tiempo y el cansancio provocado por el desgaste y la falta de alimento. Caminaron durante más de doce horas al día, normalmente por la noche, hasta llegar a Nador, a noventa kilómetros de Melilla. Allí se refugiarían en el bosque, en los campamentos improvisados, junto a otros inmigrantes africanos, a expensas del aviso para poder pasar la frontera.
Fueron dos meses más de espera. El aviso lo daba la propia policía marroquí comprada por la organización, que posibilitaba su entrada en Europa y que hacía la vista gorda a los asentamientos.
Nunca había visto realizar un ritual de vudú. Fue una situación extraña. La música, el olor a carne chamuscada y el fuego hipnótico que prometía un futuro difícil de rechazar. Tenía entonces dieciséis años y había terminado los estudios de secundaria. Su sueño era ser profesora.
Entonces conoció a una mujer que le prometió un trabajo en España de camarera hasta que pudiera saldar el coste del viaje y el alojamiento inicial y asentarse allí por ella misma. Para ello debía andar hasta la frontera española, donde la esperaría alguien que la escondería dentro del maletero del coche para poder pasar. Allí se embarcaría rumbo a la península con ayuda de documentación falsa perteneciente a una de las chicas del poblado, que ya había viajado con aquella mujer y que la esperaría en España, a la cual podría llegar gracias a los documentos apócrifos y donde se encargaría de conseguirle alojamiento y trabajo.
La magia yuyu terminó con un juramento por su parte. Cincuenta mil euros, le dijeron. Eso era lo que teóricamente valían el viaje, el alojamiento y la deuda. A cambio, un trabajo y una nueva vida en Europa. Pagaría dicha deuda poco a poco. Ya se había llevado a varias chicas del pueblo hacia allá, con la connivencia de sus familias. No tenía ni idea de lo que significaba aquella cantidad económica. Desde luego, pensó que era muchísimo menos de lo que era en realidad. Si no lo hacía, si no pagaba, las consecuencias para ella y su familia serían horribles, había dicho la mujer como advertencia, que no como amenaza. Pero la magia es la magia y los espíritus no atienden a plegarias.
Llegó a España exhausta pero esperanzada después de una odisea de casi cinco meses de pasos cansados, sed, hambre, abusos y miserias. Al fin pisó tierra española y llamó a un número de teléfono que le había indicado la mujer. Un chico joven la recogió en un coche y condujo durante horas hasta llegar a un lujoso chalé. No tenía ni idea de dónde estaba.
Allí, aquella mujer le dijo que era suya. «Mi propiedad», dijo. «Ponte esto».
La violaron siete veces durante el primer y segundo día. Luego, tras la primera paliza, comprendió que eso eran pocas veces. Que su rendimiento era bajo. A los catorce años, sus tías y una cortadora le realizaron el único ritual al que había asistido anteriormente al vudú: la ablación del clítoris. Las relaciones sexuales para ella eran dolorosas. Las otras chicas, compatriotas, aquellas otras chicas que ya se habían marchado a «trabajar» a Europa cumpliendo el sueño, estaban allí probablemente en las mismas condiciones físicas, pero se habían resignado y se limitaban a trabajar, cuanto más, mejor. Incluso competían entre ellas.
Tras su intento de suicidio con una cuchilla la segunda semana, la mujer concluyó que era peligrosa. No porque pudiera hacer daño a los clientes o a las otras mujeres, sino porque era débil —débil en aquel mundo significaba fuerte— y podía no someterse y avisar a la policía. Eso fue realmente lo que aquella mujer previno.
Maisha creía fervientemente que la policía de aquel país —como le había dicho la mujer— estaba del lado de sus captores. Que contaban con su beneplácito, al igual que había podido corroborar en la frontera con África. Creía fervientemente que, si no pagaba su deuda, ella y su familia morirían bajo terribles sufrimientos, presas de la locura más extrema. Jamás se le habría ocurrido avisar a nadie, ni sabía a quién podía avisar ni si había alguien a quien le importara. Fue pasando el tiempo y con él aumentó su visión catastrofista.
No conocía aquel idioma. Nadie la escuchaba al hablar ni la compadecía al llorar. Nadie se preocupó tampoco cuando calló. Se limitaron a llamarla inservible y vaga durante casi un año. Después la vendieron por quinientos euros a aquellos hombres tan diferentes, a aquellos demonios fríos que la trasladaron a un lugar más cálido.
Allí no había chicas de su país. La competencia era la misma. Pagar la deuda. Trabajar, trabajar, trabajar. Entonces limpió y limpió y limpió. Limpió el bar, las habitaciones, los baños. Limpió frenéticamente, como purificándose a ella misma y a su suciedad. Pese a su condición de objeto deteriorado, tuvo que soportar las violaciones de algún hombre que las quería negras o calladitas.
Por eso fue por lo que la suciedad, por más que limpió, nunca se fue.
Se multaba a las mujeres hasta por respirar demasiado. Una mala noche podía costarte una sanción por mala gestión, por desgana o por estupidez con los clientes. No trabajar como se pudiera durante la menstruación también conllevaba una multa. No llegar a tiempo si se salía fuera —las pocas veces que se podía salir— también se castigaba. La deuda se reducía —en cantidades ínfimas— solo a veces, cuando las circunstancias eran mágicamente favorables. Porque la deuda no estaba para reducirse. Estaba para obligarte a trabajar. Para exprimirte hasta que eras lo suficientemente vieja como para desecharte.
Mujeres de cualquier parte del mundo. Víctimas primero de la pobreza y la falta de oportunidades, después, de su propia condición de mujer, que, en un mundo así, era otra maldición. La maldición de ser vista como producto de consumo y compartir escenario con desalmados que se lucraban de ello. Consideradas todas mercancía. Máquinas tragaperros, monedas dentro, monedas fuera. Y mientras, los proxenetas, en frente de ellas, pulsando los botones, escuchando los avisos: avance, una, dos palizas. Tres castigos, más deuda, avance. Una amenaza, si no hay hijos, familia. Avance, drogas, alcohol, cocaína, engancha, empuja a la espiral. Uno, dos. Más palizas. Avance. Hombres gastando su dinero, metiendo su dinero en sus rendijas, juego sucio. Juego lascivo. Premio. Al final del proceso, que se repite, incesante y cíclico, una y otra y otra vez, un último botón para cobrar. Y el clin-clin del especial de aquellas destrozadas y cansadas máquinas de hacer dinero que llenaban sus bolsillos.
Aquel fin de semana apareció un hombre por allí que Kassandra no había visto nunca —y que deseó no volver a ver nunca jamás.
Ella había llegado a las doce, una hora antes, como siempre. Los fines de semana se trabajaba en jornadas de dieciséis horas, no de doce. Aquel hombre apareció por la puerta a las cuatro, gigante y moreno, todo tatuado. Pensó que tenía más pinta de operador que de administrador, y que, además, por la actitud, debía ser el mejor de los operadores. Tenía una cicatriz en el labio que le iba de la aleta derecha de la nariz hasta la mitad de la barbilla. Era calvo y gordo, el más alto de todos. Vestía con botas militares y chándal negro y dorado de bajo fruncido. Reloj gigante de marca deportiva y riñonera de cuero. Imponía más que el jefe y más que la mano derecha del jefe. De hecho, no tardó en admitirse a sí misma que era el hombre que más miedo le había producido en toda su vida, después del Rey. Sin mediar palabra entró al chalé. No la miró. Se dirigió hacia la cocina y cerró la puerta. Entonces se escuchó un grito de mujer y algo, lo que parecía un cubierto o un utensilio de metal, cayó al suelo. El grito decía: «Yo no». La mujer lo repetía una y otra vez: «Yo no», «yo no».
Kassandra se quedó muy quieta, escuchando los gritos y el movimiento dentro. Entonces oyó que se abría la puerta y que las zancadas se acercaban a donde ella estaba. El hombre apareció en el zaguán.
—Ven aquí —dijo con voz grave. Y volvió a meterse en el pasillo.
Era la primera vez que otro hombre allí se dirigía a ella. No sabía si tenía que ir o no. No sabía nada.
Anduvo hasta la cocina confusa y abrió la puerta. Allí estaban las cinco mujeres. La madame sentada mirando su teléfono y fumando un cigarro en actitud pasiva, como si la cosa no fuera con ella.
Las demás estaban sentadas a la mesa y Aleksandra, la chica morena de ojos azules, se limpiaba con un pañuelo el ojo lloroso. Tenía la cara roja del golpe que acababa de darle.
—¿Quieres que te cuelgue del árbol de fuera? —le dijo despacio aquel hombre a la chica arrastrando las palabras. Kassandra notó entonces su acento. También era del Este. Después la agarró del pelo, dando varias vueltas con su pelo a la mano, y la atrajo a su barriga, le dijo algo en otro idioma. La chica se cogía el pelo intentando que no le hiciera tanto daño. Lloraba y aguantaba el estirón como podía.
La soltó y ella se quedó muy quieta, incorporándose en la silla y encogida, protegiéndose la cara pañuelo en mano. El hombre se acercó y volvió a pegarle con la mano abierta. La cara de la chica se giró ciento ochenta grados y la torta sonó como una carpeta de plástico al caer al suelo.
Kassandra se estremeció. Los pelos se le erizaron. La boca se le secó. Aquel hombre había tenido la frialdad de reunirlas a todas para dar hostias ejemplarizantes. Sobre todo, para que ella, que debía vigilarlas aquel día, supiera lo que pasaba si no se hacían las cosas como quería aquella gente.
La madame se levantó y cogió a Kassandra del brazo, apretándole con las uñas de porcelana hasta hacerle daño. Salió obligada de allí, con el matón y la mujer, que la soltó en el zaguán.
—Me voy. Hazlo todo bien y llámame si tienes que decirme algo. La negra se queda abajo en la barra. A las nueve vengo. No te equivoques contando el dinero. Bogdán está fuera vigilando.
«Y vigilándote».
Desaparecieron dando un portazo. Se quedó petrificada, teléfono en mano, la boca entreabierta. Quedaba todavía casi una hora para que el club abriera y tenía demasiado tiempo para pensar en lo que acababa de suceder. Allí el tiempo muerto era horriblemente usual y pasaba terriblemente lento.
De pronto escuchó un ruido que provenía del pasillo. Se asomó cautelosa desde la esquina de la pared y pudo ver la cabeza de una de las mujeres. Era Katia, la otra chica del Este.
Aquella chica era muy guapa. Muy delgada y alta, rubia platino, con los labios gruesos como ella, y unos intensos ojos azules que casi intimidaban al mirarte.
Le hizo un gesto de acercamiento con la mano y volvió a meterse en la cocina.
La estaban llamando.
Pero qué cojones pasaba ese día, pensó. Que la dejaran todos en paz.
No podía ir. O sí.
No sabía si debía acercarse o si hacer caso omiso y permanecer en su puesto de recepcionista. Dio un paso, pero volvió a su sitio. Pensó un segundo y volvió a darlo, pero luego retrocedió otra vez. Kassandra, se llamó a sí misma. Muévete ya para quedarte o irte. Se limpió el sudor de las manos en el pantalón vaquero. Qué coño hago, repetía en susurros. Qué coño hago. Tenía claro que no iba a ir allí. Le había costado muchísimo que la mujer de Emil la dejara empezar a trabajar para pagar la deuda. Cada día a partir de ese día era uno menos. No se iba a arriesgar a echarlo todo por la borda. Un solo fallo y ese hombre le partiría el cuello en dos sin pestañear. Mataría a su madre sin inmutarse lo más mínimo. Respiró hondo y exhaló el aire despacio, relajándose, pensando en la escena que el proxeneta acababa de protagonizar delante de todas las mujeres. La brutal muestra de poder y dominación y la bestialidad con la que las trataba, como si fueran plastilina que estrujar y moldear a su antojo, dándoles la forma que le convenía. Eran mujeres. Mujeres con sentimientos reales. Mujeres que sufrían. La imagen de aquella chica llorando con el pañuelo en la mano temblorosa le paseaba por la cabeza. Aquella chica que había visto subir, callada y con la sonrisa puesta, con los hombres que la agarraban de la cintura. Aquella chica que podía ser su amiga. Volvió a respirar lentamente e intentó asimilar la situación. Los nervios. El miedo.
Terminó de soltar todo el aire y apretó los puños con rabia. Después empezó a andar rápida en dirección a la cocina.
Allí estaban. Marcela, la más mayor, pululaba por la estancia buscando algo. Maisha estaba en la zona del tendedero. Clasificaba y metía ropa en la lavadora, absorta. Las otras tres estaban sentadas en las sillas desayunando o tal vez comiendo, dadas las horas y el descoloque de horario que provocaban los turnos.
—Siéntate con nosotras —le dijo tocando el respaldo de una silla con la mano Katia, la rubia.
Aleksandra seguía apretando el pañuelo contra su ojo. Más tranquila. Parecía que el hecho de que el proxeneta se hubiera ido había supuesto un gran alivio para sus nervios.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Marcela.
Le encantaba la voz de aquella mujer. La había escuchado hablar ya varias veces, tan alegre. Tenía algo que te hacía sentir protegida. Era una de esas personas que te caían bien sin conocerlas.
—Me llamo K.
—No había oído ese nombre nunca. ¡Qué corto es! —dijo Katia.
—Es Kassandra, en realidad.
—Guau —dijo Aleksandra, la del ojo hinchado—, qué bonito, ¿qué significa? El mío significa… —Se dirigió a la chica rubia y le hizo una pregunta en un idioma que Kassandra no conocía. Entonces mantuvieron una breve discusión—. «La que defiende a los hombres» —remató.
—La-defensa-de-los-hombres —le corrigió Katia pausando las palabras, con acento extranjero. La otra hizo ademán de concordia—. Eso.
—Joder, pues qué casualidad. El mío significa algo parecido.
Se mostraba sorprendida por el recibimiento. Parecían mucho más simpáticas con ella que cuando las había visto subir a las habitaciones, pero también mucho más tristes. Menos fingidas.
—Yo soy Katia, aunque supongo que ya lo sabes —le dijo la rubia que había asomado la cabeza para decirle que fuera—, y no sé qué significa mi nombre, pero en español es Catalina.
—Yo, Aleksandra —le dijo la que había recibido el golpe. Era muy delgada y alta y tenía los ojos azul muy intenso. Le recordaba un poco a la madame, aunque ella siempre sonreía. Tenía una actitud divertida y desairada. El pelo muy negro, muy grueso y largo hasta la cintura. Un poco enmarañado y descuidado.
—Yo, Marcela —le dijo la mujer latina de voz dulce.
—Ella es Maisha —prosiguió Katia señalando la puerta abierta de la galería y refiriéndose a la chica africana, que seguía ajena en sus tareas—, no te dice el nombre porque no sabe hablar.
—Sí sabe hablar —atajó Marcela con cara de reprimenda.
—No lo sabemos, no ha hablado nunca desde que está aquí. Hemos intentado enseñarle español, pero no dice ni una sola palabra —aclaró Katia, y se encogió de brazos.
—Yo no he escuchado nunca su voz —dijo Aleksandra.
—Nadie ha escuchado nunca su voz —dijo alguien.
Faltaba una de las mujeres por presentarse. La que acababa de hablar. Estaba sentada justo en frente de ella y la miraba de arriba abajo, con actitud circunspecta y celosa. Kassandra retiró la mirada y la dirigió a Marcela, para ver si así corroboraba algo de la estúpida actitud de la chica. Marcela la presentó.
—Ella se llama Bruna, que sí que habla. Bruna, dile algo a la niña.
La tal Bruna no contestó y siguió mirando seria la escena. Los segundos pasaron, pesados. Era morena. Estaba segura de que era latina, porque la había oído hablar anteriormente con un cliente. El pelo largo y castaño, los ojos grandes y de color oscuro. Las cejas, muy marcadas y maquilladas, se le arqueaban muchísimo, dándole un aspecto de mala de telenovela. Tenía rasgos indígenas, dientes muy blancos y bien colocados, unas manos muy bonitas. Un cuerpo bonito también. Era más delgada que Marcela, que era bellísima y tenía el cuerpo más ancho. A Kassandra le pareció la más atractiva de todas, sin duda, y la más antipática. Le dedicó media sonrisa de mala gana, ante la presión silenciosa de sus compañeras, se levantó y fue hacia la nevera.
—¿Te has asustado mucho por lo que ha pasado antes? —preguntó Marcela.
Kassandra movió los labios y los hombros en señal de «un poco».
—Lleva cuidado con este hombre —le dijo.
—No lo había visto nunca —contestó Kassandra.
—Es Kráneo. No se llama así, pero aquí le llaman de esa manera —apuntó Katia.
—¿Por qué le llaman así? —inquirió Kassandra.
—Pues ya lo has visto, porque no tiene cerebro —dijo Katia.
Marcela y Aleksandra se rieron.
—Pues imagínate lo que hace para que le llamen así. Está loco —sentenció Marcela.
Su expresión cambió de la risa a la aflicción en una milésima de segundo. A Kassandra se le mimetizó la cara con la de la mujer. No sabía si quería escuchar más sobre aquel tipo.
—Ese es el que reparte —la chica que acababa de sufrir la paliza hizo el gesto de un puño hacia abajo—. Al que le mandan pegar, matar y lo que haga falta. Aquí pegan todos, pero ese, si quiere, te mata y le da igual. Le gusta ver cómo sufres. —Kassandra escuchaba atenta mientras sus dedos repiqueteaban nerviosos sobre el tapete de la mesa—. A Maisha cuando no le contesta le mea en la cara. Y como no le contesta nunca, pues casi siempre se lo hace —añadió mientras dejaba el pañuelo y se rozaba a toquecitos el corte de la cara—. Luego hay uno más, que se llama Bogdán. Ese no tiene de eso.
—¿De qué? —preguntó Kassandra.
—Como otro nombre para llamarlo.
—Apodo.
—Sí. Eso.
—O sea, que esos dos siempre están por aquí. ¿Y el otro? ¿Emil? —preguntó.
Las mujeres se miraron las unas a las otras al escuchar el nombre de la boca de Kassandra.
—¿Lo conoces? —le interrogó Katia.
—Sí. Claro.
—¿Has hablado con él?
—Claro.
Todas se volvieron a mirar unos segundos con cara de circunstancia. Estaban dudando de ella. Pudo oler el miedo y la incomodidad. El pánico repentino que les causaba la posibilidad de que estuviera con ellos, de que fuera una familiar, una pareja o quién sabe qué. Le preguntaron si era española y les dijo que sí, que conoció a Emil nada más llegar allí, que no tenía nada que ver con él en concreto, pero que no quería hablar mucho de ella misma porque no se sentía cómoda haciéndolo. Ellas la creyeron. La conversación continuó.
—Emil es el jefe de los pisos y las casas de aquí —se refería a Alicante—. Kráneo es el que viene y mira todo el dinero, que esté bien todo. Luego se lo da al jefe. Y si no está bien, pues ya te puedes preparar —dijo Aleksandra.
—¿Te ha pegado porque no estaba todo el dinero?
—Porque no he trabajado bien. Si ganas menos de lo que tienes que ganar no le gusta. Tengo que ganar mínimo noventa o cien euros.
—¿Todos los días?
Aleksandra se rio. Hizo una mueca de dolor al mover la cara.
—Claro que sí. Si ganara eso a la semana ya estaría más muerta que una calavera. Esta gente no se anda con chiquitas. El que no está loco está muy loco. Al jefe lo ves muy serio, pero no te fíes de él porque es el peor. Una cosa es que te meen en la cara y otra que te peguen un tiro en la nuca. Si le tienen respeto los que nos dan puñetazos, por algo es.
Marcela preparó café. Tenían poco tiempo para conocerse, pero hablaron de muchas cosas.
Kassandra sabía bien en qué consistía la trata de mujeres para la esclavitud sexual y sabía perfectamente que las chicas con las que estaba conversando en aquella cocina eran víctimas de ello. No sabrían absolutamente nada del país más que las pocas calles que habían pisado para hacer algún recado o los polígonos en los que habían hecho turno, y todas tenían condicionamientos que las obligaban a callar. Lo sabía, pero no dijo nada. Se calló porque no las conocía lo suficiente, pero sobre todo por temor. Era el miedo a que alguna, por remota posibilidad que cupiera, dijera algo lo que la mantenía callada. El miedo a que alguna escapara y lo pagaran las demás, de que denunciaran la situación y aquello afectara a su familia y a ella. Tenía miedo de que se liberaran, ese era el miedo. La paliza ejemplarizante había dado sus frutos. Conseguían amedrentar hasta al carácter más insumiso. Todo estaba bien pensado y bien llevado a cabo.
Entendió entonces algo que jamás pensó que tendría que entender alguna vez en su vida.
No la habían trasladado a ningún país ni la habían encerrado en ninguna jaula de ningún burdel clandestino. No la habían maltratado físicamente ni obligado a prostituirse, pero la habían obligado a trabajar para sus negocios, en contra de su voluntad, y tenía que pagar una gran deuda económica. Había una mujer, había una mafia, había una amenaza, había una obligación de ejercer una determinada conducta mediante coacción, había un terror ya instalado, un sentimiento de explotación y una deuda. Aunque su posición en el club era muy ambigua.
Ellas, por su parte, no entendían el trato distinto hacia Kassandra. Kassandra, por la suya, tampoco entendía qué hacían allí cinco mujeres de nacionalidades diferentes desde hacía —como le habían dicho— muy pocos meses. Tampoco se recibía a demasiados clientes, al contrario de lo que le habían comentado que sucedía en otros prostíbulos en los que habían estado. Aquel club parecía más un escenario teatral que un verdadero burdel. Algo no terminaba de cuadrar en su cabeza.
Pese a las dudas en torno a su situación, ocurrió algo que la aclaró. Allí, en aquella cocina, hablando con aquellas mujeres a las que acababa de conocer y con las que protagonizaría aquella historia, Kassandra Fernández, la niña, Kassandra Fernández, la hija del traficante, y todas las Kassandras Fernández que formaban y formarían su vida —pues nunca podría dejar de ser ninguna de las mujeres que había sido e iba a ser— sintieron que alguien más tocaba a la puerta de su vida. Toc-toc.
Agarró el pomo. Lo giró. Lo entendió. Ahí estaba. Le dio la bienvenida.
Kassandra Fernández, víctima de trata.