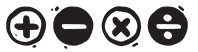
La luz que proviene de la pequeña lámpara de aceite ilumina tan sólo una esquina de la enorme habitación. No ha amanecido todavía. Encorvado sobre una mesita baja, sentado en una estera, Azur Banná pasa con extremo cuidado las páginas del librito que tiene entre las manos y que contiene los secretos de las vidas pasadas del mundo en el que vive.
Una extraña sensación lo inunda. Se siente como un fisgón que se asomara por una rendija de la puerta para ver a los que duermen plácidamente al otro lado. Asomarse al pasado. Literalmente, El pasado es el título, impreso en caracteres dorados, del libro de pastas rojizas que han encontrado en la cueva de los guerreros dormidos y al que le debe sus manos temblorosas. Al parecer, en él se encuentran la impronta que dejó en su entorno la especie a la que pertenece, las causas y los efectos de la transformación, el origen de la debacle, el destierro de la razón y la llegada de un tiempo de oscuridad del que no han acabado de salir.
Azur sabe que lo que está por leer puede ser determinante para el futuro de Sognum y tal vez para el resto de la Tierra. Si no se conoce el pasado, es muy difícil prefigurar el futuro. «Los hombres cometen, una y otra vez, los mismos errores», piensa Banná, «como un gato que se mete al fogón, tercamente, todas las noches, a sabiendas de que terminará quemándose la cola».
El libro está escrito con caligrafía apresurada, como si el o la que lo escribió presintiera que el tiempo se le echaba encima como una ola inmensa y demoledora. Incluso hay borrones y correcciones hechos al vuelo, y que manchan algunas páginas. Nada que ver con los preciosos pergaminos, garigoleados, bellos y llenos de imágenes coloreadas que encontró en la biblioteca.
Azur Banná respira muy hondo. En la cama, al fondo de la habitación, está dormida Aria, antes Lampsi, la de sus sueños; antes la intocable que con un roce de la mano le ha salvado la vida. No quiere despertarla. Quiere, más bien, que su acompasada respiración lo acompañe en la aventura que está por comenzar, que le dé ritmo a su lectura, que vele con su calma la entrada al territorio de lo visto y lo vivido por otros que hoy son sólo cenizas, un recuerdo sepultado en el tiempo. Lee con dificultad; hay palabras que no conoce de primera mano, que no entiende, y cuyo significado, sin embargo, adivina por el contexto.
Fuimos necios hasta la ignominia. Y también arrogantes. Lo tuvimos todo y todo lo perdimos.
Escribo estas páginas con la esperanza de que las nuevas generaciones (si las hay, si las hubiese en el futuro, que es incierto y oscuro) aprendan de nuestros errores y los eviten como se evita al escorpión del desierto que se esconde en la arena, bajo la planta de tu pie, esperando que lo pises.
Tal vez nunca nadie lea esto que escribo y, sin embargo, es mi deber y mi derecho el escribirlo. Un deber moral que tiene que ver con venganzas, agravios, veleidades y esa maldita costumbre de estropearlo todo. Somos, sin duda, la única especie sobre la Tierra capaz de destruirse a sí misma.
Dicen los más viejos que fuimos una civilización floreciente y que la técnica, las artes y la ciencia avanzaban a pasos agigantados. Todos los días se descubría algo nuevo que redundaba en el beneficio común, y se habían erradicado el hambre y la pobreza. Era el paraíso.
Todos cosechaban lo que habían sembrado en su día y los frutos de la tierra se repartían equitativamente. Máquinas enormes que pensaban por sí mismas hacían muchos trabajos difíciles. Enormes carros voladores de metal surcaban el cielo llevando en sus entrañas a personas que llegaban con prontitud y velocidad a su destino, y pequeños artilugios permitían la comunicación de unos con otros, por lejos que estuvieran. La noche había sido erradicada. Muchos soles mínimos e individuales lo iluminaban todo. Aparatos de luz enviaban imágenes a cualquier rincón de la Tierra y todos los días había nuevos libros que leer; no eran libros hechos a mano, como este, sino en serie, accesibles y limpios, en los que se preservaba poesía, arte y ciencia para labrar nuevos caminos. Se escuchaba música en plazas y jardines; y enormes y blancos monumentos hablaban sin palabras sobre la grandiosidad de lo que habíamos logrado entre todos, una vez que olvidamos nuestras diferencias y nuestras pequeñas inquinas.
La guerra era una pesadilla desterrada en el pasado; nadie necesitaba nada porque todo lo tenían. Los ejércitos fueron desarmados y quienes los componían se dedicaron a labrar la tierra, a investigar, a inventar. No había robos porque todo era de todos.
Los líderes eran elegidos por las mayorías y pensaban siempre en el beneficio de los otros y no en el propio.
Idílico y sensato mundo que mis ojos ya no vieron, pero que me fue referido por otros con nostalgia y cariño. Un lugar de ensueño en que los hombres habían decidido bien y sentado las bases de la creación del destino compartido. Todos tenían lo indispensable…
Azur Banná abandona por un instante la lectura. Hay al final de la página una pequeña mancha, como si hubiera caído sobre ella una minúscula gota de agua.
Una lágrima tal vez.
Tal vez de quien escribía y se preparaba para contar la debacle que vendría: la destrucción del sentido común.
Imagina ese mundo perfecto de prodigios, donde todos eran iguales, sin amos ni esclavos, sin violencia, donde las ciencias actuaban en beneficio de todos. Y desea con todas sus fuerzas encontrar las claves para volver a ese tiempo, admirar por sí mismo todas esas maravillas y disfrutarlas.
Aria se revuelve en la cama. Un rayo de luz entra por el resquicio de la ventana e inunda el aposento con una tenue iluminación. Un nuevo día al lado de la mujer de su vida. Esta delicada, inteligente, amable compañera que ha abandonado una vida de privilegio y le ha ofrecido su corazón en prenda.
Sólo por ella este no es un mundo tan malo como aparenta ser. La esperanza es otro pequeño haz de luz que puede iluminarlo todo si se lo propone.
—¿Azur? —murmura Aria desperezándose y buscándolo con la mirada.
—Aquí estoy, mi amor —responde el matemático, levantándose de la estera y dejando el libro del pasado abierto sobre la mesita.
Sopla el pabilo de la lamparilla y suspira. Prefiere quedarse con esa visión de un mundo que hasta ahora sólo ha vislumbrado, un mundo lleno de carros metálicos voladores, y no entrar todavía al centro del caos que se anuncia.
—¿Ya es de día? —pregunta Aria, entornando los ojos.
—Ahora es de día —contesta Banná, y se quita la bata que lo cubre y se acurruca a su lado en la tibia cama.