

Que en su servicio y trato de la gente de ella [de México], hay la manera casi de vivir que en España y con tanto concierto y orden como allá
HERNÁN CORTÉS a Carlos V, 1521
El hermoso emplazamiento de la capital mexicana, Tenochtitlan, era inmejorable. La ciudad se hallaba a más de dos mil doscientos metros de altitud, en una isla cerca de la orilla de un gran lago, a más de trescientos kilómetros del mar hacia el oeste y a casi doscientos hacia el este. El lago estaba situado en el centro de un amplio valle rodeado de magníficas montañas, dos de ellas, volcanes. Ambos se hallaban siempre cubiertos de nieve: «¡Oh, México, que tales montes te cercan y te coronan!», diría, exultante, un fraile español unos años más tarde.1 El sol brillaba casi todos los días, el aire era transparente, el cielo tan azul como el agua del lago; los colores eran vivos y las noches, frías.
Al igual que Venecia, ciudad con la que se la compararía frecuentemente, la edificación de Tenochtitlan requirió varias generaciones.2 Sus habitantes habían extendido la diminuta isla natural formando un terraplén artificial de unas mil hectáreas, llenando de fango y rocas huecos cercados con estacas. En Tenochtitlan había unos treinta elegantes y altos palacios construidos con una piedra volcánica rojiza y porosa.3 Las casas más pequeñas, de una sola planta, en las que vivían los aproximadamente doscientos cincuenta mil habitantes, eran de adobe y pintadas generalmente de blanco.4 Puesto que se encontraban sobre plataformas, muchas de ellas estaban protegidas contra las inundaciones. El lago rebosaba de canoas de distintos tamaños que transportaban tributos y bienes comerciales. Sus orillas estaban salpicadas de pequeñas ciudades bien planeadas que debían lealtad a la gran ciudad del lago.
El centro de Tenochtitlan era un recinto sagrado, amurallado, compuesto de numerosos edificios religiosos, entre ellos varias pirámides con templos en la cima.5 Las calles y los canales partían del recinto hacia los cuatro puntos cardinales. Cerca se encontraba el palacio del emperador. La ciudad contaba con muchas pirámides de menor tamaño, cada una de las cuales constituía la base de los templos dedicados a los distintos dioses; las pirámides mismas, edificios religiosos característicos de la región, eran un tributo humano al esplendor de los volcanes circundantes.
Gracias a su situación, Tenochtitlan parecía inexpugnable. Nunca la habían atacado. Para estar fuera del alcance de cualquier enemigo posible, los mexicas no tenían más que levantar los puentes sobre las tres vías que conectaban su capital con el continente. Según un poema:
¿Quién podrá sitiar Tenochtitlan?
¿Quién podría conmover los cimientos del cielo…?6
Durante noventa años, la seguridad de Tenochtitlan se sostuvo gracias a la alianza con otras dos ciudades, Tacuba y Texcoco, al oeste y al este del lago, respectivamente. Ambas eran satélites de Tenochtitlan. Texcoco, la capital de la cultura, era formidable por derecho propio: allí se hablaba una elegante versión del idioma del valle, el náhuatl. Tacuba era diminuta: contaría con unas ciento veinte casas.7 Ambas obedecían al emperador de los mexicas en cuanto a los asuntos militares. Por lo demás, eran independientes. Ambas casas reales —no hay razón para no llamarlas así— tenían lazos de sangre con la de Tenochtitlan.8
Estos aliados ayudaban a garantizar una economía mutuamente ventajosa de unas cincuenta pequeñas ciudades-estado lacustres; muchas de ellas se divisaban fácilmente entre sí, pero ninguna era autosuficiente. De las faldas de las montañas conseguían leña y madera para muebles tallados, herramientas agrícolas, canoas, armas e ídolos; de una zona al nordeste se obtenían sílex y obsidiana para diversas herramientas; había barro para cacharros y figurillas (la alfarería era un arte floreciente: se fabricaban al menos nueve artículos distintos); a orillas del lago se conseguían sal y juncos para las cestas.
Los emperadores de México no dominaban únicamente el Valle de México.9 Más allá de los volcanes y durante las tres generaciones anteriores, habían establecido su autoridad al este hasta el golfo de México. Su dominio se extendía al sur, en la costa del Pacífico, hasta Xoconocho, la mejor fuente de las plumas verdes tan preciadas del quetzal. Habían llevado sus ejércitos hacia el este para conquistar las distantes selvas a un mes de caminata. Así pues, Tenochtitlan controlaba tres zonas distintas: el trópico, cerca de los océanos; una zona templada; y la región montañosa más allá de los volcanes. De ahí, la variedad de productos que podían comprarse en la capital imperial.
El corazón del imperio, el Valle de México, medía unos ciento veinte kilómetros de norte a sur y unos sesenta y cuatro de este a oeste: o sea, unas mil doscientas doce hectáreas; pero el imperio mismo cubría unas cincuenta mil quinientas hectáreas.10

Tenochtitlan debería haber tenido confianza en sí misma: no había ciudad más grande, más poderosa ni más rica en el mundo conocido por los pueblos del valle. En ella convergían miles de inmigrantes, algunos de los cuales habían llegado debido a la demanda de mano de obra de su oficio: lapidarios de Xochimilco, por ejemplo. Una sola familia había dominado la ciudad durante más de un siglo. Un «mosaico» de casi cuatrocientas ciudades, cada una con su propio monarca, enviaba regularmente (hablando sólo de los artículos más importantes) maíz (el sostén local de la vida) y alubias (frijoles), capas de algodón y otra ropa, así como diversos tipos de trajes de guerra (de treinta y ocho provincias, todas, menos ocho, enviaban túnicas de guerra, a menudo adornadas con plumas).11 Los tributos incluían materias primas y productos semiacabados (oro martillado pero sin adornos), así como productos manufacturados (incluyendo las clavijas de labio de ámbar y cristal, así como collares de cuentas de jade o de turquesa).
El poder de los mexicas en 1518, o 13-conejo según su calendario, parecía descansar sobre cimientos sólidos. El intercambio de bienes funcionaba bien. Como moneda de cambio usaban granos de cacao y capas, a veces canoas, hachas de cobre y plumas adornadas con oro en polvo (una capa pequeña podía valer entre sesenta y cinco y cien granos de cacao).12 Mas los servicios prestados se pagaban generalmente en especie.
Había mercados en todos los distritos; uno de éstos, el de la ciudad de Tlatelolco, ya entonces un extenso suburbio de Tenochtitlan, era el más grande de las Américas, un emporio para toda la región. Hasta los productos de la lejana Guatemala se intercambiaban allí. Entretanto, casi todo el mundo del México antiguo se dedicaba al comercio en pequeña escala: la venta de su producto constituía la principal actividad familiar.
El imperio mexicano tenía la ventaja de contar con una lengua franca, el náhuatl. En palabras de alguien que la hablaba, «una lengua suave y maleable, majestuosa y de gran calidad, extensa y fácil de aprender».13 Se prestaba a metáforas expresivas y repeticiones elocuentes. Inspiraba oratoria y poesía, que se recitaba tanto como pasatiempo como para alabar a los dioses.14 Una manifestación igualmente interesante de su cultura era la tradición de aprender de memoria largos discursos, huehuetlatolli, «palabras de los ancianos», pronunciados en ocasiones públicas, que cubrían una gran cantidad de temas y que solían aconsejar la moderación.
El náhuatl era un idioma oral. Pero los mexicas, al igual que los otros pueblos del valle, escribían a base de pictografías e ideogramas. Los nombres propios —por ejemplo, Acamapichtli («puñado de juncos») o Miahuaxiochtl («flor de maíz turquesa»)— se representaban por su significado. Quizá los mexicas estuvieran dando pasos hacia una escritura silábica como la de los mayas. Mas ni siquiera con ello habrían podido expresar las sutilezas de su idioma. No obstante, el náhuatl era, según la descripción que hiciera el filólogo castellano Antonio de Nebrija en los años noventa del siglo XV, al referirse a su propio idioma, «una lengua imperial». La traducción literal del término rey, tlatoani, era «portavoz»: el que habla o, tal vez, el que manda (el huey tlatoani, o emperador, era el «sumo portavoz»). Los escritores mexicanos podían expresar también una melancolía elegiaca que casi parece un eco de la poesía francesa de la misma época o de las coplas de Jorge Manrique:
¿Sólo me iré semejante a las flores que fueron pereciendo?
¿Nada de mi gloria será alguna vez?
¿Nada mi fama será en la tierra?15
El náhuatl, según el especialista moderno más importante de este idioma, se halla «entre las lenguas que jamás debieran morir».16 En unos libros hermosamente pintados (llamados generalmente códices) se consignaban las posesiones territoriales, como historia, a base de árboles genealógicos y mapas, costumbre que confirma la tendencia de los antiguos mexicanos a pleitear. La importancia de este aspecto de la vida la evidencian los cuatrocientos ochenta mil papiros (amates) enviados regularmente como tributo al almacén del monarca de Tenochtitlan.17
Los acuerdos tomados para la sucesión imperial garantizaban la buena marcha del imperio. Si bien la herencia normal pasaba habitualmente de padre a hijo, el cargo de emperador solía recaer en un familiar del emperador anterior, generalmente un hermano o un primo, que se había destacado por su conducta en una guerra reciente. Así pues, el emperador en 1518, Moctezuma II, era el octavo hijo de Axayácatl, emperador que murió en 1481.18 Moctezuma sustituía a un tío suyo, Ahuítzotl, muerto en 1502. Al elegir al nuevo monarca, unos treinta señores, además de los reyes de Texcoco y de Tacuba, hacían las veces de colegio electoral.19 Al parecer ninguna sucesión decidida de este modo se ponía en tela de juicio, aunque en algunas ocasiones hubo candidatos rivales.20 (El buen observador puede detectar vestigios de este método en los imaginativos métodos modernos por los que se elige al presidente de México.)21 Se evitaban las controversias con el nombramiento de cuatro jefes o señores, que, en teoría, conservaban su cargo durante el reinado del emperador y uno de los cuales sería el heredero al trono.22 Sin duda las obligaciones concretas de estos funcionarios («matador de hombres», «guardián de la Casa de lo Negro») ya no tenían nada que ver con sus títulos, así como en Castilla el «mayordomo en jefe del Rey» ya no tenía mucho que ver con el abastecimiento del vino. El sistema de sucesión variaba en las ciudades cercanas: en la mayoría, el trono lo heredaba alguien de la familia del monarca, si bien en algunas, como en el caso de los tarascos, la monarquía no siempre recaía en el primogénito. En Texcoco, en cambio, la primogenitura era la regla.23
Es cierto que la muerte de los últimos tres emperadores fue un tanto extraña: Ahuítzotl murió de un golpe en la cabeza al huir de una inundación; se rumoreaba que a Tizoc lo habían asesinado unas brujas; y Axayácatl murió tras una derrota en batalla. No obstante, nada prueba que de hecho no murieron por causas naturales.24
El emperador mexicano representaba el imperio en el exterior y era responsable de su imagen. De los asuntos interiores se encargaba un primo del emperador, un emperador adjunto, el cihuacóatl, título que compartía con el de una gran diosa y cuya traducción literal, «mujer serpiente», lo vinculaba al aspecto femenino de la divinidad. El término no da una idea clara de sus múltiples obligaciones. Es probable que al principio este funcionario fuera el sacerdote de la diosa cuyo nombre llevaba.
La vida dentro de Tenochtitlan era estable. En la práctica, la administraba un engranaje, una red, algo entre un clan, un gremio y un distrito, conocido como calpulli, término sobre cuya definición precisa cada generación de estudiosos tiene una nueva teoría; en lo único que todos están de acuerdo es en que indicaba una unidad que se autogobernaba y cuyos miembros trabajaban tierras que no les pertenecían. Era probablemente una asociación de familias vinculadas entre sí. En varios de los calpultin (el plural del término), las familias desempeñaban el mismo oficio. Así pues, los que trabajaban las plumas vivían sobre todo en Amantlán, un distrito que podría haber sido anteriormente una aldea independiente. Cada calpulli contaba con sus propios dioses, sacerdotes y tradiciones. Si bien no imposibles, eran poco comunes los matrimonios (que en el antiguo México se celebraban con tanta pompa como en Europa) con alguien que no perteneciera al calpulli. El calpulli era la agrupación que movilizaba a los mexicas para la guerra, para limpiar las calles y para asistir a los festivales. Los que cultivaban tierras otorgadas por el calpulli entregaban una parte de su cosecha (tal vez una tercera parte) al calpulli para que éste lo hiciera llegar a la administración imperial. A través del calpulli, el campesino se enteraba de lo que el emperador requería u ordenaba.25 Existían quizá unos ochenta calpultin en Tenochtitlan. Parece que antaño, su líder, el calpullec, era elegido; pero ya en el siglo XV el cargo era hereditario y vitalicio. El calpullec contaba también con un consejo de ancianos, a los que consultaba, así como el emperador contaba con asesores nombrados de modo más formal.
El calpulli más poderoso era el de un suburbio llamado Cueopan, donde residían los llamados comerciantes de larga distancia, los pochtecas, cuya reputación entre los mexicas era mala. Eran «los avaros, los bien alimentados, los codiciosos, los tacaños… que codiciaban riquezas». Pero oficialmente se los alababa: «el señor de México quería mucho a estos mercaderes, teníalos como a hijos, como a personas nobles, y muy avisadas y esforçadas».26 Como sabían que se los envidiaba, eran sigilosos. Servían de espías para los mexicas: revelaban al emperador los puntos fuertes, los puntos débiles y la riqueza de los sitios que veían en sus viajes.27
Estos comerciantes, que importaban las materias primas para Tenochtitlan, así como los bienes de lujo tanto de las zonas templadas como del trópico, se organizaron antes que se formara el imperio.28 Gran parte de su trabajo consistía en intercambiar bienes manufacturados por materias primas: una capa bordada por jadeíta; una joya de oro por conchas de carey (que se empleaban como cucharas para el cacao). Estos grandes comerciantes vivían sin ostentación, vestían mal y el cabello les llegaba hasta la cintura. Sin embargo poseían muchos bienes. El emperador los llamaba incluso «tíos», cuyas hijas eran a veces concubinas del monarca.
Por importantes que fuesen los comerciantes, la supremacía de los mexicas en el valle y más allá de éste la habían ganado los soldados. Los guerreros eran numerosos y estaban bien organizados: se decía que los mexicas habían esperado a que su población creciera antes de retar, en 1428, a los tepanecos, a los que habían estado sometidos.29 La preparación para la guerra que se daba a los niños de México, casi desde su nacimiento, habría agradado tanto a los espartanos como a los prusianos. En los bautismos (la partera tocaba el pecho y la cabeza del recién nacido con agua y luego lo metía en el agua, por lo que el término cristiano de la ceremonia es adecuado), la comadrona quitaba al niño (varón) de brazos de la madre y anunciaba que «Tu oficio y facultad es la guerra —decía la comadrona—, por ventura merecerás y serás digno de morir en este lugar y rescebir en él [en la casa del sol en el cielo] la muerte florida» (es decir: si tenía suerte, sería prisionero de guerra y lo sacrificarían). A continuación, enterraba el cordón umbilical «en el campo… donde se traban las batallas». (En todas partes había un lugar concreto para pelear, según Sahagún.)30
Las armas de guerra también figuraban en el bautismo: el arco y la flecha, la honda, la lanza de madera con cabeza de piedra. Dichas armas, aunadas al garrote y al macuauhuitl, una espada de doble filo de obsidiana negra y mango de roble (que cortaba como «una navaja de Tolosa», diría un conquistador), eran las que habían dado sus victorias a los ejércitos.31 El signo (glifo) náhuatl que representaba al gobierno era un dibujo de un arco y una flecha, un escudo redondo (hecho de plumas apretadas sobre madera o caña) y un átlatl (un lanzadardos que se empleaba tanto contra peces como contra hombres). Las mejores capas y las joyas más preciadas se obtenían como premios al valor; no se compraban. Cualquier varón que no respondiera a la llamada a la guerra perdía su posición, aun siendo hijo del emperador (un cronista español formuló el principio así: «el que no supiere la guerra… ni se ayunte ni hable ni coma con los valientes hombres…»32). Los ascensos en el ejército (y, por tanto, en la sociedad), simbolizados por insignias especiales, dependían de un número específico de hombres capturados. Ser miembro de «los jaguares» o de «las águilas», órdenes caballerescas, era una distinción suprema otorgada a los valientes.
La indumentaria de dichas órdenes y, de hecho, todos los trajes de guerra, por más ridículos que les parecieran a los europeos, tenían como meta poner nervioso y asustar al enemigo. Los capitanes llevaban atado a la espalda un marco de bambú cubierto enteramente de plumas; unas cabezas de animales decoradas con plumas, que a veces se hacían con toda la piel del animal en cuestión, completaban la guerra psicológica de unos ejércitos cuyo primer objetivo era inspirar temor y, por tanto, conseguir la rendición sin conflicto. Las colosales esculturas mexicanas, como la de la gran Coatlicue, de las que no existían antecedentes en los imperios anteriores del valle, tenían el mismo propósito. Había habido tantos conflictos que la guerra, y no la agricultura, parecía ser la principal ocupación de los antiguos mexicas: si no había guerra, los mexicas consideraban que estaban ociosos, había dado a entender el emperador Moctezuma I,33 pues, como insistían los poetas, «la guerra es como una flor».34 A veces debió de parecer exactamente eso.
Dado el compromiso de la población con la guerra, son verosímiles los cálculos de los historiadores de fines del siglo XVI en cuanto al tamaño de los ejércitos mexicanos. Se decía que Axayácatl, el temerario poeta-emperador que perdió una guerra contra los tarascos, iba acompañado de veinticuatro mil hombres. Se creía que Ahuítzotl, el sucesor de su sucesor, que trató de absorber el lejano Tehuantepec, contaba con un ejército de doscientos mil hombres de varias ciudades, y que, durante esta campaña, la población de Tenochtitlan no constaba más que de mujeres y niños.35
Estas fuerzas, organizadas en legiones de ocho mil hombres, divididas a su vez en compañías de cien hombres y coordinadas por el calpulli, mantenían la paz y el dominio imperial, por medio de la amenaza constante y, a veces, del uso del terror. Sin duda eran exageradas las referencias a la decisión de «borrar todo rastro» de tal o cual lugar, referencias que se encuentran en los códices. Pero como después de una victoria se incendiaba el templo del enemigo (con lo cual se podían destruir los arsenales, generalmente sitos cerca de dicho templo), debió de existir cierta brutalidad. Los monarcas mexicanos se las arreglaban a menudo para convencer a su pueblo de que se les había impuesto la guerra.36 Hubo muchas pequeñas guerras, o pruebas de fuerza, pues el imperio era tan grande y el terreno tan accidentado que los ejércitos de Tenochtitlan estaban constantemente en movimiento y se dedicaban a reprimir rebeliones y a conquistar nuevas ciudades.
La era de continuas conquistas mexicanas empezó hacia 1430. Los instigadores fueron el primer emperador, Itzcóatl, y Tlacaelel, su extraño sobrino y general que era también cihuacóatl. Al parecer, antes de eso los mexicas no eran sino una más de las pequeñas tribus que exigía mucho de sus vecinos del valle. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos de esos dos hombres, los mexicas se transformaron en un «pueblo elegido», cuya misión era dar a toda la humanidad el beneficio de su propia victoria.37
Un pueblo especial requiere un entrenamiento especial. Este entrenamiento era posible porque casi todos los mexicas vivían en una ciudad y, por tanto, podían enviar a sus hijos a la escuela. La clase alta mandaba a sus hijos de internos a rigurosas academias, las calmécac («casas de lágrimas»), que se asemejaban mucho a las escuelas públicas de Inglaterra durante el reinado victoriano, pues cultivaban los buenos modales, pretendían acabar con la lealtad de los niños hacia su hogar y eran austeras (a los niños de siete años se los alentaba a no tener «afección a ninguna cosa de tu casa. Y no pienses, hijo, dentro de ti: “vive mi madre y mi padre…”. No te acuerdes de ninguna de estas cosas…»).38 Prestaban atención al «carácter», o sea, a la preparación de «un rostro y un corazón auténticos»; pero daban también clases de derecho, política, historia, pintura y música.
Los hijos de los trabajadores recibían una educación «vocacional» en las más relajadas telpochcaltin, «casas juveniles», que existían en cada distrito. Los maestros eran profesionales, mas los sacerdotes desempeñaban también un papel. Estos niños podían ir a su casa con frecuencia; no obstante, al igual que los que residían en las calmécac, recibían clases de moralidad e historia natural por medio de homilías que solían aprender de memoria, algunas de las cuales han sobrevivido. «Casi todos —escribió un buen observador en los años sesenta del siglo XVI—, casi todos los muchachos saben los nombres de todas las aves, de todos los animales, de todos los árboles y de todas las yerbas, y conocen mil géneros de ellas y para qué son buenas…»39 Se les inculcaba una sólida ética del trabajo y se les decía que debían ser honrados, diligentes e ingeniosos. Sin embargo, lo más importante era preparar a los niños para el combate, sobre todo la lucha cuerpo a cuerpo con un enemigo de igual fuerza.
En ambas instituciones educativas los niños o sus padres proporcionaban la comida, pero a los maestros se la proporcionaba lo que sería permisible llamar el Estado.40 A las niñas se las educaba, en escuelas aparte, para ser amas de casa y madres.
El compromiso castrense de los varones lo señalaba una costumbre según la cual, a los diez años, se les cortaba el cabello, dejándoles un único mechón en la nuca. No se les permitía cortar este mechón hasta que, a los dieciocho años, capturaran un prisionero de guerra. Entonces podían dejarse crecer el cabello y, durante los primeros años de su madurez, competir para capturar más prisioneros, a fin de conseguir otras ventajas.41
El que pareciera haber tensiones entre la religión y el gobierno civil era otra prueba de la serenidad existente en Tenochtitlan. De hecho, la idea habría sido incomprensible para los mexicas. El monarca tenía obligaciones religiosas supremas. Su responsabilidad, al igual que su palacio, era distinta de la del sacerdocio. Tenía obligaciones civiles. Sus jueces y los «funcionarios» de éstos administraban el derecho civil. No obstante tenía un mandato que, según consideraba, le venía de los dioses. Y, para preservar la sociedad, en vez de imponer su mandato, explotaba el sentido de obligación natural de su pueblo, ya que todos los ciudadanos aceptaban que estaban en la tierra para servir a los dioses.
A principios del siglo XVI ningún mexicano ponía en duda el mito central del pueblo, la leyenda de los soles. Según dicha leyenda, el tiempo en la tierra se dividía en cinco épocas. Las cuatro primeras habían sido destruidas; la primera, conocida como «4-tigre», por animales salvajes; la segunda, «4-viento», por el viento; la tercera, «4-lluvia», por el fuego; y la cuarta, «4-agua», por inundaciones. La última, la quinta, «4-movimiento», la de los mexicas, culminaría con una catástrofe debida a terribles terremotos. Llegarían a la tierra monstruos del crepúsculo y los seres humanos se convertirían en animales, posiblemente pavos (guajolotes).42
A fin de aplazar o evitar ese triste día, el dios Huitzilopochtli (cuyo nombre significaba «colibrí de la izquierda» o «del sur»), que encarnaba al sol (así como la guerra y la caza del enemigo), hijo concebido virginalmente por la anciana diosa Coatlicue (literalmente, «su falda es de serpientes»), debía, cada mañana, hacer huir a la luna (su hermana Coyolxauhqui, cuyo nombre significaba «la que tiene pintura facial de cascabeles») y las estrellas (sus hermanos, los centzonuitnaua, o «los cuatrocientos sureños»). Esa lucha simbolizaba un nuevo día. Se suponía que los espíritus de los guerreros muertos en batalla o en la piedra de sacrificios llevarían a Huitzilopochtli al centro del cielo. Entonces, por la tarde, los fantasmas de las mujeres muertas de sobreparto lo abatirían, hacia el ocaso, cerca de la tierra.
Para que Huitzilopochtli pudiera llevar a cabo esta tarea incesante, había que alimentarlo, por convenio extraordinario, de sangre humana («el agua más preciada»).
Es posible que Huitzilopochtli existiera realmente en otros tiempos, que fuese un jefe deificado tras su muerte.43 Quizá ni se le conociera hasta que los mexicas, después de una peregrinación, llegaran al valle. En esos primeros tiempos eran mucho más importantes otras divinidades, como la diosa de la tierra, Coatlicue (madre de Huitzilopochtli), o el dios de la lluvia, Tlaloc. Pero el papel de Huitzilopochtli había crecido con el imperio. Cada vez más se le representaba en fiestas en las que antaño no figuraba. Diríase que era el dios central.44
Para el pueblo, el Templo Mayor, en el centro geométrico de Tenochtitlan, simbolizaba la sede de los dioses. Sin embargo, cada oficio poseía su propia divinidad. Los oficios importantes disponían de santuarios en cada uno de los cuadrantes de la ciudad. A cada alimento común, y sobre todo al maíz, se le asignaba su divinidad o era representado como una deidad. Los mexicas no sólo veneraban las herramientas agrícolas, sino que les daban comida, incienso y octli, la savia del cacto fermentada (conocida hoy día como pulque), en señal de agradecimiento.
Los sacerdotes eran ascetas célibes y ocupaban una posición social elevada. Al mando de todos ellos había dos sumos sacerdotes: uno al servicio de Huitzilopochtli y el otro, al de Tlaloc, dios de la lluvia, todavía muy importante. El emperador nombraba a ambos sumos sacerdotes.
Los sacerdotes tenían muchas responsabilidades. Actuaban como vigilantes: por la noche patrullaban los cerros alrededor de la ciudad y contemplaban el cielo en espera de la reaparición periódica de los planetas. Anunciaban las horas e inauguraban las batallas con trompetas hechas de concha de carey. Custodiaban los templos y conservaban las leyendas del pueblo. Con el cuerpo teñido de negro, el cabello largo y las orejas desgarradas debido a las ofrendas de sangre, eran inmensamente influyentes.45
El emperador, por su lado, era considerado como un ser semidivino e incluso los sacerdotes lo respetaban. Tanto Moctezuma II, emperador en 1518, como su predecesor Ahuítzotl, fueron sumos sacerdotes antes de convertirse en monarcas. México no era una teocracia. La persona del emperador no era objeto de culto. No obstante, la religión lo dominaba todo. La casa de adobe y paja del mexicano medio rara vez contenía más que una estera para dormir y un hogar. Pero siempre había en ella un altar, con una figurilla de barro, normalmente de la diosa de la tierra Coatlicue.
Los sacerdotes servían a unas doscientas divinidades principales y a unas mil seiscientas en total. En todos sitios, en cruces de caminos, frente a fuentes, a grandes árboles, sobre las cimas de los cerros, en oratorios, se veían figuras que las representaban; estaban hechas de piedra, de madera, de barro o de semillas; algunas eran grandes, otras pequeñas. Las principales divinidades, como el omnipresente Huitzilopochtli, el caprichoso Tezcatlipoca, el dios de la lluvia Tlaloc y Quetzalcóatl, generalmente muy humano, eran los verdaderos gobernantes de los mexicas.46
Al investigador moderno tal vez le parezca que el papel de ciertos dioses era ambiguo. Por ejemplo, según un relato, a cuatro divinidades distintas se les atribuía la creación del sol, del fuego, del agua y de las regiones más allá del cielo. Otro sugiere que Ometeotl, dios-diosa, madre-padre, divinidad a la vez de lo positivo y de lo negativo, era el responsable de esta creación. Al parecer, los dioses de México eran el sol, la lluvia, el viento y la fertilidad y no sólo los que habían inspirado estos elementos y estas características. Las diferentes interpretaciones de estas complejidades dividen a los estudiosos y eso se debe en parte a que el mundo religioso mexicano sufría cambios constantes: los antiguos dioses de los mexicas, cuando éstos eran nómadas, se superponían todavía a las divinidades ya establecidas en el valle.47
Si bien a nosotros nos puede parecer contradictoria, en esos tiempos la religión mexicana no inspiraba ninguna controversia.
Pero un reciente rey de Texcoco, el poeta Nezahualcóyotl, que reinó largo tiempo, y un grupo de cortesanos cultos se sintieron atraídos por la idea potencialmente explosiva de un solo «Dios Desconocido», Ipalnemoani, un dios al que nadie había visto y que no figuraba en ninguna imagen. En uno de sus numerosos y conmovedores poemas, Nezahualcóyotl escribió:
Mi casa dorada de pinturas,
¡también es tu casa, único dios!48
La elocuente devoción de este poeta-rey al dios Tezcatlipoca, «espejo humeante», podría verse como la prefiguración de una inspiración monoteísta. «Oh, Señor, Señor de la noche, Señor de lo cercano, de las tinieblas y del viento», solían rezar los mexicanos, cual si en momentos de perplejidad precisaran de un único receptor de sus súplicas. Aun cuando los poemas de Nezahualcóyotl se descarten (y esto ocurre a veces) como hábiles filigranas de sus descendientes, los mexicas aceptaban obviamente la existencia de una gran fuerza sobrenatural, de la cual todos los demás dioses eran una expresión, y que ayudaba a incrementar la dignidad de hombre: un poema divino se refería precisamente a tal divinidad.49 Esta fuerza era la combinación del señor de la dualidad, Ometecuhtli, y de su dama, Ometecihuatl, ambos antepasados de todos los dioses y que, si bien casi se habían jubilado, seguían decidiendo la fecha en que nacía todo ser. Se creía que habitaban en la cima del mundo, en el decimotercer cielo, donde el aire era muy frío, delicado y helado.50
En el pasado remoto, en la cercana ciudad perdida que los mexicanos llamaban Teotihuacan, «lugar donde hacían señores», quizá hubiese habido también un culto a la inmortalidad del alma. «Y que no se morían, sino que despertavan de un sueño en que havían vivido, por lo cual decían los antiguos que cuando morían los hombres no perecían, sino que de nuevo començavan a vivir, casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses…»51
Sin embargo, el «dador de la vida» de Nezahualcóyotl no era objeto de un culto importante. El hermoso y vacío templo construido en su honor en Texcoco no se copió. Y Nezahualcóyotl no abandonó su fe en los dioses tradicionales. No parece haber existido ninguna contradicción entre la importancia que atribuía Nezahualcóyotl al ser divino dador de la vida y el panteón tradicional.52
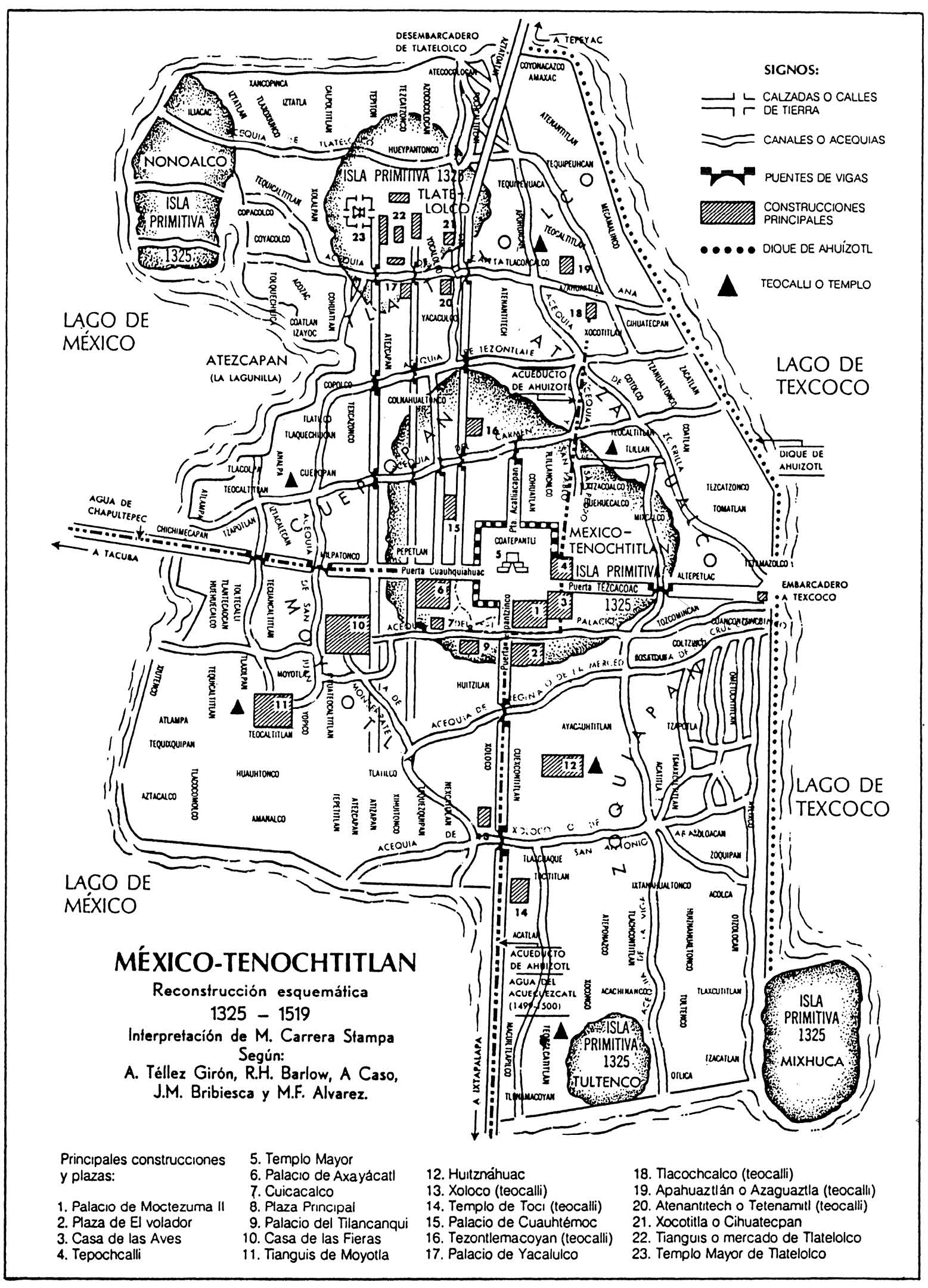
Había también, en México, una profesión semisagrada distinta al sacerdocio, compuesta de hombres dedicados a los ritos privados, como adivinar, curar por medio de milagros e interpretar los sueños. Eran tan ascetas y tan dedicados como los sacerdotes. Pero podían alcanzar un estado de ánimo inalcanzable para las personas corrientes, un éxtasis que les permitía encontrar respuesta a todos los problemas; este éxtasis lo conseguían a menudo al beber pulque, fumar tabaco o ingerir ciertas setas (a veces con miel, con lo que las convertían en «la carne de los dioses»), semillas de una flor llamada maravilla, estramonio o las hojas de un cacto llamado peyote. De estas plantas, las setas eran las más importantes para los mexicas, y se encontraban mayormente en los pinares de las laderas de las montañas que circundaban el valle, aunque otras formaban parte de los tributos llevados a México. Los hombres creían que, al comerlas, viajaban al mundo subterráneo, al cielo, al pasado y al futuro. (Los sacerdotes convencionales, al hablar con los dioses, se frotaban también una pomada compuesta de una mezcla de estas plantas sagradas.) Es posible que los mexicas ya hicieran uso, en su etapa nómada, de estos alucinógenos. No cabe duda de que eran un manjar deleitoso para sus primos lejanos, los chichimecas supervivientes.53
No se han de confundir los sacerdotes ni los adivinos con los hechiceros y los nigrománticos. Los trucos de estos dos últimos incluían el arte de aparentar que se transformaban en animales o que desaparecían. Conocían toda suerte de palabras mágicas y actos que podían hechizar a las mujeres para que entregaran su afecto a quien ellos quisieran.
Finalmente, en el sistema panteísta mexicano figuraba el sol. Al igual que la mayoría de las sociedades de esa época, incluyendo casi todas las del viejo mundo, los cuerpos celestes dominaban la vida. Los antiguos mexicanos no fueron el único pueblo que seguía meticulosamente el movimiento del sol, apuntaba sus observaciones, predecía eclipses, planificaba la construcción de sus edificios para poder observarlo mejor o para contar con ángulos astronómicos satisfactorios. De hecho, la persistencia y los conocimientos de los mayas del Yucatán, en su auge, o sea en el siglo VI, eran incluso más asombrosos. A diferencia de los mexicas, tenían una «cuenta larga» de los años, disponían de un sistema matemático más complejo. Sin contar que los jeroglíficos mexicanos eran más pictóricos y menos abstractos que los mayas. No obstante, los sacerdotes mexicanos que interpretaban los calendarios y, con dos palos con muescas, el cielo, eran matemáticos hábiles e imaginativos. Casi todas las ciudades de las dimensiones de Tenochtitlan olvidaban los cuerpos celestes. La capital de los mexicas, gracias al emplazamiento de sus edificios sagrados y a través de sus dioses, les otorgaban gran relevancia. Eso parecía garantizar «el concierto y el orden».
2. DE BLANCAS ESPADAÑAS ES MÉXICO MANSIÓN
De blancos sauces, de blancas espadañas es México mansión: tú, Garza Azul, abres tus alas, vienes volando.
Abres aquí y embelleces tu cola, tus alas, tus vasallos. En todo el contorno reinas en México
ÁNGEL MARÍA GARIBAY, La literatura de los aztecas
Aunque aparentemente estable, hacía tan poco tiempo que se había formado el imperio mexica que, en un mundo que veneraba el pasado, los dirigentes eran conscientes de la relativa juventud de su imperio. Unas cuantas generaciones antes, los mexicas no parecían ser sino una más de las tribus intrusas, famélicas y «rústicas» que, hacia 1250, bajaron del norte al fértil valle en busca de buenas tierras.1 Con dificultad encontraron un lugar donde (probablemente hacia 1345) empezaron a construir su ciudad —allí donde, según la leyenda, vieron a un águila posada sobre un nopal, otra especie de cacto (Tenochtitlan significaba «sitio de la fruta del nopal»). Se discutía para determinar si los mexicas llegaron originariamente de la isla Aztlán («lugar de la garza blanca»), en un lejano lago, o de Chicomoztoc («las siete cuevas»), y dónde estaban ubicados dichos lugares. Mas nadie negaba que habían llegado recientemente.
Incluso en el valle, muchos lugares habían sido independientes del imperio mexica, según recordaban testigos contemporáneos: por ejemplo, Chalco, al este del lago y antaño centro de un pequeño imperio, compuesto de veinticinco ciudades, no sucumbió ante los mexicas hasta 1465. Una característica aparentemente tan tradicional como el traje de guerra acostumbrado databa apenas de la victoria del emperador Axayácatl en la región huaxteca en los años setenta del siglo XV.2
Los mexicas se sentían orgullosos de sus logros recientes. Veinticinco años antes de su victoria en la guerra contra los tepanecas, casi no disponían de suficientes alimentos, y eso incluía a su rey, Acampichtli. Ahora, en 1518, la comida de su descendiente, el emperador Moctezuma, consistía normalmente de unos cien platos. En los días de Acampichtli, los mexicas sólo podían ofrecer un modesto tributo a los tepanecas: ranas, pescados, bayas de enebro, hojas de sauce. Ahora recibían con regularidad tantos artículos de lujo que esos productos lacustres parecían superfluos. En los viejos tiempos, los mexicas vestían ropas hechas de fibra de maguey; ahora, su clase alta llevaba mantas de largas plumas de quetzal y de plumas de pato blanco, muy elaboradas, faldas bordadas y collares con radiantes colgantes y enormes objetos de diorita3 —los mexicas consideraban que la diorita era más hermosa que el oro (de hecho, el término náhuatl, chalchihuite, se refería no sólo a la roca sino también a cualquier cosa hermosa)—. Los tepanecas controlaron durante un tiempo el modesto acueducto de juncos y barro que llevaba agua a Tenochtitlan desde un manantial en Chapultepec («cerro del saltamontes»). Ahora los mexicas tenían un puente de piedra con dos canales (que usaban alternativamente, a fin de poder limpiarlos), que ellos mismos administraban. Pueblos tan inventivos como los totonacas y los huastecas de la costa habían hecho esculturas de barro. Los mexicas, que aprendieron de ellos, las hacían de piedra. Ante todo, a mediados del siglo XV los mexicas habían construido una ciudad colosal, más grande que cualquiera de las de Europa, con las posibles excepciones de Nápoles y Constantinopla, partiendo de lo que fueran, apenas ciento cincuenta años antes, unas cuantas chozas sobre un terraplén de lodo. ¿Es de sorprender, por tanto, que algo parecido al patriotismo hubiese arraigado tanto?
Otro logro que parece asombroso es la escasa delincuencia en el antiguo México, ya fuera por la aceptación generalizada de las costumbres de la sociedad o como consecuencia de los durísimos castigos. Unos estrictos jueces que presidían tribunales normalmente constituidos administraban castigos equitativos, si bien severos, a través de unos funcionarios cuya obligación consistía en mantener el orden, arrestar a los sospechosos y hacer cumplir las sentencias. Estos jueces disponían de un servicio de mensajeros: «Iban con grandísima diligencia, que fuese de noche o de día, lloviendo o nevando o apedreando, no esperaban tiempo ni hora…».4 Ciertas causas eran juzgadas por el emperador o el cihuacóatl.5 La ley no era más favorable para los nobles; de hecho, si éstos cometían ciertos delitos o crímenes, su castigo era más riguroso que el de los plebeyos. Los monarcas consideraban que su propia familia estaba sujeta a las leyes: el rey Nezahualpilli de Texcoco hizo matar a su hijo preferido cuando sospechó que cometía adulterio con una de las esposas del propio rey.6 La debilidad en los jueces era duramente castigada. Según la ley, cuando se cometía un crimen o un delito, las personas más importantes del lugar donde se había cometido dicho crimen tenían la responsabilidad de entregar al infractor dentro de cierto plazo; si no lo hacían, debían sufrir el castigo reservado para aquél.7 La mayoría de los castigos, como, por ejemplo, romper la cabeza del infractor a garrotazos, se llevaban a cabo en público. Había pena de muerte para casi todo lo que en la sociedad moderna se consideraría un gran delito. A los niños que se portaban mal se les imponían castigos cada vez más desagradables: a los nueve años les ataban brazos y piernas y les arrojaban púas de maguey en la espalda; a los diez, los azotaban.8 Salvo en ciertos festivales, los jóvenes y los simples trabajadores tenían prohibido beber pulque, la única bebida alcohólica de los mexicas; si los pillaban dos veces bebiéndolo, la pena era de muerte. Sin embargo, los que contaran más de setenta años, y eso si tenían nietos, podían beberlo más a menudo y tanto como quisieran en los festivales.9
Los mexicas establecían una clara diferencia entre el bien y el mal. Así, el Códice Florentino, un resumen admirable de lo que ocurría en casi cada esfera de actividad del antiguo México, relata en detalle lo que haría un buen padre («Tiene cuenta con el gasto de su casa y regla a sus hijos en el gasto, y provee las cosas de adelante») y uno malo (es «perezoso, descuidado, ocioso; no se cura de nadie»). En el mismo texto se hacían distinciones entre buenos y malos, ya fueran madres, hijos, tíos, tías, o incluso bisabuelos, bisabuelas y suegras («la mala suegra huelga que su nuera dé mala cuenta de sí; es desperdiciadora de lo suyo y de lo ajeno…»). Se distinguía también el buen senador del malo: el segundo, por ejemplo, era «aceptador de personas, apasionado, acuéstase a una parte o es parcial; amigo de cohechos y en todo interesado».10
La estabilidad se veía reforzada también por la tradición, según la cual casi todas las personas ejercían el mismo oficio que sus padres: los plumajeros (los artesanos más respetados) eran hijos de plumajeros; los orfebres eran hijos de orfebres.
La mayoría de los mexicanos eran obedientes, respetuosos, disciplinados. No había pordioseros. Las calles estaban limpias y las casas, impecables. Las mujeres se pasaban la vida tejiendo: el huso, la urdidura, el telar, las madejas de hilo y la estera de paja marcaban, junto con la familia, las fronteras de su vida. La disciplina se aceptaba fácilmente a cambio de los beneficios que suponía el orden. El individuo casi no existía fuera de la comunidad. La gaceta Newe Zeitung von dem lande das die Spanien funden, de Augsburgo, apenas exageraba cuando en 1521, como resultado de los informes que recibía del nuevo mundo, explicaba a sus lectores que si el rey ordenaba al pueblo que fuera al bosque a morir, el pueblo lo hacía.11 Para garantizar tal orden, «era grande el número de oficiales que esta nación tenía para cada cosita y, así, era tanta la cuenta y razón que en todo había, que no faltaba punto en las cuentas y padrones; que para todo había, hasta oficiales y mandoncillos de los que habían de barrer».12
La posición social de las mujeres era al menos comparable a la de las europeas de la época. Podían poseer propiedades y recurrir a la justicia sin permiso de su marido. Desempeñaban un papel en el comercio y podían ser sacerdotisas, aunque no les estaba permitido llegar al nivel más alto. Como en Europa, la posición social de la esposa o de la madre afectaba el derecho de un hombre a un cargo; el cargo se transmitía a veces a través del hijo de una hija y, ocasionalmente, la mujer podía tener un título. En todo caso, las hijas se daban como regalo; y, según una instrucción formal que recibían las mujeres casadas, «cuando tu padre te dé un marido no le faltes al respeto… obedécele», casi como ocurría en Castilla.13 Si bien en los tiempos nómadas de los mexicas la monogamia era normal, ya en el siglo XVI los monarcas poseían muchas concubinas además de una esposa principal, o reina.
Los mexicas eran tolerantes con otros pueblos, como los otomíes, que convivían con ellos. Los otomíes tenían religión, cultura y lengua propias, además de calendario propio (ligeramente distinto del de los mexicas). Pero los odios tribales no parecían tener cabida en el sistema político mexicano. Ni, al menos en apariencia, existían graves litigios en cuanto a la tierra (si bien entre los historiadores ha habido muchas disensiones acerca de la naturaleza de la tenencia de la tierra). Las tierras que pertenecían a la ciudad, tanto en el interior como a orillas del lago, estaban repartidas entre los calpultin, los nobles, los templos y el gobierno. Las tierras conquistadas pasaban a ser una recompensa para los que habían luchado.14 La agricultura variaba, por supuesto, de zona en zona. En las ciudades dependientes de los mexicas en las fértiles tierras bajas cerca del mar había dos cosechas anuales. En el Valle de México solía haber una sola. Mas el corazón de esta cuenca contaba con una característica muy poco común: los «jardines flotantes», o sea, las chinampas, en las que se practicaba el cultivo intensivo y que eran islas artificiales compuestas de lodo, de hecho enraizadas en el lecho del lago por medio de sauces llorones, si bien algunos viveros flotaban sobre juncos o algas.15 (Las chinampas se crearon hacia el año 1200, en los lagos de Xochimilco y Chalco, y se habían extendido recientemente al mismo Tenochtitlan.) Estas fértiles hectáreas contaban con irrigación permanente, por medio de filtración y por tanto podían cultivarse continuamente sin que las sequías las afectaran. Estos jardines formaban parte también de la poesía, como vemos en el siguiente ejemplo:
Mexicanos, venid arrastrando un jardín flotante:
venga en él erguida una garza;
venga en él yaciente una serpiente:
sea un soto cerrado ese jardín flotante.
Habéis de venir a dejarlo a la entrada del palacio.16
En estos campos los mexicas producían anualmente, y sin necesidad de barbecho, unos cuarenta y cinco millones de kilos de maíz, muchas frutas, legumbres y flores.17 Gracias a layas de roble endurecidas por el fuego y palas para cavar podían cultivar tanto en el fértil terreno pantanoso cerca del lago como en las sierras accidentadas.18
Irrigaban la mayor parte de la tierra próxima al lago por medio de ingeniosos sistemas. Generalmente dejaban en barbecho los campos que no eran chinampas, y como abono empleaban toda índole de excrementos, incluso humanos. Para despejar la tierra del antiguo México al principio habían talado los árboles o los habían ceñido y quemado sus ramas.
La vida del labrador medio del antiguo México, o sea, la del hombre medio, era tan dura como la de cualquier labrador europeo. Según el Códice Florentino estaba ligado a la tierra, y «es fuerte, diligente y cuidadoso…, trabaja mucho en su oficio: conviene a saber: en romper la tierra, cavar, desyervar, cavar en tiempos de seca, vinar, allanar lo cavado, hazer camellones, mollir bien la tierra y ararla en su tiempo…».19
El cultivo principal era el maíz (elote), sembrado a todas las altitudes. Casi tan importantes eran el amaranto y la salvia. También se cultivaba mucha alubia (frijol), pimiento (chile) y una especie de calabaza (chayote). La batata (camote) se producía en la costa. Se cultivaba toda clase de cactos, cuyos usos eran múltiples: bebían su savia como jarabe y la fermentaban para producir el pulque; empleaban sus agujas para coser y para sacar sangre. Domesticaban pavos, patos almizcleros, pequeños perros y abejas.20 Comían casi cualquier cosa que se moviera, además del verdín del lago.
No dejaban la agricultura al azar. Existen indicios de intervención del Estado. El emperador nombraba inspectores que se aseguraban de que se cumplieran las normas de cultivo dictadas por el gobierno central: política que se había introducido recientemente sin duda, cuando el aumento de la población empezó a representar una presión para la tierra.21 Las sequías y la hambruna habían acarreado siempre la intervención del Estado. Si las cosechas eran malas, el emperador ordenaba no sólo sacrificios sino también que se plantaran magueyes y nopales.
Tenochtitlan contaba con cuatro fuentes principales de alimento: las hortalizas en las chinampas, la fruta y algo de maíz, este último cultivado localmente a orillas del lago y en otros sitios; la caza y la pesca; y los tributos.22 Es cierto que, aparte añadir a las reservas, gran parte de los tributos consistían en pagos a jueces y funcionarios por sus servicios.
La comida de las clases altas de México era diversa. Es posible que los pobres sobrevivieran con menos de un kilo y medio de maíz por día, en forma de tortillas (tortitas parecidas a algo entre el pan árabe y las crêpes y que hacían las veces de pan), frijoles y verduras con chiles; en los días festivos: una tajada de carne de perro u, ocasionalmente, de venado. Desde que Tenochtitlan había crecido tanto, el venado empezaba a escasear y el pobre, ya fuera campesino o habitante de la ciudad, no disponía de mucho tiempo para cazarlo.23 No obstante, una familia emprendedora aún podía conseguir muchos alimentos gratis; una mayor variedad, ciertamente, que la que tienen los mexicanos de hoy día: comadrejas, serpientes de cascabel, iguanas, insectos, saltamontes, algas lacustres, gusanos y más de cuarenta clases de aves acuáticas. Así pues, el consumo se comparaba favorablemente con el de la población europea de la época. Aquellos que posteriormente creyeron que los mexicas comían mal debían basarse en acontecimientos posteriores.24
Los cimientos de la vida familiar descansaban tanto en una cortesía formal y compleja como en ceremonias para ocasiones importantes: embarazo y nacimiento; bautismo, boda y muerte. Cada suceso contaba con poemas, bailes y discursos apropiados. Los consejos que los padres daban a sus hijos evocan los del shakespeariano Polonio: «Venera y saluda a tus mayores… las cosas que oyeres y vieres, especial si son malas, las disimules y calles, como si no las oyeras… que te guardes de oír las cosas que se dizen que no te complen, especialmente vidas agenas y nuevas;… si eres maleducado no te llevarás bien con nadie… consuela a los pobres» y «Ni te detengas en el mercado ni en el baño, porque no enseñoree de ti o te trague el demonio».25 El matrimonio, como institución, estaba protegido. Aunque el emperador, los miembros de su consejo supremo, los nobles y los guerreros victoriosos tenían concubinas, el adulterio (relaciones sexuales entre un hombre y una mujer casada) acarreaba la pena de muerte (solían arrojar a ambas partes al río o a los buitres). A los hombres más importantes se los podía castigar si su adulterio llegaba a ser del dominio público.26 La descripción que hace el Códice Florentino de una prostituta habría podido salir de labios de Calvino, pues la «mala» mujer «es mujer galana y pulida y con esto muy desvergonzada, y a cualquier hombre se da y le vende su cuerpo, por ser muy lujuriosa, sucia y sinvergüenxa, habladora y muy viciosa en el acto carnal. Púlese mucho…».27
Se apreciaba la belleza. Cuando los ancianos hablaban de los niños los describían como «una pluma rica o piedra preciosa», o «un sartal de piedras preciosas». Al verdadero caballero se le podía comparar también con «una piedra preciosa, una pluma rica, chalchihuites y zafiro» o «cuentas y ojuelas de oro».28 Las metáforas reflejaban la realidad. Así pues, los orfebres fabricaban joyas de oro en hoja equiparables a las realizaciones europeas contemporáneas.29 Según Motolinía, el observador pero apasionado fraile, estos hombres «hacen ventaja a los plateros de España, porque funden un pájaro que se la anda la lengua y la cabeza y las alas; y vacían un mono u otro monstruo que se le anda la cabeza, lengua, piés y manos y en los manos pónenle unos trebejuelos que parecen que baillan con ellos…».30 Los tallistas de madera, los pintores de manuscritos y los lapidarios, así como los que labraban el alabastro, la turquesa y el cristal de roca, tenían el mismo alto nivel de destreza.31 Plateros y orfebres producían conjuntamente objetos de oro y plata. Los mosaicos se fabricaban a base de turquesas y perlas. Los plumajeros confeccionaban sus propios mosaicos, mosaicos sin igual en Europa.
Los artesanos que creaban estas maravillas con herramientas rudimentarias poseían un ingenio asombroso y tenían buen ojo. El arte mexicano se distinguía también por sus esculturas tanto en relieve como en tres dimensiones; con ellas los mexicas glorificaban a hombres ilustres, hazañas importantes y dioses buenos; también con ellas rechazaban a los demonios y espantaban a sus enemigos.
Dos calendarios, que habían asimilado de civilizaciones anteriores del Valle de México, les proporcionaban continuidad: el tonalpohualli, con un total de doscientos sesenta días divididos en veinte semanas de trece días cada una; cada día indicaba la suerte especial de los que nacían en esa fecha y cuyo nombre recibían; y el xiuhpohualli, basado en un año solar de trescientos sesenta días divididos en dieciocho meses; los cinco días adicionales del año de trescientos sesenta y cinco días (los mexicas habían comprendido mucho antes que ésta era la medición correcta) eran «días valdíos» y «aziagos» que no estaban dedicados a ningún dios: días aciagos en los que nacer.
Unos adivinos especiales interpretaban los calendarios. No sólo nombraban al recién nacido, sino que predecían, con total certeza, la vida que se podía esperar para él o ella. Dichas predicciones se cumplían por sí mismas: afectaban el comportamiento de los padres con su niño y, por consiguiente, el suyo propio, por lo que era casi imposible superar las expectativas. El 4-perro era un buen día para nacer. Pero poco podía hacerse para quien naciera el 9-viento.32 Algunos días eran mediocres: ni buenos ni malos. Los calendarios indicaban si había llegado el momento propicio para emprender un viaje, para declarar la guerra y, por supuesto, para empezar la cosecha.
Cada cincuenta y dos años en México empezaba un nuevo «siglo» (por así decirlo). Se señalaba la ocasión, «la atadura de los años» con una ceremonia solemne. La habían esperado con gran inquietud. La más reciente, la cuarta desde la creación de la ciudad, tuvo lugar en 1507. Como siempre llevaron fuego nuevo desde un cerro sagrado. La continuidad se hallaba asegurada. «Los que estavan allí a la mira levantavan luego un alarido que le ponían en el cielo, de alegría que el mundo no se acabava y que tenían otros cincuenta y dos años por ciertos.»33
Los mexicas habían conseguido lo que busca todo pueblo próspero: se habían forjado una gran historia; habían fabricado un relato heroico de sus primeros viajes, y habían logrado que sus vecinos aceptaran que ellos, los mexicas, eran los verdaderos herederos del último gran pueblo del valle, el tolteca, cuya capital fuera Tula (o Tollan), a unos sesenta y cuatro kilómetros al norte del lago; pueblo derrotado por nómadas a fines del siglo XII. Los mexicas se aseguraron esta herencia con la elección, a las postrimerías del siglo XIV, del rey Acampichtli, hijo de un guerrero mexicano y de una princesa de Culhuacan —ciudad sita a casi diez kilómetros de Tenochtitlan—, de cuyos antepasados se suponía que fueron descendientes de los reyes de Tollan. Se dice que, a fin de engendrar una aristocracia mexicana con sangre tolteca, Acampichtli tuvo veinte esposas, todas ellas hijas de señores locales. Al parecer, tuvo éxito.34
Existían buenas razones para admirar el recuerdo de Tula. Los toltecas habían sido buenos artesanos: plumajeros y joyeros. Se cree que inventaron la medicina. Descubrieron el arte de la minería y el tratamiento de los metales preciosos. Fueron también agricultores ingeniosos: se dice que sabían cómo sacar tres cosechas de la tierra que posteriormente sólo daría una. Según la leyenda, su algodón crecía en varios colores por lo que no precisaban teñirlo.
Nada había tan importante para los mexicas como haber asimilado con tanto éxito la herencia tolteca. Atribuían todos sus logros a la iniciativa tolteca. Así pues, decían que «muy grande artista era el tolteca en todas sus creaciones…, objetos de barro verdeazulados, verdes, blancos, amarillos, rojos y todavía de otros colores más»,35 y que los toltecas «eran sotiles y primos en cuanto ellos ponían la mano, que todo era muy bueno, curioso y gracioso, como las c[a]sas que hazían muy curiosas, que estavan de dentro muy adornadas de cierto género de piedras preciosas…».36 En la práctica, sin embargo, los mexicas superaron a los toltecas tanto en lo artístico como en lo político. Las instituciones de la Tenochtitlan de principios del siglo XVI combinaban tanto las costumbres toltecas como las de los antiguos mexicanos nómadas; eran probablemente mejores gracias a ello.
Estas reinterpretaciones mexicanas de la historia fueron acompañadas por una «quema de libros» que se referían al pasado, ordenada por el emperador Itzcóatl. Se supone que dichas obras no eran ni numerosas ni profundas y su estilo no debió de ser muy bueno. Sin embargo, los nuevos hombres sustituyeron su contenido, fuese éste el que fuese, por los mitos centrales de México. Los libros antiguos daban probablemente una imagen de la historia mexicana distinta de la que querían divulgar los nuevos gobernantes y deseaban que se conociera. Tal vez los mexicas participaron en el saqueo de Tollan, algo que en 1428 ya no hubiesen querido conmemorar.37 Habrían borrado cualquier sugerencia de que los viajes emprendidos por los mexicas tuvieron como motivación algo tan prosaico como la escasez de agua en el humilde territorio que habitaban anteriormente. Por aquel entonces habrían añadido la leyenda del quinto sol, el mexicano, al mito tolteca de que toda existencia era señalada por cuatro épocas de cuatro soles.38 Sin duda Itzcóatl aprovechó también la oportunidad para destruir cualquier registro en el que se explicara que, en el pasado, su propio cargo, el de emperador, era inferior en algunos aspectos al de los calpultin. Todo esto puede entenderse, indudablemente, como la aceptación de las costumbres del valle por una tribu anteriormente nómada.39 Pero puede entenderse también como una más de las «nobles mentiras» que un grupo de dirigentes decidió propagar a fin de inspirar a su pueblo con una versión de la historia que tiene muy poco que ver con la realidad.
Finalmente, la vida mexicana iba vinculada, como en todas las ciudades del valle, a un apretado programa de festejos, pequeños y grandes, en cuya preparación se empleaba una ingente cantidad de tiempo, recursos y energía. Estas ceremonias tan meticulosamente preparadas, relacionadas con los diferentes meses del año, tenían por propósito principal asegurar lluvia en abundancia y éxito en la agricultura. Había también fiestas movibles. A los principales dioses se los honraba en días distintos. Además, algunas fiestas celebraban la inauguración de edificios nuevos, las coronaciones, la victoria final de las guerras y la muerte de los reyes; en otras, durante las sequías, se pedía que lloviera. Los mexicas eran austeros según algunos pueblos que les rendían tributo, como los otomíes, que veían en los mexicanos una hostilidad mojigata hacia la desnudez y el adulterio. No obstante, los mexicas no tenían rivales en cuanto al tiempo que dedicaban a las celebraciones. Muchas ceremonias del pasado habían sido modestas, pues se llevaban a cabo en sitios pequeños. Pero en Tenochtitlan, bajo los emperadores, se volvieron extravagantes.40
Estas ocasiones se señalaban no sólo con cánticos y bailes, acompañados de tambores, flautas, conchas y cascabeles,41 sino también con procesiones, en las que los participantes vestían plumas, capas espectaculares, máscaras y pelucas, pieles de jaguar y, en ciertas circunstancias, pieles de seres humanos. Los celebrantes se pintaban la cara con extravagancia. Escenificaban batallas entre dioses y soldados. También las flores contaban mucho para los mexicas: «tan gustoso y cordial el oler las flores que en el hambre alivian y pasan con olores».42 Los alucinógenos, consumidos por hechiceros y adivinos, tenían igual importancia. Según un texto, cuando había cantos o bailes, o cuando llegaba el momento de comer las setas, el monarca ordenaba que se entonaran las canciones.43
La sangría era esencial: incluso en días normales el emperador, el payaso, el sacerdote y el guerrero se pinchaban la lengua o el lóbulo de la oreja con púas de maguey en un acto de automutilación al servicio de los dioses. A veces, se pasaban una paja por un agujero en la lengua, en las orejas e incluso (en el caso de los sacerdotes) en el pene.
En los festivales había otras ofrendas: animales o aves, sobre todo codornices y, cada vez con más frecuencia, seres humanos, generalmente prisioneros de guerra o esclavos comprados especialmente para ese propósito. La mayoría de las víctimas eran hombres, si bien niños y niñas desempeñaban ocasionalmente el papel principal en estas asombrosas, a menudo espléndidas y eventualmente hermosas barbaridades.
Es probable que esta clase de sacrificio se iniciara en la región de México hacia el año 5000 a. J.C., con los primeros asentamientos humanos; por ejemplo, en Tehuacán, a unos ciento noventa kilómetros al sudeste de México. (En el Valle de México se establecieron habitantes sedentarios que, ya hacia el año 2500 a. J.C., practicaban la agricultura y, hacia el año 300 a. J.C., contaban con complejos calendarios.)
Presumiblemente, antes de independizarse de los tepanecas en 1428, los mexicas practicaban el sacrificio humano a una escala modesta a fin de complacer a los dioses; a este efecto, permitían que, al amanecer, un sacerdote cubierto de elaborados adornos alzara hacia el sol («el príncipe turquesa, el águila sublime») un corazón sangrante (llamado, por la circunstancia, «el fruto precioso del cacto»), a fin de retrasar durante otras veinticuatro horas la catástrofe: un mundo sumido en la oscuridad. En el procedimiento normal cuatro sacerdotes sujetaban a la víctima sobre una losa de piedra. Con un cuchillo de sílex, un sumo sacerdote, o incluso el monarca, le arrancaba con habilidad profesional el corazón, que luego quemaban en un brasero; le cortaban la cabeza y la alzaban hacia el cielo y nobles y guerreros victoriosos comían, como ritual, las extremidades acompañadas de maíz o chile. Es posible que a esta clase alta mexicana llegara a gustarle el sabor de la carne humana, que comían ceremonialmente.44 Tiraban el torso o lo arrojaban a los animales de uno de los zoos. Éste era el método clásico, aunque existían variaciones, en las que mataban a la víctima con arco y flecha, o bien en una lucha de gladiadores bastante modesta; en ciertas circunstancias ofrecían niños como sacrificio.45
Hasta mediados del siglo XV, incluso entre los mexicas, el sacrificio humano podría haberse limitado a un esclavo o a un prisionero elegido para representar a una divinidad: durante un tiempo la víctima vivía y se vestía como si fuese tal o cual dios, y luego, con la debida ceremonia, era sacrificada. Quizá, según sugiere un texto del decenio de 1540, cuando salía victorioso de una guerra, un pueblo sacrificaba a un esclavo (su «mejor esclavo») para mostrar su agradecimiento.46 Mas a partir de 1430, cuando los mexicas empezaron a construir su imperio, los sacrificios humanos se hicieron más frecuentes.
Esto fue, con toda probabilidad, resultado del largo dominio de Tlacaelel, el cihuacóatl, o adjunto, de cuatro emperadores de Tenochtitlan, incluyendo su propio tío Itzcóatl.47 Fue él quien subrayó la creciente importancia del papel de Huitzilopochtli, hasta casi excluir a los demás dioses. Fue el arquitecto de la expansión mexicana. Inspiró la quema de libros ordenada por Itzcóatl.48 El aumento de sacrificios humanos fue tan desmesurado que el autor de un códice creía (equivocadamente) que, antes de 1484, los sacrificios se limitaban a codornices y otros animales.49 En 1487 se inauguró en Tenochtitlan el nuevo templo en honor a Huitzilopochtli.

En el festejo, que duró cuatro días, murió un número sin precedente de prisioneros, en catorce pirámides. Había largas colas que, desde cada templo, se extendían hasta donde alcanzaba la vista, en cuatro direcciones. No existe ningún indicio que permita más que una conjetura razonable acerca de este número.50 Según un conquistador, Andrés de Tapia, había ciento treinta y seis mil cráneos51 en el edificio donde se colocaban, atravesados por unas varas y formando hileras, los cráneos de los sacrificados (el Tzompantli). Sin embargo, un etnólogo moderno ha señalado que, según los cálculos del propio Tapia, fueron cuanto más sesenta mil y probablemente muchos menos, puesto que la repisa no podría haber llenado todo el espacio descrito.52 Indudablemente habría que aplicar esa reducción a la mayoría de los cálculos del siglo XVI. Tal vez el cronista fray Diego Durán se acercó más a la cantidad visualmente calculada al explicar que, en el funeral del rey Axayácatl, en 1479, cincuenta o sesenta jorobados y esclavos fueron sacrificados.53
No obstante, la sangre de las víctimas sacrificadas se salpicaba con regularidad, como si fuese agua bendita, sobre las puertas, las columnas, las escaleras y los patios de las casas y de los templos mexicanos. A medida que fueron escaseando los prisioneros de guerra, debido al número cada vez menor de guerras victoriosas, los pueblos anteriormente conquistados ofrecían esclavos e incluso plebeyos, y sobre todo niños, a modo de tributo.54 A principios del siglo XVI los mexicas pobres habían empezado a ofrecer sus hijos como víctimas. (De todos modos, se necesitaban niños para varios festejos en honor de Tlaloc, el dios de la lluvia.)55
La misericordia y la compasión eran emociones tan desconocidas para los mexicas como lo fueron para los griegos de la antigüedad. Después de todo, ¿qué son la vida y la muerte, sino dos aspectos de la misma realidad? Eso es lo que se deduce de las caras fabricadas por los alfareros de Tlatilco: mitad viva y mitad calavera.56 ¿Acaso la muerte no consistía en entregar algo que todos sabían que debía transferirse en algún momento? (El término náhuatl para designar el sacrificio, nextlaoaliztli, significaba literalmente «el pago».) ¿No se enseñaba a los niños a pensar en la «muerte florida» por medio del «cuchillo de obsidiana» como un modo honorable de morir (además de la muerte, menos frecuente, en el campo de batalla y, en el caso de las mujeres, de sobreparto)? Para los dioses no contaban los que morían de enfermedades normales o de vejez. Los que sufrían bajo «el cuchillo de obsidiana» tenían asegurado un lugar en una mejor vida después de la muerte (en Omeyocan, el paraíso del sol) que los que morían de modo convencional. (En la práctica, para los sacrificios se empleaba un cuchillo de sílex, pues la obsidiana es quebradiza, pero que se empleara el glifo para la piedra era una metáfora.) Se suponía que las almas comunes iban a Mictlan, el sombrío mundo subterráneo de la aniquilación. Las víctimas de los sacrificios recibían a menudo una dosis de alucinógenos o, como mínimo, un buen trago de pulque para aceptar su destino.57 Sin embargo, es dudoso que todos gozaran de este beneficio.
En los años cincuenta del siglo XVI, fray Durán escribió que «muchas veces pregando a esos indios por qué no se contentaban con las ofrendas codornices y de tórtolas y otras aves que ofrecían y dicen como haciendo burla y poco caso que aquellas eran ofrendas de hombres bajos y pobre y que el ofrecer hombres cautivos y presos y esclavos era ofrenda de grandes señores y de caballeros y ofrenda honrosa».58
Tanto los enemigos como los amigos de los mexicas aceptaban este derramamiento de sangre y la ingestión ritual de los miembros de las víctimas sacrificadas. Al parecer, a la población le fascinaban la espectacularidad, la belleza y el terror del acontecimiento. No obstante existen uno o dos indicios de que el incremento de los sacrificios causaba cuando menos cierta inquietud. Se dice que los reyes de otros pueblos que asistieron (en secreto) a la inauguración del nuevo templo en Tenochtitlan se escandalizaron por el alcance de lo que vieron.59 (Probablemente ésa fuera, en parte al menos, la intención.) Tampoco se puede aceptar fácilmente que los pobres se alegraran al ver sacrificados a sus hijos. El culto a Quetzalcóatl en Cholula debió de constituir un foco contra el sacrificio humano, pues ese dios se oponía a esa clase de ofrenda. Cabe la posibilidad de que hubiese división entre los toltecas en cuanto al sacrificio humano y que ello acabara por destruirlos. Tal vez la hostilidad ante el incremento de los sacrificios en Tenochtitlan fuese también uno de los motivos de la revuelta de los tlaltelolcas en 1473: se dice que el rey de la ciudad, Moquihuix, pidió ayuda a otras ciudades, alegando que los tenochcas libraban guerras a fin de satisfacer a sus sacerdotes con la captura de prisioneros para sus sacrificios.
No hemos de dejar que este aspecto de su cultura, para nosotros inaceptable, eclipse los logros de los mexicas. Después de todo, se ha practicado el sacrificio humano en incontables sitios de Occidente. Algunas tribus brasileñas también sacrificaban a los prisioneros de guerra (como símbolo de venganza). Los indios caribes de las Islas de Barlovento comían tajadas de la carne de los guerreros enemigos a fin de asimilar su valor. Sin embargo, el sacrificio humano en México era único por su cantidad y por el esplendor que se daba a la ceremonia que acompañaba el espectáculo, así como por su significado en la religión oficial.
3. ESTOY DOLIENTO, MI CORAZÓN DESOLADO
Estoy doliento, mi corazón desolado: veo la desdicha, viene y se estremece en este templo.
Arden escudos, es el lugar del humo, allí donde se hacen los dioses. Veo la desdicha, viene y se estremece en este templo
Canto guerrero. Historia de la literatura náhuatl, A. M. GARIBAY
«Imperio poco centralizado», «confederación», «economía mercantil apoyada por una fuerza militar», sea cual sea la expresión que se emplee para designar al antiguo México entre los sistemas políticos de la historia, para sus vecinos y tributarios era una hazaña abrumadoramente formidable.1 Sin embargo, pese a la grandeza, la educación casi universal, las extraordinarias actitudes en cuanto al derecho, la poesía, los éxitos militares, los logros artísticos y a los brillantes festivales de la maravillosa ciudad, existía cierta inquietud en Tenochtitlan.
Esta inquietud, por supuesto, no se debía a la falta de ruedas, arcos, herramientas de metal, animales domésticos de tracción o de un verdadero sistema de escritura. El hecho de que los hombres calzaran sandalias (huaraches) y las mujeres fueran descalzas tampoco representaba un problema. Quizá se había empezado a sacrificar ya a demasiada gente en los festivales, en los que se dependía demasiado de las «setas sagradas». Pero, aun así, nada de ello causaría desesperación.
El primer problema era consecuencia del hecho de que los mexicas habían fundamentado su historia en el mito de un cataclismo final. Según este mito, como se ha visto, el mundo ya había pasado por cuatro eras, iluminadas por cuatro soles distintos. La era actual, la de los mexicas, la del quinto sol, llegaría a su fin y todo el mundo lo sabía.
La aceptación generalizada de tal leyenda —equiparable al temor de los antiguos escandinavos por el día en que Odin se encontraría con el lobo— constituía un motivo de pesimismo entre la clase alta, por más riquezas, lujos, éxitos y poder que tuviera. Si bien los mexicas estaban dominados por un calendario cíclico, su universo no parecía estático. Al contrario, era dinámico. A la satisfacción divina bien podía seguirle la insatisfacción y ésta podría acarrear una calamidad.
Los mexicas y los estados que de ellos dependían tenían muy presente el recuerdo de la ruina de ciudades del pasado. Vivían, sobre todo y como hemos visto, a la sombra de Tollan, cuyo pueblo, el tolteca, por más inmaculado que pareciera con sus sandalias azules, había sido derrotado. Hasta sus dioses se dispersaron. Si a un pueblo tan superior se le podía arruinar, ¿qué esperanza de inmortalidad había para los mexicas?
Además, Tollan no era el único lugar importante desaparecido. Los mexicas no estaban enterados de las glorias de los mayas del Yucatán en los siglos V y VI. Palenque y Tikal les eran tan desconocidos como lo eran para los europeos.2 No obstante, todos en Tenochtitlan sabían que a unos dieciséis kilómetros de la orilla del lago, hacia el nordeste, había habido otra ciudad, Teotihuacan, cuyas misteriosas pirámides, ahora cubiertas de broza y maleza, eran famosas por su tamaño. Nadie sabía (ni sabe) qué pueblo floreció allí, ni cuál era su idioma. Pero el nombre de dicha ruina (cuyo significado es «ciudad de los dioses») constituía un recordatorio de lo efímero de la grandeza. Una frase empleada a menudo para referirse al pasado era: «hay un lugar que se dice Teotihuacan, y allí, de tiempo inmemorial…».3 Extraordinaria por sus murales, su caída fue más completa y tal vez más repentina que la de Tollan. Había sido mucho más importante que Tollan, a juzgar por las ruinas que se pueden ver en Tula. Su eclipse afectó a los que llegaron después como si de la caída de Roma se hubiese tratado. La comparación no es extravagante. En su auge probablemente tuvo una población mayor que Tenochtitlan. En cuanto a dimensión, esculturas, pinturas, arquitectura y distritos o barrios reservados para los distintos oficios, Teotihuacan no tenía rival en el mundo, cuando cayó en 650 a. J.C., a excepción de China. En 1518, el emperador de Tenochtitlan y sus sacerdotes iban allí cada veinte días para ofrecer sacrificios.4
Por tanto, a los mexicas los preocupaba la posibilidad de una catástrofe. Cuando tomaban el poder, los emperadores de los mexicas debían dirigirse a sus ciudadanos en términos grandilocuentes y solemnes, que anticipaban lo peor. Entre otras cosas, preguntaban: «¿Qué haré, señor y criador, si por ventura cayere en algún pecado carnal y deshonroso, y así echare a perder el reino? ¿Qué haré si por negligencia o por pereza echare a perder [mis] súbditos? ¿Qué haré si desbarrancare o despeñare por mi culpa a los que tengo que regir?». En dichas investiduras imperiales, un noble debía inquirir: «¿Proveerás por ventura tú y es a tu cargo de pensar cuándo se levantará guerra, vendrán los enemigos a conquistar el reino o señorío o pueblo en que vives? ¿Es a tu cargo de pensar con temor y con temblor si por ventura se destruirá y asolará el pueblo, y habrá gran turbación y aflicción? Cuando se viene la perdición y destruimiento, ¿que aconstecerá a los pueblos, reinos y señoríos, si súbitamente quedare todo ascuras y todo destruido? ¿O, por ventura, vendrá tiempo en que nos hagan a todos esclavos y andaremos serviendo en los más bajos servicios…?».5
El rey de Texcoco Nezahualcóyotl había escrito muchos poemas que rezumaban un aire de evanescencia de los logros humanos, el más famoso de los cuales era:
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra:
sólo un poco aquí.6
Los monarcas solían decir a sus hijas: «¡Oh, hija mía, que en este mundo es lugar de lloros y aflicciones, donde hay fríos y destemplanzas de aire, y grandes calores del sol, que nos aflige, y es lugar de hambre y de sed!».7
No obstante, la angustia ritual por el futuro a largo plazo se combinaba a menudo con la resolución, el orgullo y la agresividad a corto plazo. Ése fue el caso de los mexicas, por lo que no eran tan distintos de los europeos, que, pese a su razonable miedo del infierno, no tardarían en hacer su impertinente aparición en las costas orientales del imperio mexicano.
Un segundo motivo de preocupación era que los mexicas nunca olvidaron que eran unos recién llegados. Cierto, habían reinterpretado su pasado. Era, y es, imposible saber lo que en realidad les ocurrió antes de 1428 (cuando Itzcóatl quemó los viejos textos de historia), y no digamos antes de 1376 (cuando se supone que Acampichtli llegó al trono). Los mexicas habían asimilado la herencia tolteca. Pero sabían que habían sido una tribu nómada que luego dominó pueblos sedentarios de una cultura superior a la suya.
La edificación acabada de una gran ciudad, en la que su dios Huitzilopochtli se hallaba al lado de Tlaloc, dios de la lluvia, la llegada al poder de una casa real con orígenes toltecas y el esfuerzo logrado por crear una nobleza con sangre tolteca, deberían haber hecho desaparecer el complejo de inferioridad de los mexicanos. Pero al parecer no fue así.
Existían también motivos materiales para su preocupación. En primer lugar, debido al clima, la economía de las ciudades del valle, pero sobre todo la de Tenochtitlan, era incierta. Sólo llovía de julio a noviembre. El invierno —de noviembre a febrero— traía una crisis. Una helada precoz podía, por supuesto, arruinar las cosechas. Las sequías asolaban el valle con cierta frecuencia. Los mexicas almacenaban maíz para contrarrestar los efectos de estos acontecimientos. Pero a veces la crisis se alargaba. En los años cincuenta del siglo XV, época que los ancianos podían recordar todavía, la sequía había causado una hambruna que duró varios años. Una inesperada tormenta de nieve hundió muchas chinampas. No había suficientes reservas de alimentos. Miles murieron.8
Además, el lago estaba sujeto a tormentas que, en poco tiempo, podían llenar la cuenca de demasiada agua y para drenar el exceso se requería mucho tiempo. Una decisión imprudente acarreó una inundación de gran alcance en 1499. Gran parte de Tenochtitlan se perdió. El emperador, Ahuítzotl, cuya política en cuanto al aprovisionamiento de agua había causado parcialmente el desastre, se vio desacreditado. Los mexicas construyeron una nueva ciudad, más hermosa que la anterior. Pero el desastre fue un recordatorio de la facilidad con que puede caer una civilización construida sobre un lago.
Por otra parte, también la rígida interpretación del calendario afectaba adversamente a las cosechas. Fray Durán recordaba haber preguntado a un anciano por qué sembraba frijol tan tarde, ya que casi no pasaba ningún año sin que les pillara una helada. Éste le respondió que «también servían estas figuras [os calendarios] a estas naciones para saber los días que habían de sembrar y coger, labrar y cultivar el maíz, desherbar, coger, ensilar, desgranar las mazorcas, sembrar el frijol, la chía, teniendo en cuenta en tal mes, después de tal fiesta, en tal día y de tal y tal figura, todo con un orden y concierto supersticioso…».9
Otro inconveniente era que la economía de Tenochtitlan había empezado a depender de los tributos. En los últimos cien años la población había crecido mucho.10 Por ello escaseaba cada vez más el maíz cultivado localmente. Al mismo tiempo, una gran proporción de la población de Tenochtitlan se dedicaba a los servicios y a los oficios: huaracheros (los que fabricaban huaraches, o sea, sandalias), vendedores de combustible, tejedores de esteras, alfareros, cargadores; o bien, como en el caso de los plumajeros y los orfebres, empleaban materias primas que conseguían por vía del comercio.11 Empezaban a faltar también la obsidiana que antes se obtenía en el valle mismo, la sal (muy cotizada), que venía de orillas del lago, la caza y la leña, antaño tan fáciles de conseguir.
Así pues, los mexicas comenzaban a necesitar los suministros adicionales que llegaban por vía de tributo. Pero el problema se complicaba aún más: la mimada clase alta consideraba imprescindibles las frutas tropicales y el cacao. Los nobles no podían pasarse de sus quince mil tarros anuales de miel, no digamos su provisión regular de más de doscientas mil mantas de algodón, de diferentes largos.12 En una sociedad en la que no existía el dinero, también el emperador precisaba algunos de estos artículos para poder compensar a los funcionarios por sus servicios. Al principio, dichos «pagos» consistían en tierras. Pero la disponibilidad de éstas había disminuido. Los festivales, que se habían tornado aún más grandiosos, requerían también artículos de lujo, tanto para ofrendarlos a los dioses como para que los participantes se adornaran. Las escuelas, los templos y los tribunales debían sostenerse: los funcionarios, los encargados de las obras públicas, los soldados profesionales y los recaudadores de tributos, tenían que recibir su compensación. Los mexicas necesitaban color y gracias a los tributos disponían de cochinilla y otros tintes.13 Incluso para las guerras les hacían falta túnicas marciales y armas importadas como tributo.
Eso significaba que el mantenimiento de lo que ya se consideraba un estilo de vida normal dependía de los miles de cargadores o tamemes que transportaban los tributos de las ciudades dominadas, abriéndose paso por las montañas y a lo largo de los lechos de los ríos, con su meticulosamente fabricado saco o morral a cuestas: filas enteras de hombres que debían constituir una hermosa vista en route, pues cargaban aves decorativas, insectos alados, flores y maravillosas plumas, además de algo tan prosaico como frutas, frijoles, bayas de cacao, panales, armaduras de algodón, arcos y flechas; eso, sin mencionar las niñas y los niños bonitos que serían sacrificados. En cinco horas los tamemes recorrían unos veinticuatro kilómetros, con una carga de unos veintitrés kilos, compensando así la falta de animales de tracción y de vehículos con ruedas14 (el caballo americano llevaba largo tiempo extinto; nunca hubo ganado; y las ruedas se usaban sólo en juguetes).15 Los artículos más exóticos (jadeíta, inapreciables plumas de quetzal, oro, cobre) llegaban de los pueblos más lejanos y más recientemente conquistados. Algunas ciudades proporcionaban servicios personales a Tenochtitlan; otras enviaban gentes para hacer las veces de público en los festivales. En algunos sitios, las mejores tierras eran labradas para beneficio de los mexicas. Todas estas ofrendas se inscribían meticulosamente en un «papel» fabricado con la corteza interior de la higuera silvestre (amatl).16
Si bien las ciudades importantes tenían que soportar la presencia del recaudador mexicano (calpixque), y aunque en algunas había guarnición, los mexicas evitaban el coste de un imperio centralizado, gracias al sistema tributario. A condición de que enviaran los bienes designados en el momento designado, las ciudades podían autogobernarse. No obstante, muchos de los territorios dominados encontraban onerosas las exigencias de los mexicas. En muchos territorios se extendían el descontento y el resentimiento. Unos cuantos estaban a punto de rebelarse.
La creciente estratificación de la sociedad mexicana constituía probablemente otra causa de agitación. Al parecer, a principios del imperio la mayor parte de los cabeza de familia participaban en la elección del monarca. Mas ahora sólo los grandes del reino componían el colegio electoral. La actitud del monarca hacia sus sujetos se expresaba en la formulación de la invitación que enviaba a los gobernantes de otras ciudades para asistir a los festivales mexicanos. Habían de hacerlo en privado, «por no dar sospecha a la gente común, de soldados y capitanes, que los reyes y señores se aliaban y concertaban, así de los unos como de los otros…».17 Las alianzas secretas selladas en secreto estaban a la orden del día.
Además, recordemos que en el siglo XV se creó deliberadamente una aristocracia, los pipiltin, muchos de los cuales eran descendientes del rey Acampichtli.18 Varios reyes posteriores tuvieron numerosas esposas que les dieron inmensas familias. Sin duda los cronistas exageraban cuando decían que Nezahualpilli, el rey de Texcoco que murió en 1515, tuvo ciento cuarenta y cuatro hijos; pero con un harén bien atendido cualquier cosa es posible. El poder de estos nobles de familias semirreales se vio incrementado por las tierras conquistadas que se les entregaban directamente, junto con quienes las trabajaban; esto les permitía pasar por alto su lealtad a los tradicionales clanes de Tenochtitlan, los calpultin. Quizá este enfoque rígido les viniera de los pueblos que conquistaban: cuando Maxtla, rey de Azcapotzalco, puso precio a la cabeza de Nezahualcóyotl, el entonces fugitivo rey de Texcoco, hizo saber que el que lo capturara recibiría una tierra, «aun siendo plebeyo».19
A mediados de los años sesenta del siglo XVI, el emperador de turno, Moctezuma I, consolidó la estratificación con la introducción de una serie de reglas de comportamiento —reglas llamadas inverosímilmente «salidas del divino fuego… para la entera salud de su reino, como las medicinas»,20 que establecían barreras entre monarcas y señores, entre señores y altos funcionarios, entre altos funcionarios y funcionarios menores, entre funcionarios menores y pueblo llano. Existían distinciones entre una clase alta de grandes señores y una más baja de señores inferiores. Se acentuaban las diferencias en la vestimenta y el trato: ahora los nobles vestían capas de algodón bordado y taparrabos, sandalias doradas, pendientes (orejeras) y bezotes de piedra, hueso o concha en el labio inferior. Al pueblo llano no se le permitía vestir ropa de algodón: tenía que contentarse con la de fibra de maguey. No se le consentía llevar capas más abajo de la rodilla ni calzar sandalias en presencia de sus superiores. Sólo los nobles podían construir casas de dos plantas y únicamente ellos podían beber chocolate; los cuencos y los platos de las familias corrientes eran de barro cocido sin más, mientras que los de los nobles eran de barro cocido, pero pintado o vidriado.21
Tal vez no se cumplieran estrictamente estos reglamentos. A los plebeyos que se distinguían en la guerra se les cedían tierras o bien se los eximía de pagar tributos; incluso podían llegar a vestir ropas de algodón. Pero a los nobles les era más fácil contar con oportunidades de demostrar su valor, pues sólo a ellos se les autorizaba el uso de espadas, arma que mejor permitía las proezas. Además, si una familia no descendía directamente de los toltecas (a través de Acampichtli), le era imposible asimilarse a la clase alta. Se condenaba toda clase de movilidad: «… adonde habían nacido y vivido sus padres y abuelos vivían y acaba[ba]n sus descendentes…».22
El emperador Moctezuma II fue aún más lejos en la discriminación. Todos los funcionarios, e incluso todos los sacerdotes debían provenir de la clase más alta: de hecho, debían ser miembros de la familia real extendida.23 Incluso dentro de esa gran familia, los cargos tendían a ser hereditarios. Lógicamente, dado su punto de vista, Moctezuma II prohibió la asistencia a las escuelas especiales, los calmécac, de quien no fuera de alta alcurnia. Anteriormente, los niños de familia humilde que prometían podían aspirar a convertirse en sacerdotes y, así, asistir a una de estas austeras instituciones.
La estructura social de 1518, por tanto, era más rígida de lo que fuera anteriormente. Se puede presumir que esa rigidez era normal para un pueblo que se dejaba regir por los calendarios para saber cuándo hacer qué: «si el ají no se sembraba en tal día y las calabazas en tal día, etc., que en no guiándose por el orden y cuenta de estos días tenían menoscabo e infortunio sobre lo que fuera aquella orden sembraban…».24 Los calendarios, pues, inducían a la gente a contentarse con su suerte. Los antiguos mexicanos estaban en contra de toda clase de cambio y de renovación, escribió un famoso estudioso actual, un deseo de lo inmutable estaba grabado en su tipo de cultura…, en su arte…, y se nota una tendencia a repetir las mismas formas.25
En 1518 el emperador se encontraba más aislado que nunca. Moctezuma II contaba con más sirvientes y guardias, malabaristas y acróbatas, bufones y bailarines que cualquiera de sus predecesores. En orden de precedencia le seguían sus principales consejeros, la familia real inmediata, los administradores de mayor jerarquía y los nobles (los pipiltin); entre éstos, las veintiún familias más importantes poseían títulos imponentes además de palacios espléndidos, en los que celebraban festivales y escuchaban a jóvenes recitar poemas o a ancianos hablar sobre la sabiduría de los tiempos. Vivían de los productos de tierras cultivadas fuera de Tenochtitlan. Sus antepasados habían construido o inspirado la construcción de la gran ciudad. Ahora ellos contaban con que su tamaño y sus majestuosos edificios abrumarían psicológicamente tanto a los que venían de otras ciudades como a los miembros más pobres de su propio pueblo.
La principal diferencia dentro del antiguo México (y una asombrosa semejanza con Europa) radicaba entre los que pagaban tributos y los que estaban exentos de pagarlos. Entre estos últimos se encontraban la nobleza, los sacerdotes, los niños, los administradores menores o locales y los maestros, así como los dirigentes de los calpultin y aquellos plebeyos que, gracias a sus hazañas militares, habían empezado a subir por la resbaladiza pendiente del ascenso social, sin contar los artesanos, los mercaderes y algunos agricultores.
Dentro de esta clase exenta del pago de tributos, las diferencias eran asunto de grupos de interés. No puede decirse que, en comparación con los sacerdotes, los mercaderes fuesen superiores o inferiores. Eran poderosos por derecho propio. Tanto los mercaderes como los artesanos funcionaban como familias, a pequeña escala pero con eficacia. Al parecer todos los oficios de los trabajadores profesionales a tiempo completo, una vez organizados en gremios, se habían vuelto hereditarios (es posible que algunos, como los que pintaban manuscritos, fuesen de otra etnia).26 La mayoría de los nobles tenían un oficio o una actividad: «en ninguna parte he visto que alguno se mantenga por su hidalguía, o nobleza tan solamente», solía decir un noble a sus hijos.27
Había también categorías entre los mexicanos que pagaban tributos o tenían obligaciones que cumplir: primero, los trabajadores o plebeyos, o macehualtin, que formaban parte de los calpultin. Un macehual tenía el usufructo de una tierra, podía legarla a sus hijos y, en ciertas circunstancias, incluso venderla. En teoría, aunque se le permitía dedicar parte de su tiempo a la artesanía y aunque fuera buen artesano, si no cultivaba su tierra, el calpulli podía quitársela. A través del calpulli se veía obligado a servir en el ejército, a trabajar en obras públicas, a participar en festivales y, ante todo, a pagar tributos, algo muy parecido a los impuestos.
Los macehualtin formaban el grueso de la sociedad mexicana. No hay nada que sugiera que resintieran su suerte. Es de suponer que los de Tenochtitlan sabían que su posición era mejor comparada con la de sus equivalentes en las ciudades dependientes. Años más tarde, un juez español quedó impresionado al ver la alegría y el gran regocijo de un mexicano al trabajar en obras públicas. Se sabe que Moctezuma daba tareas a los indios a fin de mantenerlos ocupados, fue el comentario de otro testigo.28
Menos fáciles de diferenciar eran los peones, o mayeques, una clase comparable a los siervos europeos: ni libres ni esclavos. Eran hombres o familias que trabajaban tierras ajenas, sobre todo las de los nobles. Es posible que lo suyo fuese más un oficio que una clase. Constituían una tercera parte de la población.29 Probablemente fueran descendientes de poblaciones conquistadas anteriormente; o hijos de esclavos: pobres a los que comparaban con los «abejorros» o «avispones» y que, en las fiestas, esperaban a un lado la distribución caritativa de guisos hechos a base de maíz. Parece que estaban ligados a la concesión original de las propiedades a orillas del lago.30 Se hallaban sujetos a las leyes de los mexicas y tenían que luchar en sus guerras. Pero no podían participar en las actividades comunales. Quizá no tuvieran un nivel de vida y una capacidad de decisión individual muy inferior a los de los macehualtin (si es que eran inferiores). No obstante «eran, y son, tan serviles —escribió un funcionario español en 1532— que aunque los mataran o vendieran no hablaban».31
Finalmente, en el último peldaño de la escala social de estos antiguos mexicanos, se encontraban los verdaderos esclavos, los tlatlacotin, que en cierto modo eran más favorecidos que su contrapartida europea, pues podían poseer propiedades, comprar su libertad y casarse con hombres y mujeres libres. Sus hijos nacían libres. Si escapaban y lograban entrar en el palacio real eran automáticamente liberados. Pero tenían una grave desventaja: podían sacrificarlos. Algunos estudiosos han sugerido que casi siempre se los sacrificaba y eran a menudo comprados en el mercado de Tlatelolco para ese propósito.32
Muchos de estos esclavos eran antiguos macehualtin que habían cometido un delito o que no habían satisfecho la recaudación de tributos; campesinos convertidos en esclavos al ser vendidos por familias que necesitaban comida; o bien prisioneros destinados al sacrificio. Incluso había algunos que se habían hecho esclavos por voluntad propia, a fin de escapar a las responsabilidades de la vida normal. Su papel en la economía era menos importante en el Valle de México que en el este subtropical.
El contraste entre los extremos de pobreza y de riqueza parece haberse incrementado notablemente cada año en la sociedad mexicana. Unos testigos dijeron a fray Sahagún que el palacio del emperador, es decir, la casa del gobierno o tecpan, era un sitio atemorizador, un sitio de temor, de gloria…, había allí jactancia, alarde, altivez, orgullo, presunción, arrogancia. Había ostentación vulgar…, era un sitio en el que lo intoxicaban a uno, lo adulaban, lo pervertían. Los caballeros del águila y del jaguar hacían alarde de sus riquezas.33 Entretanto, los pobres no comían tan bien como antes: dependían más del maíz y cada vez menos de la caza. Quizá habían empezado a refugiarse en la única evasión que les quedaba: el pulque. Pues, pese a los severos castigos que ello acarreaba, tanto los señores como los pobres lo consumían cada vez más. El Códice Florentino contiene una descripción gráfica de los males que de ello resultaban; eran más propensos, o estaban condenados, a caer en la tentación los nacidos en los días llamados 2-conejo.34
Los ancianos de México probablemente creían que lo inquietante del Tenochtitlan de su tiempo no era tanto este contraste entre clases como la pérdida de poder de los calpultin. Estos clanes habían administrado la sociedad en tiempos primitivos. Pertenecer a ellos daba a hombres y mujeres medios la posibilidad de sentir que formaban parte de la colectividad. Los calpultin aún prestaban algunos servicios esenciales. No obstante, a principios del siglo XVI, diríase que estos servicios eran más una lección aprendida maquinalmente que una forma de colaborar voluntariamente con el estado, esa institución recién inventada y con pretensiones desagradables. Existía un conflicto entre los calpultin y el gobierno, puesto que el emperador tenía cada vez mayor tendencia a comportarse como la autoridad que cedía tierras, mientras que, según la tradición, la tierra pertenecía a los calpultin. Entretanto, los asuntos determinantes de la sociedad mexicana —a saber, las súplicas por que lloviera y la interpretación de los calendarios— se encontraban, por supuesto, en manos de la administración o del sacerdocio.
Los mexicas se enfrentaban también a algunos problemas políticos. Por ejemplo, cuarenta años atrás, Tlatelolco [«monte de tierra»] (entonces una ciudad mercantil semiindependiente, aproximadamente un kilómetro y medio hacia el norte, en una isla conectada a Tenochtitlan por anchas calzadas, cuya población era también mexicana, pero cuyos monarcas provenían de otra estirpe) había intentado obtener su independencia total. La crisis se agudizó a causa de una riña del tipo que hubiese desencadenado una guerra en Europa: el rey de Tlatelolco, Moquihuix, se hartó de su esposa, Chalchiuhnenetzin, una hermana del emperador de México (era demasiado delgada y «le hedían grandemente los dientes»). El honor mexicano estaba en entredicho.35 Tlatelolco fue invadido y derrotado. El último rey de Tlatelolco se arrojó del Gran Templo del mercado cuando se dio cuenta de que la derrota era inevitable. Tlatelolco y las ciudades que dominaba fueron incorporadas a Tenochtitlan, como un quinto «barrio». A partir de entonces, aun siendo una rama de los mexicas, sus habitantes pagaron tributo a Itzquauhtzín, «gobernador militar» y hermano del emperador, que aún conservaba su cargo en 1518. El famoso mercado de Tlatelolco se dividió entre los vencedores. Pero los tlatelolcas quedaron amargados y, aunque en secreto, los alegraba cualquier dificultad que pudiera padecer Tenochtitlan.36
Los mexicas habían sufrido también algunas derrotas militares. Bajo un temerario emperador, Axayácatl, en 1479-1480 los derrotaron los purépechas (pueblo que los españoles conocían como tarascos), a unos doscientos diez kilómetros al noroeste,37 adoradores del pequeño colibrí verde. Dominaban un pequeño imperio de unas veinte ciudades (más o menos en lo que ahora sería el estado de Michoacán). Eran el único pueblo de la región que contaba con técnicas metalúrgicas como forjar a martilleo en frío, fundir, soldar y chapar en oro. Esto les permitía fabricar no sólo asombrosas máscaras de cobre, campanas de cobre en forma de tortuga, peces con cuerpo de oro y aletas de plata, y bezotes de láminas de turquesa, sino también armas de cobre. Su sistema político era menos complicado que el de México; su capital, Tzintzuntzan, mucho más pequeña; su indumentaria, más sencilla; pero su metalurgia, superior. Por tanto, en la batalla que libraron contra ellos, centenares de soldados mexicanos murieron, «como moscas… que caen en el agua».38
Tenochtitlan tampoco había podido conquistar a unos nómadas indisciplinados del norte que los mexicanos llamaban chichimecas (es decir, [mecatl] descendientes de los perros y [chichi] hombres que comían carne cruda y bebían la sangre de los animales que mataban).39
Por otro lado, el imperio mexicano parecía haber llegado a su límite. Los sucesivos monarcas habían ampliado las fronteras, en parte por la necesidad de garantizar la obtención de recursos de las zonas templadas o calientes, y en parte por los mismos motivos que han tenido otros imperios: es difícil poner un término a la costumbre de atacar. Pero era difícil concebir más guerras importantes. La idea de conflictos tan lejanos como las expediciones del emperador Ahuítzotl, a fines del siglo XV, en lo que ahora se conoce como Centroamérica, provocó en el pueblo cierto desasosiego. Después de todo, los soldados no eran profesionales, casi siempre eran agricultores que tenían que ocuparse de sus campos. Cierto es que los mayas del Yucatán no habían sido conquistados. Pero el Yucatán se encontraba muy lejos. Los mexicas preferían comerciar con ellos. Además, se requería mucho esfuerzo para traer prisioneros de lugares tan remotos.40 Los tarascos bloqueaban los avances hacia el norte. Para un pueblo organizado con el fin principal de librar guerras era desconcertante encontrarse con que no había más mundos por conquistar.
Los mexicas habían llegado a dar importancia a una extraña estratagema para aliviar las consecuencias de este desasosiego: las «guerras floridas». Les había sido difícil derrotar a ciertas ciudades al otro lado de las montañas, hacia el este —Cholula, Huexotzinco, Atlixco, Tliliuhquitepec y, sobre todo, Tlaxcala—, a las que otorgaban una independencia simbólica, aun cuando dejaban que el pueblo creyera que era total. A cambio de ello, sus gobernantes habían de permitir que se organizara una «feria militar» (una expresión de Tlacaelel, el cihuacóatl —o sea, emperador adjunto— de tan larga vida) en un mercado donde el dios mexica pudiese ir con su ejército a comprar víctimas y gente para comerla «y que hagan cuenta que yendo a la guerra y haciendo en ella como valerosos, que fueron a un mercado, donde hallaron todas estas cosas preciosas, pues de vuelta que vuelvan, les serán dadas conforme a sus merecimientos, para que puedan usar de ellas en pago de sus trabajos».41 De dicha «feria» los mexicas conseguían experiencia en la guerra. Las batallas constituían una buena propaganda. Y se obtenían prisioneros para las piedras de los sacrificios.
A fin de no ser absorbidas, dichas ciudades colaboraban en un esquema que, con algunas interrupciones, en 1518 había durado unos setenta años. Para señalar estos extraños conflictos fijaban un día especial y, en un sitio previamente elegido, libraban la batalla. Ésta empezaba con la quema de amatl en una hoguera y la distribución de incienso entre los ejércitos.
Estas guerras, una pura exhibición, una especie de juego o incluso un sacramento, no eran cosa nueva. En 1375 los mexicas libraron una (en la que nadie murió) contra Chalco. Es posible que su origen se remontara a la era de Teotihuacan. No obstante, se preparaban con gran espectacularidad.42
En 1518 este convenio ya casi no se respetaba, en parte por la dificultad de refrenar el apetito mexicano por obtener prisioneros y en parte porque las ciudades más allá de los volcanes no habían establecido ningún modus vivendi entre sí. Varias guerras entre ellas fueron todo menos teatrales. Además, al parecer sus conflictos con los mexicas se estaban agravando, sobre todo los de los tlaxcaltecas. En 1504, por ejemplo, estos últimos derrotaron a los mexicas en un encuentro «floreado» que resultó ser una auténtica guerra. Ocurrió casi lo mismo dos años después en la guerra de los mexicas contra Huexotzinco. Miles de mexicanos fueron capturados. El ejército mexica volvió humillado a Tenochtitlan. A continuación, los mexicas impusieron sanciones a Tlaxcala: suspendieron el trueque de algodón y de sal. Esto era grave, puesto que los mexicas habían terminado recientemente el proceso de convertir en dependencias todos los territorios que rodeaban Tlaxcala, incluyendo las tierras tropicales al este. Los tlaxcaltecas, dirigidos por señores ancianos y experimentados, resistieron. En la ciudad aumentó el odio hacia los mexicas, no el odio «florido» sino uno auténtico. Esto era lo peor, indudablemente, pues los líderes tlaxcaltecas debían ser conscientes de que, si los mexicas hubiesen puesto toda su voluntad en ello, podrían haberlos aplastado.
Al poco tiempo Tlaxcala derrotó a Huexotzinco en una importante batalla. Huexotzinco se tragó el orgullo y pidió ayuda a los mexicas, quienes permitieron que sus señores se refugiaran en Tenochtitlan. El ejército mexicano ocupó Huexotzinco. Libraron otra batalla contra Tlaxcala en 1517. Esta vez, al menos, los mexicas no perdieron. Los señores de Huexotzinco regresaron a casa. Pero esto fue posible únicamente gracias a un arreglo entre dicha ciudad y Tlaxcala, cuya amargura y confianza en sí misma habían crecido. Para colmo, los mexicas ofendieron al pueblo de Huexotzinco al insistir en que, a cambio de su ayuda, Camaxtli, la diosa especial de Huexotzinco, fuera instalada en un templo recién inaugurado en Tenochtitlan en honor de las divinidades conquistadas.
Otra dificultad derivaba de la relación que tenían los mexicas con Texcoco, su aliado. Esta culta ciudad al otro lado del lago, pese a ser mucho más pequeña que Tenochtitlan, presumía de hermosos palacios, bellos jardines, templos interesantes y una próspera agricultura en campos cercanos. Varios factores irritantes deterioraron la relación. Así, por ejemplo, Nezahualpilli, rey de Texcoco, enfureció a los mexicas en 1498 al ejecutar a su joven esposa mexica por haber cometido adulterio (era una hermana del futuro emperador mexicano, Moctezuma). Le dieron garrotazos en público, como si fuese plebeya.43 Luego los mexicas ofendieron a Nezahualpilli, que había sido amigo del monarca de Coyoacán, al que el difunto emperador Ahuítzotl asesinó porque le dio consejos acerca del aprovisionamiento de agua (consejos acertados). Nezahualpilli volvió a ofender a los mexicas al dar hospitalidad permanente al hermano mayor del emperador Moctezuma, Macuilmalinal, que fue pasado por alto en la elección del monarca mexica y que luego se casó con una de las hijas de Nezahualpilli. Los mexicas reaccionaron con crueldad. Inventaron una «guerra florida» que Texcoco habría de librar contra Huexotzinco. Sin embargo, Macuilmalinal se dejó matar en el campo de batalla, desafiando con ello la creencia tradicional de que era mejor aceptar la muerte en la piedra de los sacrificios. En la misma batalla un hijo de Nezahualpilli fue capturado y sacrificado. Nezahualpilli murió de pena; tal vez se suicidó.
Ese monarca dejó una herencia incierta. Para empezar, la sucesión no era clara. El difunto rey dejaba muchos hijos, pero ninguno de su «esposa legítima». Incluso había mandado ejecutar al primogénito que le diera dicha dama, Huexotzincatzin, un «muy eminente filósofo y poeta», por tratar de seducir a su concubina preferida, «la señora de Tollan».44 Los que debían elegir al nuevo tlatoani eran los señores de las ciudades texcocanas y el emperador mexicano. Éste apoyaba a su sobrino, Cacama, un hijo «ilegítimo» del difunto rey con esa misma hermana del emperador que aquél había mandado ejecutar. Su voto fue decisivo. Pero otro hijo, Ixtlilxóchitl, un hermano de Cacama, no aceptó la decisión y organizó una rebelión en las montañas. Así empezó una guerra civil en un territorio cercano al lago. Fue una rebelión esporádica, pero de consecuencias graves. Ixtlilxóchitl conquistó varias ciudades. Él y su hermano llegaron a un compromiso: Cacama sería rey, pero Ixtlilxóchitl sería el señor de las ciudades que había capturado. Texcoco siguió siendo aliada de Tenochtitlan. Mas ya no podía decirse que su compromiso fuera tan fuerte como en el pasado. El que hubiese disturbios tan cerca era un peligro más al que se enfrentaban los orgullosos mexicas.
Decía Motezuma al marqués del Valle cuando le vía regalar algún indio o dalle, algo que no sabía lo que se hacía, que esta gente no se quería tratar por amor sino por temor porque de otra manera se le pornían a las barbas.
JERÓNIMO LÓPEZ a Carlos V, 1544
Los mexicas tenían una factoría en Xicallanco, a orillas de la laguna, muy al sur, en el golfo de México, considerada posiblemente como la puerta hacia el Yucatán. Allí, hacia 1502, oyeron rumores de la aparición de hombres blancos barbados en las costas del Caribe, más allá del Yucatán. Se decía que los forasteros eran hombres especialmente feroces. Puede ser que llegaran relatos a México de lo que había ocurrido recientemente en las islas más grandes del Caribe; no hacía falta exagerar tales acontecimientos para que causaran terror (aunque al relatar esto ahora nos anticipamos). Hacia 1512 se perdió cerca del Yucatán una canoa en la que iban nativos de Jamaica, de los que sobrevivieron uno o dos que seguramente contaron cosas desagradables, al menos por medio de gestos pues su idioma, si bien es una versión del maya, era diferente del de los pueblos del Yucatán o de México.1
Un baúl arrojado por el mar hacia la costa fue llevado del golfo de México a Tenochtitlan. Dentro encontraron varios trajes, unas cuantas joyas y una espada. ¿A quién pertenecían? Nadie había visto nada semejante. El emperador Moctezuma distribuyó su contenido entre los reyes de Tacuba y de Texcoco.2 Poco tiempo después llegó un mensaje del Yucatán, enviado probablemente por un comerciante mexicano. Se trataba de un manuscrito doblado, en el que figuraban tres templos blancos flotando en el mar sobre grandes canoas.3
Moctezuma preguntó a sus principales asesores lo que debía hacer. Éstos no estaban tan inquietos como él. Recomendaron que se consultara al dios Huitzilopochtli. A continuación pidió consejo a los sacerdotes. Éstos, prevenidos de antemano, se mostraron evasivos. Moctezuma castigó a algunos de ellos.4
Los comerciantes de Xicallanco, al parecer, mandaron unos informes en los que hablaban de nuevos hombres extraños. Con esto se confirmó probablemente lo que se decía en otras factorías mexicanas más al sur, en el istmo de Centroamérica.5 Así pues, tal vez los mexicas se habrían enterado de la existencia de una colonia de hombres blancos asentados a apenas unos mil seiscientos kilómetros (a vuelo de pájaro) al sudeste del Yucatán, en Darién.6
Además se informó posteriormente de que en México, hacia 1502, se habían observado unos fenómenos extraños que parecían presagiar tiempos difíciles. Primero, por ejemplo, se dijo que cada noche, durante un año, se había visto una lengua de fuego en el cielo, presumiblemente un cometa extraordinariamente brillante. Luego, el techo de paja del templo en honor de Huitzilopochtli, en la cima de la gran pirámide, se había incendiado y no se pudieron apagar las llamas. Lo que se describió como un trueno silencioso destruyó otro templo, el de una divinidad más antigua, Xiuhtecuhtli, el señor del fuego («el que esta metido en un encierro de turquesas; el Madre de los dioses, Padre de los dioses»).7 Esto fue particularmente alarmante, pues el fuego, presente en los hogares de las casas y en braseros frente a los templos, se veía como uno de los grandes logros de los dioses. Luego se dijo que un cometa cayó en picado, se partió en tres y esparció chispas a lo largo del Valle de México. El agua del lago hizo espuma sin razón; muchas de las casas construidas cerca del lago se inundaron. Se decía que en la noche se oyó a una mujer, que nunca fue identificada, gritar: «¡Oh, hijos, ya nos perdemos!» y «¡Oh, hijos míos! ¿Dónde os llevaré?». Después se dijo que aparecieron extraños seres de dos cabezas. Los llevaron al zoo especial de Moctezuma, donde se guardaban los seres humanos deformes. Una vez allí, desaparecieron.
La leyenda más famosa de esa época es también la más esotérica: se decía que unos pescadores encontraron un ave semejante a una grulla, de color ceniciento. Se la enseñaron al emperador, quien vio un espejo en la cabeza del ave. En el espejo observó primero el cielo y las estrellas y luego varios hombres que se acercaban montando un venado, aparentemente dispuestos a librar una guerra. Se decía que el emperador convocó a unos sabios expertos y les pidió su interpretación. Pero cuando estos sabios miraron, tanto la visión como el espejo y el ave habían desaparecido.8
Al parecer, todas estas predicciones se dieron en el Valle de México. Se creía que había habido presagios semejantes entre los tarascos, al noroeste, y en Tlaxcala, al otro lado de las montañas. Incluso se recordó más tarde que en el Yucatán un profeta llamado Ah Cambal «les dijo públicamente que presto serían señoreados por gente extranjera».9
El rey de Texcoco, el culto Nezahualpilli, vivía aún cuando se suponía que se observaron estos portentos. Según su reputación, era el mejor astrólogo del país. Quizá disfrutando de la oportunidad de atemorizar al hombre que había humillado a Texcoco le dijo al emperador: «… has de saber que todo su pronóstico viene sobre nuestros reinos, sobre los cuales ha de haber cosas espantosas y de admiración grande; habrá en todas nuestras tierras y señoríos grandes calamidades y desventuras; no quedará cosa con cosa; habrá muertes innumerables».10 El emperador, cauteloso, respondió que los pronósticos de sus propios adivinos eran distintos. Nezahualpilli sugirió entonces que ambos participaran en una serie de juegos de pelota rituales a fin de decidir cuáles consejeros tenían razón. A los mexicas les encantaba apostar, por lo que el emperador estuvo de acuerdo. Nezahualpilli apostó su reino contra tres pavos que los pronósticos de sus consejeros eran correctos. El emperador aceptó la apuesta. Ganó los dos primeros juegos, pero perdió los tres siguientes.11
Al parecer, Nezahualpilli predijo también que la Triple Alianza (entre las tres principales ciudades a orillas del lago) no volvería a ganar una guerra florida y que el imperio mexicano sería destruido.12 En 1514, en su lecho de muerte, insistió en que unos adivinos le habían dicho que los mexicas estarían pronto bajo el dominio de unos extranjeros.
Sucesos mucho menos dramáticos que éstos solían influir a la gente del antiguo México. El ulular de un búho o un conejo que entrara corriendo en una casa, cualquier cosa a la que no estuviesen acostumbrados, significaba para ellos la amenaza de una calamidad. Daban diversas interpretaciones al reclamo de un águila de cabeza blanca (a la que identificaban con el sol). Si a alguien se le cruzaba una comadreja por el camino podía temer un revés.13 Los mexicas pasaban muchísimo tiempo especulando sobre el significado de cualquier suceso, cosa que no debería sorprender.
Se ha dicho que estos «portentos» nunca ocurrieron y, por tanto, que las interpretaciones se inventaron posteriormente. Maquiavelo, en sus Discorsi, justamente en esos años (1515-1518) comentó que: «Si vede per gli antichi e per gli moderni esempli che mai non venne alcuno grave accidente in una città o in una provincia che non sía stato o da indovini o da rivelazioni o da prodigi o da altri segni celesti, predetto». (Los ejemplos tanto modernos como antiguos demuestran que los grandes acontecimientos nunca ocurren en una ciudad o en un país sin que hayan sido anunciados por portentos, revelaciones, sucesos prodigiosos u otras señales celestiales.)14 O sea que los grandes acontecimientos no ocurren nunca en ninguna ciudad ni en ningún país sin augurios, visiones, sucesos prodigiosos u otras señales celestiales anteriores. Escribía en Italia, el país más civilizado de Europa según la mayoría de los criterios. Sin embargo se nos dice que incluso allí se veían ejércitos en marcha en cualquier formación poco habitual de las nubes. Se supone que 1494, el «año desventurado que abrió para siempre las puertas de Italia al extranjero», fue anunciado por muchas profecías de desgracias.15 En todas las familias italianas era normal preparar el horóscopo de los hijos. Como los mexicas, hasta los mundanos florentinos veían en el sábado un día en el que podía ocurrir todo lo bueno o todo lo malo. León X, el brillante humanista que era Papa en 1518, consideraba que el florecimiento de la astrología era un mérito de su pontificado. Fernando el Católico de Aragón, el modelo del monarca moderno, escuchaba las profecías que predecían —acertadamente— que adquiriría Nápoles. En Europa en general se creía que los monstruos representaban la ira divina: Montaigne, en su ensayo «sobre un niño monstruoso», escribió (más tarde ese mismo siglo) que había visto a un niño de catorce meses sujeto por debajo del pecho a otro niño sin cabeza y que: «Ce double corps et ces membres divers se rapportans à une seule teste, pourroient bien fournir de favorable prognostique au Roy de maintenir sous l’union de ses loix ces pars et pieces diverses de nostre estat…». (Este doble cuerpo y estas diferentes extremidades que dependen de una sola cabeza bien podrían ofrecer un buen presagio para que nuestro rey mantenga la unidad de los diversos partidos y facciones de nuestro estado…)16
Contra el escepticismo engendrado por tal correspondencia entre el viejo y el nuevo mundo, hay quien alega que los augurios de México se inventaron en los años treinta y cuarenta del siglo XVI basándose en el hecho de que para el pueblo llano es más fácil aguantar las catástrofes si se alega que se han predicho.17
No obstante, estos fenómenos ocurridos en México solían ser frecuentes. De hecho, en el Códice Florentino (libro VII) figura una descripción casi idéntica de un acontecimiento de esta índole, como consecuencia de un fuerte viento del sur, a una posterior del «agüero». Suponiendo que hayan ocurrido, se habrían olvidado si el imperio mexicano hubiese prosperado posteriormente. El brillo extraordinario bien pudo ser causado por una luz zodiacal, o incluso por una aurora boreal. Con cierta frecuencia se producían tormentas que hacían que el agua del lago «hirviera». Cabría esperar que hubiese incendios en los techos de paja de las pirámides, dada la cercanía de los braseros. Los seres de dos cabezas podían ser mellizos siameses; de haber existido, es verosímil que fueran simplemente asesinados en secreto. Tanto ellos como el ave del espejo parecen productos de la imaginación de alguien que ha consumido setas sagradas. Cabe incluso la posibilidad de que, en este pueblo tan consciente de las guerras, alguien hubiese propuesto montar venados por razones militares.18
Finalmente, es cierto que se observaron cometas y eclipses en esos años: hubo un cometa en 1489; un eclipse total en 1496; y otro cometa en 1506.19 Este último fue avistado en China en julio de ese año, posteriormente en Japón y luego en España, donde se creyó que presagiaba la muerte de Felipe el Hermoso. En China el cometa tenía el aspecto de una bolita, de un «blanco que tira a oscuro» y con rayos débiles. Al principio no tenía cola. Los japoneses también tomaron nota de dicho cometa; según sus descripciones, era «una gran esfera azulada». Empezó en la constelación de Orión; debido a la época del año y a la disposición astrológica en aquel tiempo, habría estado cerca del sol y, por tanto, apenas visible antes del amanecer y después del atardecer. A medida que avanzaba hacia el oeste, lo hubiesen observado más tiempo por la noche y habría sido espectacular a mediados de agosto. Cada día habría aparecido más hacia el norte, desapareciendo en el oeste, con una larga cola nebulosa apuntando hacia el sudeste.20 No cabe duda de que los mexicas habrían sacado de ello una conclusión sensacional.
La interpretación más probable es que algunos de estos augurios, si no todos, existieron y que en Tenochtitlan se sacaron instantáneamente sombrías conclusiones de los rumores que llegaban acerca de los horribles acontecimientos que estaban teniendo lugar en Panamá y en el Caribe; que, si bien se olvidaron temporalmente, tanto los portentos como las interpretaciones que de ellos se sacaron se recordaron en 1519; y unos mexicas y frailes astutos, cuando escribieron posteriormente sobre el imperio mexicano, vincularon con agrado dichos recuerdos con lo que sabían de lo ocurrido en Europa, añadiendo detalles pintorescos tomados de los clásicos europeos. (Los frailes españoles que hablaron de los augurios, como fray Olmos, Motolinía y fray Sahagún, nacieron hacia 1500 y recordarían de su niñez el cometa de 1506.) Los relatos de hombres montados en «venados» podrían haber llegado a México desde Darién.
El emperador de los mexicas en esos años parecía contar con las aptitudes necesarias para enfrentarse a estas dificultades. Moctezuma II (su nombre significaba «el encolerizado») era el quinto monarca desde que su pueblo se deshizo del dominio de los tepanecas y el octavo desde que se estableciera la casa real a fines del siglo XIV. Era hijo del temerario emperador Axayácatl, que perdió la guerra contra los tarascos pertrechados con armas de cobre. Llegó al trono, o «solio», sagrado en 1502 y en 1518 contaría unos cincuenta años. Se le llamaba Moctezuma «Xocoyotzin» (el menor) para diferenciarlo de su bisabuelo, el conquistador que reinó a mediados del siglo XV.21
Moctezuma II es uno de los pocos mexicas de esa época que los lectores actuales pueden ver en toda su complejidad; casi todos los demás son todavía de dos dimensiones para nosotros, dominados por su cargo, sus títulos imposibles de pronunciar y a menudo confundidos con sus difíciles nombres, ocultos en el anonimato del esplendor colectivo. Moctezuma era, como la mayoría de los mexicas, de tez oscura y de estatura mediana; de cabello ondulado y nariz aguileña; de cuerpo bien proporcionado, delgado; de cabeza grande y ventanas de la nariz ligeramente aplastadas. «Era astuto, sagaz y prudente, sabio, experto, áspero en el hablar, muy determinado.»22 Sus súbditos lo veían como el más elocuente de los gobernantes.
También, como la mayoría de los mexicas, era cortés. «Tan cortés como un indio mexicano» era una frase muy corriente en la España del siglo XVII. La cortesía era una característica necesaria. El gobierno dependía de la comunicacion personal, y Moctezuma dedicaba casi todos los días a las consultas. Los dirigentes de la comunidad y sus sirvientes solían apiñarse en el palacio y eran tan numerosos que una parte se quedaba en la calle. Cuando conseguían audiencia con su emperador hablaban en voz baja, sin mirarlo, sin alzar los ojos. Ésta era una innovación; mas, como en el caso de muchas tradiciones nuevas, se cumplía escrupulosamente. Cuando Moctezuma contestaba, lo hacía en voz tan baja que diríase que no movía los labios. Cuando iba a la ciudad, al templo o a uno de sus palacios de menor importancia, lo saludaban con extremo respeto. Ninguno de sus predecesores consiguió una cuarta parte de su majestuosidad, comentaría el autor del Códice Mendocino. Casi todos, cuando iban a verlo, lo hacían descalzos. En los años sesenta del siglo XVI, fray Durán preguntó a un anciano indio qué aspecto tenía Moctezuma. El indio respondió que, aunque había vivido cerca del emperador, no lo sabía, pues nunca se había atrevido a mirarlo.23
Antes de acceder al trono, Moctezuma logró muchos éxitos como general. Como ya hemos dicho, fue también sumo sacerdote durante un tiempo. Aunque podía reír e incluso soltar risillas incontrolables y aunque pareciera amable, tenía la reputación de ser inflexible.24 Ésa podía ser una ventaja. De él se decía que hizo meter en jaulas y después matar a siete jueces corruptos o indecisos.25 Según Moctezuma, «esta gente no se quería tratar por amor sino por temor».26 Su predecesor Ahuítzotl actuaba a menudo sin consultar al Consejo Supremo. Moctezuma hacía lo mismo. Cumplía sus deberes oficiales con gran solemnidad. Parece que daba mucha importancia a la precisión: por ejemplo, el festival del mes Tlacaxipehualitzli debía llevarse a cabo cuando el sol, en el equinoccio, podía verse en medio del Templo Mayor; y, debido a que ese edificio no estaba perfectamente alineado, Moctezuma quería derribarlo y volver a construirlo.27
Deseaba que los reglamentos fuesen más rigurosos. Así, no sólo insistió en que todos los cargos oficiales estuviesen en manos de nobles, sino que hizo matar a todas las personas que antes ocupaban dichos cargos por temor a que revelaran lo que había ocurrido en el pasado. Mas es justo decir que la opinión de distintas personas difería: fray Durán, que habló con los supervivientes de la corte de Moctezuma, dijo que éste era modesto, virtuoso y generoso, «adornado de todas las virtudes que en un buen príncipe se podían hallar».28
El emperador mantenía una guardia compuesta de señores provinciales, así como muchos hombres armados listos para cualquier emergencia. Durante las comidas lo atendían un gran número de muchachos.29 Solía coger unos cuantos bocados de los numerosos platos mientras daba otros a los sabios que se sentaban con él. Después podía dejarse entretener por malabaristas, bufones, enanos y jorobados, o escuchar música (había suficientes instrumentos para llenar continuamente de música su palacio de haberlo deseado, como en los días de Ahuítzotl).30 Moctezuma tenía una familia numerosa: una esposa legítima (Teotalco, una princesa de Tula) y varias otras esposas importantes (una de ellas, hija del rey de Tacuba; otra, hija del cacique de una pequeña ciudad, Ecatepec; y una, prima suya, hija del cihuacóatl Tlilpotonqui, el heredero de Tlacaelel).31 Pero tenía también muchas concubinas. Las estimaciones del número de hijos que le dieron varían entre diecinueve y ciento cincuenta, si bien se decía que su esposa principal le había dado únicamente tres hijas.32 Cada día se cambiaba cuatro veces de túnica y nunca más las vestía. Sus retiros espirituales, cada doscientos sesenta días, al Quauhxicalco («un oratorio donde el señor se recogía a hazer penitencia»),33 le proporcionaban la oportunidad de meditar.
El reino de Moctezuma, aunque marcado por un aumento de las desigualdades, contó con varios éxitos. La conquista de Soconusco, por ejemplo, permitió al reino proveerse ampliamente, por primera vez, de plumas verdes del quetzal. «Entonces comenzaron», según el Códice Florentino, «los amantecas [plumajeros] a labrar cosas primas y delicadas».34 Derrotó tantas ciudades como su predecesor, el «conquistador» Ahuítzotl; muchas de ellas en la fértil región costera cerca de lo que es ahora Veracruz. La reconstrucción de Tenochtitlan después de la inundación causada por los errores de Ahuítzotl fue un éxito. A Moctezuma se le debe la creación de muchas de las famosas obras de arte (sobre todo las de piedra) que son consideradas como características de la civilización mexicana.35 Tuvo la iniciativa de hacer construir un templo en honor de los dioses de otras ciudades.36 Fue probablemente bajo Moctezuma que se instituyó la obligatoriedad de cultivar la tierra.
Puesto que había sido sumo sacerdote, Moctezuma conocía los calendarios sagrados a la perfección. Como sus consejeros y los sacerdotes no le aconsejaban bien acerca de lo que debía hacer respecto a las noticias misteriosas provenientes del mar y a los «portentos», convocó a los nigrománticos. Ya hemos visto que las responsabilidades de éstos eran distintas de las de los sacerdotes. Respondían al travieso dios Tezcatlipoca y consumían toda índole de plantas alucinógenas para ayudarlos en sus adivinaciones. Según el historiador Tezozomoc, nieto de Moctezuma, éste preguntó: «Décidmelo… si viesen algunas cosas, como pronósticos, ahora sea visión o fanstama o lloro o gemido[,] de que no parece quien sea, o abusión[,] y que tengan gran cuenta de oír de noche…».37
Los nigrománticos afirmaron contundentemente no haber visto nada. No podían darle ningún consejo. En consecuencia, Moctezuma le dijo a su mayordomo: «Llevadme a esos bellacos y encerradlos en la cárcel de Cuauhcalco. Hablarán conmigo mañana». Y así, al día siguiente, Moctezuma ordenó a su mayordomo que preguntara de nuevo a los nigrománticos lo que creían que ocurriría: «Decidle a esos encantadores que declaren alguna cosa, si vendrá enfermedad, pestilencia, hambre, langosta, terremotos de agua o secura de año, si lloverá o no que lo digan: o si habrá guerra contra los mexicanos, o si vendrán muertes súbitas, o muertes por animales venidos, que no me lo oculten, o si han oído llorar a Cihuacoátl, tan nombrada en el mundo, que cuando ha de suceder algo, lo interpreta ella primero, aun mucho antes de que suceda». (Cihuacóatl, o «mujer serpiente» —que, caso extraño, prestó su nombre al emperador adjunto—, era la divinidad principal de Culhuacan, una ciudad cercana.)
Los nigrománticos no fueron de gran ayuda. Uno dijo al mayordomo, cuando éste fue a la prisión: «¿Qué podemos decir? Que ya está dicho y tratado en el cielo lo que será…». Nada se podía alegar contra tan convencional declaración. Se supone también que añadieron: «ha de suceder y pasar un misterio muy grande: y si de esto quiere nuestro rey Moctezuma saber es tan poco…, y pues ello ha de ser así, aguárdelo…».38 (En La historia de los mexicanos por sus pinturas, un documento que data de los años treinta del siglo XVII, probablemente escrito por un franciscano, se afirma que estos nigrománticos anunciaron a Moctezuma que, según los presagios, debía morir.)39 Sin embargo, otro nigromántico, supuestamente informado sobre las actividades de los españoles en Centroamérica, dijo «que habían de venir españoles con barbas a esta tierra».40
Cuando Moctezuma oyó las sombrías predicciones se alarmó. Al parecer los nigrománticos estaban de acuerdo con las predicciones del difunto rey Nezahualpilli. Se dice que pidió al mayordomo: «Preguntadles… de dónde ha de venir, de el cielo o de la tierra: de qué parte, de qué lugar y cuándo será?». La pregunta podría parecer superflua, pues las noticias sobre los malvados hombres barbados venían del sur y del oeste.
El mayordomo regresó a la prisión de Cuauhcalco. Cuando abrió las puertas no encontró a nadie. Una vez con Moctezuma, dijo: «Señor mío, hacedme tajadas, o lo que más fuéredes servido: sabed, señor, que cuando llegué y abrí las puertas, estaba todo yermo, que uno ni ninguno parecía, pues yo también tengo especial cuenta, porque tengo allí viejos con la misma guarda de ellos y de otros, y no los sintieron salir, y creo que volaron, como son invisibles y se hacen todas las noches invisibles y se van en un punto al cabo del mundo…».
Frente a tal fuga en masa, Moctezuma ordenó a los ancianos de los sitios donde vivían los nigrománticos que mataran a las familias de éstos y derribaran sus casas. Al parecer esta orden se cumplió. Pero los brujos no volvieron a aparecer.41
Moctezuma formuló las mismas preguntas a unos ciudadanos corrientes, escogidos al azar; las respuestas fueron igualmente perturbadoras. Algunos dijeron haber soñado que olas arrasaban el palacio de Moctezuma, que el Gran Templo estaba en llamas, que había señores huyendo hacia los cerros. Tal vez recordaban lo que habían oído sobre la destrucción, unos noventa años antes, de la capital tepaneca, Azcapotzalco. O quizá estuviesen bajo los efectos de alucinaciones causadas por alguna planta alucinógena. Moctezuma encarceló a esos soñadores imprudentemente sinceros. Se dijo que los dejó morir de hambre.42
Sin duda recurrió a los adivinos normales también, incluso a aquellos a los que se consultaba para conocer el significado de tal o cual día de un nacimiento. Podemos imaginarlos, nerviosos, mirando fijamente dentro de obsidiana o jarras de agua, haciendo y deshaciendo nudos o echando granos de maíz sobre las páginas de algún libro sagrado. Mas ellos, también, resultaron inadecuados.
Moctezuma contempló la idea de construir un nuevo y colosal altar en honor de Huitzilopochtli, con la esperanza de que con ello evitaría las aciagas predicciones. Consultó a los señores de Cuitlahuac, una pequeña ciudad en el lago. Al parecer, el cacique de esa ciudad descendía directamente del dios Mixcóatl. Respondió valerosamente que el plan agotaría al pueblo y ofendería a los dioses. Se dice que Moctezuma lo mandó ejecutar, también a él, con toda su supuestamente divina familia. Olvidó la idea de un nuevo templo, sin embargo, y se dedicó a tratar de que bajaran de las montañas que dominaban Chalco una nueva e inmensa piedra de sacrificios.43
Como reacción a las actividades sospechosas que tenían lugar en la costa y a las predicciones del fin de su imperio, Moctezuma emprendió una frenética caza de brujas, los relatos de la cual, por incorrectos que fuesen, demuestran la libertad de que gozaba el emperador de los mexicas para cometer toda clase de brutalidades arbitrarias, incluso fuera de Tenochtitlan, si creía, aun por un momento, que eran para el bien público.
En la primavera de 1518 un macehual (hombre del pueblo, plebeyo) llegó a la corte imperial. Era un hombre poco atractivo, pues no sólo vestía de modo burdo, sino que también era disforme: le faltaban las orejas, los pulgares y los dedos grandes de los pies. Llegaba de Mictlancuauhtla, cerca del mar del este: comienzo poco prometedor, pues el término significaba «bosque del infierno».44 Llegó diciendo que «vide andar en medio de la mar como una sierra o cerro grande que andaba de una parte a otra». Moctezuma ordenó a su mayordomo que lo encarcelara y lo vigilara. A uno de sus cuatro consejeros principales, el «vigilante de la Casa de las Tinieblas», el tlillancalqui, quizá sobrino suyo, le ordenó preguntar al calpixqui (funcionario encargado de la recolección del tributo) del pueblo cerca del mar si había algo extraño en la mar y, de ser así, que se enterara de lo que era.45
El tlillancalqui y Cuitlalpítoc, un sirviente suyo (probablemente esclavo), emprendieron el viaje hacia la costa. Unos cargadores experimentados los llevaron en hamacas. Fueron primero a Cuetlaxtlan, el único lugar de la costa que contaba con un calpixqui mexicano. En dicha ciudad había una pequeña colonia mexicana de descendientes de los mexicas que emigraron cuando la hambruna asoló Tenochtitlan en los años cincuenta del siglo XV. El calpixqui, Pínotl, pidió a los emisarios que descansaran y les dijo que sus gentes irían a investigar lo que podía verse.
Éstas regresaron diciendo que la noticia era cierta: dos torres o pequeños cerros se vislumbraban en el mar, moviéndose hacia atrás y hacia adelante. Los agentes de Moctezuma insistieron en verlo con sus propios ojos. A fin de no exponerse, subieron a un árbol cerca de la costa y se dieron cuenta de que el macehual disforme había dicho la verdad. Indudablemente había montañas encima de las olas. Pasado un tiempo, vieron unos cuantos hombres venir hacia tierra en una barquilla: estaban pescando. Tenían anzuelos y redes, aparejos con los que los mexicas se hallaban familiarizados. Sin embargo, éstos oyeron un idioma desconocido y risas. Después, el tlillancalqui y Cuitlalpítoc vieron la barquilla volver a uno de los objetos en el mar. Bajaron del árbol, regresaron a Cuetlaxtlan y se dirigieron a toda prisa a Tenochtitlan.
Al llegar fueron directamente al palacio de Moctezuma. Se dice que, tras los saludos habituales, el tlillancalqui dijo: «Señor y rey nuestro, es verdad que han venido no sé qué gentes, y han llegado a las orillas de la gran mar, las cuales andaban pescando con cañas y otros con una red que echaban. Hasta ya tarde estuvieron pescando, y luego entraron en una canoa pequeña y llegaron hasta las dos torres muy grandes y subían dentro; y las gentes sería como quince personas, con unos como sacos colorados, otros de azul, otros de pardo y de verde, y una color mugrienta como nuestro ychtilmatle [capa hecha de fibra de maguey], tan feo; otros encarnado, y en las cabezas traían puestos unos paños colorados, y eran bonetes de grana, otros muy grandes y redondos a manera de comales pequeños, que deben de ser guardasol (que son sombreros) y las carnes de ellos muy blancas, más que nuestras carnes, excepto que todos los más tienen barba larga y el cabello hasta la oreja les da».46
Moctezuma quedó consternado. Los indios mexicanos solían ser lampiños: no tenían barba y no necesitaban afeitarse. A excepción de los sacerdotes, llevaban el cabello corto. Además, había poca gente con piel blanca y a ésta se la enviaba normalmente al zoo de rarezas humanas de Moctezuma.
Moctezuma mandó a los artesanos fabricar objetos de oro fino y de plumas, brazaletes tanto para tobillos como para muñecas, abanicos y cadenas. Serían regalos para los forasteros. Entre los objetos había dos grandes discos de madera cubiertos de oro y plata que representaban los calendarios empleados en el Valle de México. Pero nadie debía enterarse de este encargo. Además, Moctezuma ordenó que fuese liberado el macehual del «bosque del infierno» que había traído la noticia. A nadie pareció sorprenderle que se fugara, al igual que los nigrománticos el año anterior. Tal vez lo asesinaron discretamente para que no hablara.
Moctezuma ordenó que se vigilara toda la costa.47 Pidió al tlillancalqui y a Cuitlalpítoc que regresaran a Cuetlaxtlan. Habían de llevar regalos para el señor de los visitantes. Los dos discos no estaban acabados, por lo que no fueron enviados. Mas un amplio tesoro estuvo prontamente listo. Los mexicanos emprendieron el viaje a Cuetlaxtlan. Allí se preparó comida que se llevó a la costa. En esta ocasión los emisarios se dieron cuenta de que los misteriosos objetos en el mar eran barcos, barcos de un tamaño que no habrían creído posible. «Entraron luego en las canoas y començaron a remar hazia los navíos, y como llegaron junto a los navíos y vieron a los españoles besaron todos las prúas de las canoas en señal de adoración.»48
«Luego los españoles les hablaron», a través de los intérpretes, cuya habilidad debió dejar mucho que desear. «Dixeron: “¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde venís? ¿De dónde sois?”. Respondiéronlos los que ivan en las canoas: “Hemos venido de México”. Dixéronles los españoles: “Si es verdad que sois mexicanos, dezidnos, ¿cómo se llama el señor de México?”. Ellos les respondieron: “Señores nuestros, llámase Moctezuma el señor de México”. Y luégoles presentaron todo lo que llevavan. De aquellas mantas ricas que llevavan, unas se llamavan xiuhtlalpilli [“atadura de turquesa”], otras tecomayo [“llena de tecomates” (vasija semiesférica, como taza honda)], otras xacoalcuauhyo [“llena de águilas pintadas”], otras ecacozcayo [“el lleno de joyeles del viento”], otras tolecyo [“llena de viento curvo”] o tezcapucyo [“llena de humo de espejo”]».49 Los forasteros regalaron a los mexicanos objetos menos impresionantes, incluyendo galletas y pan de los barcos (probablemente pan cazabe) y collares de cuentas de vidrio verdes y amarillas. Los mexicanos expresaron su placer, que los forasteros tomaron por candidez en vez de lo que era sin duda cortesía. Los mexicanos tenían sus propias cuentas: las de jadeíta formaban parte del tributo pagado por Soconusco a los mexicas y que éstos metían a menudo en la boca de los muertos a fin de pagar los viajes de su alma en el mundo subterráneo. Mas cualquier collar verde era bienvenido en una sociedad para la que el color, ya fuera en plumas de ave o en piedra, era particularmente apreciado.50
El tlillancalquí propuso que comieran. Los forasteros sugirieron, suspicaces, que empezaran los mexicanos y éstos así lo hicieron. Hubo bromas mientras consumían el cocido de pavo, las tortillas y el chocolate. Los mexicanos tomaron un poco de vino. Al igual que la mayoría de los indios al beberlo por primera vez, les gustó.51 Entonces los castellanos les dijeron: «Ya nos volvemos a Castilla, y presto bolveremos y iremos a México».
Los mexicanos volvieron a tierra firme y se dirigieron a toda velocidad a Tenochtitlan. El informe que dieron a Moctezuma se desarrolló más o menos así: «Señor, dignos somos de muerte. Oye lo que hemos visto y lo que hemos hecho. Tú nos posiste en guarda a la orilla del la mar. Hemos visto unos dioses dentro de la mar y fuimos a recebirlos, y dímosles vuestras mantas ricas, y veis aquí lo que nos dieron, estas cuentas». Y entonces le explicaron lo que los forasteros habían dicho.
Moctezuma contestó con el saludo formal: «Venís cansados y fatigados. Ios a descansar». Y añadió: «Yo he recibido esto en secreto, y os mando que a nadie digais nada de los que ha pasado».52
A continuación, el emperador examinó los regalos. Le gustaron las cuentas. Comió una galleta y dijo que sabía a toba. Comparó el peso de un trozo de toba y el de una galleta: naturalmente, la toba pesaba menos. Los enanos de Moctezuma comieron un poco del pan, que les pareció dulce. Las demás galletas y los restos de pan fueron llevados con solemnidad al templo en honor de Quetzalcóatl en Tula.53 Las cuentas fueron enterradas al pie del altar en honor de Huitzilopochtli en Tenochtitlan. Moctezuma habló con sus principales consejeros, probablemente los treinta miembros del Gran Consejo. Convinieron en que lo único que se podía hacer era vigilar atentamente la costa.54
Los misteriosos visitantes, los que habían regalado cuentas y galletas duras, se marcharon de la costa. A los pocos mexicanos que sabían algo de la llegada de los forasteros se les amenazó de muerte si hablaban de ella. Las autoridades de Tenochtitlan trataron de descubrir lo que se había dicho en el pasado acerca de una llegada tan misteriosa, pues les era difícil creer que ocurriera algo sin precedente.55 No obstante, su propia política pasada constituía un obstáculo. Al inicio de la aventura imperial de los mexicas, Tlacaelel e Itzcóatl habían quemado los relatos de su propia historia. En Texcoco existían todavía muchos documentos históricos, mas las relaciones entre ambas ciudades no eran tan buenas como antes. Moctezuma ordenó al artista de su corte que hiciera una pintura de lo visto en la costa. La enseñó a sus archiveros. Ninguno de ellos había visto nada parecido a esos barcos, con sus grandes velas, sus aparejos y la popa extraordinariamente alta. Se dice que entonces algunos brujos de Malinalco profetizaron la llegada de hombres con un solo ojo; que otros previeron la llegada de hombres cuyo cuerpo, en la parte inferior, era de serpiente o pez. Un anciano, un tal Quilaztli, que vivía en Xochimilco, poseía una biblioteca de antiguos códices anteriores al imperio. Al parecer halló semejanzas entre uno de estos documentos y lo visto en la costa. Los hombres del mar, creía, no eran extranjeros. Eran gentes muertas mucho tiempo atrás, que regresaban a su propia tierra. Tal vez se hubiesen marchado, de momento, pero, en su opinión, regresarían al cabo de dos años. A Quilaztli lo llevaron a vivir a Tenochtitlan. No obstante, Moctezuma se mostraba cada vez más sombrío.56
Pasó un año. Moctezuma se sumergió nuevamente en sus deberes imperiales. Su concubina preferida le dio un nuevo hijo, los jorobados de la corte bailaban, los enanos cantaban, los bufones hacían reír a su amo. Los malabaristas se tumbaban boca arriba, con las piernas alzadas, y hacían girar bolas en el aire. El programa habitual de sacrificios prosiguió, así como los bailes y la música de flautas y tambores; los nobles seguían poniéndose de tiros largos y pintándose la cara; continuaron los cantos, la recogida de flores y, sin duda, la incontrolable risa causada por la ingestión de setas sagradas. Los sacerdotes mantenían el fuego ardiendo en los templos. Los tributos de otro año llegaban sobre la espalda de pacientes cargadores. Los comerciantes traían hermosas y largas plumas de quetzal, así como rumores de guerra en el Pacífico. Los que trabajaban las piedras preciosas se alegraban de que Moctezuma hubiese conquistado los territorios donde había buena arena con la que pulir sus materias primas. Los hombres y las mujeres del pueblo llano, los macehualtin y los mayeques, seguían con sus tareas normales, celebraban los embarazos y los nacimientos, educaban a los hijos, intentaban inculcar los códigos morales, morían y descendían a Mictlan, ese lugar vacío y sombrío al que sabían que iría todo aquel cuya vida hubiese carecido de aventuras. Los cortesanos de Texcoco componían poemas en los que lamentaban la brevedad de la vida y la decadencia de los imperios. El emperador pronunciaba magníficos discursos acerca de sus antepasados. Y casi olvidó a los forasteros de 1518.
No obstante, los forasteros no olvidaron México. En cumplimiento de su promesa, al año siguiente, el «año 1-caña», 1519, regresaron.