PRIMERA PARTE
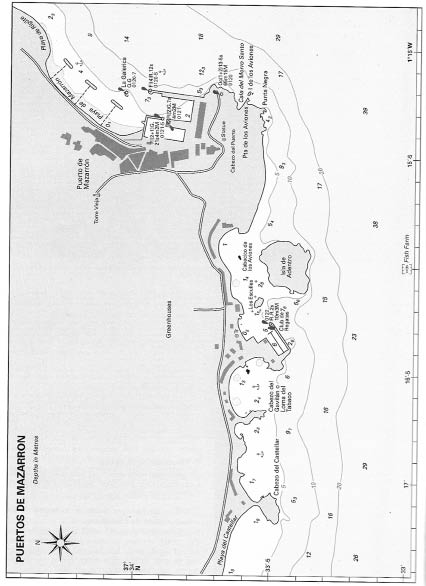
CAPÍTULO PRELIMINAR
La Isla de Mazarrón
Cuando resonó el grito el aire de la mañana se estremeció como si se convulsionara bajo un latigazo de angustia.
Pronto el agudo sonido se multiplicó amplificándose hasta alcanzar una magnitud ensordecedora. Cientos de gaviotas, sintiendo invadido su territorio, se lanzaron a una melopea de protestas frenéticas que cubrió la isla de Mazarrón con un siniestro velo sonoro de alarma.
Lola Ifre intentó escapar de este infernal chillerío y de la férrea mano que hacía presa en su brazo derecho con tanta fuerza como un torniquete, interrumpiendo su circulación sanguínea. Apenas veía, cegada por las lágrimas y el dolor, pero aun con la vista nublada, se sentía subyugada por el fulgor de odio que brillaba en los ojos desorbitados de aquel desconocido que la arrastraba tras él por el abrupto talud pedregoso. No tenía ni idea de quién era aquel individuo, extraordinariamente fornido, que la vapuleaba de manera inmisericorde, a pesar de sus lamentos de dolor, con los que parecía disfrutar y enardecerse a la par. Las olas rompiendo débilmente en la reducida playa de la isla producían un rumor tristísimo de llanto y servían de música de fondo a la obscena retahíla de exabruptos que profería aquel energúmeno vestido de neopreno como ella.
—¡Levanta del suelo, zorra! Ahora te vas a enterar de lo que es pasarlo mal, y luego le daremos la noticia a tu nuevo papaíto, el gran arqueólogo Leandro Galifa, que por fin ha conquistado a la mujer de sus sueños, la novia ideal de su juventud. ¡Vamos, pedazo de ramera, tan ramera como tu madre! ¡Vamos, he dicho! Seremos dos parejas llenas de lujuria: Marina y Leandro, y tú, Lola, la hija de Marina Balibrea, y yo, Emilio, el hijo de Leandro Galifa, ¡jajaja! ¡Vamos a casita! ¡Nos vamos a divertir, te lo juro! Luego, puede ser que mueras, pero eso no tiene importancia, todo el mundo muere antes o después. ¡Arriba, asquerosa furcia! ¡Ponte en pie o te mato aquí mismo!
Lola, desobedeciendo la orden, se dejó caer de nuevo en el suelo sembrado de piedras. Sabía que su última y única posibilidad de salvación estaba en permanecer, costara lo que costara, en el exterior de la ruinosa casa del islote a la que aquel sádico la conducía a rastras. Mientras consiguiera retrasar la marcha, resistiéndose con todas sus fuerzas a despecho del daño que recibiría castigada su rebeldía por aquel diablo, y lograra que los dos estuvieran al aire libre, existía la posibilidad de que alguien los viera desde la cercana costa habitada y diera aviso para que la socorrieran, puesto que resultaba evidente lo que aquel endriago estaba perpetrando.
Un violento golpe de una furiosa patada en su costado la dejó sin respiración. El brutal impacto le había hundido, sin duda, varias costillas flotantes. Sintió que se ahogaba cuando el hombre la obligó a arrodillarse, asiéndola del cuello del traje y estrellándola con furia contra el terreno pedregoso. El choque le produjo erosiones dolorosísimas en la frente, la nariz y la barbilla. El sabor ferruginoso de la sangre invadió su lengua, y se mezcló con el sabor salado de las lágrimas de miedo y de dolor que brotaban incontenibles de sus ojos.
Aterrorizada, pudo sin embargo atar los cabos de aquella disparatada situación. El loco se había identificado como el hijo de Leandro Galifa y había dicho llamarse Emilio. Por otra parte, había demostrado saber que ella era Lola Ifre (no estaba siendo víctima de ninguna confusión) y había aludido claramente a su madre, Marina Balibrea, refiriéndose a ella como la novia de juventud de su padre.
El vertiginoso curso de su razonamiento deductivo cesó abruptamente cuando su raptor la introdujo a rastras en la vieja edificación, la única existente en la solitaria isla, y la arrojó al suelo. El maníaco se sirvió de un afilado puñal de submarinista para rasgar el neopreno del traje de buceo que ella vestía. Después la despojó a tirones de él y también del biquini que llevaba debajo, dejándola completamente desnuda.
—¿Qué tenemos aquí? ¡Pero si es la diosa Venus, surgida de las espumas del mar! —dijo sonriendo con una histriónica mueca de odio enloquecido.
Lola intentó cubrirse con las manos los pechos y el pubis, pero sus gestos de autoprotección provocaron más al monstruo, que le propinó varios pinchazos con la punta del cuchillo que sostenía y que había usado para rasgar su vestimenta.
—¡Quieta, zorra! —bramó arrojando el puñal a un lugar inalcanzable para ella, pero fácilmente accesible para él.
La inmovilizó poniéndole una rodilla sobre el pecho y se quitó torpemente su propio traje de neopreno y el sucinto bañador masculino que vestía. Lola se sentía morir, asfixiada; la dolorosa presión de esa rodilla sobre sus magulladas costillas le impedía respirar tanto como el pánico que experimentaba. En cambio, su agresor disfrutaba evidentemente con el terror de su víctima indefensa, que sollozaba entrecortadamente presa de la desesperación.
Emilio había decidido vengarse de su padre y concluir así con la onerosa carga de resentimiento que venía arrastrando desde la adolescencia, una carga que se había ido haciendo más y más pesada en su edad juvenil, cuando pudo al fin comprender los motivos de su padre, el gran arqueólogo Leandro Galifa, para tratar con tan indiferente despego a él, su único hijo, y a su madre. Sintió odio por aquel padre estricto, por aquel catedrático tan respetado como temido, que jamás parecía quedar satisfecho con la conducta ni las calificaciones que él obtenía. Pese a su brillantez, el adusto ceño paterno ensombrecía sus logros de estudiante aplicado. Jamás recibió un elogio, jamás notó sobre su autoestima la tonificante mirada de orgullo paterno, por el contrario, en su etapa universitaria se sintió relegado injustamente por su padre-profesor a favor de otros alumnos menos aventajados. Esto le dolía enormemente, pues su mayor deseo, en el fondo, era alcanzar su aprobación, y sentía como un agravio el que él no apreciara su esfuerzo, que llegaba al extremo de seguir sus pasos eligiendo su misma especialidad. En cuanto a su madre, tampoco podía decirse, a su parecer, que recibiera el trato que una esposa puede esperar de un marido enamorado. A menudo llovían sobre ella palabras de recriminación infundadas, que provenían del evidente desamor, el descontento y el desprecio, en definitiva, que su padre sentía por la atadura matrimonial con aquella pobre mujer que, desde luego, no estaba a su altura intelectual, cosa que él no se recataba de reprocharle una y otra vez con crueldad absurda, puesto que cuando se casó con ella ya sabía que su bagaje cultural era tan mediocre como su inteligencia, de lo cual ella no era culpable, verdad inapelable que el inteligentísimo Leandro Galifa, el gran catedrático universitario, tendría que haber reconocido en honor a la justicia. Pero jamás lo había hecho. Le había resultado más cómodo responsabilizarla a ella de no ser precisamente una superdotada.
Desde que tuvo edad para vislumbrar lo que era el amor y el imperio que podía ejercer la atracción amorosa entre dos personas, Emilio identificó el sentimiento que regía la vida de su padre: una amargura derivada de la frustración de verse unido a una mujer anodina, sin atractivo para él, una mujer que le había dado un hijo más que inteligente, desde luego, pero que él calificaba frecuentemente de mezquino y retorcido, todo, en realidad, porque no era el hijo que le hubiese dado la mujer que él siempre había amado y deseado de verdad, esa tal Marina Balibrea, antigua novia de Universidad, bella, elegante, inteligente, culta e interesada en los mismos temas que él, la Arqueología y la Historia.
Emilio pensó que estaba a las puertas de conseguir vengarse de su frustrante experiencia de hijo relegado. Ahora tenía en sus manos a Lola Ifre, la hija de Marina, a la que su padre parecía haber adoptado como hija propia, favoreciéndola profesionalmente como jamás había hecho por él, que era de su propia sangre, una vez reanudada su relación con aquella mujer (excepcional, según él) que no había podido olvidar en tantos años.
Lola sería el chivo expiatorio de su odio. La castigaría con una violación salvaje, torturándola y dándole una muerte lenta después, para resarcirse con su agonía de la agonía que él había padecido durante toda su vida viéndose privado de la estima y la aprobación paternas.
Emilio se arrodilló frente a la muchacha liberando su pecho de la presión de su rodilla. El aire penetró en los pulmones de Lola arrancándole un gemido de dolor, pero permitiéndole al menos volver a respirar. La muchacha yacía ensangrentada, luchando por proteger su pudor. Con un ademán violento él le separó bruscamente las piernas y avanzó abriéndose paso con las rodillas hasta situarse entre sus muslos, prolongando el momento del definitivo castigo. Obscenamente, colocó sus manos abiertas sobre los pechos vírgenes y los manoseó con sadismo, comprimiéndolos sin consideración alguna, haciéndola llorar de dolor. Las costillas flotantes, rotas, se clavaron en sus órganos internos. Lola sintió que se asfixiaba. Medio cegada por las lágrimas, el sudor de agonía y el terror, entrevió el rostro de aquel ser demoníaco y creyó ver las fauces babeantes de un lobo o de un perro de presa con ojos inyectados de sangre y del odio más enconado, unos ojos de asesino implacable. Supo que iba a morir. Una marea de fuego la invadió desde el estómago a la boca y el amargo sabor de la bilis vino a sumarse a su agónico martirio.
De repente, Emilio gritó retorciéndose y retirándose como arrastrado por el reflujo irresistible de una marea.
Una voz desgarrada de mujer prorrumpió en groseros exabruptos.
—¡Malnacido, cabrón! Te crees que voy a quedarme mirando cómo te regodeas escarbándole el coño a esta mosca muerta con la excusa de que tienes que vengarte.
Emilio, totalmente desnudo, se puso en pie, y de un violento manotazo arrancó de las manos de aquella Furia, en figura de mujer, la piedra que tenía agarrada, con la que lo había golpeado en la espalda. Rápidamente empuñó el cuchillo que había dejado antes al alcance de su mano y arremetió rabioso contra ella, que repelió el ataque con un quiebro ágil de su cuerpo.
—¡Te mato, hija de puta! —bramó con las venas del cuello a punto de reventar.
—¡Loco de mierda, te la voy a cortar! ¡Puedo capar a un ejército de gorilas de tu calaña!
Las palabras de la mujer se cortaron en seco; el cuchillo del hombre le rajó la cara desde la mitad de la frente a la barbilla, destrozando los hermosos rasgos y partiendo los labios que acababan de moverse un segundo antes para proferir frases de inmenso furor.
Magdalena Palazón, alias la Éboli, cayó de rodillas. Se llevó ambas manos al rostro y se encogió sobre sí misma en una postura de defensa postrera. El monstruo no tuvo piedad; terminó de acuchillarla y la volcó de lado empujándola con un pie como el que aparta un incómodo obstáculo de su camino.
Lola pudo ver entonces el único ojo de la mujer, de color gris como las nubes de tormenta, que la miraba con una mezcla de odio y estupor mientras los últimos estertores de la agonía sacudían el escultural cuerpo caído.
El asesino se volvió hacia Lola jadeando como una fiera ansiosa por atacar. Era evidente que su furia se había redoblado. Se sintió más indefensa y aterrorizada aún, si eso era posible. Le pareció que los dientes de aquel energúmeno aumentaban de longitud y se volvían agudos como cuchillos carniceros. Comenzó a chillar, invadida por un tremendo ataque de pánico, pataleando con todas las energías que pudo reunir, intentando defenderse. Aunque sabía que su esfuerzo sería estéril, el instinto de conservación la impulsaba a resistirse hasta el final.
Un bofetón de la mano derecha del hombre le cruzó la cara a la vez que la punta de su cuchillo, que sostenía con la izquierda, se apoyaba amenazadoramente en la base de su cuello hiriéndola superficialmente.
—Estate quieta, cerda, si no quieres acabar tan muerta como esa basura que hay tirada ahí.
El cuerpo masculino la aplastó de nuevo impidiendo el paso del aire a sus pulmones y hundiéndole todavía más las costillas rotas. El dolor era insoportable. Se quedó sin respiración, pero segundos después una oleada de adrenalina la hizo reaccionar y la obligó a gritar pidiendo socorro una y otra vez. Una mano enorme le tapó la boca a la vez que aquel peso odioso y opresivo pareció aumentar. Las rodillas del hombre hacían palanca entre los muslos de Lola, que luchaba inútilmente por mantenerlos juntos. Se sintió débil e indefensa. Sus propios alaridos la en-
sordecían y se mezclaban con el bramido del mar que parecía haberse embravecido y rugía como el motor de una lancha a toda revolución.
Súbitamente, aquel torturante peso dejó de aplastarla. Lola pudo ver que una forma corpórea, ensangrentada como una enorme flor roja, se aferraba al cuerpo desnudo del hombre y lo obligaba a retirarse de la presa que parecía querer devorar. Una piedra de afiladas aristas, como un hacha prehistórica, partió el cráneo de Emilio como si se tratara de un coco que se abre para dejar a la vista su interior. Una masa gris y ensangrentada se esparció por el suelo cuando el cuerpo masculino se derrumbó exánime. La mano de la mujer dejó caer la piedra, instrumento de sangre y odio, una vez cumplida su vengativa justicia. Luego, cayó ella también al suelo, junto al cuerpo sin vida del que había sido su amante y su dueño absoluto. La muerte volvió a unirlos en unas inopinadas bodas de tragedia sangrienta.
* * *
Los gritos de Lola rompieron el silencio del reposo nocturno otra vez más. Marina se apresuró a acudir a su lado. La abrazó confortadoramente siseándole como cuando era una niña temerosa que la llamaba en medio de la noche.
—Estoy aquí, estoy aquí, mi niña. Ha sido una pesadilla, tranquila, tranquila…
Lola se dejó acunar por el abrazo maternal y tragó obedientemente el comprimido tranquilizante de diazepam que tenía recetado para momentos de terror nocturno. Apuró con ansia el vaso de agua. Se sentía sedienta. Deseaba borrar de su paladar el acre regusto que deja el pánico, esa impresión de alarma desmesurada que se abalanza de repente sobre el durmiente como la garra de un ave de rapiña, cruel e implacable. Ella no había conocido esa terrible sensación hasta que vivió el episodio del rapto y sufrió lo indecible en manos del psicópata que era Emilio Galifa y presenció por añadidura la muerte violenta de esa extraña mujer tuerta —la Éboli— y del propio Emilio. Se mataron el uno al otro, en una extraña deriva de su historia como amantes. Primero se dieron pasión, lujuria, tal vez amor, y después se dieron odio, un odio mortífero, enconado, y en medio de esa marea de encono y saña se hirieron en una lucha salvaje hasta que acabaron con sus vidas, extraviadas, hundidas en la ciénaga de la locura.
Lola se había hundido también en una ciénaga de arenas movedizas, la de la depresión y el terror del sueño, que le traía invariablemente todas las noches aquellas horribles horas vividas en poder de esos dos seres, Emilio y la Éboli, que se habían convertido en sus fantasmas particulares. El tormento de la pesadilla recurrente le presentaba con todo detalle lo acaecido desde que fue sorprendida buceando en la Isla Cueva Lobos y llevada hasta la Isla de Adentro hasta que fue rescatada en la casa de la Isla por Daniel Leyva y por la Guardia Civil costera. Noche tras noche, el miedo la golpeaba en la mente y en el ánimo como un martillo que remachara el clavo de su anonadamiento. Tras cada una de estas experiencias, que la hacían gritar despavorida en mitad de la noche despertando a los otros dos moradores de la casa —su madre y su pareja—, quedaba quebrantada física y moralmente, como bajo los efectos de una tunda de palos.
La euforia de las primeras horas tras su rescate había hecho creer a todos —a ella misma, a su madre Marina Balibrea, a Leandro, a Daniel, a Paco Gañuelas…, a todos, en fin— que lo ocurrido era agua pasada, pero el agua del suceso se había empantanado, y en vez de correr como el agua de un río en el que uno no vuelve a bañarse, se había estancado y emponzoñado como el agua infecta de una charca rodeada de carroña.
En realidad no era solamente a Lola a quien estos sucesos estaban sacudiendo como viento huracanado que quebranta y arrasa. También Leandro Galifa sufría los efectos devastadores de la resaca de aquella especie de hecatombe.
Sin atreverse a entrar en el dormitorio de Lola, el arqueólogo observaba desolado los intentos de Marina Balibrea, la mujer recientemente reencontrada y recuperada, por calmar a su hija, que sollozaba e hipaba convulsivamente.
Mientras los efectos del diazepam llegaban, Leandro se debatía en un maremágnum de pensamientos radicalmente autodestructivos. Se sentía responsable en parte de lo que había sucedido. Al fin y al cabo, él era el padre del canalla que había perpetrado el rapto y la violación —afortunadamente frustrada— de Lola. Su hijo había pretendido usar la violación a modo de uno de esos castigos de guerra que ocurren en muchos países en conflicto con el fin de desmoralizar al enemigo. Y él, Leandro Galifa, el progenitor de Emilio Galifa, pretendía ahora convertirse en padrastro de la víctima de todo aquel episodio de sadismo, Lola Ifre. Este propósito había comenzado a avergonzarlo y a hundirlo anímicamente. En las primeras horas, tras la liberación de la joven y la muerte de Emilio y la Éboli, también él había sentido una especie de euforia que sin embargo ahora lo llenaba de mala conciencia, puesto que era debida a partes iguales al salvamento de Lola y a la desaparición del mundo de los vivos de su propio hijo. El hecho innegable de que Emilio se hubiera convertido en un delincuente, un expoliador de pecios, un traficante de objetos de arte y un extorsionador no borraba el hecho de que él era su padre y que su huella genética era un lazo que los unía para bien o para mal. Pensó con amargura que, desde luego, era para mal.
Marina levantó los ojos y lo miró, apoyado en la jamba de la puerta, en pijama, con los ojos entristecidos por los pensamientos que atormentaban su mente. Ella le sonrió e hizo un gesto que significaba que Lola se estaba quedando dormida en sus brazos. Leandro intentó corresponder a su sonrisa, pero no logró sino esbozar una mueca ambigua que no pasó desapercibida a Marina, que, intuitivamente, supo cuál era la galerna que azotaba el velamen mental de su hombre. Los días posteriores al suceso de la Isla habían sido horribles. Los proyectos de búsqueda submarina de las monedas romanas —causantes de toda aquella maldición para sus vidas— habían quedado postergados y sustituidos por los desagradables interrogatorios policiales, ineludibles para Leandro, dada la circunstancia de ser el padre del asesino, asesinado a su vez por una mujer de la que él no sabía apenas nada, salvo que patroneaba un barco que se llamaba Kraken y que tenía matrícula de Denia.
Leandro llevaba años sin tratarse con su hijo, incluso ignoraba su presencia en el Puerto de Mazarrón. Fue una nefasta sorpresa para él descubrir que había estado siguiéndole los pasos, con la aviesa intención de tomarse la revancha de las malas jugadas que le achacaba a lo largo de toda su vida.
El entrecortado relato de Lola sobre lo que Emilio le había dicho a gritos le hizo comprender todo el horror del extravío mental de aquel desgraciado que él y su resentida mujer habían traído al mundo. Recordó a Mila por unos momentos. En realidad, procuraba no pensar nunca en ella. Se había propuesto expulsarla de su pensamiento desde el momento en que falleció, dejándolo así libre y exonerándolo de la obligación de soportarla o divorciarse de ella. Pero ahora volvía a su mente para mostrarse tan igual a su hijo como una gota de agua es igual a otra. No se trataba de una semejanza intelectual, no. En eso —sin falsas modestias— Emilio le había salido a él. Era brillante, capacitado, con poder de decisión, facilidad resolutiva, don de mando, mientras que ella había sido una mujer no solamente inculta y sin interés en salir de su ignorancia (de la que tal vez no hubiera podido salir aun queriendo, dada su escasa inteligencia), sino además dominada por la malevolencia y la necesidad de hacer daño a los demás para aplacar la envidia que la corroía por dentro como una tenia. En sus últimos años la habían dominado los celos absurdos y la vida con ella se había vuelto insoportable. Leandro había luchado mucho para contrarrestar la nefasta influencia de aquella madre estulta y envidiosa sobre un hijo inteligente pero impresionable, sin embargo, pronto supo que había perdido la batalla. Pasaba mucho tiempo en la Universidad, incluso en el mar, formando parte de expediciones de buceo arqueológico. Lo mismo estaba en Alejandría, que en el mar Rojo o en el Egeo o en las costas mediterráneas españolas. Mila aprovechaba sus ausencias para intoxicar la mente del niño con relatos de agravios sufridos y de supuestas infidelidades de su padre. La tierna arcilla del corazón del muchacho recibió la impronta de sierpe de la madre; el joven la creyó a pie juntillas, naturalmente. Su madre le parecía una mártir y su padre un villano de película, tan malvado como seductor y perversamente inteligente. Inconscientemente intentaba imitarlo subyugado por su aura de poder y valentía, mientras que conscientemente lo denigraba acusándolo de injusticia y de arbitrariedad en contra suya. Se unía a su madre en el victimismo y esa dicotomía contradictoria y distorsionante de la realidad lo iba sumiendo en un extravío mental cada vez más evidente. Logró grados académicos admirables y se convirtió en un buceador extraordinario, pero se degradó como ser humano, culpando de su propia degradación a su padre.
Leandro había advertido con tristeza que su hijo era un enfermo mental y que su extraordinario potencial intelectual se había decantado por las fechorías calculadas al milímetro, maquiavélicamente. Había llevado sobre sus espaldas su vergüenza por el hijo y su amargura por él y por la madre, su esposa, como unas alforjas cargadas de plomo. Luego había sucedido el deceso de Mila y se había sentido aliviado. Ahora había desaparecido Emilio y en su fuero interno debía confesarse que tampoco lo había lamentado. No obstante, las circunstancias violentas de su muerte habían impedido que se sintiese exonerado de aquella carga, y por el contrario le habían complicado mucho las cosas. La policía, la autopsia, la cremación, los trámites legales pertinentes lo habían hecho descender a un pozo de aguas amargas. Además, el irracional remordimiento de conciencia cada vez que Lola sufría un episodio de terror nocturno estaba devastando su ánimo y estaba socavando su relación con Marina.
Desgraciadamente no veía más salida a este laberinto que retroceder sobre sus propios pasos y abandonar el terreno conquistado: el amor de la mujer que siempre había deseado.
CAPÍTULO I
La estrella fenicia
Costas mediterráneas del SE de Hispania, hacia el siglo VII a. C.
Las dos naves de cabotaje navegaban con viento contrario, sacudidas por fuertes rachas huracanadas que amenazaban con desarbolarlas. Los capitanes se desgañitaban vociferando en medio del fragor de la tormenta, animando a sus tripulaciones a realizar el esfuerzo necesario para bogar hasta conseguir acercar las embarcaciones hasta la Isla de Puerto Piojo en busca de abrigo. La lucha de los hombres contra las olas era titánica.
En la segunda de las naves, que se había quedado rezagada, los remeros, sentados en las bancadas, se aferraban a los remos con las palmas de las manos en carne viva y hundían las palas en las procelosas aguas, tan oscuras y tenebrosas como la noche que los envolvía. El rugido del mar enfurecido se imponía sobre las plegarias y las imprecaciones de aquellos marinos y comerciantes desesperados.
El capitán cartaginés Aníbal el Tirio era un marino sumamente experto. Había navegado con el célebre capitán Aníbal el Rodense, que había llevado a término un trayecto entre Cartago y el cabo Lilibeo, un total de 125 millas, a 5 nudos por hora, y se preciaba de ello con frecuencia. En aquel momento angustioso, el Tirio achacó a la ira del dios Moloch lo que les estaba ocurriendo. La fortísima tormenta los había sorprendido en una época del año, la primavera, particularmente benigna y bonancible en la mar. De repente el firmamento nocturno se había cubierto de negros nubarrones que habían ocultado la constelación de la Osa Mayor, tan útil y conocida para los navegantes de su pueblo que era llamada por los demás la Estrella Fenicia.
Sí, estaba seguro, había sido el apresuramiento del ávido comerciante que había fletado las dos naves el culpable de su desgracia. Estaban en un apuro del que no sabían si saldrían con bien. ¡Malditos fueran los mercaderes impíos que no honraban debidamente a las divinidades protectoras!
—¡Bogad proa a las olas! —vociferó el capitán, procurando hacerse oír en medio del estruendo del oleaje y el silbido del viento.
Los desesperados esfuerzos de los remeros resultaban, sin embargo, infructuosos.
En la gabarra todos clamaban al cielo para que aplacase su ira.
—¡Melkart, dios de la fuerza, socórrenos!
—¡Astarté, la compasiva, ayúdanos!
Las voces de los marineros, agudizadas por el terror, eran aullidos que se confundían con el bramido del viento huracanado. Las olas, rematadas en blancas crestas de burbujas espumeantes, elevaban las dos embarcaciones y luego las dejaban caer en su pavoroso seno, hasta que la siguiente montaña de agua las volvía a zarandear sin misericordia.
Mientras luchaban contra la galerna, cruzaban por la memoria del capitán las imágenes de la construcción de aquella nave. Era extraño que en esos terribles momentos le vinieran a la mente aquellos detalles, pero para Aníbal el Tirio recordar aquello en esas circunstancias resultaba un augurio, un mal augurio, un presagio de muerte próxima. Lamentó haberla alquilado a ese cerdo de Astarmol, más conocido por su avaricia que por su inteligencia, y por haberse alquilado a sí mismo como capitán de aquella expedición comercial iniciada sin el auspicio benigno de los dioses.
El barco era una buena nave de cabotaje, para costear de ensenada en ensenada y transportar una carga nada despreciable, en esta ocasión cargaba lingotes de plomo, 2.120 kilos en total[1] y algunas ánforas de cerámica. La nave, de 8,10 metros de eslora y 2,25 de manga, con un puntal de 1,10 metros, tenía fuertes cuadernas de madera de higuera, bien cosidas con fibra vegetal. Las trancas eran de madera de pino, bien trabadas entre ellas por el sistema de espigas. En cuanto al calafateado, se había realizado a conciencia, con una mezcla de fibras vegetales a prueba de filtraciones. Nada fallaba en su nave, con sus diez bancadas capaces para sus remeros, su timón y su palo mastelero con su vela rectangular, orientable según la dirección de los vientos, tan variables en el Mediterráneo. Nada era contrario a la buena navegación, excepto la ira de Baal, el dios de las tormentas, y la airada venganza del dios Moloch, que no había sido honrado con el sacrificio de ningún niño, cuya tierna carne le es grata, antes de iniciar periplo alguno. La propia diosa Astarté los había abandonado pese a ser una divinidad benévola y maternal. Y todo por la tacañería del mercader y por su propia actitud, tan interesada en la ganancia como cobarde para oponerse a los locos proyectos de su fletador. Prescindir de la ceremonia de colocación del mástil había constituido todo un desacato al poder de los dioses. La negra silueta de Puerto Piojo, como el lomo de un Leviatán fabuloso, se recortó cercana en la noche durante unos segundos a la luz cegadora de un fortísimo relámpago. Después volvieron las tinieblas y el horrísono bramido del mar, que, por fin, abrió sus fauces insaciables para engullir primero una nave y luego la segunda. Los gritos de los marineros, implorando el auxilio de los dioses, se ahogaron entre el rugido de la galerna y el batir de las olas en las rocas de La Isla, tan cercana como imposible ya de alcanzar.
Para ambas tripulaciones se apagó para siempre la Estrella Fenicia.
CAPÍTULO 2
El León Marino en dique seco
Época actual. Puerto de Mazarrón
La churrería Carrañaca se encontraba ya bastante concurrida a esa hora de la mañana a pesar de que ya estaba más que mediado el mes de septiembre y no quedaban prácticamente veraneantes en el pueblo, salvo algunos oficinistas, empleados de banca con turno de vacaciones retrasados y jubilados que prolongaban su estancia en la costa mazarronera —un auténtico y delicioso oasis de tranquilidad fuera de temporada— o se habían afincado en la localidad.
Aquel día, los parroquianos del Carrañaca eran todos del pueblo y el ambiente respiraba una cordial confianza que confería un sabor más sabroso a los exquisitos churros y buñuelos bañados en azúcar y al espeso chocolate a la española que todos los clientes degustaban con expresiva fruición.
Daniel Leyva entraba en ese momento por la puerta y se dirigía al grupo que en el extremo de la barra formaban José Antonio Vera el Cheche, Guillermo Tell, Paco Gañuelas, Tony Méndez y Rosa Canales.
—¡Lo mismo para mí! —dijo, señalando el plato de churros y el chocolate con un ademán rotatorio del índice y un saludo expresivo a todos.
—¡Buenos días, Danielico! —deseó Paco, palmeándole un hombro—. ¿Cómo estamos?
—Pues, ya ves, haciendo tiempo para que se haga una hora decente para presentarme en casa de Lola.
—Dale muchos recuerdos cuando la veas, en nombre propio y en el de todos los que estamos aquí, claro —dijo Guillermo.
Todos hicieron gestos de asentimiento.
—Nosotros acabamos el desayuno y nos vamos para el Karyam a escape. Hay que zarpar antes de que role el viento y nos fastidie doblar cabo Tiñoso —dijo Tony.
—Ya nos dirás cuándo vamos a meternos en los fondos de Cueva Lobos a buscar el pecio corsario y las monedas que tuvo que dejar allí Lola —intervino Rosa.
—Todo depende de las órdenes de Leandro Galifa —contestó Daniel—, él va a dirigir la prospección.
—Naturalmente —contestó la bióloga y buceadora—, nadie mejor que él, pero ya sabéis que podéis contar conmigo.
—Faltaría más, Rosa, pocos buceadores conocen esos fondos tan bien como tú.
—Si hace falta el Karyam… —ofreció sinceramente Tony.
—No digo que no —aceptó de inmediato Daniel— porque el León Marino tiene un serio problema con los grifos de fondo.
—¡Por eso estoy yo aquí! —intervino el Cheche.
—Pues ya puedes afinar como fontanero, Cheche, porque si salta un grifo de esos, nos vamos a pique en un abrir y cerrar de ojos —dijo Guillermo Tell.
—Están ya muy viejos —afirmó el Cheche.
—¿Viejos? ¿Viejos? ¡Eso es poco! ¡Los grifos y las tuercas y hasta el ancla de ese barco están para el desguace! —exclamó manoteando Paco—. ¡Me lo vas a decir a mí, que se me hundió una tabla de cubierta y mira qué arañazos en el tobillo! Y todavía contento, que no me lo fracturé.
—¡Habló quien pudo! —protestó Daniel—. ¡El patrón del Valiente Paco, la lancha más flamante y veloz del Puerto, que alcanza medio nudo a la hora, lo menos!
—¡Exagerao! —dijo el dueño del cascarón flotante aludido—. El Valiente todavía hace su servicio.
—Querrás decir que el Valiente todavía flota, lo cual es un misterio para todos.
—¡Envidia, pura envidia! —atajó cómicamente Paco—. Mi Valiente es el barquico más marinero y más salao de la mar.
—Salao, desde luego, porque con el agua de mar que le entra por las cuadernas tiene sal y yodo y de to —se choteó el Cheche con zumba.
—¡Pues se achica y asunto arreglao! —se sulfuró en broma Gañuelas.
Tony y Rosa estallaron en carcajadas ante la histriónica discusión, a la vez que iniciaban la despedida.
—Bueno, muchachos, nos vamos para la goleta, que hay faena de avistamiento hoy.
—¿Cómo llevas los datos, Rosa? —preguntó Daniel.
—Más de 25 calderones comunes, 2 rorcuales y varias colonias de delfines comunes y listados de 20 a 200, y mulares con una media de 15 a 20 individuos cada manada y un montón de crías. Cuando quieras consultar los datos estadísticos, los tengo todos en mi ordenador.
—¡Estupendo! —aceptó Daniel sinceramente entusiasmado.
—Hasta más ver —concluyó Tony.
—Buena navegación —desearon los que se quedaban.
Mientras entraban a puerto, para dirigirse al punto de amarre del Karyam, Rosa pensaba que la aparente animación que había estado mostrando Daniel era forzada, muy alejada de su verdadero estado de ánimo. Los últimos días habían sido difíciles para él. Lola estaba acusando más de lo esperado las secuelas traumáticas de lo sucedido. El ambiente en esa casa se había enrarecido, con Leandro Galifa sumido en pensamientos huraños y Marina Balibrea sufriendo por partida doble al advertirlo y al ver a su hija hundida en el marasmo de la depresión y el miedo. Bastaba ser medianamente observadora para darse cuenta de esto y Rosa lo era; no se le escapaba que en esa familia había mar de fondo. En superficie todo parecía bajo control, pero profundizando, seguramente se descubrirían corrientes frías discurriendo en direcciones divergentes. Mal asunto, pensó.
Tony Méndez la sacó de sus pensamientos, hablándole de la ruta que había decidido para ese día.
—Hoy zarparemos rumbo a Tiñoso. En mar abierto a doce millas de la costa avisté ayer con el catalejo una numerosa colonia de cetáceos, creo que se trataba de calderones grises, no puedo asegurarlo porque no nos acercamos lo suficiente. El Cheche tenía prisa por volver a tierra y a Paco también le urgían unos asuntos en el pueblo. Si tú hubieras venido en lugar de ellos…
—¡Vaya, tenía que ser en mi día libre! En fin, qué se le va a hacer. Con suerte volverán a aparecer, a ver si es hoy mismo, porque el mar está en unas condiciones excelentes.
—Y el viento nos es favorable. Fíjate, Rosa, sopla un levante suave que ni pintado para navegar rumbo a cabo Tiñoso. Cuando salgamos a mar abierto, si quieres, podemos soltar el trapo y navegar a vela.
—¡De acuerdo!
Desde la entrada del recinto portuario se podía ver ya el Karyam. El barco se mecía imperceptiblemente, atado a sus puntos de amarre del muelle pesquero.
Rosa saludó a Antonio, el calafate, que salía del astillero cuando se cruzaron con él.
—¡Buenos días, Antonio!
—Buenas, Rosica.
—¿Vienes del León? —preguntó Tony haciendo un gesto hacia el dique seco en que estaba el barco de Daniel Leyva.
—Sí, Tony, sí. Vengo del León, pero lo mismo daría si viniera de León —dijo remarcando mucho la diferencia consistente en la falta de la “l”—, porque tal como está ese barco, voy a avanzar trabajando en él lo mismo que avanzaría olvidándome del asunto y yéndome de turismo a León, que es una ciudad preciosa según creo, que yo no conozco y tengo interés en visitar de toda la vida, ya ves.
—¿Tan mal está? —preguntó Rosa.
—Peor, hija mía, peor. Me parece que Daniel se tendrá que buscar otro barco, si quiere navegar en los próximos tres meses, por lo menos.
—El Karyam está disponible, ahora que ha terminado el verano y apenas hacemos salidas turísticas —dijo Tony—. Además, Rosa y yo vamos a colaborar con él en lo que haga falta.
—Eso está bien —afirmó con un gesto expresivo el calafate— porque lo que es el barco de Leyva…
—Pues anda que el mío… —intervino Paco Gañuelas, que venía con el Cheche, incorporándose por sorpresa a la conversación.
—Hombre, Paco, ¿de dónde sales? —exclamó Tony sorprendido—. Y con el Cheche, además, ¿pero es que veníais detrás de nosotros?
—Eso mismico, Tony, eso mismico. Mira, es que al veros salir ha dicho este… —señaló a José Antonio Vera, el Cheche para los amigos.
—O sea, yo —confirmó el aludido, señalándose a sí mismo como si hicieran falta más aclaraciones o existieran otras alternativas que hicieran ambiguo el relato iniciado por Gañuelas.
—Ha dicho —retomó el hilo Paco— que por qué no nos enrolábamos hoy de marineros con aquí el patrón y la señorita bióloga.
—Y de paso, si se tercia —intervino el Cheche— echamos unas inmersiones, o sea, unos buceos como Dios manda en aguas de La Azohía, si es que tenéis equipos de sobra.
—Dos marineros nos vendrían bien, Tony —dijo Rosa—. Esta mañana quiero dedicarme a contrastar datos en mi ordenador para mi tesis doctoral. Paqui Jiménez Casalduero, que me la dirige, me está animando a avanzar en ella este invierno.
—Desde luego, muchachos, dos marineros nos harían falta todos los días. ¡A bordo! —los invitó.
—Antes de embarcarnos…, voy a preguntar… ¡Antonio! —llamó Paco Gañuelas a voces, dirigiéndose al calafate, que ya había empezado a alejarse del grupo tras un mudo saludo con la mano—. ¿Cómo ves tú mi Valiente Paco?
El calafate hizo un expresivo gesto que lo decía todo sobre el viejo cascarón bautizado con tan pomposo nombre.
—¿Que cómo lo veo, Paco? ¿Que cómo lo veo? ¡Pues en el fondo del puerto mismo como lo saques a navegar!, porque está que ni a la Galerica llega, te lo digo yo.
—¡Hombre, no me des esas pesambres! —se compungió Paco.
—Mejor dártelas ahora que tomarlas nosotros cuando te vayas a pique con el Cheche y todo.
—¡Conmigo no sería! —negó el aludido—. Porque el menda no se embarca en coladores que flotan a medias ná más.
—¡Que flotan a medias! —se sulfuró Paco Gañuelas—. ¡Que flotan a medias! ¡Pues no te habrás embarcao tú veces en mi Valiente sin que nos hayamos hundío! ¡Habrase visto, fenicio, que eres un pedazo de fenicio!
El Cheche, conocedor de la extraña inquina que el Valiente mostraba por los ancestros colonizadores de Mazarrón, estalló en una carcajada que secundaron los demás, exacerbando así el enfado de Gañuelas.
—¿Os reís, verdad? Pues menos risas que si me cabreo no vais a encontrar de qué chotearos. ¡Fenicios, que eso es lo que sois todos! ¡Unos fenicios!
Las risas se redoblaron al oír la definición con pretensiones de exabrupto, que ya se había convertido en una seña de identidad de Paco Gañuelas, que la repetía con tanta frecuencia que algunos en el pueblo habían comenzado a cambiarle el mote y a apodarlo el Fenicio en vez de el Valiente.
—¡Anda, Feni…, digo Valiente —se choteó Tony—, no te sulfures, que ya echaremos todos una mano para dejar el Valiente en condiciones de comerse las millas marinas como un delfín!
—Y hablando de delfines —intervino Rosa—. ¿Es para hoy salir a ver si avistamos algunos, o lo pensamos dejar para mañana?
La pregunta irónica, hecha con una sonrisa llena de humor, tuvo la virtud de apaciguar los ánimos alterados.
—Tienes razón, Rosica —afirmó el Valiente un poco avergonzado por su anterior explosión de rabia—. Vamos a bordo, que si no…
—Si no, no vamos a encontrar ni delfines, ni ballenas, ni salpas siquiera —abundó Tony—. ¡A bordo todos!
—¡A bordo! —gritó el Cheche, saltando el primero a cubierta.
* * *
Recuperado el buen clima de camaradería, los cuatro tripulantes del Karyam iniciaron las maniobras pertinentes para salir a navegar. Previamente, se revisaron los niveles de líquidos de motor.
—Anda, Cheche —indicó Tony—, mira el nivel de aceite y el de gasoil, dime si están bien que voy a arrancar el motor.
—¡A tus órdenes, patrón! ¡Bien de gasoil y de aceite! —gritó al cabo de unos momentos, una vez inspeccionados los niveles de ambos.
Tony arrancó el motor, que inició su fuerte ronroneo como el de un gigantesco felino que rugiera complacido ante la inminente perspectiva de una cacería.
—¡Ya está caliente! Podemos salir. Paco, suelta el sprin de popa, y tú, Cheche, suelta los largos.
Los dos marineros recién enrolados se apresuraron a cumplir las órdenes y soltaron las amarras. Liberada de ellas, la goleta se movió en el agua del puerto con la misma viveza y alegría que si estuviera dotada de un alma sedienta de libertad y ansiosa por surcar las olas en pos del inalcanzable horizonte.
Los cuatro tripulantes vieron alejarse por popa la hermosa estampa del muelle del puerto, en que quedaban como a la espera de su regreso los tres norays de sus amarras y los demás barcos que aguardaban en reposo el momento de navegar libres, surcando el mar y la brisa.
Dejando la luz roja por su costado de estribor, el Karyam traspuso la bocana del puerto. Tony dio más máquina y todo avante enfilaron la ruta hacia cabo Tiñoso.
El agua mostraba una transparencia máxima y un tono azul profundo que confirmaba su excelente estado de visibilidad. Las condiciones eran muy distintas a las que habían predominado en las jornadas anteriores, en las que el tono verdoso del mar era signo de que el agua estaba removida desde el fondo y no permitiría ver prácticamente nada.
A la altura de La Galerica se podían distinguir ahora, como a través de un cristal traslúcido, los fondos poblados de posidonia y cubiertos por millares de castañuelas de un intenso tono negro, que pululaban de una lado a otro como si ejecutaran una deslizante danza acuática.
Cinco o seis golondrinas de mar aparecieron en el campo de visión de Rosa, que disfrutó con su graciosa forma de nadar, a causa de la cual eran llamadas como las ágiles aves, anunciadoras del verano. Acodada en la borda, miraba el horizonte a proa y el surco espumoso que tras sí dejaba la goleta. Se perdió un momento en sus pensamientos, que se trasladaron a tierra y se centraron en su amiga Lola Ifre. Le preocupaba el estado depresivo en que había caído y en el que parecía hundirse más y más a cada momento en lugar de mejorar. Era una reacción postraumática normal, desde luego, pero no por eso menos preocupante. Después del terror experimentado en manos de ese maníaco enloquecido, con varias costillas rotas, la pobre, llena de cortes y pinchazos de cuchillo por todo el cuerpo, no se podía esperar nada mucho mejor. La euforia de los primeros momentos, tras su liberación, había resultado engañosa. De la más alta cima de alegría había rodado al más hondo barranco de tristeza, proceso típico y normal en casos semejantes. Era como si después hubiese comenzado un círculo vicioso de vivencias rememoradas, que se escenificaban recurrentemente en su cerebro, empecinado en presentarle una y otra vez aquellas amargas horas, y le impedían recuperarse anímicamente tal y como se iban recuperando sus huesos quebrantados y su carne herida.
—¿Estás pensando en Lola? —preguntó Tony, adivinando el tema de sus cavilaciones.
El patrón se había acercado, descalzo, como solía moverse por el barco, a fin de anunciar a Rosa que fondearían un rato en el Bajo para darse el gustazo de bucear en aquel abismo superpoblado de especies, que encuentran refugio en los pecios del fondo, hundidos allí para que sirvan a modo de arrecifes artificiales a los peces.
—Has acertado —asintió Rosa—. Me preocupa Lola, me preocupa mucho. Y lo peor es que tampoco veo a Leandro Galifa muy normal después de todo aquello.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que noto a Leandro como ido. Anda ensimismado, taciturno. Esteban Aranda, que lo conoce como yo, también dice que ha vuelto a ser el tipo huraño que era cuando fue nuestro profesor en la facultad. Entonces era casi un misántropo y hoy, al parecer, lo es de nuevo. Apenas habla y, si lo hace, es con monosílabos y algún que otro desplante. Esteban desde luego no se atreve a acercársele.
—¿Ha ido Esteban a ver a Lola?
—¡Claro! Recuerda que fueron compañeros de excavación arqueológica en el castillo de Mazarrón, y que fue ahí precisamente donde encontraron las famosas monedas romanas en aquellas tumbas iberas.
—Que luego se sabría que eran las llamadas monedas del Lote Escipión, según dijo el numismático ese de Cartagena… ¿Cómo se llamaba? —preguntó Tony.
—Alejo García Ramírez.
—¡Ese!
—Han traído cola las dichosas monedas, y en el fondo del mar siguen, hasta que las saquemos. En fin, hoy sabremos cuándo empezamos la búsqueda. Daniel habrá ido ya a casa de Marina para visitar a Lola y para entrevistarse con Leandro Galifa, que dirigirá las prospecciones —dijo Rosa.
—¿Irá también Leandro esta mañana a casa de Marina? —preguntó Tony mientras giraba el timón para aproximarse al punto en que fondearían.
—No es que vaya a ir a casa de Marina, es que está viviendo allí.
—No sabía nada —se sorprendió Tony—. ¿Dices que vive en casa de Lola y de su madre?
—Eso mismo —terció Paco Gañuelas, metiéndose de lleno en la conversación—. Guillermo y yo estábamos allí de visita el día en que trasladó sus maletas a esa casa. Fue el mismo día del… —dudó en elegir la palabra— del suceso, por la tarde. Dijo que no quería dejarlas solas ni esa noche ni los siguientes días, después de lo que Lola había pasado y con lo que se les venía encima, con la Guardia Civil preguntando que si esto que si lo otro, que si las cosas pasaron así o asá, ya me entendéis. Y el hombre tenía razón, porque Lolica luego se puso… que no…, en fin, que no parecía mi Lolica de siempre.
—Hombre, hay que comprender que la pobre acusó el golpe. Fue mucha impresión todo aquello —abundó Guillermo.
—¡El tío asqueroso! —se alteró Paco ante el recuerdo de lo ocurrido, cerrando los puños con fuerza lleno de ira—. ¡Si lo pillo yo antes de que…!
El Valiente estaba lanzado e iba terminar su frase diciendo “antes de que lo matara otro”. Pero de repente se quedó mudo como si se hubiera dado cuenta de que iba a nombrar a la innombrable. Todos los presentes advirtieron su repentina palidez, pero ninguno supo explicársela. Paco no había confiado a nadie más que a Daniel Leyva un secreto de su pasado que había tenido una poderosa influencia sobre su vida posterior y que aún se cernía sobre su ánimo, mal que le pesara. Ese secreto era su desesperado amor por Magdalena Palazón, la Éboli. La mujer que le mató el corazón y las ilusiones, siendo él solamente un muchacho todavía. La misma que había acabado con la vida perversa de psicópata de Emilio Galifa, el frustrado violador de Lola.
Los otros tres tripulantes del Karyam achacaron su confusión patente al hecho de que Emilio era hijo de Leandro. Pensaron que a Paco el Valiente le había parecido poco delicado maldecir al muerto, cuando todos apreciaban tanto a su padre, que no era responsable de los reprobables actos de su hijo, un extraviado mental tan inteligente como malvado. Pero los tres estaban equivocados. Paco no era hombre que tuviera por costumbre la delicadeza cuando se topaba con un cabrón con pintas —como él solía decir—, sino que echaba mano del léxico más retadoramente grosero, si hacía falta, para referirse al objeto de su ira. La Éboli era la que se había travesado en la garganta, cerrándole con un nudo de amargura y de lágrimas la espuerta de palabras soeces que iba a soltar sin poder contenerse, la Éboli que aún se le agarraba al timón del corazón y lo patroneaba guiándolo por una mar llena de olas que lo zarandeaban, como a los restos de un naufragio que se resisten a hundirse definitivamente en el agua oscura y profunda. Paco pensó que no era solo Lola la que había acusado un golpe que iba mucho más allá de la rotura de unas cuantas costillas, él también sufría en su corazón unas lesiones tan dolorosas como las lesiones internas que tenía ella, y como las que debían tener igualmente ese pobre padre, ese Leandro Galifa, y Marina Balibrea. Había sido como una de esas carambolas de billar, que pegan con el taco a una bola y repercuten poco a poco en todas las demás hasta meterlas una a una en el agujero de la esquina de la mesa verde. Aquí no había mesa verde, pero como si la hubiera; de una tacada cuánto daño hecho.
A popa, José Antonio Vera, el Cheche, se mantenía apartado de la conversación y tumbado en el banco tapizado de colchonetas azules, miraba distraídamente las nubes que pasaban fluyendo mansamente sobre el azul celeste del cielo de principios de un otoño cálido aún. Las formaciones nubosas eran de escaso tamaño y de contornos curiosamente redondeados. Le recordaron la imagen de las monedas antiguas —romanas creyó recordar— que había visto hacía poco en el Museo Arqueológico de Cartagena.

CAPÍTULO III
Iberos
Costas del SE de Iberia. Hacia el siglo VII a. C.
Abiner, guerrero íbero, se levantó trabajosamente del jergón, hecho con un montón de lana procedente del esquileo de ovejas y cubierto con un tejido fabricado igualmente con lana. Comprobó que las fuerzas volvían a su maltrecho cuerpo y las piernas lo sostenían ya, aunque tuviera necesidad de apoyarse en un par de palos devastados y lijados que el curandero Balacertar le había proporcionado para que le sirvieran a modo de muletas.
Había resultado herido de gravedad en la pasada escaramuza (no podía llamársele batalla) de los contestanos, su tribu con los edetanos de la vecina tribu por el norte. A pesar de que no estaban en guerra realmente, los guerreros de ambas solían entrar en combate con frecuencia. Este deseo de luchar se debía a la fogosidad de la edad, pues es sabido que la sangre siempre arde en las venas de los varones jóvenes, en todo su vigor y les impele a probar su destreza con las armas a pie o a lomos de sus caballos, si lo poseen por ser de clase elevada. Este era el caso de Abiner, hijo de Abadutiker, hijo de Binturké, el cual había nacido de Emasagín, jefe de la tribu hasta el fin de sus días.
Avanzó cuidadosamente y, tras los primeros pasos, comprobó que podía prescindir de una de las dos muletas y caminar ayudándose de una sola.
Salió fuera de su cabaña. Su madre, Deleninar, que molía grano en un recipiente de piedra, golpeándolo con una fuerte mano de mortero fabricada con madera, levantó los ojos sorprendida, alegre y preocupada a la vez, al ver en pie a su hijo, y se alzó lo más rápidamente que pudo para acudir a su lado.
—¿Cómo es que estás levantado, hijo? —preguntó solícita, poniéndole las manos sobre los hombros, para pasar luego la palma de la mano derecha sobre la frente, a fin de vigilar su temperatura—. ¿Te encuentras bien? ¿Tendrás fiebre aún?
—No, madre, no tengo fiebre, y me encuentro mucho mejor. Tanto que voy a ir al santuario de la Diosa a darle gracias por haberme protegido.
—Iré contigo, Abiner.
—No, madre, no. Deseo ir yo solo. Los ritos sagrados a menudo piden soledad, y hasta los dioses se muestran más propicios a los que les abren sus corazones sin testigos. Tú podrás ir luego —añadió notando la desolada expresión de ella—, y podrás ofrecerle un exvoto en mi nombre. Desearía que lo compraras para mí.
—Oh, hijo mío. Me preocupa que aún no estés tan fuerte como tú crees y puedas rodar montaña abajo. El santuario de la Diosa Madre está en lugar abrupto, en mitad del acantilado que desciende al mar. Te confieso que hace años que no bajo a la gruta sagrada y me conformo con orar en el pequeño templo que le han erigido cerca de la necrópolis. Allí se halla la tumba de tu padre, mi bien amado esposo Abadutiker.
—Razón de más, madre, para que permanezcas tranquila aquí.
—No puedo estar tranquila si sé que vas tú solo a un lugar con un talud tan difícil —porfió.
—Si te sirve de consuelo, pediré a mi amigo Chadar, que se acerca ahora por el camino, que me acompañe, pero le exigiré que se quede fuera de la gruta mientras yo adoro a la Diosa.
En efecto, Chadar se aproximaba a paso rápido. Venía sin duda a interesarse por el estado de salud de su camarada de armas. Traía al cinto su falcata, famosa por el labrado en la empuñadura de una cabeza de un lobo ibérico con las orejas enhiestas y las fauces amenazadoramente abiertas. Abiner se felicitó de conservar él también su falcata y de que Clónico, el sacerdote, no hubiera tenido que cumplir el rito de doblarla para inutilizarla, porque eso significaría que él habría muerto y se hallaría ahora mismo vagando por el mundo misterioso e ignoto de los espíritus.
—¡Todos los dioses sean loados! —exclamó Chadar con alegría al ver en pie a su buen camarada—. ¡Ya te has levantado del lecho! Al verte tan postrado temí perderte, amigo, como a Katulalín, a Indikete y a Ertebas, que cayeron el día de nuestro encontronazo con los edetanos.
—¿Y los otros? —preguntó Abiner—. Estoy confuso después de tantos días de fiebre, en los que llegué a dudar sobre si me encontraba entre los vivos o entre los muertos, no recuerdo…
—¡Los demás salieron con vida!
—¿Todos? ¿Ninguno fue herido?
—Sí que hubo heridos, Abiner, no he dicho que no los hubiera. Ahora mismo se encuentran heridos de gravedad Agerdo, Nesile, Gurtano y el propio príncipe Korbis. Otros como Sanibelser y Sakarisker están convalecientes, como tú —añadió con una sonrisa—. En cuanto a Ordenas, Ordumeles, Baspedas, Albenne, Alucio y Eburo, están, como yo mismo, tan ilesos como antes de que encontráramos merodeando por territorio contestano a esos edetanos malditos.
Los dos jóvenes guerreros tomaron asiento en unos serones o asientos en forma de cilindro chato, fabricados con fuertes trenzas de esparto y consumieron un abundante desayuno a base de una especie de gachas de harina con leche, que se apresuró a servirles Deleninar con una solicitud maternal que se extendía hacia los dos casi por igual. Sus ojos dulces y severos a la par vigilaban para que Abiner apurara hasta el último sorbo de alimento. Luego insistió en que comieran unos higos maduros que ella misma sirvió presentándolos sobre una base de olorosas hojas de higuera.
Ambos hombres no tuvieron más remedio que plegarse a su solícita insistencia y los dos sonreían pensando que estaban acatando sus órdenes, obedeciéndola con más celo que si fuera uno de sus caudillos.
Terminada la colación, Abiner y Chadar se encaminaron a la Gruta Sagrada y seguidamente Deleninar, echándose sobre la cabeza una mantilla que reposó sobre su tocado en forma de teja, se dirigió a cumplir el encargo de su hijo. Deseaba adquirir un exvoto en el alfar de Baspedas, el mejor alfarero del poblado; sería la figura de un jinete sobre su caballo, en representación de su hijo, que había sido librado de la muerte en la pasada lucha tribal, al igual que su hermoso caballo, de nombre Katulalín, que pacía libre en estos momentos en los escasos pastos cercanos a su cabaña.
Mientras caminaba, Deleninar tuvo una idea. Se detuvo y buscó en su bolsa extrayendo hasta el último shekel que contenía. Contó hasta dos veces diez monedas. Estaba segura, esa cantidad le llegaba para comprar mejor un exvoto de hierro o de bronce al herrero Emasagín. Varió su trayectoria para dirigirse a la fragua del herrero. De pronto se detuvo de nuevo y al instante reanudó la marcha volviendo a variar de dirección. Preguntaría al orfebre Abartaban, esposo de su buena amiga Aretaunin, quizás con las monedas que tenía le alcanzara para un exvoto de plata. Al fin y al cabo, la plata no era muy costosa en tierras contestanas en donde abundaba, y aunque fuera de gran precio, mayor valor tenía para ella la vida de su único hijo, Abiner. No pensaba escatimar ni un solo shekel en esa figurilla, símbolo de agradecimiento a la divinidad.
* * * *
Los dos amigos comenzaron a caminar. Tenían que salir del poblado, amurallado, situado en una loma de fácil defensa, y descender un trecho hasta llegar a una pequeña planicie cubierta de matorral bajo que servía de pasto a las ovejas y a las cabras. El terreno después volvía a elevarse ligeramente hasta acabar en el pronunciado talud del acantilado. A mitad del descenso hasta el mar, no visible desde el borde del abrupto cortado, se abría la boca de la Gruta Sagrada, morada de la deidad Madre, que abría su vientre en la tierra para cobijar a sus devotos como si los acogiese en su útero divino. Ella era la Potnia Theron, la señora de los hombres y de los animales, la que recibía como ofrenda bronces votivos en forma de toro ibérico, o de verraco, el enorme cerdo padre, para pedir la fecundidad del ganado. También se le ofrecían exvotos de ciervos o de vasijas en forma de huevo, en demanda de eternidad bienaventurada. Ella era la diosa protectora de los caballos, la de los guerreros valerosos que se lanzaban al combate sin atisbo de temor alguno, dispuestos a resistir peleando sin dar un paso atrás y sin que entrase en sus cálculos la posibilidad de batirse jamás en retirada.
Según iban atravesando el poblado, intercambiaban saludos con sus convecinos. A las puertas de las casas, las mujeres realizaban sus tareas de molienda o atendían otras labores. Las viviendas eran casi todas pequeñas, rectangulares, casi ninguna tenía más que una única habitación. Tan solo en los oppida, los grandes poblados, solían elevarse construcciones mayores. Las de aquel poblado eran casas bajas de muros de piedra y adobe y techumbre de madera cubierta de ramas tupidas.
Mientras caminaba, Abiner buscaba con los ojos la figura de una muchacha en la que había pensado constantemente en los últimos tiempos. Con una alegría que procuró disimular, descubrió a la bella Stena, en compañía de sus hermanas Bileseton, Neitin y Gelesadin. Eran cuatro jóvenes bellezas, dos de ellas, Neitin y Gelesadin, en ciernes, puesto que todavía eran unas niñas. Sin embargo, Bileseton y Stena, las mayores, brillaban como estrellas, ya en plena sazón como mujeres.
Los ojos del guerrero convaleciente y de la hermosa Stena se encontraron por un instante que a ambos les pareció efímero y eterno a la vez, efímero porque sus miradas se apartaron inmediatamente, llenas de timidez, y eterno porque bastó para que el deslumbramiento enamorado penetrara en sus corazones como la flecha se clava en la carne, entrando en ella rauda como la llamarada de un relámpago. Así se sintió Abiner, definitivamente flechado, herido de amor. Entonces pronunció para sí otro voto a la Gran Diosa Madre; conseguiría el amor de Stena y ambos, como esposos, le ofrecerían libaciones de aceite y de hidromiel.
Echó atrás su sagum. La capa de lana de repente le estorbaba. Fortificado y tonificado por esta nueva decisión, reemprendió la marcha, sin dejar de tener ante sí la imagen adorable de unos ojos femeninos que le habían sonreído a despecho de unos hieráticos labios, haciéndole mil promesas mudas en los escasos instantes en que sus miradas habían entrado en contacto.
Stena, pensativa, se dejó peinar por su hermana Bileseton con los dos moños, uno a cada lado de la cabeza, que solían gustar a las mujeres iberas. La peineta completó su tocado, haciéndola parecer más esbelta y majestuosa. Tampoco ella lograba apartar de su mente al apuesto Abiner, ni sus profundos ojos oscuros.
* * * *
Nada comentaron Abiner y Chadar sobre las muchachas, sin embargo, ambos se sentían más que deseosos de encontrar esposa. Estaban en la edad perfecta para ello. Pero ahora debían dirigir su devoción a la Diosa.
Llegaron al talud en cuya mitad se abría la boca del Santuario rupestre y, tal como habían convenido, Chadar permaneció arriba, mientras Abiner, aún débil y con las secuelas de sus heridas, descendía trabajosamente, vigilado por los ojos atentos de su amigo, hasta ganar la entrada a la cueva en la que penetró. Allí permaneció a solas orando a la divinidad durante un dilatado espacio de tiempo. En la penumbra húmeda y acogedora de aquel útero de tierra sagrada se sintió confortado, protegido, en paz.
Al emerger de la Gruta Sagrada, Abiner quedó deslumbrado por la luz del sol. Unos metros arriba, sobre el talud del acantilado, Chadar oteaba el horizonte haciendo visera. Parecía intranquilo. Cuando siguió la trayectoria de su mirada, él también vio algo que lo llenó de una tremenda alarma.
CAPÍTULO 4
Resaca emocional
Época actual. Puerto de Mazarrón
En cuanto Marina le abrió la puerta de su casa, Daniel tuvo la certeza de que algo no marchaba bien, pues su semblante expresaba una desolación evidente.
—¿Sigue bien Lola? —preguntó antes incluso de dar los buenos días, sin atender a fórmulas de cortesía, preocupado como estaba por la que ya era su novia.
—Sí, sí, Daniel, no te inquietes, solamente que esta noche… ha vuelto a sufrir un episodio de terror nocturno y… —se detuvo ella, afectada, con un brillo precursor de lágrimas en sus ojos.
—¿Y…? —la conminó a continuar Daniel, a pesar de que notaba perfectamente su estado de abatimiento—. ¿Qué le ha ocurrido?
—¡Oh, nada, nada! A Lola no le ha ocurrido nada diferente a las otras veces —contestó reaccionando y componiendo el semblante—. Pero, perdona, no te he hecho pasar ni siquiera. Pasa, pasa, te contaré lo de esta noche antes de que entres a verla.
Ya en el interior de la casa, Marina, poniéndose el índice ante los labios en demanda de silencio, le indicó que la siguiera al patio que se ubicaba al otro lado de la casa, y que abría su puerta a otra calle, paralela a la de la fachada principal. Daniel posó los ojos en la puerta de doble hoja del dormitorio de Lola, que comunicaba con el amplio pasillo-sala de estar según la típica arquitectura mazarronera, después del reducido zaguán que hacía las veces de recibidor. Marina quería evitar que su hija oyera la conversación, y era lo más probable que ocurriera si permanecían cerca de su habitación.
Una vez en el sombreado patio, ambos tomaron asiento en uno de los dos poyos de azulejos, el más cercano al brocal del aljibe. El perfume del jazminero que crecía en una gigantesca y panzuda tinaja roja hasta enredarse en la reja de una de las ventanas que se abrían al patio moruno suavizó el ánimo de ambos, como si en ellos hubiera obrado el efecto de una tisana tranquilizante.
—El ataque de terror que ha sufrido esta noche ha sido el peor hasta ahora —habló por fin Marina, refiriéndose a su hija—. Ha estado casi media hora llorando amargamente, sollozando e hipando, abrazada a mí. Lo que le pasó tuvo que ser terrible, ha devastado su ánimo. Siendo como es Lola una chica extraordinariamente valiente…, imagina lo que sería aquello para haberla dejado así de afectada… —Marina se enjugó una lágrima que rodaba por su mejilla con el dorso de la mano.
—Lo superará, Marina —la consoló Daniel—, con paciencia saldrá de esta, ya lo verás. Yo me comprometo a poner de mi parte todo el cuidado que ella necesita ahora. Tú la conoces mejor que yo, eres su madre, pero yo creo que también la conozco ya lo suficiente como para asegurarte que si en estos momentos se muestra hundida, ella sabrá emerger a superficie, aunque ahora esté haciendo las inevitables paradas de descompresión a base de terrores nocturnos. La pobrecilla fue arrastrada a fondos demasiado profundos, está como el que ha sufrido una embolia. Nosotros seremos su cámara hiperbárica.
Marina sonrió a su pesar ante los símiles de buceo que Daniel estaba empleando sin darse cuenta. Le parecieron adecuados y un buen presagio de que Lola volvería a ser la animosa buceadora llena de enérgica alegría que había sido hasta hacía poco. Puso una mano sobre la mano derecha de Daniel y la oprimió con afecto. Le había tomado un gran cariño a aquel muchacho, parecía tan sincero como buena persona y demostraba estar muy enamorado de Lola. Marina volvió a sonreír melancólicamente comparando la diferencia entre la prometedora senda sentimental que se abría ante su hija y Daniel, y el precipicio al que parecía encaminarse, para despeñarse en él, su propia relación con Leandro.
El optimismo de Daniel sobre la recuperación de Lola sufrió un acusado retroceso cuando entró en su cuarto. Marina tuvo la gran delicadeza de no acompañarlo. Mujer de aguda inteligencia, comprendía que su hija necesitaba en ese trance a su hombre y lo necesitaba a solas.
Lola se incorporó apenas, maltrecha como estaba era todo lo que podía. Más que el tronco, fue el cuello y la cabeza los que alzó, tras un gemido de dolor.
—¡Daniel, ay, Daniel! —exclamó estallando en sollozos cuando él la abrazó delicadamente, sosteniéndola y ayudándola a recostarse en las almohadas, a la vez que besaba sus sienes, su frente y sus mejillas, bañadas en lágrimas.
—Estoy aquí, Lola, estoy contigo, y no permitiré que nadie te haga daño. Escucha —le dijo tomándola por la barbilla suave pero enérgicamente y obligándola a alzar el rostro que había escondido en el pecho de él—, escucha: tú eres mi vida, lo digo con toda la solemnidad con que se dicen las grandes verdades. Tú eres mi amor para siempre. Estamos unidos y permitir que alguien te haga daño es consentir que me lo hagan a mí, ¿comprendes? Somos el mismo ser.
Mientras le hablaba así, la acunaba con extrema suavidad para no hacerla sufrir a causa de sus costillas rotas, pero percibiendo hasta qué punto precisaba ella ser confortada por unos brazos amantes que la rodearan tiernamente y unos labios que le hablaran con amor y la cubrieran de besos. Las manos de Daniel acariciaban con delicadeza los hombros de la joven, estremecidos aún por los sollozos entrecortados. Paulatinamente los gemidos fueron amainando como amainan las tempestades cuando se logra entrar en el refugio de un puerto acogedor. Daniel esperó pacientemente a que ella echara afuera todo ese cántaro lleno de llanto que había estado ocupando su pecho. No ignoraba que llorar puede ser la salvación del ánimo, y que el llanto que corre libre, sin diques de contención, es una descarga terapéutica de tensiones insoportables, que de otro modo quedarían enquistadas en el ánimo.
—Daniel… —balbuceó Lola—, Daniel —repitió como si buscara la salvación en el nombre amado—, fue horrible, no te imaginas cuánto. Y no puedo quitármelo de la cabeza. Todas las noches me asaltan las imágenes de lo que sufrí, reales, como si estuvieran volviendo a pasarme, y yo… yo… ¡Ay, Daniel!
Volvió a sollozar convulsivamente buscando el hueco del cuello masculino para esconder la cara. Daniel sintió su piel mojada con las lágrimas de Lola. Aumentó la intensidad de sus caricias y sus besos, que se centraron sobre el cabello de la joven, pero no habló. Las palabras eran inútiles en esos momentos de desahogo, tan necesarios como cruciales en la recuperación psicológica de alguien traumatizado emocionalmente. Era optimista, creía sinceramente que a partir de ese momento en que se habían abierto las compuertas de su llanto y su dolor, comenzaría por fin la recuperación del maltrecho ánimo de Lola. Pero sabía que llevaría su tiempo y que en esos momentos era mejor aplazar todo proyecto para no alterar el precario equilibrio emocional de su novia. El asunto de las monedas que esperaban en los fondos de la Isla Cueva Lobos tendría que aplazarse. Sería lo más conveniente porque ahora Lola lo necesitaba a su lado. Y él no la pensaba dejar sola, ni por ese oro ni por todo el del mundo.
* * *
Desde el cuarto que en casa de Marina Balibrea hacía las veces de estudio-biblioteca, Leandro Galifa había oído abrirse y cerrarse la puerta de entrada de la casa cuando llegó Daniel, y el rumor apagado de la conversación entre él y Marina. Con los codos apoyados en la mesa de despacho que allí había, con las sienes entre los puños, cerró los ojos con fuerza. Pensó que estaba adoptando el comportamiento de un avestruz, metiendo la cabeza en un hoyo para no enterarse de nada, pretendiendo así una absurda huida del peligro externo. Pero, sencillamente, se sentía incapaz de enfrentar la mirada de Daniel y hasta de la propia Marina, y no digamos de Lola, a pesar de que ninguno de ellos le había hecho reproche alguno.
La exaltada alegría de las primeras horas tras el rescate de Lola había estado amalgamada con un confuso alivio. El hecho objetivo de que su único hijo, Emilio, había sido el autor de aquella canallada y había muerto de aquella forma terrible había quedado soslayado en su ánimo, escondido tras el alborozo por el salvamento de la hija de la mujer amada, Marina, que además acababa de aceptarlo plenamente y de pedirle que se mudara a vivir allí, en su casa, con ella y con Lola, pues ambas lo necesitaban. Ser necesario para ellas lo había llenado de un enajenado orgullo que había aplastado la vergüenza de lo que acababa de perpetrar el desgraciado Emilio y el horror de su despiadada forma de morir matando, en que habían acabado él y esa mujer con un solo ojo, apodada por eso la Éboli. Había sido una actitud egoísta; no le había importado más que su propia felicidad. El hijo muerto no había representado para él más que un lastre del que por fin se había deshecho.
Poco le había durado ese incoherente estado de ánimo, porque al día siguiente había sido requerido por la Guardia Civil y por la propia Policía para proceder al reconocimiento del cadáver de su hijo, paso previo legal antes de la autopsia, y para declarar sobre lo que sabía de los antecedentes de aquel malhadado asunto. Los desagradables trámites lo habían obligado a aterrizar en un terreno emocional que no le gustaba nada y que le resultaba desconocido en su pasada trayectoria vital. Al comienzo de notar que se adentraba en esta especie de terreno pantanoso, había creído poder salir de él con la ayuda de su fuerza de voluntad y de la razón, que lo exoneraba de cualquier responsabilidad en lo acaecido. Pero la razón se rinde demasiadas veces a la emoción. Del terreno pantanoso de la vergüenza, la pena, la frustración como padre, y los estériles e ilógicos remordimientos amasados, mezclados y sedimentados surgió como producto final un cieno pegajoso que le había atrapado los pies del ánimo primero, anclándolo a los fondos de pesimismo, y luego lo había ido tragando poco a poco, como la boa engulle una presa, casi por completo. Únicamente emergía de esas arenas movedizas o de esa boa terrible su cabeza, en la que batallaban las más contradictorias ideas. Estaba tan desorientado como si se hubiera adentrado en un laberinto, el laberinto que había encontrado en las tripas de ese monstruo que lo estaba fagocitando, y que digería sus ilusiones hasta convertirlas en inservibles excrementos, que iban a engrosar la capa de repugnante cieno de aquel fondo de miseria moral.
Lo quisiera o no, Emilio era su hijo, su sangre. No podía apartar esa verdad de su mente, por más que lo pretendiera. Esa sola y obsesiva idea actuaba en él como el hilo de Ariadna, aunque no para salvarlo, sino para destruirlo, porque estaba trenzado con los cabos de la culpa, el miedo, la vergüenza y la amargura. En un caótico proceso mental intrincado, sentía muchas veces que ese hilo conductor lo guiaba a través de su particular laberinto hasta hacerlo desembocar en un lago de amargas aguas, profundas y siniestras. Lodo, boa, aguas oscuras, daba lo mismo. Al final todo era desesperanza, abismo o callejón sin salida, que también eran las formas con las que se le representaban sus ilusiones truncadas respecto a un futuro con Marina, la madre de la víctima de Emilio, su hijo, su desgraciado hijo.
Pensaba en él, ahora que estaba muerto, más que nunca. Los reproches que Emilio le había hecho tantas veces acerca de su papel de padre ya no le parecían tan ilógicos ni tan faltos de fundamento como antes, cuando aún vivía. A los muertos hay que hacerles justicia, la reclaman con mucha más fuerza que los vivos. Ahora, en virtud de esto, reconocía que Emilio lo había calado bien, porque era cierto que él había pagado su frustración personal con el hijo y con la madre, su esposa no amada, porque ella no era la novia adorada con pasión de su juventud. Sin embargo, jamás debió hacerles pagar por no ser quienes no eran. Fue un proceder injusto e irracional que Emilio le reprochó desde el momento en que alcanzó a intuir los motivos absurdos que su padre tenía para tratarlos a su madre y a él con tanto desprecio.
Leandro luchaba consigo mismo por romper este círculo infernal de ideas en que se hallaba prisionero. Pero se debatía en vano, el círculo se cerraba aprisionándolo como a uno de los condenados del infierno dantesco. Y era el círculo infernal que le correspondía según su pecado: haber sido injusto blasonando a todas horas de justicia. Ya estaba recibiendo los tormentos que merecía, porque se sentía un hipócrita redomado, un mentiroso que —eso era lo peor— se había estado mintiendo a sí mismo. Odioso juez que había condenado a su propio hijo y que ahora experimentaba en sí mismo la justicia del Talión. El remordimiento le caía sobre la cabeza y el corazón como plomo derretido y recorría su conciencia hasta asentarse en ella hundiéndolo sin remedio con su peso plúmbeo.
Marina no le había hecho ni un solo reproche. A Leandro le parecía la mujer valiosa que él había deseado adúlteramente durante muchos años. No era merecedor de ella. Y si pensaba en Lola…, sentía tanta vergüenza ante ella como si hubiera sido él, y no otro, el que había intentado consumar en ella una aberrante venganza, al modo de las que se llevan a cabo en las más sangrientas guerras de hoy en día y de todos los tiempos.
No encontraba otra salida: tenía que irse, debía abandonar el campo en el triple sentido de su relación sentimental con Marina, sus proyectos de convertirse en el mentor de Lola como arqueóloga y, además, la propia arqueología en el litoral mazarronero, al menos en lo que se refería al asunto de las monedas de Escipión y a su labor de coordinación de los dos equipos de buceadores —“Romanos” y “Fenicios”— que había estado dirigiendo. Pensó en la opción de disolver esos dos grupos, pero la apartó encontrando otra más aceptable.
Delegaría en Ernesto Carmona, su adjunto en la Universidad, y en su mujer, Luisa. De pronto recordó que Emilio los odiaba, a él por haber usurpado un puesto que creía merecer más, y a ella, porque había sido su novia anteriormente y lo había dejado por el otro, aduciendo que no estaba dispuesta a vivir junto a alguien que no sabía más que odiar y maldecir. Sin embargo, no le quedaban fuerzas para más. Ellos eran los únicos a los que de momento podía recurrir como coordinadores sustitutos, salvo que su antiguo colega Francesc Calabuig aceptara venir a hacerse cargo de la tarea…, pero no, no, Calabuig estaba ahora colaborando en las prospecciones de los hallazgos de Alejandría… Sin embargo, podía ser que se lo pudiera encargar a Jordi Salas. ¿Cómo no lo había pensado antes?, se preguntó. Jordi conocía los fondos de Mazarrón como el pasillo de su casa, dirigía el Centro de Buceo del Sureste, tenía varios barcos, el Columbia como lancha rápida y el Meche III, era el hombre adecuado. Aunque los que bucearían en Cueva Lobos serían, desde luego, Daniel Leyva, Rosa Canales y los que ellos buscaran como ayuda.
CAPÍTULO V
Naves de Fenicia
Abiner y Chadar intercambiaron una atónita mirada antes de volver a fijar toda su atención en el horizonte. Eran varias naves. Contaron forzando la vista hasta ocho, todas de vela cuadrada. Navegaban lentamente, acercándose, sin duda, a la costa. Aquella mañana no soplaba viento alguno, la mar semejaba una planicie apenas movida por una ondulación imperceptible. Las pesadas naves parecía fondeadas más que en navegación. De pronto comenzaron a moverse gracias a los remos. Aquellos marinos —fueran quienes fueran— bogaban en dirección a las playas cercanas a su poblado. Chadar echó a correr hacia allí para dar la voz de alarma. Abiner permaneció a la expectativa. No podía caminar aprisa, debido a sus heridas. Además, era mejor que uno de ellos vigilara.
* * *
Las cuatro pentecóteras de guerra escoltaban a las cuatro naves de colonización y comercio que bogaban en el centro. Con su enorme y afilada quilla y sus 36 remeros, cada una de las naos de combate resultaba temible. Eran naos rápidas, y el espolón puntiagudo que remataba su proa era un arma ofensiva eficaz cuando embestían a toda velocidad impulsada por los músculos de los remeros. Su elevado coste estaba de sobra amortizado por el papel que hacían como escolta de las pesadas naves de carga, muchísimo más lentas, que no hubiesen podido escapar de posibles persecuciones en la mar, por su escasa maniobrabilidad, ni defenderse de los ataques de los piratas. En esas naves onerarias enormes y panzudas, de forma redondeada, hasta el último espacio estaba aprovechado para compensar los elevados costes de los viajes. Se trataba de buques mercantes, amplios y espaciosos, con enormes velas cuadradas y con la popa y la proa elevadas para favorecer la fuerza motriz que dependía del velamen empujado por el viento. Para economizar sitio, los remeros apenas eran una veintena por nave, a diferencia de los 36 de las naves de guerra. Navegaban cargados de fardos al límite de su capacidad, que podía oscilar, según el tamaño de la nave, entre las 100 y las 500 toneladas, y avanzaban trabajosamente movidas por los vientos flojos y por los músculos de los que bogaban con esfuerzo.
Las ocho embarcaciones habían partido de las cercanas costas de Almería. Allí habían llegado tiempo atrás de Malaka desde Gádir, su más antigua colonia. Eran fenicios, conocedores del mar como animales marinos, comerciantes natos, expertos en el cambalache que estaban extendiendo el hinterland[2] de lo que consideraban el reino de Tartessos desde Gádir al Guadalquivir y desde la franja costera de la actual Málaga a Granada y Almería, en donde habían fundado espléndidas colonias como Sexi y Abdera, amuralladas, y necrópolis como la de Baria en Almería, y habían asentado un emporio comercial sin precedentes en Iberia. Mercadeaban con aceites, urnas de alabastro, figuritas antropomorfas de guerreros y dioses, cuentas de colores y abalorios variopintos, telas, ánforas, y también joyas de orfebrería egipcia, pues del pueblo del Gran Nilo habían aprendido muchas cosas los fenicios, como también de los pueblos de Grecia.
Las naves de carga fondearon entre las de guerra cuya misión era la simple escolta de los cargueros. Los fenicios no venían en son belicoso, sino en son de paz, deseosos de iniciar transacciones comerciales con aquellos habitantes de las costas orientales de Iberia.
Dos gabarras se acercaban a la costa, manejadas cada una de ellas por media docena de hombres y cargadas hasta el extremo de navegar con el casco hundido y el agua hasta la borda. La carga consistía en variedad de objetos atrayentes, sobre todo para los que no habían visto jamás nada semejante. Los remeros bogaban con una lentitud tranquilizadora. La apariencia de la expedición era pacífica, sin ningún signo que pudiese alarmar. Los comerciantes habían elegido su atuendo cuidadosamente. Ninguna prenda de las que vestían se parecía a las habituales en un guerrero. Su atavío era esmerado y hasta podría decirse que lujoso. Amplias túnicas con capa, mucho color púrpura —de cuya consecución a base de pequeños caracolillos ellos tenían la fórmula y que siempre llenaba de admiración a los iberos de túnicas de blanca lana cruda—, gorros apuntados ricamente ornados de cuentas y aplicaciones de oro, collares, muchos collares, de cuentas de vivos colores, brazaletes, amplios y suntuosos cinturones tachonados de pedrería, extraño calzado con gruesas suelas o finas botas de punteras curvadas… Todo estaba concienzudamente estudiado para no causar temor a los nativos. Tras las dos gabarras de carga, bogaba una pequeña barcaza ligera sin cargamento pero con unos tripulantes y un pasaje muy especial: cuatro marineros que bogaban sin esfuerzo al no verse obligados a impulsar un barco cargado hasta los topes como sus compañeros de las otras dos que los precedían, y cuatro bellísimas bailarinas de Gádir.
Abiner veía desde su punto de observación cómo aquellos extraños recién llegados levantaban en la playa una especie de tenderetes y poco a poco los iban colmando de maravillas, que no distinguía bien desde tan lejos, pero que adivinaba preciosas por los brillantes tonos, nunca vistos en su tierra. Alcanzó a distinguir, eso sí, la impecable factura de las vasijas y ánforas de cerámica de diferentes tamaños que fueron alineadas en uno de aquellos puestos.
Ningún poblado contestano tenía un mercado formal. El intercambio de bienes era un asunto particular que se llevaba a cabo entre dos convecinos y poco más.
Abiner estaba ahora deslumbrado más que alarmado. Chadar llegaba con más de una docena de hombres con sus falcatas dispuestas y no pequeño número de mujeres y hasta de niños, que querían presenciar al menos desde la inexpugnable loma sobre el acantilado lo que estaba sucediendo en la playa de la escondida cala. Abiner les hizo gestos de silencio y les indicó que observaran procurando mantenerse ocultos. Pero los fenicios eran sagaces y astutos. Hacía rato que se sabían vigilados. Precisamente por eso, se comportaron con una naturalidad que paulatinamente —lo sabían muy bien— haría que los indígenas confiaran y entraran en contacto con ellos.
Expertos comerciantes, sabían que la buena presencia era en sí misma un buen reclamo, era por eso por lo que habían cambiado su atuendo de viaje por espléndidas túnicas de excelente tejido, teñidas de llamativos colores y adornadas con flecos dorados. Sabían que su elegante porte interesaría a los lugareños, que pronto no podrían resistir la curiosidad y se acercarían. Siempre era así.
Así pues era cuestión de paciencia y tiempo. Pero ellos sabían esperar. Aceite y abalorios a cambio de plata, orfebrería barata a cambio de valiosos metales, telas de colores para seducir a las mujeres hermosas, amor hacia ellas para mezclarse con la población autóctona y establecerse paulatinamente en esas costas. Y después, ya como colonos, incrementar el número de fenicios, con más uniones, y extender la influencia de su civilización implantando sus monedas, sus factorías, sus dioses y sus ritos, sus modelos de construcción y de todo lo demás.
Por último, la barca que seguía a las dos gabarras llegó a la arena. Con ágil salto la abandonaron los cuatro remeros, que tomaron en sus brazos a las cuatro muchachas gaditanas para dejarlas en la arena seca.
Los iberos contestanos se miraron significativamente. Ningún grupo de guerreros lleva con ellos mujeres, además, aquellos hombres no portaban armas, sino suntuosas y extrañas vestiduras y tocados que les conferían un aspecto que en nada semejaba al de los guerreros, sino por el contrario al de auténticos reyes.
De pronto, una sugerente y sensual música de crótalos comenzó a escucharse y las cuatro esbeltas muchachas, llegadas de la liviana Gádir, ataviadas con peplos cuya delicada tela se adhería a sus exuberantes formas femeninas, iniciaron una sinuosa danza que en todos los que las miraban ponía deseos indomables de amor y placer.
Las cuatro muchachas, bellísimas, bailaban sobre la arena, con una gracia fascinante y un encanto lleno de atractivo. Sus torneados brazos se alzaban y se movían con insinuante cadencia y parecían llamar a los que desde arriba del acantilado las contemplaban extasiados.
—Abiner —susurró Chadar—, esas mujeres me parecen estrellas del cielo que han descendido y danzan para nosotros de día y en la tierra.
—Así también me parecen a mí, Chadar —contestó su amigo, también en susurro—, han puesto en mi carne los deseos que dormían, aunque mis ardorosas ansias son para la hermosa Stena, que no se aparta de mi corazón jamás.
—Pues yo no desdeñaría en modo alguno los abrazos de una de estas bellezas, ya que mi corazón está libre y aún no lo he entregado a ninguna muchacha de nuestro poblado.
Los fenicios, naturalmente, no oían nada de lo que hablaban los que los observaban desde arriba, pero lo podían imaginar con facilidad. Así que continuaron su estudiada representación. Extendieron paños en la arena de la playa, plantaron más tenderetes y distribuyeron sobre ellos su vistosa mercadería. Lucernas, vasijas cerradas, jarras con boca de seta y con boca trilobulada, esbeltas y trabajadas ollas con anillos de soporte, trípodes y, sobre todo, muchas ánforas, de fina factura, en tono rojo, blanco y amarillo, decoradas en hermosas cenefas, platos, fuentes pulidas con maestría, figurillas en bronce y en alabastro, con formas de animales diversos o de divinidades, collares, pulseras, brazaletes y pendientes, a base de oro, plata y marfil, o cuentas multicolores que brillaban al sol como ascuas milagrosas, abalorios de gran originalidad, vasijas con aceite, pequeños pomos con perfume o con pomadas, telas nunca vistas en Iberia, entre las que abundaban las de color rojo y púrpura. El tinte de molusco elaborado a base de conchales, unos pequeños caracoles de mar cuyos restos amontonados en las afueras de las poblaciones fenicias apestaban con un olor nauseabundo, conseguía telas teñidas de un tono púrpura que eran uno de los más codiciados artículos de exportación.
Dado el escaso número de fenicios que habían desembarcado, estaba claro que no representaban amenaza ni peligro alguno. En efecto, inteligentemente los comerciantes solían asentarse en los enclaves a los que llegaban, no por la fuerza de conquista sino por la pacífica transacción comercial. Su poder no radicaba en las armas sino en la riqueza.
Poco a poco fueron aproximándose los pobladores contestanos a los recién llegados, que los recibieron con amplias sonrisas, pronunciadas reverencias y gestos expresivos e invitadores para que examinaran las mercancías expuestas.
El propio Abiner llegó, apoyado en su muleta y ayudado por su amigo Chadar, y se encontró allí con su madre, Deleninar y con la propia Stena. A decir verdad, todos los habitantes del poblado se habían acercado a la playa. La noticia del desembarco de los forasteros se había extendido con rapidez y nadie quería perderse aquella novedad, ni privarse de cambiar alguno de sus bienes por una de aquellas novedosas maravillas manufacturadas.
Stena examinaba con admiración una pequeña figura de terracota; se trataba de una representación femenina de la fertilidad. En la forma esquemática de un cuerpo, destacaban las protuberancias de los maternales senos.
Baspedas, como mercader que era, sentía envidia comparando su pobre comercio del poblado, apenas un negocio basado en el trueque de bienes imprescindibles, con aquella amplísima muestra de productos, a cuál más atractivo. Se fijó en un gran huevo de avestruz, colocado en un trípode. Uno de los mercaderes fenicios se dio cuenta de su interés y por señas le fue indicando que el huevo de avestruz, traído de África (gesticulaba señalando gran distancia a través del mar), simbolizaba la inmortalidad (señalaba su persona, dibujaba en la arena un túmulo y luego extendía los brazos, los alzaba y volvía a señalarse a sí mismo escenificando un nuevo nacimiento). Era hábil en el uso de la mímica y Baspedas alcanzó a entender aproximadamente lo que quería decir. Otros curiosos lo habían ido rodeando, interesados en la explicación. El fenicio, sabiendo que el negocio ya estaba conseguido, siguió gesticulando y mostró a todos el interior del huevo, lleno de un pigmento rojo. Luego señaló una figura de diosa dibujada en el enorme cascarón, a la vez que repetía: “Tanit, Tanit”, y señalaba el vientre de una de las mujeres allí presentes, que estaba cerca de él, pasando a representar el gesto de acunar a un recién nacido. Todos rieron complacidos de haber entendido que Tanit era la diosa de la fecundidad.
Galduriaunin, Gelesadin, Neitin, Nisunin, Sicedunin, Edereta y otras jóvenes mujeres estaban extasiadas ante las arracadas de oro, finamente trabajado en una labor admirable. Los fenicios eran expertos en las artes metalúrgicas y dominaban la técnica de la orfebrería empleando un tipo de oro con menos de un 0,1 por 100 de plata. Eso facilitaba su tarea de producción de anillos, pendientes, broches, a veces con piedras preciosas, engastadas, que tenían absortas a todas las féminas iberas en ese momento.
A Korbis, el guerrero más respetado del poblado, le impactó una figurilla en bronce de un toro echado. Señalándolo, inició la negociación con uno de aquellos mercaderes ofreciendo su sagum, su preciada capa de lana cruda, una pieza extraordinariamente tejida que el fenicio se apresuró a aceptar, con propósito de copiar la técnica con que estaba trabajada, entregándole a cambio la preciosa figurilla.
El hecho de que Korbis, todo un caudillo militar, hubiese dado el primer paso, animó a los iberos a lanzarse a un animado cambalache con los comerciantes fenicios, los cuales comprobaron que aquel era un buen lugar de asentamiento para una factoría y comenzaron a trazar planes para cubrir parte de la playa con piedras y fragmentos de cerámica a fin de lograr una especie de embarcadero más practicable para la carga y descarga de fardos, cosa útil a sus propósitos. A una señal, volvieron a sonar crótalos y castañuelas y las danzarinas de Gádir deleitaron de nuevo a todos los presentes, celebrando de este modo la reciente alianza de comercio pacífico.
Por su parte, Abiner no quitaba los ojos de la bellísima Stena, vestida con la túnica larga de lana cruda, el sencillo atuendo de todas las mujeres iberas. La muchacha, aceptando la invitación de uno de aquellos extraños mercaderes, tenía entre sus dedos un pliegue de hermoso tejido de color púrpura y apreciaba admirada su delicado tacto. Ella, como las otras muchachas que estaban allí, fantaseaba en ese momento con el aspecto que tendría ataviada con una túnica confeccionada con aquella tela suave de espléndido y encendido color.
Abiner adivinó los pensamientos que Stena transparentaba en la luz de su ilusionada mirada y se propuso obsequiar a la joven mujer con una pieza de aquel tejido que parecía agradarle tanto. Sería una buena manera de testimoniarle su amor y le serviría para pedirle que se uniera a él a fin de formar un hogar y una nueva familia.
En las naves fondeadas a poca distancia de la costa, los mercaderes de las cuatro que habían arribado con el propósito de establecer una factoría comercial que sirviera de base inicial para una futura colonia se felicitaban por el buen éxito de la estrategia mercantil. Las cuatro pentecóteras de guerra que las habían escoltado viraron pausadamente y se alejaron rumbo a las costas de Cartago Nova, donde harían aguada y carnaje.
Los capitanes sabían muy bien que el aspecto amenazador de unos buques de guerra no era favorable para disipar el lógico temor de aquellos pobladores iberos. Lo mejor que podían hacer era alejarlas de su vista y de su costa. Por su parte, los patrones de las naves comerciales examinaban con aguda vista de expertos marineros aquella recortada sucesión de calas y playas, con montañas detrás y buscaban los puntos más idóneos para utilizar como embarcaderos.
CAPÍTULO 6
Marina Balibrea
Época actual. Puerto de Mazarrón
Daniel Leyva se reunió con sus amigos, que lo esperaban en el bar de La Cofradía de Pescadores. Alrededor de las dos mesas qua habían juntado, estaban Paco Gañuelas, José Antonio Vera el Cheche, Tony Méndez, Rosa Canales, Bartolo Templado Meca, que acababa de llegar de Murcia, y Esteban Aranda, que se había presentado allí con Fuensanta Esparza y Rita Martos, las dos jóvenes arqueólogas con las que últimamente intimaba.
La llegada de Esteban con sus dos compañeras no cayó especialmente bien a ninguno de los otros, primero porque las dos chicas no estaban al tanto de los antecedentes y demás datos de lo que allí se iba a hablar, ni falta que les hacía, y segundo porque todos habían notado y comentado entre ellos que Esteban Aranda había cambiado un montón y no era aquel Esteban ingenuo y torpón que estaba colado por Lola y hacía un simpático ridículo a cada paso.
—En el fondo, nos enternecía a todos, ¿no? —había dicho Daniel.
—Tienes razón, macho —le contesta con retranca Paco—, en el fondo… del mar, porque buceando así de mal, daba lastimica el pobre, pero en cuanto salía del fondo a la superficie, este tío lo que daba era risa.
—Pues ahora —opinó el Cheche— lo que da es asco. Míralo, qué tío fantasma, se cree el Míster Playa, por lo menos.
—¿El Míster Playa? —preguntó con afectada indignación Paco—. ¿El Míster Playa? ¡Será el Míster Capullocavernera!
Todos rieron sin poder contenerse.
—¡Pero qué bestia eres, Paco! —reprendió Bartola.
—Pero si es que es verdad —se defendió—, es que tenían razón Tony y tos los demás. Desde que le pasó lo del congrio que le mordió, asín, en toa la cara —dijo escenificando lo que decía con exagerada mímica, haciendo con su propia mano derecha la figura del congrio que mordía su mejilla con encono y moviéndose como para defenderse imitando la lucha subacuática que habían mantenido Esteban y el pez—, desde que le pasó lo del bicharraco ese —repitió—, que ojalá le hubiera destrozao toa la jeta, el tío se dedica a contar películas a las pavas que se lo tragan to, como si este tío fuera el Indiana Jones ese, y no para el tío de ligar, mientras que otros…
—Por ejemplo, tú —se había choteado Daniel.
—¡Pues yo, sí, señor! —se había sulfurado—. ¡Aquí, a dos velas!
—¿Te refieres a las dos velas que suele desplegar el Karyam para navegar por la bahía? —preguntó con guasa Tony.
—¡A las dos velas del barco del Demonio! —se indignó Gañuelas—. ¡Si es que este tío es un fenicio!
—Hombre, qué quieres que te diga —lo picó Daniel—, los mazarroneros somos todos un poco fenicios.
—¿Fenicios? ¿Fenicios? —vociferó Paco—. ¡Fenicio tu padre!
Sin embargo, esta vez Paco había afectado esa cómica y ficticia indignación porque sabía que era lo que se esperaba de él y prefería fingir que todo seguía igual en su ánimo, cuando la realidad era —y bien que lo adivinaba Daniel— que desde que Magdalena Palazón había muerto Paco andaba absorto en un mundo interior de recuerdos, inusualmente serio y reconcentrado, sin tantas ganas de broma como pretendía aparentar.
Pero, bromas aparte, la verdad era que se había cumplido por completo la profecía de Tony Méndez, y del propio Leandro Galifa, sobre lo rentable que le iba a ser en el futuro a Esteban la cicatriz que le había dejado en la cara la mordedura de aquel enorme congrio. Esteban contaba la película cambiando bastante el argumento, como le convenía para hacerse el aguerrido héroe del buceo en profundidad, y no le resultaba difícil con la marcada cicatriz que surcaba su mejilla como prueba fehaciente de sus aventuras en el mundo subacuático. Cuando narraba dramatizando mucho la lucha mantenida con el voraz congrio que había estado a punto de terminar con su vida, se le olvidaba contar que había sido rescatado por Lola Ifre, y se atribuía a sí mismo el haber cortado por la mitad el resbaladizo cuerpo del monstruo y el haber emergido malherido “pero conservando toda mi sangre fría y no por el frío del agua del mar a esa profundidad, sino porque yo soy así de controlado”, y con el congrio aún prendido de su cara con los dientes más afilados que navajas de Albacete.
Fuensanta Esparza y Rita Martos eran dos de las que se habían tragado la trola, como el pez que se traga el anzuelo, y estaban colgadas del que creían su héroe, lo cual suscitaba un sentimiento enorme de envidia en los otros dos arqueólogos del equipo de la UMU, Alfonso Cano Vivancos y Julio Rubio Capitán, que sí eran auténticos espeleobuceadores y, sin embargo, quedaban como pardillos ante las fantásticas aventuras que se inventaba Esteban. Claro que eso era una patraña, un puro cuento, pero no lo sabían más que los que de verdad lo conocían como buceador y habían sido testigos de su torpeza bajo el agua.
Por fortuna, Esteban y su reducido harén no se quedaron y todos se sintieron aliviados.
—¿Qué noticias traes? —preguntó Rosa.
—¡Ay, Rosa, malas, malas noticias! —respondió Daniel—. Si vieras cómo está Lola, la pobre…
—No nos asustes, Daniel, ¿está peor de sus heridas? —se inquietó la joven.
—No, no, de sus heridas va mejorando. Pero el ánimo…, eso es otra cosa. Para mí, que va a peor según se enfría el golpe, como cuando uno se da un buen batacazo. Ahora está acusando con efecto retardado las consecuencias del trauma sufrido. Tiene terrores nocturnos, padece una fuerte depresión y no sé si yo lograré ayudarla a salir de ella.
—¡No lo vas a lograr, hombre! —lo animó la buceadora—. ¡Pues claro que sí! Lola es valiente, eso lo sabemos todos. En cuanto pase un poco de tiempo superará el bajón, no lo dudes, la conozco y lo sé seguro.
—Gracias por los ánimos, Rosita. Pero es que no acaba aquí la cosa. No soy yo solo el que se preocupa, la pobre Marina está sufriendo lo indecible, además peligran nuestros proyectos sobre Cueva Lobos porque…
—¿Qué quieres decir? —lo interrumpió Tony.
Entonces Daniel contó a todos con detalle lo que había presenciado y, lo esencial, la conversación que había mantenido con Marina Balibrea. Naturalmente silenció que le había confesado su dolor actual a través del relato de parte de su pasado, concretamente de la parte que concernía a su antigua relación con Emilio Galifa en su etapa universitaria. Eso le había aclarado a Daniel muchas cosas, que no tenía intención de revelar, entre otras, que sospechaba que en breve ya no contarían con la inestimable ayuda del gran arqueólogo que era Galifa y de ahí en adelante tendrían que apañárselas solos. Y eso, únicamente eso —que quizás Leandro abandonaría el proyecto— fue lo que anunció a sus amigos, sin aludir a las posibles motivaciones del arqueólogo, que dijo desconocer, mintiendo por discreción, para guardar el secreto de Marina.
* * *
Marina Balibrea no podía más. Sencillamente, estaba agobiada, se sentía superada por el alud de nefastos acontecimientos que le había caído encima en poco tiempo. Primero el intento de asesinato de su hija a manos de aquel vesánico Emilio, luego la evolución de las heridas de Lola, muy dolorosas en lo físico pero aún más devastadoras en lo psicológico, porque de ser una chica optimista, positiva y animosa, había pasado a estar acobardada, llorosa y a sufrir aquellos episodios de terror nocturno que las dejaban aniquiladas a las dos, una por padecerlos y otra por no poder evitar ese calvario a su hija. Y para culminar el desastre, lo de Leandro. Eso, tenía que admitirlo, le dolía en el centro mismo del alma. Cuando parecía que su vida empezaba a pintarse, por caprichos del azar, de color rosa, venía el brochazo negro de la mala fortuna a truncar sus renovadas ilusiones, tanto tiempo dormidas.
Encontrar después de tantos años a Leandro Galifa, su primer amor, el novio de su etapa universitaria, allí en el Puerto de Mazarrón, había sido una sorpresa que la había hecho viajar en el túnel del tiempo a su época de mayor esplendor vital, cuando era, se dijo sin falsas modestias, una auténtica belleza con una corte de adoradores a los que ella miraba con benevolencia, aunque no los alentara jamás, sino todo lo contrario. Leandro se sumó a ellos, todo cambió. Aquel muro de fría indiferencia fue resquebrajándose ante su asedio amoroso y Marina se rindió por fin a aquel joven estudiante de arqueología, sintiendo conquistada por primera vez su ciudadela sentimental. Luego advirtió en el novio —al conocerlo mejor— ciertos rasgos de un temperamento irascible, pronto a los estallidos de cólera. Y entonces apareció en escena Alberto Ifre, un hombre joven tan encantador como equilibrado y ecuánime, y ella había preferido a ese pretendiente con esas cualidades amables a aquel novio impulsivo que no había aprendido a dominar sus prontos de carácter y que, debido quizás a su ardor excesivo, le montaba cada dos por tres tremendas escenas de celos o le reprochaba una frialdad que ella en verdad no sentía, porque su actitud de rechazo, que ponía coto y freno a los avances de él, no era más que el casto recato que en su época juvenil se esperaba de las chicas honestas.
Claro que a la edad que ahora tenía todo había cambiado, por varios motivos. La mentalidad no era la misma, la sociedad se había vuelto tolerante, permisiva en el terreno de las relaciones de pareja, y además ellos ya no eran unos jovencitos, sino personas maduras, y además los dos eran viudos y si eso no era una cosa buena en sí misma, de hecho podía representar algunas ventajas porque él ya no era tan impaciente e impulsivo, y ella, en plena menopausia, no era la virgen asustada que era antes y estaba a estas alturas de su vida más allá de murmuraciones y críticas ajenas.
Así pues, su mundo parecía estructurarse mágicamente bien, al reaparecer en su vida Leandro Galifa. Cada pieza de su existencia volvía a colocarse en el lugar que le correspondía y un edificio, que le parecía firme y bien asentado, comenzaba a elevarse en el vacío solar de sus ilusiones. Al haberse unido otra vez con ese hombre, Marina había comprendido lo sola que había vivido en los últimos años. Se había acostumbrado a no esperar de la vida más que los humildes placeres cotidianos, una mañana de sol, un buen libro, un buen café, quizás una excursión turística, un museo, una buena película… Pero con Leandro aquellos humildes placeres habían pasado a convertirse en el intenso goce de compartirlos, multiplicándolos, magnificándolos, enriqueciéndolos suntuosamente.
Desgraciadamente, era ahora cuando Leandro estaba acusando también el golpe de lo ocurrido en la casa abandonada de La Isla. Los protagonistas de la dantesca escena habían sido los hijos de él y de ella, solo que los papeles que habían asumido no se parecían en nada. Emilio, el hijo de Leandro, había adoptado el rol de asesino psicópata, y la pobre Lola, su hija, había sido la víctima. De todo eso se había derivado el hecho de que las víctimas, de rebote, fueran la misma Marina y Leandro, siendo ambos inocentes por completo. Sin embargo, la cosa era aún más complicada porque si ella, Marina, tenía muy claro que ninguno de ellos tenía culpa de nada, Leandro no estaba tan seguro. La mañana en que se lo había confesado —después de una noche en que Lola había despertado gritando de terror en tres ocasiones— había sido para Marina una mañana de eclipse vital.
—No puedo evitarlo, Marina, no consigo autoconvencerme de ser inocente. Creo que no lo soy. He estado pensando mucho, analizando mi papel como padre, intentando ser sincero y justo. Y he tenido que conceder por fin algo de razón a los reproches que mi desgraciado hijo me había hecho tantas veces. He realizado un esfuerzo de introspección para analizar mis verdaderas motivaciones en el pasado para tratar con tanto despego como traté a mi único hijo y a su madre, a mi esposa. Mila fue una mujer que nunca quise ni traté con respeto, he de confesarlo. Soy culpable, Marina. Ahora lo sé, soy culpable sin más atenuantes que haber sido un enamorado despechado, que se casó con una mujer sin cualidades que lo atrajeran, creyendo el tonto refrán que dice que “un clavo saca otro clavo”. Y no, Marina, no, ese clavo no sacó de mi corazón el clavo de mi amor por ti, sino que hizo más profunda y dolorosa la herida de no tenerte. Pero ella, mi mujer, no tenía la culpa, y no sabía nada de lo que yo sentía, porque ni siquiera tenía idea de tu existencia ni de que yo te hubiese querido antes de conocerla. Mi hijo, Emilio, mi único hijo, fue creciendo en un ambiente en que las conversaciones se agriaban con frecuencia, las contestaciones eran ásperas y la comunicación real era inexistente. Nada me unía a mi mujer, su carácter me parecía quisquilloso, mezquino. Además era muy poco instruida y sin inquietudes culturales. Su mayor afición eran las revistas del corazón —que yo no soportaba y ella tenía esparcidas por toda la casa— y los programas de cotilleo de televisión. No se perdía uno. Yo los toleraba peor aún, porque no solo eran focos de dañina estupidez, sino que hacían ruido, cosa que me fastidiaba enormemente porque los oía desde mi estudio y no me permitían concentrarme en mis investigaciones. Al menos las revistas eran mudas, ella las leía, pero yo no me veía obligado a leerlas, al revés que la murga basuresca de aquellos programas que ella veía y oía a buen volumen. Huyendo de ellos, me iba a mi despacho de la Facultad y en casa apenas estaba. Emilio se sentía abandonado, postergado, y ella, insatisfecha y resentida. Así que aprovechaba para canalizar la rebeldía natural de adolescente del chaval en mi contra, y acercarlo a ella y a su punto de vista respecto a mí. Ahora comprendo por fin que la suya era una reacción lógica, muy humana. Yo la dejaba sola, ella necesitaba una compañía, un afecto cercano, y quién mejor que su hijo para cubrir ese hueco horroroso que la pobre debía de notar en su corazón. Además se sentía herida y atacada y buscaba en él quien la defendiera.
»Emilio creció como un híbrido de dos naturalezas opuestas. Me imitó a mí en lo académico, deseando con todas sus fuerzas emularme. Y lo consiguió con creces. Ahora se lo concedo, cuando ya es tarde, por eso me pesa no haberlo hecho antes como un dogal de plomo. Era un superdotado, con un coeficiente intelectual pasmosamente alto. Podía haber llegado a donde él hubiera querido, podía haber sido un científico de élite. Pero su carácter se formó recibiendo la influencia materna y viró en dirección a la malevolencia, la crítica destructiva, malintencionada y el resentimiento. Se convirtió en un envidioso obsesionado con la idea de que sus condiscípulos —que veía como competidores— le arrebataban lo que en justicia le debía haber pertenecido a él. Acabó siendo un ser vengativo, sin empatía, cruel. Quizás —debo admitirlo— soy el responsable, eso, en realidad, no lo dudo, sé que no cumplí con mi obligación de padre. Me desentendí de la formación ética de mi hijo. Lo abandoné en manos de una mujer —la mía, su madre— sin luces, amargada y desbordada de deseos de revancha que lo utilizó a él como arma arrojadiza contra mí, contra el marido que pasaba de ella y no le ocultaba su desprecio. Y esa es mi culpa. ¿A qué negarlo ya? Emilio fue creciendo y la mala hierba sembrada en su carácter fue creciendo con él y se convirtió en una peligrosa planta carnívora. Debido a su superioridad intelectual, se transformó en un ser maquiavélico que usaba su maquiavelismo para tramar auténticas maldades. Fue un estudiante brillantísimo, pero desprovisto de compañerismo. Desde luego, no era apto para trabajar en equipo, cualidad que en el campo de la Arqueología, tú lo sabes, es imprescindible. Yo lo veía tan claro que no tuve más remedio que apartarlo de ciertos proyectos y encomendárselos a otros alumnos, sin duda menos aventajados, pero mucho más preparados para trabajar hombro con hombro con otros estudiantes, sin pretender —como siempre hacía él— arrogarse la dirección de la tarea con un despliegue de suficiencia prepotente que lo hacía antipático a todos.
»El hecho de sentirse relegado por mí fue otro de los factores que nos fue separando aún más. Se enfrentó a mí como profesor delante de todos sus compañeros. Era mi hijo, sí, pero en el ámbito académico, dentro del aula, era mi alumno, un alumno igual a los otros, sin prerrogativas adicionales. Él no podía —no quería, en realidad— comprenderlo. Había un muchacho, Carmona, tú lo conoces, que destacaba en mi clase por su interés y su capacidad de trabajo. No era tan brillante como Emilio, desde luego, pero lo aventajaba con creces en disciplina de actuación y coordinación con sus compañeros de equipo cuando se le encomendaba una tarea. Yo lo había observado y lo felicité por ello un par de veces. Inmediatamente, Emilio lo aborreció, lo hizo el blanco de su odio, siempre que se refería a él lo cubría de improperios totalmente injustos.
»Mi hijo era un joven guapo y bien formado, un hombre físicamente atractivo, gustaba a las chicas, hasta que veían cómo era por dentro, pero eso es cosa que se advierte en segundo lugar, mientras que el aspecto externo es lo primero que se aprecia, porque entra por los ojos. Él podía escoger y escogió a la mejor, a Luisa, una chica que destacaba en clase por guapa y por ser buena estudiante, una prometedora arqueóloga. Luisa era —es, mejor dicho— muy inteligente y también muy buena persona. Cuando descubrió los rasgos de carácter de su novio, rompió la relación con él. Emilio no pudo asumirlo, pero por lo visto conservaba la esperanza de recuperarla y eso lo mantenía bastante sereno. Sin embargo, poco después ella inició una amistad con Ernesto Carmona que en nada de tiempo derivó en noviazgo. Y eso sí que no pudo soportarlo Emilio. De nuevo, sintió que alguien le robaba lo suyo, que era despojado, expoliado por —según él— un desaprensivo. Entonces ocurrió una fatal coincidencia. Yo, que no sabía nada de aquel espinoso asunto sentimental, les encargué un importante trabajo de investigación a Ernesto y a Luisa, no como pareja, es obvio, sino como equipo, pues los veía como incipientes arqueólogos capacitados para llevarlo a cabo. Fue la gota que colmó el vaso de la locura de Emilio. Me incluyó como coautor de su supuesta afrenta. Nos acusó a gritos a los tres. A mí de catedrático venal y corrupto, a él de tonto, protegido por mí, de ladrón, de chulo…, qué sé yo de cuántas barbaridades más, y a ella de puta que se acostaba con los que más ventajas le podían proporcionar, que éramos el propio Ernesto y —¡qué disparate!— yo también.
»Después de aquella bronca que nos echó y que soportamos para no añadir más leña al fuego, abandonó la facultad y le perdí la pista. Por lo que he podido averiguar recientemente parece ser que se enredó con traficantes de objetos de arte y depredadores de restos arqueológicos sumergidos. Su base era Cartagena, pero se desplazaba por todo el Mediterráneo, su área de acción, o de negocio ilegal. Pero al principio no supe nada de esto.
»Poco después, murió su madre, y aún se reconcentró más el odio que sentía por mí, como si me acusara de esa muerte. Vino al funeral y te aseguro que me dio miedo la forma de mirarme que tenía; miedo y una pena terrible. Pero se fue, sin hablarme, sin un gesto de despedida, y no lo volví a ver vivo. Lo encontré…, ya sabes, cuando…, cuando…
—Ya sé, no hace falta que te esfuerces en decirlo. Ya sé —lo socorrió Marina.
Ella lo había dejado explayarse en la narración de aquellos antecedentes desagradables. Sabía que él lo necesitaba para no ahogarse con ese caudal de agua estancada que soportaba dentro, pero también sabía que los últimos tragos amargos los habría de beber ella. Faltaba un golpe que podía intuir, un golpe que ya le dolía en el alma, incluso antes de que Leandro lo descargara sobre su corazón.
—Tengo que irme, Marina. Tengo que renunciar a ti, a formar una familia contigo y con Lola.
—Pero, Leandro… —protestó débilmente, hundida en su propia congoja.
—¡Yo a Lola no puedo mirarla a la cara! Creí que podía hacerlo, ahora sé que no. Me resulta imposible. Ella verá a Emilio cada vez que me mire a mí, nos parecíamos físicamente demasiado. Sé que cuando me vea de espaldas, sobre todo en la penumbra del anochecer, creerá que lo está viendo a él. Además, me siento culpable…
—No, por Dios, culpable tú, no.
—Pero sí responsable en cierta forma. Me duele en el alma, Marina, me desgarra por dentro esto que nos está pasando, pero mi decisión es firme. Me voy, Marina, me voy. Mañana mismo, esta tarde mismo. Tengo que desaparecer de Mazarrón, no volveré aquí nunca más.
* * *
Marina Balibrea se detuvo en este punto de la narración y miró con una desolación infinita a Daniel Leyva, que la había escuchado sin interrumpirla ni una sola vez.
—Entonces, Leandro… —iba a preguntar.
—Ya no está, Daniel, se ha ido hace apenas una hora —sollozó Marina cubriéndose el rostro con las dos manos.
Daniel le pasó un brazo por los hombros y ella se refugió en el afecto que el joven le ofrecía para desahogar su llanto como antes había desahogado con él su corazón afligido. Al cabo de unos minutos se rehizo. Secó sus lágrimas con un pañuelo y se alzó del banco del patio en que habían estado hablando.
—Voy a lavarme la cara. Perdona por el espectáculo.
—Qué cosas dices, Marina, qué cosas, espectáculo no, sino confidencias que te agradezco, porque significa que me consideras…
—Un hijo, Daniel —terminó ella—. Y además el hombre que impidió que me mataran a mi hija. Figúrate lo que eres para mí.
—Gracias, Marina. Muchas gracias. Pero tú…, si necesitas…
—No necesito nada, Daniel. De verdad. Ya estoy bien. Sobreviviré, te lo aseguro. Comprendo a Leandro. Era inevitable que esto acabara así, a decir verdad lo supe desde el primer momento, bastante antes que él, aunque intenté soslayar la idea, porque me resultaba extremadamente amarga y porque la esperanza es lo último que se pierde, y yo esperaba…, no sé, quizás que él fuera más fuerte que el muro que su hijo había levantado entre nosotros con su paranoico intento de asesinato. Puse todo lo que pude de mi parte. Invité a Leandro a mudarse a esta casa, asegurándole que lo necesitaba. Suponía que de cerca, sin perspectiva lejana, Leandro no vería claramente ese muro al que me he referido antes, pero sí que lo vio. Y no se sintió con fuerzas para derribarlo. Eso es todo. Sola estaba y sola vuelvo a estar. Me va a doler mucho un tiempo, pero luego…
Los ojos de Marina se perdieron en la contemplación de las flores del jazminero. Una mariposilla diminuta revoloteaba sobre ellas como una débil esperanza sobrevuela el ánimo doliente de todo el que vive. Marina siguió el vuelo del insecto con la mirada hasta que las delicadas alas de color blanco se alzaron en el aire, como un jazmín desprendido que el viento llevara, y la pequeña mariposa se alejó.
—Vamos, Daniel. Vamos a ver cómo está Lola —dijo.
—Sí —respondió él, poniéndose en pie—, vamos los dos.
CAPÍTULO VII
Un hallazgo gastronómico
La factoría enclavada cerca de la pequeña rada natural comenzaba a prosperar. Aquellos iberos contestanos eran gente acogedora y el trueque de mercancías con ellos resultaba ventajoso para todos. La zona abundaba en minerales. La plata no era una rareza, sino tan común como la sal que se acumula en los huecos de las rocas adentradas en el mar, pero en cambio no conocían la refinada manufactura de la cerámica, decorada con vivos colores, ni las telas de tono púrpura, ni, por supuesto, los salazones, técnica en que los fenicios eran maestros.
Las naves procedentes de Gádir, de Malaka o incluso de Tiro y Sidón, llegaban con frecuencia al Puerto de Fenicios, un poco más al sur de lo que luego sería Cartago Nova, cargadas hasta los topes, con la seguridad de que la mercancía que traían iba a ser adquirida por los habitantes de los diversos enclaves de la zona, todos iberos de la Contestania.
En aquella ocasión, el periplo había sido largo, pero productivo, puesto que había propiciado un nuevo descubrimiento gastronómico, un hallazgo de excepcional importancia para la alimentación de navegantes y pobladores fenicios y, por qué no, para el comercio que ejercían como los más aventajados mercaderes mediterráneos.
Ellos dominaban la técnica de la salazón del pescado. Atún, bonito, hueva de mújol, mojama, sardinas, garum y otras salsas a base de vísceras de pescado maceradas no revestían secretos para los navegantes fenicios, pero en su dieta era deseable incluir carne. Dedujeron que al igual que el pescado se conservaba perfectamente en recipientes llenos de sal, era posible que la carne de cerdo no se echara a perder, pudriéndose, si la conservaban de la misma manera. Decidieron probar su teoría.
—Si no da resultado, bastará con arrojar la carne de cerdo por la borda. Los peces darán cuenta de ella, esté podrida o no.
—Me temo que eso es lo que tendremos que hacer.
—¿Eso crees?
—Eso creo. Te diré por qué: el pescado se conserva bien en sal porque en sí es un alimento salado, sale de la mar, que es agua con sal. Pero el cerdo no es animal de la mar sino de la tierra. Con tanta sal como necesitará para no corromperse, su carne será incomestible.
—Puede ser, pero sin sal…
—Se pudriría, lo sé.
—De cualquier manera, lo intentaremos.
—No digo yo otra cosa.
En dos barriles con el fondo lleno de sal hasta un palmo de altura fueron introduciendo los trozos de un enorme cerdo recién sacrificado y despiezado después. Según colocaban el trozo de carne, lo cubrían con una abundante capa de sal. Pronto el barril estuvo colmado sin que en él hubieran cabido las extremidades del animal. Dispusieron entonces otro barril igualmente preparado con una espesa capa de sal gorda en el fondo. Primero introdujeron una paleta, la cubrieron con sal, presionándola además con una gruesa piedra plana, para que fuese soltando la sangre que pudiere conservar, y repitieron el proceso con la otra paleta y luego con las dos patas posteriores del cerdo, más grandes, con gruesos muslos o jamones. Acabado el proceso, cerraron el barril y decidieron conservarlo como reserva de última hora, a fin de recurrir a aquella carne de animal porcino si no tenían ya otro alimento a bordo.
Ninguno de los marineros se sentía inclinado a comer aquella carne cruda, sangrante, quizás podrida, según todos esperaban y temían, pero peor sería morir de hambre, si es que los dioses no les eran propicios y el periplo se prolongaba o no encontraban a tiempo costas pacíficas en las que desembarcar. No sería la primera vez que se veían obligados a permanecer en las naves varios días, tras haberse acercado a las recortadas costas ibéricas, sin poder echar pie a tierra debido a la hostilidad de las tribus que las poblaban. Se veían entonces en la tesitura de continuar costeando hasta hallar una playa desierta, cosa peligrosa también, porque en cualquier momento podían surgir de los rocosos acantilados un puñado de aquellos belicosos iberos, cada uno armado con su temible soliferrum, y atravesarles el cuerpo de parte a parte con aquella lanza arrojadiza que manejaban con la misma destreza que las falcatas que los hacían invencibles. No, era una locura enfrentarse a ellos. Además, como fenicios que eran, no se sentían guerreros, sino navegantes y mercaderes. Ahí radicaba su idiosincrasia. Por tanto, lo mejor era entrar en contacto con los pobladores autóctonos de alguno de aquellos poblados ribereños, asentados en lomas y en tómbolos de fácil defensa, porque si la gente de un poblado los recibía sin hostilidad, tenían asegurada la tranquilidad, al contrario de lo que ocurriría si, faltos de anfitriones (se podía decir así), se veían obligados a montar guardia y permanecer en constante vigilancia por si eran descubiertos y considerados como intrusos indeseables.
En este viaje, el barco fenicio permanecía fondeado a cierta distancia de las playas, en un punto inexplorado del litoral al SE de las costas de Iberia.
Un tómbolo se adentraba en el mar, unido a las playas tan solo por una estrecha franja de arena y piedra, procedente de la acumulación de esos materiales debido a la acción de las olas de las dos orillas playeras que tenía a derecha e izquierda, cada una con orientación diferente. La aguda vista del vigía fenicio alcanzó a divisar sobre el promontorio un grupo humano relativamente nutrido que parecía observar la nave, cerca de unas cabañas rodeadas de una empalizada. No podía distinguir si aquellas personas eran o no gentes de lanza y espada, pero la situación estratégica de la pequeña península elevada sugería que sería tal vez una posición defensiva avanzada y que el poblado, propiamente dicho, estaría enclavado en otro lugar más resguardado de los vientos costeros.
—Avante —ordenó el capitán—. Aproximémonos a fuerza de remos, a fin de sopesar la conveniencia de entrar en contacto con esos iberos o si, por el contrario, es más prudente seguir ruta más al sur, rumbo a franjas costeras ya conocidas.
—Necesitamos desembarcar. No disponemos ya de víveres. El pescado en salazón se ha acabado y los remeros están hambrientos y aseguran que pronto no les quedarán energías para manejar los remos. Reclaman su ración y apenas puedo contenerlos —contestó el contramaestre.
—Si no los contienes tú, los contendrán esos iberos, te lo aseguro, y lo harán clavándolos a la tierra con sus lanzas de hierro —dijo el capitán—. Bien, yo les hablaré. Reúnelos a todos en cubierta.
Los hombres fueron agrupándose para escuchar las palabras del capitán. Eran dos docenas de individuos desgreñados y ansiosos por poner pie en tierra firme después de tantos días en alta mar. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y los vientos salitrosos, estaban fijos en el rostro del capitán, que les habló con firme voz.
—Marineros y mercaderes somos, no hombres de guerra. Partimos de Tiro con la misión de establecer una factoría en estas costas de Iberia y, si era posible, fundar una nueva colonia en un punto intermedio entre nuestros enclaves en el norte de África y los de Malaka. Así seríamos los dueños del comercio en Iberia desde la lejana Gádir, nuestra primera y más antigua fundación, hasta llegar a los confines de esta tierra. Pero no ignoráis la belicosidad y el valor de las tribus que habitan este litoral. A los turdetanos, los bastetanos, los contestanos, ya los conocéis, pero ahora estamos en las costas de los mastienos, y no sabemos si son pacíficos o no. Por el momento, estimo que debemos aguardar una señal que nos ilumine sobre el designio de los dioses o un primer paso de los hombres que frente a nosotros tenemos, por si fuera necesario virar y poner proa mar adentro, dejando a popa inhóspitas tierras.
—Pero ¿qué comeremos? No queda alimento alguno en la nave —rezongaron varios de aquellos famélicos marinos.
—Os equivocáis, lo hay —replicó el capitán—. Es el momento de probar la carne de cerdo que trajimos conservada en sal gruesa.
El hambre que sentían barrió la primera sensación que experimentaron, que fue de poderosa aprensión e intensa repugnancia. ¡Carne que llevaba meses en aquellos dos barriles! Seguramente estaría podrida, incomestible.
Sin embargo, abrieron los barriles y, preparados como estaban para percibir el hedor de la carne en mal estado, quedaron asombrados al no percibir nada parecido. Retirando la capa de sal, extrajeron el primer trozo de cerdo, una enorme pata, acabada en una hendida pezuña negra, cuyo jamón o muslo se había prensado con piedras reduciendo así su volumen. La pieza estaba dura al tacto, casi como la piedra que la había estado oprimiendo. Con una espátula la liberaron de la sal que se había adherido al pellejo pelado y la orearon durante un buen rato, sin decidirse a otra cosa que no fuese mirar aquel jamón de cerdo con la boca salivando a causa del hambre.
Al fin, uno de aquellos marineros empuñó un afilado cuchillo y cortó aquella endurecida carne curada en sal, tajando finas lonchas que fue repartiendo entre sus compañeros de tripulación. Según fueron probando aquella carne, los rostros expresaron el asombro ante el delicioso sabor del alimento. Aquel jamón era un manjar de dioses.
Una vez más, el mar con su sal les había regalado un tesoro.
CAPÍTULO 8
Época actual
En la churrería Carrañaca, el grupo formado por Guillermo Tell, Paco Gañuelas, el Cheche, Tony Méndez y Rosa Canales aguardaba la llegada de Daniel Leyva, a fin de que les trajera noticias de Lola y también información sobre los proyectos de Leandro Galifa con respecto a la búsqueda de las monedas romanas.
Rosa estaba particularmente impaciente por comenzar la exploración de los fondos de Cueva Lobos. Conocía las aguas de esa isla como conocía su propia casa y, por supuesto, iba a participar en aquella búsqueda por el doble motivo de su indudable competencia como buceadora y navegante y por su estrecha amistad con Lola Ifre, a la que se sentía tan hermanada como si efectivamente fuesen de la misma sangre. La amistad de las dos venía de la adolescencia. Se habían conocido en el Centro de Buceo del Sureste, con motivo de unos bautismos de buceo que el centro organizó para niños y chavales. Tanto a Lola como a Rosa esa experiencia las había marcado porque había sido el comienzo de una resuelta vocación por el mar, no como experiencia meramente lúdica o placentera, sino como objeto de estudio (ambas eligieron la carrera que estudiarían ya en ese momento, a los 14 años), como espacio vital deseable y, por qué no decirlo, como amor de sus vidas. Se enamoraron del mar, visto por dentro. Sus entrañas de una transparencia verdiazul, sus criaturas silenciosas, gráciles, de plata o de tornasolados tonos, que nadaban poseyendo toda la elegancia rauda y sinuosa de las estrellas fugaces, brillando en su cielo de agua con el reflejo, también fugaz, de sus escamas, las caracolas, las anémonas de estética tentacular, los astutos cefalópodos, las flotantes medusas que se dejan mecer entre dos aguas, como seres que se abandonan al destino, todo las subyugó. Fueron conquistadas y ninguna de las dos renegó en los años que siguieron de haber cedido a aquella conquista.
Se convirtieron primero en alevines de buceador, siguiendo con admiración y constancia a Jordi Salas, su ídolo de aquellos tiempos primerizos. A Jordi le hacían gracia, tan serias y tan decididas a convertirse en sus mejores discípulas. Ninguna de las dos le llegaba al hombro y ya cargaban cada cual con su botella y su equipo, sin pedir ayuda a ningún buceador del grupo, y eso que todos eran hombres hechos y derechos que les hubieran llevado con gusto el equipo, ya que las consideraban como una especie de mascotas, cosa que a ellas no les hacía ni pizca de gracia, pero que en realidad tenía su lógica, no por el hecho de que fuesen del sexo femenino (como ellas interpretaban con un enfoque en tanto feminista al verse entre aquellos compañeros masculinos), sino porque eran dos chiquillas que incluso habían necesitado un permiso firmado de sus respectivos padres para poder acceder a esa actividad prohibida a los menores debido al riesgo que comporta. Solo así habían podido comenzar a prepararse para lograr el título de buceador de una estrella.
Pero habían pasado los años y en la actualidad tanto una como otra eran buceadoras de tres estrellas, si bien los caminos que habían seguido no habían sido exactamente los mismos. Lola había optado por estudios de Historia, concretamente de arqueología, influida quizás por la admiración que siempre había profesado a su madre, Marina Balibrea, profesora de Historia, pero, debido a su amor por el mar, se había especializado también en arqueología submarina. Por su parte, Rosa había llevado su pasión por el mar hasta extremos que le habían hecho acumular un currículo fuera de lo común en una chica tan joven. Se había licenciado en Biología Marina y en Ciencias del Mar, era Instructora de Buceo, Técnico en Pesca y hasta poseía el título de Capitán por la Marina Mercante. Su espíritu aventurero la había llevado a buscar aguas marinas más allá de Mazarrón, Cartagena y Almería —área de acción de Lola—, y a adentrarse en fondos de Canarias, la Costa Brava, Galicia y, fuera de España, en el Mar Rojo egipcio y la Riviera Maya mejicana. En cuanto a navegación, su experiencia era considerable. Llevaba años enrolada en el Karyam, que patroneaban alternativamente Tony Méndez y ella. El Karyam era un barco con alma marinera que, igual que Rosa, volvía siempre al Puerto de Mazarrón, en el que tenía su punto de amarre, algo que también podía decirse de ella en el plano de los afectos porque para Rosa, como también para Lola, Mazarrón era el lugar predilecto, su lugar, ese al que siempre se desea regresar porque se lleva dentro. Y es que el corazón era en el caso de Rosa como un timón que manejado por el invisible sentimiento y la querencia ponía siempre rumbo a las playas añoradas y a su puerto refugio, acogedor y circundado de montañas.
Desde el Puerto de Mazarrón, embarcada en la goleta Karyam, que era su segundo hogar, Rosa podía dominar con la vista el amplio número de playas que van de Cabo Tiñoso, la Azohía, San Ginés e Isla Plana, en término cartagenero, para seguir ya en término mazarronero por el Mojón, Playa Negra, el Alamillo, el Rihuete y la larga playa del Puerto. Cada una de estas con su particular personalidad y encanto. La joven amaba este paisaje recortado y sabía gozar de su belleza como aquel que acaba de descubrirlo sin dejarse dominar por esa especie de desidia para el disfrute, de esa indiferencia ante lo conocido que suele invadir a muchas personas tanto ante los paisajes en los que ha crecido como incluso ante las personas de su entorno afectivo y familiar. Rosa sabía maravillarse ante cada amanecer luminoso, cuando se encendía la rosada claridad del alba mostrando un panorama paulatinamente más vivo según la luz del cielo cambiaba a dorada para terminar en la esplendorosa transparencia azul de los cielos murcianos casi nunca nubosos.
Cuando a bordo del Karyam doblaban la punta del Faro, le seducía igualmente la belleza de las escondidas calas casi invisibles desde la costa acantilada, pero fácilmente apreciables desde el mar. La cala del Aljibe, la del Moro Santo, la Punta de los Aviones, la Playa de La Isla, con su barco fenicio hundido, resguardada por la Isla de Mazarrón (aunque ahora el islote con su casa en ruinas le traía el amargo recuerdo de lo que había sucedido allí a su amiga Lola), la Playa de la Ermita, la Reya y Bahía, apenas separadas por unas rocas, la de Junta de los Mares con el cabezo del Gavilán con los restos de un poblado argárico sobre él (aquí igualmente le venía al pensamiento el nombre de Lola, que había tomado parte en las excavaciones arqueológicas, junto con Esteban Aranda y Fuensanta Esparza), la preciosa playa de Nares, separada de la del Castellar por el impresionante Cabezo, batido por las olas, para continuar en Playa Grande y El Bolnuevo con sus gredas encantadas, labradas por la erosión del viento. De ahí a Percheles todo era una sucesión de calas vírgenes que empezaban en la de Puntabela y terminaban en Puntas de Calnegre, ya en término de Lorca. Claro que la goleta extendía sus periplos más allá de Calnegre costeando un litoral igualmente recortado y precioso. La Punta del Siscal, Cala Blanca, la Chapa de los Pájaros, la Playa del Sombrerico, la Punta de las Cabricas y Cabo Cope, hasta llegar al puerto de Águilas, eran su radio de acción casi diario, aunque frecuentemente recalaban en Cabo de Gata, en aguas de la vecina Almería. Pero en estos momentos, en la churrería Carrañaca, Rosa no tenía en mente más que los fondos de la Isla Cueva Lobos, mucho más aún en el estado de salud de su amiga Lola, que la tenía bastante preocupada, la verdad.
Cuando Daniel llegó, no hubo entre los que estaban esperando desde hacía buen rato quien no notara por la expresión de su cara que no traía buenas noticias precisamente.
—¿Qué, Danielico, qué hay? —se lanzó impulsivamente Paco.
—Déjame llegar, Paco —suplicó Daniel con aparente cansancio—, y pedidme un agua con gas.
—¡Y un chocolatico y unos churricos también! —dijo Paco adoptando un rol maternal que los hubiera hecho reír a todos, si no hubiesen estado en ascuas, como estaban, por saber lo que pasaba, que no debía de ser moco de pavo, tal como se veía que venía Daniel, con aspecto de haber recibido un buen palo.
—Venga —aceptó Daniel—, pero vamos a esa mesa del fondo, que os tengo que decir…
—¿Qué? —preguntaron a coro varias voces impacientes.
—¡Dejad respirar al zagalico! ¡No me lo atosiguéis! —intervino Paco, siguiendo en su papel materno-protector.
—¡Habló quien pudo! —se sulfuró Guillermo—. El primero que se ha lanzao a preguntarle antes de que hubiera terminao de pasar por la puerta, eso sí que es atosigar, Valiente.
—¡Haya paz! —pidió cachazudamente Tony—. ¡Haya paz! Aquí hemos venido a enterarnos de lo que pasa, no a armar trifulcas tontas.
—¡Es que este tío me subleva! —exclamó el Valiente en plan cabezón.
—¡Si te pego un puñetazo en la cara —respondió Guillermo—, te dejo los dos ojos moraos como si fueras el capitán Jack Sparrow después de maquillarse para surcar el Caribe!
—¡Anda ya, peliculero —cortó el absurdo rifirrafe Tony—, calla de una vez!
—Eso —abundó Rosa—, a ver si nos podemos enterar de lo que tiene que contarnos Daniel, que parece mentira —les reprendió con tono de burla—. ¡Insensatos! ¡Cenutrios!
La irónica reprimenda de la única representante del sexo femenino en aquella reducida asamblea tuvo la virtud de apaciguar los ánimos y devolver las aguas a su cauce. El que más y el que menos supo que se había desmandado de una forma inoportuna, aunque quizás no lo hubiese sido tanto puesto que estaba meridianamente claro que Daniel venía bastante aplanado y de un humor taciturno, prueba de ello era que no había metido baza en la pelea de broma porque naturalmente todo había sido una farsa humorística, con lo que a él le gustaba echar leña al fuego en esas ocasiones. Por eso precisamente, un poco de risa no le haría daño, sino todo lo contrario. Pero Daniel, en esos momentos, no tenía ánimos para reírse de nada. Se limitó a sonreír débilmente, incluso más que una sonrisa en toda regla, esbozó un amago forzado del gesto, sin alegría alguna, por compromiso. Este matiz no pasó desapercibido a ninguno de los amigos. Todos quedaron en silencio, como si se les hubiera contagiado aquella seriedad circunspecta que se había posado sobre las facciones de Daniel Leyva, tan ocurrente y alegre de natural, al modo de una máscara.
La primera en romper aquella capa de hielo silencioso que los había cubierto fue Rosa.
—Cuéntanos, Daniel, dinos qué noticias traes y cómo está Lola. Te vemos preocupado, no estará peor, ¿verdad?
Daniel suspiró. Estaba agradecido a Rosa por haber conseguido que todos le prestaran atención y dejaran de hacer el payaso con la loable aunque inoportuna intención de animarlo a él, que lo que de verdad necesitaba era desahogarse y soltar todo aquello que lo oprimía por dentro. Después de respirar hondo, como el que se dispone a sumergirse en apnea en aguas profundas, Daniel habló.
—No, Rosa, Lola no está peor, es decir, no está peor físicamente, pero en cuanto al aspecto psíquico… no puedo decir lo mismo.
—¿Otra vez los terrores nocturnos? —preguntó Rosa, que ya estaba enterada de estos desagradables episodios por la propia Lola, a quien visitaba casi todas las tardes.
—Y cada vez peores —afirmó Daniel.
—Las secuelas psicológicas son normales en casos así, supongo —opinó Guillermo.
Por su parte, Paco Gañuelas se hundió una vez más interiormente. Naufragó de nuevo en las aguas oscuras de su zozobra secreta. Él también estaba sufriendo las secuelas del terrible suceso acaecido en La Isla. Aquella casona solitaria había sido el escenario de todo, de la agresión a Lola, de la muerte de Emilio, el trastornado hijo de Leandro Galifa, pero sobre todo —y eso le dolía como un puñal clavado en el alma— de la muerte de Magdalena Palazón, la Éboli para los demás, mujer fatal y fatal mujer de maldad reconcentrada, pero para él Magdalena, siempre Magdalena, su Maleni, arisca y preciosa, a la que jamás había logrado dejar de querer con todo su corazón.
A menudo, Paco solía fantasear mirando la casona de La Isla y soñando despierto con que Magdalena y él vivían allí, sin más testigos que los cormoranes, las gaviotas, los albatros y las olas del mar, en una romántica soledad, inmersos en un amor apasionado, ardiente como el sol de verano. Él remozaría aquella casa, en ruinas casi, hasta convertirla en un palacio moruno, adornado de azulejos decorados con arabescos verdiazules, que darían un limpio frescor a un patio recoleto, escondido a cualquier mirada, en que se amarían con inacabable ardor. Se complacía en representar en su fantasía los ambientes y las acciones, los escenarios y la escena, con todo lujo de detalles. Ahora aquel escenario de sus sueños se había transformado en el decorado de sus pesadillas. Le estaba pasando lo mismo que a Lola, o peor, porque Lola no había perdido a su pareja, Daniel, mientras él había perdido definitivamente a Magdalena. Claro que en honor a la verdad se veía obligado a admitir que Magdalena desde hacía tiempo ya no era su pareja, aunque lo había sido, hasta que lo abandonó. En su fuero interno Paco siempre había conservado la desesperada esperanza (porque todos los signos parecían contradecirla) de que Maleni volvería a él. Su regreso sería como el de una barca que ha luchado con el temporal y vuelve a puerto casi a punto de irse a pique en la bocana. Pero él la esperaría, pronto a echarle un cable y remolcarla a seguro. Él se convertiría en su noray, su punto de amarre, su carpintero de ribera, su calafate y todo lo que hiciese falta. No ignoraba que Magdalena, desde que se había convertido en la Éboli, navegaba en aguas turbias. No era mujer con escrúpulos y Paco se había enterado, con amargura inconmensurable, de que pasaba de un amante a otro en una repugnante sucesión que la degradaba a sus ojos y lo degradaba a él mismo por el hecho de seguir amándola y deseándola con obsesiva fijación. No obstante, así era, mal que le pesara: la quería, la llevaba clavada en el corazón como un anzuelo y le dolía la garganta de tanto tragarse su nombre para no nombrarla a cada paso y ponerse así en evidencia ante sus amigos, causándoles pena, dándoles lástima con su falta de dignidad. A pesar de todo, él había estado decidido hasta el final a recoger los restos del naufragio de su amada cuando este se produjese, cosa que ocurriría con toda seguridad. Calculaba que Magdalena antes o después dejaría de interesar a aquellos malnacidos, esa serie de mafiosos cabrones que no veían en ella más que un cuerpo de exuberante atractivo que podían utilizar tanto para sonsacar a sus víctimas como para su propio placer. Cuando le hubieran sacado todo el provecho que querían o cuando apareciese en su punto de mira otra Mata Hari de carnes más frescas, desconocida en el ambiente de delincuencia en que se movían y, por tanto, más eficaz como espía, la Éboli sería relegada a un puesto subalterno. Paco estaba seguro de que por ahí ella no pasaría. Era capaz de degradarse como una auténtica puta, pero en todo caso, como la primera entre las de su clase, la reina de las putas espías o las espías putas, como se quisiera decir, sin embargo era incapaz de ser la segunda en el escalafón, aunque se tratara de ese infame escalafón. Paco no le reprocharía nada. La recuperaría. Reconquistaría a su Maleni, su primera y única novia, y eso le bastaría.
Esos habían sido sus sueños hasta que ocurrió lo de La Isla. La muerte de Magdalena (quizás debería decirse la muerte de la Éboli, porque ella murió desempeñando ese papel, asumido en su vida al margen de la Ley) había supuesto el fin de sus ilusiones. Jamás recobraría la relación amorosa de su juventud, nunca iniciaría una vida en común con Magdalena, sencillamente porque esta ya no vivía, sino que navegaba más allá del fracaso en las aguas definitivas de la muerte.
El hilo de los pensamientos de Paco Gañuelas se interrumpió cuando Daniel volvió a tomar la palabra, después de unos momentos de silencio que todos habían respetado.
—Vengo preocupado, no os lo voy a negar. Lola va de mal a peor en lo de las pesadillas. Ya os dije que evoluciona muy bien en cuanto a las heridas, las costillas le duelen mucho menos, le está bajando la inflamación de los golpes y están desapareciendo los cardenales que tenía por todo el cuerpo, eso es verdad, pero está ocurriendo todo lo contrario con las secuelas que padece en su ánimo. Eso también os lo había dicho. Lo que ocurre es que cada día se recrudece su ansiedad. Sufre mucho, está angustiada, más asustada que cuando estaba pasándole todo aquello. En esos momentos estaba tan conmocionada que no era consciente de la realidad. Se encontraba confusa, aturdida, tan ajena a su propia situación como si la estuviera presenciando más que protagonizándola. Pasada la conmoción inicial, su inconsciente ha salido a la superficie de la memoria y no cesa de representarle la escena con la mayor viveza. Y ahora es cuando se ha dado cuenta de que estuvo en un tris de morir, ahora es cuando comprende realmente que estuvo a punto de ser violada y asesinada, de que fue torturada por… —se detuvo como si le costara pronunciar aquel nombre— por Emilio Galifa.
—Pero Emilio Galifa ha muerto —reflexionó Guillermo Tell—, si ella lo piensa, tal vez…
—No, Guillermo, no —lo interrumpió Daniel—. No radica ahí la solución al trauma psicológico, ni siquiera el posible alivio del horror que todavía tiene a Lola anonadada. Todo lo contrario.
—¿Lo contrario? —se extrañó Guillermo.
—Eso he dicho. Piensa tú también en el nombre y el apellido que acabas de pronunciar: Emilio Galifa.
—¿Emilio Galifa? —preguntó Guillermo sin captar aún el hilo del razonamiento lógico de su amigo.
—Emilio Galifa —corroboró Daniel afirmando con un expresivo ademán—, el hijo de…
—¡Leandro Galifa! —terminó Guillermo cayendo en la cuenta de lo que el otro quería decir.
—¿Comprendéis ahora cuál es la segunda y hasta la tercera parte de este problema? —preguntó dirigiéndose a todos.
—¡Menudo panorama debe de haber en esa casa! —afirmó Rosa—. Conociendo a Leandro Galifa, que no tiene un pelo de tonto, se supone que habrá visto bien claro que para Lola él se ha convertido sin querer en una especie de fantasma de lo que le ocurrió. Y con lo digno y orgulloso que es, imagino cómo se sentirá. Además, la pobre Marina, que había vuelto a sentirse ilusionada, estará viendo irse al traste todas sus ilusiones, porque me parece a mí…
—Has dado en el clavo, Rosa, eso es lo que pasa.
—Pero a lo mejor… —aventuró Guillermo, esforzándose en ser optimista.
—No, amigo mío, puedes estar seguro. Traigo malas noticias. Ya os lo puedo confirmar. En estos últimos días, por lo que me ha contado Marina, Leandro Galifa ha llegado a la conclusión de que la única solución para que Lola recuperara la serenidad era que él se quitara de su vista, porque al verlo era seguro que ella se acordaría de Emilio.
—La verdad es que se parecían un montón —opinó Paco.
—Pues por eso precisamente. Tal como lo había pensado lo ha hecho —les contó Daniel.
—¿Se ha ido? —preguntó Rosa alarmada.
—Esta mañana temprano. Marina está destrozada.
—Me lo imagino —dijo Rosa.
—Ha estado hablando conmigo, por eso sé cómo han sido las cosas. Creo que Marina se rehará pronto. Es una mujer muy entera. Ahora su prioridad es su hija.
—Pero, seamos prácticos, y perdona, Daniel, porque sé que para ti Lola es muy importante… —dijo Guillermo.
—¡Y para todos! —protestó Paco—. Mi Lolica nos importa a todos.
—¡Ya, ya lo sé! —cortó Guillermo—. No, quería decir otra cosa, me he expresado mal. Lo que pregunto es…
—¿Qué pasa con lo de buscar las monedas que Lola descubrió en Cueva Lobos? —lo auxilió Rosa.
—Tenéis razón —concedió Daniel—. Esa es la tercera parte del problema. Como nos temíamos, nos hemos quedado sin un arqueólogo coordinador, sin alguien que se ocupe del aspecto legal de la prospección, del papeleo con el Ministerio.
—¡Menudo problemón! —dijo Tony—. No somos expoliadores de pecios, ni ladrones de restos arqueológicos, no podemos actuar por nuestra cuenta. Sin un coordinador autorizado de la prospección… ¿Tú no podrías encargarte, Daniel?
—No, al menos de momento. Ahora quiero estar al lado de Lola y no pienso meterme en nada hasta que la vea recuperada. Además, yo no quiero ocuparme de papeleos y todo eso, yo lo que estoy deseando es bucear allí, en cuanto podamos resolver lo del coordinador.
—Pero no sé cómo vamos a hacerlo ni a quién podríamos recurrir, tal vez a ese… ¿cómo se llamaba?, ese de Cartagena, ¡el apneísta platónico! —recordó Guillermo con cierto aire triunfal por haber caído en el mote.
—Alejo García Ramírez, sí, señor —confirmó Daniel, palmeando con recuperado entusiasmo el hombro de su amigo—. Has tenido una excelente idea al pensar en el numismático que colabora con la policía y que sabe más de monedas rescatadas del fondo del mar que nadie. Su posición es la ideal para gestionar permisos y demás. Cuenta con el aval del comisario Tomás Antequera, encargado de combatir la plaga de traficantes de arqueología que padecen estas costas. El hombre se pierde por las cosas del buceo. Aceptará, estoy casi seguro. Pero de momento…
—Claro, claro —coincidieron todos—. Es natural.
—Veo que estáis de acuerdo conmigo. Si os parece bien, me pondré en contacto con Alejo García y le adelantaré los datos del asunto. Pero antes de un mes, desde luego, no comenzaremos.
—Eso ya lo sabemos —confirmó Rosa—, los permisos que habrá que recabar son varios y con la lentitud de los trámites administrativos… ¡Lástima que Leandro no siga, porque él ya tenía todo eso en su mano!
—Supongo que los permisos concedidos seguirán en vigor, a falta del cambio de titular de la coordinación, pero lo de Leandro no podía ser, lamentablemente —dijo Daniel con cierta amargura—. El hombre no podía vivir así, oyendo a Lola gritar en sueños, notando cómo se estremecía sin querer cuando él entraba todas las mañanas a su cuarto a preguntarle qué tal se encontraba.
—Es comprensible —dijo Guillermo Tell—. Yo en su pellejo hubiera hecho lo mismo.
—Y yo —abundó Paco Gañuelas.
—Entonces —intervino Tony—, hasta por lo menos un mes no empieza la cosa.
—Y eso si el León Marino ha salido del dique —matizó Daniel—, que la verdad, no creo yo…
—Eso sí que no es problema —atajó Tony—. El Karyam está a punto para eso y para lo que haga falta.
—Me quitas un peso de encima —agradeció Daniel.
—Bien, pues ahora, con tu permiso, si el barco no es necesario de inmediato, Rosa y yo nos lo vamos a llevar al puerto de Cartagena, porque vamos a participar…
—¡En la Primera Travesía de Veleros Clásicos y de Época! —terminó Rosa, poniéndose en pie de un salto, entusiasmada con la idea que creía abandonada ya por Tony.
—¡Rumbo a Cartagena! —ordenó alegremente el patrón—. ¡Al Karyam!
—¡Será la goleta más bonita de todas! —exclamó ilusionada Rosa.
—¡Seguro que sí! —afirmó Daniel Leyva, sonriendo por primera vez esa mañana—. ¡Estoy completamente seguro de que sí!
—Si puede ser y podemos servir de ayuda, nosotros nos enrolamos como marineros, ¿verdad, Paco? —ofreció Guillermo.
—Bienvenidos al rol del Karyam, muchachos —aceptó Tony palmeándoles las espaldas.
CAPÍTULO IX
Contestanos y Edetanos
En el poblado todo era un confuso ir y venir de gentes en estado de alarma. Los guerreros, vistiendo sus cortas túnicas de lana cruda, embrazando sus caetras y portando sus falcatas, aprestaban los caballos y se disponían a cabalgar tierra adentro. Por su parte, los infantes, armados cada uno de ellos con el soliferrum y las tres hondas, dos al cinto y una en la banda que usaban alrededor de la cabeza, se disponían a marchar en la anárquica forma habitual en el orden —o desorden— de combate ibero.
Aunque pareciese un contrasentido, teniendo el poblado lleno de extranjeros fenicios, recién llegados en sus barcos a la región de la Contestania, vecina de la Mastiena, la amenaza no llegaba por el mar, ni de la mano de esos exóticos individuos, sino por tierra, de la mano de otra tribu ibera, los edetanos. Hacía tiempo que contestanos y mastienos convivían en paz e incluso se mezclaban por medio de matrimonios mixtos que habían reforzado las buenas relaciones entre ellos, pero los de Edeta eran ambiciosos y a la vez, soberbios, más dados a la expansión de su territorio, acrecentándolo con la conquista, que a mezclar su sangre con la sangre de otras tribus iberas que consideraban inferiores.
Abiner y Chadar eran dos de los jinetes que se disponían a salirles al encuentro a los guerreros edetanos para yugular su acometida en cuña e impedirles su avance.
Abiner lamentó interiormente verse obligado a luchar aquella mañana. No se trataba de que su ardor guerrero se hubiera apagado. Desde que se recuperó de sus heridas había ansiado con vehemencia entrar en combate de nuevo. Estaba entrenado para la lucha y no se recordaba a sí mismo más que con la falcata empuñada. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Acababa de unirse a la hermosa Stena y el ardor de su sangre lo impelía con mayor fuerza a enlazar el deseable cuerpo femenino para gozar las delicias del sexo que a agarrar el hierro para abrazar quizás a la propia Muerte.
La noche había sido para Abiner y Stena una especie de vigilia exaltada. Sus cuerpos desnudos se habían estrechado con el imposible deseo de fundirse en una sola carne que fuese ya inseparable. Las rudas manos del guerrero habían gozado por primera vez el tacto sedoso de la piel de las caderas y los pechos de una mujer seductora en extremo. Abiner se había demorado en el placer de la caricia sin apresurarse a gozar el placer de la posesión. En penumbra, había contemplado a su amada.
—Stena —había susurrado con voz embargada por la pasión—, Stena, Stena.
Y con el nombre lo decía todo. Sobraban las palabras, superfluas expresiones de voz, cuando hablaban los ojos, encendidos de fogoso amor, y las manos que jamás habían vacilado ni temblado en el combate y que, sin embargo, trémulas ahora, vacilaban en tocar esa carne que a él le parecía de diosa.
A sus diecisiete años Stena era una mujer en toda la extensión de la palabra. Su belleza se ajustaba por completo al ideal estético de los iberos. Los griegos, que habían denominado Iberia a la península más occidental de Europa, habían elogiado las espléndidas formas femeninas de las mujeres nacidas en la vieja piel de toro bañada al Sur y al Este por el Mediterráneo. Y los griegos sabían juzgar con acierto sobre las cuestiones de belleza. De haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las cualidades físicas de Stena, ni el más puntilloso de los jueces hubiese podido hallar defecto apreciable en ella, más bien un árbitro griego de la elegancia y la hermosura la hubiese encontrado tan sublime en estas dotes como Paris encontró a Helena.
Abiner no conocía —naturalmente que no— la historia de los amores de Paris y Helena, que acabaron con el incendio de Troya, pero sí conocía y percibía el incendio voraz que se había declarado en su interior, en toda su carne de varón pronta a arder en plenitud de sus fuerzas.
Y es que Stena lo incendiaba por entero con la llamarada de su cabellera de un castaño rojizo como rojas son las danzantes llamas de una hoguera. Los reflejos que de sus mechones arrancaba el sol de aquella mañana, en que se había celebrado su rito matrimonial, se habían marcado a fuego en su corazón de enamorado. La joven llevaba el cabello trenzado sobre el armazón de concha usual entre las damas iberas cuando vestían de gala. Una mantilla de fino tejido pendía del tocado cubriendo su espalda erguida, pese a su timidez de doncella. La túnica, recogida en su cintura por un ancho cíngulo de piel labrada, con aplicaciones de medallones de plata, realzaba la brevedad de su cintura y la incitante exuberancia de su busto y sus caderas. El escote de la original túnica se recataba cubierto por un rico collar de tres vueltas, cada una de las cuales estaba compuesta por motivos ornamentales diferentes. Tal muestra de rica orfebrería había arrancado exclamaciones de envidia y admiración a las mujeres del poblado. Finas cuentas de metal liso se alternaban con pequeñas láminas rectangulares de plata labrada en una de las vueltas, en la segunda predominaban las formas redondeadas trabajadas en complicado diseño, por último, la tercera vuelta presentaba una serie de colgantes de forma antropomorfa, hasta un número de seis figurillas, tres masculinas y tres femeninas, con un precioso medallón en el centro con la imagen de una espiral ornamentada con pequeñas hojas de olivo. La túnica, con una falda de tres capas superpuestas, caía en elegantes pliegues desde el cinturón, deslizándose por la curva airosa de sus caderas y sus nalgas, la capa superior de la falda llegaba hasta la mitad de sus muslos y estaba rematada en un ribete de suntuoso tono rojo, la siguiente igualmente adornada hasta la mitad de sus piernas y la inferior las cubría hasta casi arrastrar por el suelo en un ribete de plisado fuego. En un gracioso revuelo de volantes las faldas y las sobrefaldas se dejaban seducir por la brisa fresca de la mañana, seduciendo a su vez los ánimos de los que asistían a la ceremonia ritual. Numerosas pulseras ceñían las muñecas de la novia hasta la mitad de sus antebrazos torneados y de piel tan dorada como las más finas arenas de las playas.
Abiner pensó al contemplarla que ninguna joya podría superar en hermosura a esa perfecta piel ni ningún vestido podía osar competir con la presentida maravilla de la desnudez de tan espléndida mujer. Se sentía fascinado y asombrado por el suntuoso atavío de la que pronto sería su esposa, sin embargo, ansiaba explorar todo cuanto había bajo esas galas superfluas que no eran para él más que hojarasca que ocultaba el verdadero tesoro que estaba impaciente por descubrir y poseer. El cuello de elegante garza, la delicada curvatura de los hombros, la rotunda redondez de los dos pechos como abultadas colinas de miel, el delicado valle del vientre femenino… Se estremeció de deseo al considerar que en ese valle encontraría una cálida caverna que lo albergaría, acogedora, procurándole ignotos placeres.
Por su parte, Stena se hallaba tan complacida por el hecho de unirse a Abiner como presa de la timidez natural en una recatada virgen, como era. Según la costumbre de su tribu, habían sido las mujeres de la familia de Stena las encargadas de elegirle un esposo entre los jóvenes solteros del poblado. Claro que esa tradición daba a las jóvenes casaderas la oportunidad de apuntar cuál de los varones disponibles era más de su agrado. En general, las madres de las muchachas tomaban en cuenta sus sugerencias. Exceptuando algún caso en que la posición social del elegido fuese muy baja, hubiese otro candidato rico a la vista y la madre fuese una mujer dura e interesada, las madres, como mujeres que eran, recordaban su propia juventud y por empatía con sus hijas procuraban complacerlas, unas por haber recibido ese mismo trato de sus madres y haber sido felices con el marido, y otras por todo lo contrario, por haber sido obligadas a unirse contra sus deseos a un hombre que no las había hecho sino desgraciadas, y querer, por tanto, evitar ese mismo triste destino a sus hijas.
La madre de Stena había aceptado con gusto la elección de su hija. No había hecho falta en absoluto que la muchacha sugiriera el nombre de Abiner. A Nisunin le bastó seguir la dirección de la mirada de su hija para leer todo el amor escrito en ella, sin que la sombra de las pestañas bajas fuese obstáculo para su intuición. Así que se entrevistó con Deleninar, madre del apuesto guerrero, aún convaleciente de las heridas recibidas en el último combate con tribus aledañas hostiles, y ambas convinieron en que los dos jóvenes unirían sus destinos en cuanto él estuviese recuperado del todo.
Entre tanto habían ocurrido cosas de importancia. Habían hecho su aparición aquellos forasteros, a quienes habían denominado los fenicios, es decir, “los rojos”, debido al tinte de las telas con que comerciaban, nunca visto antes en Iberia, que se habían mostrado amistosos y estaban colaborando en la prosperidad del poblado con su comercio y su avanzada industria, a cambio de la plata tan abundante en esas tierras. Todos salían gananciosos, pues los recién llegados poseían conocimientos tan útiles como para cambiar la vida del poblado, la cerámica, vidrio, salazones…, hasta se decía que podían grabar sus pensamientos en extraños signos que ellos llamaban alfabeto o escritura y hacerlos así perdurables, evitando que los vientos de la inconstante memoria los transportaran hasta la región del olvido.
Katulalín, esposo de Nisunin y padre de Stena, había adquirido para su hija varias joyas a uno de esos comerciantes fenicios y también una pieza de tejido de color rojo escarlata para que las mujeres que cosían el vestido nupcial ribetearan con él los volantes de las tres faldas superpuestas. El color rojo alegraba en conjunto el atuendo de la novia haciéndolo parecer destacadamente diferente al de las demás mujeres del poblado, pero, sobre todo, transformándolo en una prenda suntuosa y original.
El atuendo del novio era mucho menos llamativo. Únicamente el ancho cinturón con aplicaciones metálicas y la falcata bruñida pendiente del tahalí de cuero eran signos de su elevado rango social. La túnica, de lana cruda, era sin embargo de mayor longitud que la usada para el combate, más corta a fin de no obstaculizar los ágiles movimientos en la cabalgada o en la lucha a pie. Para la ceremonia de su matrimonio, Abiner vestía una costosa prenda que cubría sus muslos por completo e incluso ocultaba sus fuertes rodillas. No desmerecía en apostura ante ninguno de los jóvenes presentes, ataviados todos ellos con sus mejores túnicas y portando igualmente sus preciadas falcatas. Ningún guerrero ibero prescindía de su espada, ni siquiera para asistir a una boda, ni el novio mismo. Ello se debía a que una falcata era algo así como una prolongación del brazo de cada hombre, una parte de su propia persona, no en balde era un arma absolutamente personal, forjada a la medida exacta de cada individuo, con la misma longitud del brazo que había de empuñarla; era, en consecuencia, un bien intransferible que se enterraba con el guerrero que había sido su dueño, una vez inutilizada y doblada, cuando este moría y emprendía el camino del más allá a la morada de los espíritus. Así había falcatas de muy diferentes tamaños, según fuese la envergadura del guerrero para el que se forjaba. Toda mujer ibera sabía que cuando aceptaba en matrimonio a un varón lo aceptaba con su espada de la que era inseparable y que era inútil pedirle que la abandonara por ella. Podía, eso sí, lograr que su marido dejase olvidado en un rincón su soliferrum, la temible lanza que era el otro punto de referencia del combatiente ibero, pero jamás debía mostrarse celosa del cuidado que su marido prestara a su falcata, porque sería batalla perdida.
Entre los asistentes, ninguno tan cordialmente identificado con Abiner como su amigo Chadar. Pronto sería él también protagonista de un enlace matrimonial. Había sido elegido por Aiunin, madre de la joven Edereta, para esposo de su hija. Galduriaunin, la madre del guerrero, había encontrado de su gusto la propuesta de Aiunin y la había aceptado. Chadar confiaba y esperaba que hubiese sido Edereta en verdad quien lo hubiese preferido a él sobre los posibles candidatos y no que hubiese sido un designio de la madre de la muchacha sin contar con ella.
El sol se había elevado hasta su punto más alto, cuando la sacerdotisa Sicedunin salió del pequeño santuario a la explanada frente a él, en la parte más elevada del poblado. Este estaba construido siguiendo un eje central que formaba una calle, relativamente ancha, a la que se abrían dos hileras de casas afrontadas, cuyas partes posteriores estaban reforzadas por una pared amurallada que cerraba las calles y que servía tanto para encerrar el ganado como para defender el poblado.
Las casas, construidas en piedra y barro o adobe, estaban rematadas en una techumbre de madera. La que Abiner había construido para él y para Stena era una buena vivienda, pues constaba de dos habitaciones, ambas bastante amplias (cuando las habituales en el poblado constaban de una sola pieza rectangular y además de reducidas dimensiones), más un patio con fuerte tapia. Además, una de las estancias estaba tallada en la roca del promontorio central y para más lujo, estaba a su vez dividida en dos compartimentos. Así pues, la cámara dedicada al hogar daba paso a otra utilizada para almacenar agua, alimentos y, para delicia de Stena, alojaba un pequeño telar en el que la muchacha tejería sus propias telas. Por último, la otra pieza serviría de dormitorio.
El poblado solía defenderse bien de las incursiones de saqueo de otras tribus, gracias a la doble salvaguarda del mar y de las murallas que lo rodeaban, pero no estaba completamente exento de peligro de las correrías enemigas, por lo que la vigilancia de los centinelas era imprescindible.
En tiempos de paz los hombres del poblado se dedicaban a la pesca, la caza y el cultivo del cereal, la vid, el olivo y la higuera. Pero no desdeñaban la música y la danza; bailaban con singular expresividad en unión de las mujeres que hechizaban por la gracia de sus movimientos y evoluciones. Abiner se había prendado de Stena viéndola bailar y ella se había prendado inmediatamente de aquel apuesto guerrero que la enlazaba por la cintura y la hacía doblegar el torso hacia atrás como en una incruenta lucha en la que, sin embargo, ambos acabaron hiriéndose mutuamente de amor en lo más profundo del corazón.
En la esplendorosa mañana de aquel día de primavera, sus destinos se iban a unir para siempre.
La bella Stena lucía como una estrella matutina, ataviada con las galas nupciales confeccionadas con sus propias manos. Por eso Abiner, que sabía de su habilidad en tejer y en bordar con bellos motivos el lino y la lana, estaba seguro de que el poseer su propio telar la haría feliz, como a cualquier mujer ibera. Ellas trabajaban todo el año en estas labores a fin de exponerlas en el certamen anual en que unos jueces, elegidos por votación entre los varones respetables del lugar, juzgarían sobre el mérito respectivo y honrarían a la más trabajadora y hábil entre ellas. Stena había sido la triunfadora aquel año y ahora lucía el vestido hecho con aquel tejido que la había encumbrado con el primer puesto.
También había superado la prueba que a toda mujer ibera quitaba el sueño en caso de engrosamiento corporal, pues ellas tenían establecida una cierta medida para el talle, fijada en una cinta y si en alguna esta cinta no podía rodear la cintura, la pobre mujer se sentía humillada y era ridiculizada públicamente por todos.
Sin embargo, ahora, en pie frente al santuario, Stena era una figura femenina tan digna de admiración como una gran dama oferente en día de ceremonia. Era ella misma la que se ofrendaba, ante los dioses y ante el pueblo, a Abiner, el guerrero, y él se sentía embargado de una emoción desconocida hasta entonces, en pie junto a la joven, sin atreverse casi a mirarla, en la explanada sagrada. Allí esperaban todos los habitantes del poblado, incluso el viejo Abiloskere, que había sido llevado en brazos por sus nietos Abartaqban y Enneges, a fin de que no se perdiese la ceremonia, ya que el anciano desfrutaba aún con estos festejos que alegraban su senectud patriarcal. Era el más longevo de la tribu y nadie recordaba otro hombre que hubiese llegado a edad tan provecta, y menos aún habiendo sido un guerrero tan valeroso como él, probado en cientos de acciones de combate, cuyas hazañas se recordarían siempre.
Abiloskere procedía de Mastia Tarseion, la capital de los mastienos. En su ya lejana mocedad, se había establecido en esas costas un poco más al sur, ofreciéndose a los contestanos como combatiente al frente de su guarnición de guerreros, indisciplinados pero valerosos y hasta temerarios, porque se había enamorado de una doncella de esa tribu del sur. Siempre se mostró irreprochable como esposo y como guerrero. Ahora, ya viejo, era respetado y hasta venerado en el poblado. Se decía de él que era sin duda un elegido de los dioses y que gozaba del don de la videncia y la profecía; tanta era su credibilidad como augur que Clónico, el druida o sacerdote del poblado, hombre orgulloso y suspicaz, había concebido hacia él un sentimiento de rivalidad que procuraba ocultar más por miedo a la ira de los dioses (pues incluso él creía en el favor de las divinidades hacia el anciano) que por nobleza de ánimo o por respeto y admiración.
Los únicos que se hallaban ausentes esa mañana en que se celebraba el rito nupcial entre Abiner y Stena eran Balcaldur, Ondobales, Baspedas y Sakarisker, los cuatro guerreros que estaban de centinelas en los alrededores del poblado. Los turnos de vigilancia se cumplían escrupulosamente, sin hacer excepciones en días de festejo, incluso en ciertas ocasiones en que las tribus vecinas, como bastetanos, turdetanos, oretanos, carpetanos o los temidos edetanos, se mostraban belicosos, la vigilancia de los mastienos se ampliaba en hombres y en fronteras, extendiéndose desde la propia Mastia Tarseion, la capital, que mandaba refuerzos, hasta Murgui, en el golfo de Almería, e incluso hasta Cástulo, ya en Sierra Morena.
No eran, en modo alguno, infrecuentes las refriegas fronterizas con otras tribus y era prudente no bajar la guardia dejando sin vigilancia los montañosos confines del territorio tribal. Por esa razón, los cuatro jinetes habían partido, cabalgando dos en cada caballo, como era usual entre los de su poblado. De esa forma, ante una situación de combate, uno descabalgaba para luchar a pie auxiliado por el jinete, y si se trataba de vigilar incursiones enemigas, el jinete partía al galope para alertar a los guerreros de la tribu, mientras el otro quedaba oculto para observar los movimientos de los intrusos.
La sacerdotisa Sicedunin compareció revestida con sus vestiduras y ornamentos rituales. Era una mujer de impresionante majestad, alta y erguida, aumentaba la sensación de estatura excepcional gracias a su tocado, consistente en un timpanion o especie de diadema redondeada por la parte de nuca y ceñido a la cabeza por la parte de las orejas, que disminuía poco a poco su anchura, hasta terminar en una punta complicadamente decorada, casi como una columnilla, de la cual pendía un manto negro, que reposaba con elegancia sobre sus hombros y caía hasta más abajo de sus caderas. La piel de la parte alta de la cabeza, depilada a fin de aumentar la anchura de la frente, brillaba aceitada con óleo de oliva, al igual que sus cabellos, que emergían del complicado tocado para caer en múltiples trenzas sobre sus pechos velados a su vez por la rica túnica y por cuatro gruesos collares confeccionados en hierro, bronce, oro y plata. Cada uno de ellos representaba un elemento de la vida natural: pájaros delicadamente cincelados, hojas de vid, pequeñas esferas y otros motivos ornamentales significativos que se alternaban en los colgantes de la joya. La amplia túnica se disponía en estudiados pliegues, rematados en flecos que se movían imperceptiblemente a cada paso con tan delicada elegancia como si Sicedunin flotara sobre una nube que fluyera sobre la tierra en virtud de un prodigio sobrenatural.
La sacerdotisa portaba en sus manos una copa, de cuyo vino beberían los novios una vez hechas las libaciones de rigor a los dioses venerados, y una estatuilla de la diosa alada, con las alas abiertas y con una paloma en las manos. La Diosa, cuyo nombre ningún mortal conocía, era la protectora de la vida y la fecundidad, tanto de hombres como de animales y vegetales. Su culto, tan antiguo como la propia humanidad, había comenzado en las cavernas, vientre materno de la Diosa, y en tierra de Iberia se compaginaba con el culto al dios Toro.
En el santuario del poblado se veneraba, con sacrificios y danzas, al toro androcéfalo protector de la tribu. El toro representado en una escultura en piedra, en postura de reposo, recostado con las patas recogidas y las pezuñas visibles, tenía el rabo sobre las ancas y la cabeza levantada en una pose de serenidad y orgullo mayestático. Su rostro era humano; sus facciones, las de un hombre joven, peinado con flequillo y con un poblado bigote caído sobre una larga barba terminada en punta. Los enormes ojos abiertos, sin pupilas, representaban la sapiencia del dios y sus redondeadas orejas, que destacaban a ambos lados de la cabeza, su atención a las súplicas de los mortales. Sobre el flequillo, un poco por encima de las redondas orejas, apuntaban, insinuadas apenas, las protuberancias de los cuernos, símbolo de belicosidad, razón por la que era invocado por los guerreros, que se preciaban en aquellas tierras del sudeste de sentir verdadero afán por la lucha, debido en parte a su espíritu de emulación que los llevaba a retarse con bravura al menor pretexto. En la tribu era famoso el reto de los ilustres Corbis y Orsua, primos hermanos, que dirimieron por el hierro sus diferencias hacía ya muchos años. Tal hecho no se había olvidado y la historia de su duelo, en que ambos brillaron con pareja bravura, se narraba a los muchachos, guerreros en ciernes, para que les sirviera de ejemplo. Hombres ilustres y hombres de oscuro linaje eran iguales en la belicosidad de la sangre, que ellos juzgaban tan brava como la del toro. Y de ello blasonaban continuamente.
Toda la ceremonia nupcial había transcurrido como un sueño. Solos por fin, en la casa construida por Abiner, no se demoraron en sus detalles sino que penetraron ambos en el cubículo en que se hallaba el lecho, su tálamo. Una vasija con vino estaba encajada en una base de madera, preparada para completar el rito usual entre los de su raza. El esposo tomó la vasija y la sostuvo para que Stena bebiese de ella, luego, posando sus labios en el mismo punto exacto en que ella los había posado, bebió con avidez de aquel néctar de uvas rojas, que lo enardeció cuando su dulce fuego se deslizó garganta abajo. No usaron ninguna copa, pues así lo mandaba el ritual, sino que elevando el jarro, volvieron a beber de él, alternativamente hasta quedar saciados.
La esposa se sintió un tanto mareada, pero a la vez agradablemente relajada y desinhibida. Su anterior nerviosismo dio paso a una especie de ansiedad erótica, que la sorprendió por nueva. Abiner, por su parte, experimentó una urgencia salvaje por hacer suya a aquella deliciosa mujer. Sofrenó sus impulsos porque la amaba con delirio y no quería hacerle daño con un proceder brusco e indelicado. Así pues, concluyó el rito vertiendo la mitad del vino que todavía quedaba en el gran jarro sobre las vestiduras de Stena, que rio complacida, y luego derramó a su vez el líquido restante sobre la ropa de su compañero. Era la costumbre de la tribu para asegurarse un próspero futuro y la mejor de las venturas en lo amoroso.
Casi embriagados por el vino y totalmente borrachos de deseo, se desprendieron de las ropas empapadas, que guardarían como una reliquia el resto de sus vidas.
Los cuerpos desnudos, jóvenes y esplendorosos, destacaban apenas en la íntima penumbra de la reducida estancia. Aún conservaban la humedad del vino, a la que se sumaba la humedad del deseo que los invadió. Se besaron con fruición, gozando de sus besos, más embriagadores que el vino más fuerte, y del estrecho contacto de sus cuerpos, que se acoplaban como piezas de un mismo bloque. Se exploraron mutuamente centímetro a centímetro, con premura unas veces y con morosidad otras, según les dictaran sus impulsos eróticos. Para él y para ella la piel del otro era un nuevo territorio, estremecido por los ríos ocultos y tumultuosos de la sangre que corría en sus venas. Por fin, se conocieron como dice la Biblia, se hicieron una sola carne, se saciaron cada uno en el otro, hasta agotarse y quedar dormidos abrazados y felices.
CAPÍTULO 10
Época actual. Cartagena
Paco Gañuelas entró al recinto portuario del Puerto de Mazarrón a eso de las seis de la tarde. Venía de un humor excelente. Había decidido arrinconar en el fondo más escondido y profundo de su cerebro todo lo que tuviese relación con la muerte de Magdalena Palazón y Emilio Galifa para evitarse el sufrimiento que todo aquello le provocaba. Y también —que Dios lo perdonara si era egoísta en esto— había resuelto aplazar su preocupación por su Lolica Ifre y por su amigo Daniel Leyva. En su fuero interno se sentía un tanto desleal a la amistad o al recuerdo de su amor frustrado. Pero sabía que calentarse la cabeza con esas cavilaciones no conducía a nada. Así es que pensó aquello tan repetido de “¡Pelillos a la mar!”, y siguiendo la sugerencia de su amigo Guillermo Tell, que, la verdad, había tenido una muy buena idea, se enroló con Tony Méndez y Rosa Canales en el Karyam, que tomaba parte en la “Primera Travesía de Veleros Clásicos y de Época de la Región de Murcia”, que se celebraba en Cartagena, total, desde el Puerto de Mazarrón, ahí mismo.
—¡Malditos pájaros chillaores! —rezongó con renacido buen humor ante el griterío perenne de los cientos de gaviotas que anidaban en el monte del Faro.
—¡Con Dios, Paco! —lo saludó el Raja, que baldeaba su barco.
—¡Voy a embarcarme! —contestó tan satisfecho Gañuelas—. Me voy a Cartagena.
—¡Muchacho, sí que eres arriscao! ¿En el Valiente? ¡No seas loco!
—En el Valiente no, en el Karyam, con Tony, Rosa y también se ha enrolado Guillermo Tell.
—¡Ah! Ya decía yo que en tu cascarón… ¡Buenos capitanes te has buscado, machote!
—¡Buenos de verdad! Vamos a la muestra de barcos clásicos de madera, de Cartagena.
—Ya, ya me lo imaginaba —dijo el Raja con expresión de estar enterado del evento—, lo mismo me acerco con el Nujo y el Picón en el coche mañana. Va a ser un espectáculo precioso.
—Y que lo digas. Antonio y Águeda, ya sabes, los Carrañacas, me han dicho esta mañana, cuando he ido a su carnicería, que seguramente ellos también van a ir.
—Los Carrañacas son muy de mar y les gusta todo eso, además de que tienen amistad con los del Karyam y querrán ver cómo queda la goleta en la muestra.
—¡Cómo va a quedar, Raja! ¡El más bonico de tos los barcos, te lo digo yo! ¡Ea, me voy, que zarpamos dentro de na!
—¡Buena navegación, Valiente!
En el espigón de atraque, el Karyam se mecía imperceptiblemente, como un enorme y manso animal que respira tranquilo. Guillermo Tell ya había llegado hacía rato y estaba en cubierta con Tony y Rosa repasando todos los detalles de puesta a punto de la goleta. No querían que nada fallara. Dejaban el barco a son de mar, estibando la carga arranchándola convenientemente y adujando los cabos para evitar tropiezos en cubierta. Se esperaba algo de marejadilla, por lo que todo esto era muy prudente, al igual que cerrar los portillos de los camarotes.
—Estoy seguro de que llevamos uno de los barcos más bonitos de la muestra —opinó Tony tomando asiento en uno de los bancos.
—Estoy convencida —respondió Rosa imitándolo—. Y la verdad es que nuestro trabajo nos ha costado, todo el invierno lijando madera, barnizando, pintando…
—Los barcos de madera es lo que tienen —afirmó Tony con un expresivo gesto de cabeza y mostrando las manos—. ¡Callos en las manos de los tripulantes!
—¡Sí, hijo, sí, como si lo lleváramos a remo, en plan galeote!
—¡Jajaja! —rio Paco Gañuelas, que llegaba en ese momento con cuatro tazas que dispuso sobre la mesa de cubierta y alcanzó a oír la última parte del diálogo—. ¡Pues aquí viene otro remero!
—¡Hombre, dos remeros ya! —dijo Rosa riendo refiriéndose a Guillermo y a Paco—. ¡Me pido el papel de cómitre[3]!
—¡Eso, y a bailar al son que tú nos marques! —bromeó Guillermo mientras llenaba las tazas con el café de la cafetera que traía.
—Eso mismo —confirmó Rosa muy en su rol de mandamás.
—Oye, bromas aparte —viró Tony cambiando el registro—, Paco, ¿qué noticias nos traes de…?
—¡Chisss! —lo cortó Paco, poniéndose el dedo índice ante los labios viendo por dónde iba la pregunta—. Mientras estemos en lo de Cartagena, estamos en lo de Cartagena na más. Hacedme el favor de no mentarme otra cosa, por lo que más queráis, os lo pido a los dos.
Rosa captó inmediatamente el mensaje. La voz de Paco se había quebrado ligeramente al hacer la última súplica, lo cual revelaba su inestable estado de ánimo. Miró a Tony y a Guillermo. Ambos le devolvieron la mirada con un significativo ademán de haber comprendido igualmente.
—Me he embarcao con vosotros pa ir a Cartagena en cuerpo y alma, no pa quedarme a medias aquí dándole vueltas a la perola —dijo Paco tocándose la frente con el dedo índice.
—¡Oído al parche! —lo tranquilizó Guillermo—. Aquí nadie va a hablar de otra cosa que no sea esto de los barcos y ¡viva Cartagena!
—¡Pues eso!
—¡Y rumbo a Cartagena! —dijo alegremente Rosa para acabar con aquel conato de pesadumbre que se había cernido sobre el ambiente como una onerosa nube oscura.
—¡A las amarras! ¡Zarpamos! —contribuyó Tony—. ¡Hala, Valiente, hala, Guillermo, a currar!
A las siete y media de la tarde los cuatro tripulantes del Karyam iniciaron las maniobras. Paco soltó la amarra de proa y Guillermo la de popa y el barco se separó del muelle. Al timón, Rosa dio avante y Tony se dedicó a las velas, dispuesto a probarlas con el viento norte que soplaba, los dos marineros enrolados lo ayudaban.
El periplo fue como la seda, la mar estaba algo movida pero la transparencia del agua les permitía disfrutar de las evoluciones de los peces que se cruzaron en su trayecto: un par de mojarras, con sus típicas rayas negras, una tras el ojo y otra delante de la cola, un gran banco de salpas, ahítas de posidonia, dejando tras sí una nube verde de excrementos, incluso a cierta distancia, a un grupo de delfines ejecutando saltos acrobáticos. Los confiados mamíferos, llenos de curiosidad, se aproximaron al barco acompañándolo, como una escolta acuática, durante un buen rato.
—¡Mirad ahí!
Era Paco el que gritaba con los prismáticos pegados a los ojos. Se los cedió a Tony, que estaba cerca de él. Este aproximó los binoculares a sus ojos y localizó el punto en lejanía que había señalado el marinero.
—¡Un rorcual! ¡No, creo que son dos por lo menos! Vamos a acercarnos un poco, Rosa, a ver si no los asustamos.
Rosa viró a estribor lentamente y quitó gas a la marcha para que la navegación se hiciese prácticamente silenciosa. Ella también estaba impaciente por ver más de cerca esos espléndidos animales. Como bióloga marina, avistar ejemplares de ese porte era una satisfacción, porque aquellos dos —confirmaron su número— eran enormes, andarían ambos por los 24 metros.
—Uno de estos sería el Leviatán de los relatos antiguos —dijo Guillermo—. ¡Qué preciosidad!
—¡Ya te digo! —estuvo de acuerdo Paco admirativamente.
Paulatinamente, el barco fue alejándose de los rorcuales y acercándose al puerto de Cartagena, que ya alojaba los veleros que iban a participar en la Muestra del siguiente día. El Karyam fue el último en atracar, lo cual no era un problema, dado el enorme espacio disponible en tan gran puerto. Los de Mazarrón amarraron entre el Isla Ebusitana y La Bella Lola.
—¡Hombre, “La Bella Lola”! —exclamó Paco con una expresión ambivalente—. Pa que no nos olvidemos de la Lolica.
—Pues claro que no nos olvidamos, Paco —le dijo Rosa con cariño—, da lo mismo cómo se llamen los barcos que tengamos a babor y a estribor, de Lola no nos vamos a olvidar.
—Eso decía yo —confirmó el marinero con un tono ya normal—. Por cierto, voy a echar pie a tierra para darme una vuelta por Cartagena. Es posible que me tome algo en la Calle Mayor o por Cuatro Santos.
—¿Tú solo, Paco?
—Lo prefiero, si no os ofendéis.
—Pero, hombre, ¿cómo nos vamos a ofender por eso? —lo tranquilizó Tony—. Yo me tomo algo por la Muralla del Mar y me meto en el barco a dormir.
—Yo te acompaño a cenar —le dijo Guillermo a Tony—, y luego voy a darme una vuelta por el teatro romano a la luz de la luna.
—Pues yo —comenta Rosa— voy a aprovechar para hacer una visita particular. Mi familia materna es cartagenera, ¿sabéis? Mi abuela nació en Capitanía General, mi abuelo en la Calle del Duque.
—¡Con razón te tira Cartagena! —asiente Tony.
—Anda, Paco, te acompañamos hasta la salida del puerto, así vamos viendo ya los barcos que entran en la Muestra —anima Rosa.
—Tomad el programa que nos han enviado los organizadores. Viene el catálogo de los barcos con todas sus características.
—¡Buena idea! —dijo Rosa cogiendo el librito aludido.
* * *
—Mira, Paco, el Isla Ebusitana es de 1856 —señaló la bióloga, que se había traído el programa en la mano y estaba disfrutando lo indecible con este primer contacto con los magníficos veleros—. Será el más antiguo de todos, ¿verdad?
—Y el más grande, tiene 25,32 metros de eslora y 6,60 de manga —leyó en la correspondiente reseña.
—¿De dónde viene?
—De San Pedro del Pinatar, aunque se armó en Palma de Mallorca.
—Un buen barco de madera.
—Como todos los que participan en la exhibición. Mira ahora La Bella Lola, aquí dice que procede de Nueva Zelanda, aunque amarra en el Puerto Deportivo Tomás Maestre en La Manga del Mar Menor.
—Es un barco precioso, pero mira qué pequeño al lado del Isla Ebusitana.
—Claro, aquí están sus medidas: 16,24 metros de eslora y 4,80 de manga. Pero de puntal mide 2,57 y el Ebusitana 2,90, no es tanta la diferencia.
—No, desde luego, además veo en el catálogo —dijo Paco pasando algunas hojas del librito que sostenía Rosa compartiéndolo con él— que la Bella Lola no es de los más pequeños, hay muchos menores, por ejemplo ese tan bonito de ahí, el Gipsy, no le calculo mucho más de 11 metros de eslora y menos de 4 de manga.
—Exactamente 11,28 —confirmó Rosa— y 3,50 metros.
—En poca cosa me he equivocado.
—Ojo marinero le llamo yo a eso —sonrió la joven, observando que la vista de las hermosas embarcaciones había devuelto el buen humor a Paco, que ya no se mostraba tan nervioso como hacía poco.
—¡El Else!, que amarra aquí, en Cartagena, pero procede de Dinamarca, donde fue armado en 1951, según este catálogo.
—¡Ah! ¿Y el Gipsy, de qué año pone que es?
—De 1927, pero se desconoce su procedencia.
—La Gitana, qué nombre más bonico —dijo Paco soñador, deteniéndose frente al amarre de un pequeño velero de 6,75 m de eslora y 2,54 m de manga—. Este tiene que haber sido hecho en un astillero de España.
—Sí, señor, aquí pone el nombre del calafate: Juan Martínez Guillamón, y que amarra en Cabo de Palos. Es de 1952.
—Cabo Palos, digo yo; buen faro tiene.
—Y buenos fondos para bucear.
—Me gustan todos los barcos que estamos viendo —afirmó Paco—, pero como el Karyam —añadió con solemnidad—, como el Karyam no hay otro —y volvió a sonreír, satisfecho.
Pasaron ante el Jennifer de 1959, el María Mercedes I de 1963, ambos de unos 10 m de eslora, y el Guillermina de 1967 era aún más reducido, se quedaba en los 6,70 m. Se detuvieron algo más ante el María Clementina, un velero de 1966, hecho en un astillero de Vinaroz, con una eslora de 19,48 m, y ambos se entusiasmaron con la estampa del Kalima, de 22,44 m de eslora, un velero de porte antiguo, aunque procediera de 1969, con amarre en San Pedro del Pinatar.
Terminaron la ronda con muy poca luz, ya casi de noche. Fue solo un rápido vistazo a los barcos que quedaban para hacerse una primera idea.
—Mañana los veremos bien —dijo Rosa—. Ahora apenas se aprecian los detalles.
—Tienes razón —estuvo de acuerdo Paco.
Sin embargo, siguió desojándose por leer nombres a los costados de las embarcaciones.
—Buenaventura, Malinche, Milana Bonita, Sefa I y Cid, ya están todos.
—Todos no, para eso tenías que haber terminado por Karyam.
—Eso ya se da por descontado, Rosica, como que es el barco más precioso de tos los barcos que hay aquí.
* * *
El día amaneció alegre y luminoso. Atracados en el puerto los dieciséis barcos participantes en la Muestra de Veleros Clásicos y de Época, recibían en sus cascos, cubiertas y balaustradas de madera la caricia de los primeros atisbos del sol, aún tímidos y apenas cálidos. Cartagena dormía a esa temprana hora y tan solo algún que otro madrugador, amante de la aurora de rosados dedos (como diría Homero), expandía su espíritu con la intacta belleza matutina y sus pulmones con la fresca brisa tempranera.
Guillermo Tell salió de su cabina, después de haberse aseado en el pequeño baño de que todas las cabinas del barco disponían. Subió a cubierta e hizo allí unos cuantos estiramientos tonificantes, sintiéndose el amo del mundo, o al menos el amo de su propio mundo personal. Se había despertado filósofo y pensó que en realidad este señorío de la propia vida es a lo máximo que puede aspirar cualquier ser humano y que la desmedida ambición, buscando apropiarse de cosas más lejanas que le son ajenas, impide disfrutar de las maravillas que se encuentran al alcance de la mano.
El puerto, abrigado por las estribaciones montañosas de San Julián y Galeras, que marcaban su entrada, se mostraba en todo el azulado esplendor de sus aguas serenas.
Guillermo amaba Cartagena, la vieja Carthago Nova, rodeada de sus cinco pequeñas colinas —el Molinete, el Monte Sacro, el Monte de San José, Despeñaperros y el Monte de la Concepción—, le parecía, tal como le había parecido a muchos antes que a él, una pequeña Roma. No en vano, la situación de ambas ciudades entre colinas había motivado que se las comparara desde la antigüedad. Él se complacía en esta coincidencia entre su amada Cartagena y la Ciudad Eterna, así pues, sabía de memoria los nombres de las siete colinas que la rodean.
—Anda, Guillermo —le solía decir Paco en los momentos en que se les habían acabado los temas de conversación y estaban en alta mar, dejando el Valiente al pairo—, cuéntame otra vez eso de las colinas de Roma.
—¿Pero no te las sabes todavía con la de veces que me has hecho que te repita los nombres?
—A ver, a ver, el Paulatino…
—¡El Palatino, animal!
—El Capitalino.
—Dirás el Capitolino.
—Es lo mismo, digo yo.
—¡Eso! Dices tú. Pero si el que lo dice tiene dos dedos de frente no dice semejante barbaridad, puedes estar seguro.
—Pues por eso te he dicho que me digas los nombres, listo.
—El Quirinal, el Celio, el…
—¡Esos me los sé! —interrumpía triunfal Paco—: el Avelino, el Inquilino y el Criminal.
—¡No puedo contigo, no puedo! —gritaba Guillermo fuera de sí—. ¡Es que hay otro más burro en todo el Puerto de Mazarrón! ¡El Aventino, el Esquilino y el Viminal!
—¡Bueno, pues se parecen a los que yo he dicho!
—¡Como un huevo a una castaña!
—¡Un huevo pa ti!
—¡Y otro pa ti, fenicio!
—¡Fenicio! ¿Yo fenicio? ¡Fenicio tu padre!
Estas discusiones, con pocas variaciones en las frases, se habían convertido en una jocosa costumbre entre ellos cuando estaban en altamar, eran coñas marineras, nunca mejor dicho, según el Valiente, y surgían, como el pez es sacado del mar enganchado al anzuelo, pescadas con cualquier pretexto en el hilo de la conversación intranscendente, para matar el aburrimiento o el adormecedor silencio y salir de la modorra que provocan el sol y el balanceo del barco.
—¡Anda, Guillermo! Cuéntame eso de Rómulo y Remo, cuando fundaron Roma en un monte de esos. ¿En cuál dices que fue?
—En el Palatino, según se dice —respondía Guillermo con tono cansino, pero animándose paulatinamente (al hablar del monte Paulatino, que diría Gañuelas) con el tema que tanto le agradaba.
—¿Y lo de la loba esa? —lo incentivaba Paco.
Entonces venían a los labios de Guillermo todas aquellas antiguas historias narradas en la Eneida y, como Virgilio, podría haber comenzado con las palabras “Arma virumque cano”, canto a los hombres y a sus hechos de armas.
Pero Paco Gañuelas acababa siempre por barrer de un plumazo toda esta solemnidad con una sonrisa de oreja a oreja.
—Lo que más me gusta a mí es to eso de la loba —y añadía con expresión pícara—. A mí, toas las lobas me gustan. Cuanto más lobas, más me gustan.
La afirmación no era, en realidad, más que una bravata, una machada que andaba lejos de adecuarse a los verdaderos sentimientos de Paco Gañuelas, que con toda su picardía y toda su guasa encima, no era sino un pedazo de pan, con más ganas de que lo quisiera sinceramente una mujer buena de verdad que de andar zascandileando por lupanares de carretera, por muchas lobas que —como el nombre indica— se alojaran en dichos antros. A Paco el Valiente le gustaba hacerse el valiente, valga la redundancia, hablando de mujeres, pero a la hora de la verdad le podía su timidez con el sexo femenino y, si daba con una fémina manipuladora, estaba perdido porque no sabía captar las segundas intenciones cuando provenían de una mujer, mientras que por el contrario cazaba a vuelo cualquier amago de trampa si procedía de un hombre.
—No hay tío que a mí me la dé con queso —solía ufanarse.
Pero de las mujeres no decía nada, bien sabía él que con ellas había probado el queso en todas sus variedades, empezando por el queso de bola, porque se tragaba todas las bolas (o las trolas, que es lo mismo) que le metían las que se relacionaban con él. Parecía que tenía imán para las mujeres pérfidas, como se diría en un folletín decimonónico, traicioneras, perversas y despiadadas. Desde la primera novia que tuvo, Magdalena Palazón, llamada luego la Éboli, que le había hecho odiar a los fenicios, sin tener los pobres culpa de nada, hasta la última representante del sexo femenino que había tratado con él, todas le habían salido rana, pero rana, rana, rana. Vaya, que su vida sentimental era una charca que daba asco. Y si no, que lo dijera Daniel Leyva, que había sido testigo de su último fiasco como ligón de playa.
La cosa fue que Paco le echó la vista encima a una camarera de la heladería del puerto deportivo, que estaba como un tren. La muchacha, una mulata contratada para el verano, cumplía con todos los cánones de su raza caliente: caderas poderosas, cintura cimbreante, piel de canela y ojos como soles negros, si es que el resplandor solar pudiese ser tan oscuro como aquellos dos pozos de seducción que ella tenía en la cara, bajo las dos cejas perfectas. El habla de la caribeña era de azúcar y los labios prometían saber a jugo de granada. A Paco le dio un breve beso, solo uno, que apenas fue una pasajera presión en los labios. Pero bastó para embriagarlo como si hubiese sido un vaso colmado de ron de caña. La mulata —Omaira, le dijo que se llamaba— era experta en embrujar a los incautos con una sabia seducción que se basaba en la justa mezcla de descaro provocativo y recato calculado. Prometía, pero no daba sino un botón de muestra de lo prometido.
—Paco —le ronroneó con su voz de miel, muy cerca de la oreja, cosquilleándole con su aliento—, Paco, me gusta cómo suena tu nombre, es tan…, tan masculino… —suspiró.
Entonces fue cuando le regaló su único beso. A Paco lo pilló desprevenido y no le dio tiempo a responder como hubiese deseado ardientemente, pues Omaira se retiró inmediatamente y se apartó de su lado, fingiendo que la llamaban de una mesa del final de la terraza y debía acudir. Paco quedó acodado en la barra, conmocionado por la experiencia de aquel beso tan fugaz como electrizante.
Al Valiente lo habían besado otras veces, pero así nunca. No se explicaba cómo en un beso tan rápido se podían sugerir tantos placeres. Ella había presionado sus frutales labios sobre los de él y había adelantado la punta de su lengua que había recorrido, como un relámpago sensual, el borde de sus labios durante un par de segundos que no olvidaría jamás. Hasta la última célula de su cuerpo se había encendido.
Al rato de haberlo dejado solo, Omaira regresó a su lado.
—Esta noche estaré solo en mi barco —dijo Paco—. Me gustaría que vinieras a pasar la noche a bordo. Se duerme bien mecido por el mar.
—Iré, Paco, por supuesto que iré —aceptó ella con una dulzura en la voz preñada de promesas—. ¿Cuál es tu barco? ¿Dónde está amarrado?
—Se llama León Marino —contestó él, como si el barco de Daniel fuese suyo—, está casi al final del puerto pesquero, junto a una goleta de dos palos que se llama Karyam.
Efectivamente, él iba a estar solo aquella noche en la embarcación de su amigo, que le había dejado las llaves para que durmiera allí, porque Paco se las había pedido.
—Déjame las llaves del barco, Danielico, que esta noche puede que triunfe con una mulatica que se me ha puesto a tiro.
—A ver si es verdad. Pero ya sabes que a eso de las diez de la mañana, nos presentaremos allí Guillermo y yo, que vamos a Cueva Lobos con los del Karyam. Tú vienes también, claro, porque a esa hora…
—A esa hora… ya estaré solo otra vez en el barco, no te preocupes.
Pero lo que había sucedido había sido algo muy diferente a lo que Paco tenía previsto. La mulata se presentó en el León Marino con otras dos mulatas tan despampanantes como ella, pero en compañía, además, de tres maromos de raza negra de dos metros de estatura y con unos bíceps de campeones de lucha libre. El pobre Paco se quedó toda la noche de sujetavelas mientras ellos se adueñaban del barco y se emborrachaban con el contenido de las botellas que, menos mal, habían traído ellos mismos en previsión —dijeron con todo el descaro— de que el barco estuviera desprovisto de bebidas alcohólicas.
«Me han liao malamente», pensó Paco dándose cuenta de que otra vez había hecho el pardillo, pero ya no supo cómo reaccionar ante esos tres gigantones que le parecieron osos pardos.
La mulata, de vez en cuando, le hacía una caricia, al igual que las otras, pero a Paco esas caricias insustanciales le parecían una burla cruel y, verdaderamente, tenía razón, porque los besos y los abrazos eran para los tres negrazos que se habían traído con ellas. El colmo fue cuando por parejas buscaron acomodo para culminar aquella orgía a tres bandas y dejaron al pobre Gañuelas con un palmo de narices, otro palmo de cabreo y frustración y una rabia que lo ahogaba. No se atrevía a enfrentarse con aquellos tíos enormes y estuvo mordiéndose los puños toda la noche.
A las diez menos cuarto aparecieron Daniel Leyva y Guillermo Tell. Encontraron un panorama increíble. Las mulatas por lo visto se habían largado al amanecer, sin despedirse del infeliz de Paco, que precisamente estaba dando una cabezada, rendido por el sueño, pero los tres negrazos estaban allí todavía, despatarrados sobre los bancos de popa y roncando como búfalos.
—¡Me cago en la mar! —exclamó Guillermo—. ¿Pero qué ha pasao aquí y quiénes son esos?
Paco bajó la cabeza avergonzado.
—¡Venga, arriba! —gritó Daniel empujando con el pie a cada uno de los indeseados invitados. Los tres se despertaron y miraban a su alrededor, aún aturdidos con el sopor del sueño en los párpados, con expresión alelada.
—¡A desembarcar, deprisa, que zarpamos y que yo sepa vosotros no sois de la tripulación!
Como tres zombis, los africanos obedecieron y abandonaron sin rechistar el León Marino.
—¡Hombre, Valiente, para esta pifia de aventura te podías haber acobardado un poco! —dijo Guillermo con sorna, refiriéndose a la fallida conquista amorosa.
—¿Más todavía? —añadió con retranca Daniel, señalando a los tres maromos que ya estaban a punto de trasponer la puerta de entrada al recinto portuario—. ¿Más todavía, que no ha sido capaz de tirar por la borda a toda la chusma que se ha metido en mi barco esta noche, que mira cómo lo han dejado?
El pobre Paco Gañuelas hizo toda la travesía con la cabeza gacha muerto de vergüenza, esmerándose en limpiar la cubierta del León. Procuraba hacerse perdonar permaneciendo atento, como barquero, cuando Guillermo y Daniel se sumergieron en el agua para reunirse con los del Karyam.
Rosa Canales ya estaba buceando cuando ellos llegaron, pero no pudo acompañarlos porque estaba haciendo bautizos de mar a un pequeño grupo de buceadores neófitos.
Este fue el último periplo del león marino antes de que lo tuviesen que sacar a dique seco con urgencia, porque se le descubrió en el casco una vía de agua importante y al regreso no se fueron a pique de puro milagro.
* * *
A las diez de la mañana del viernes —según el programa previsto— comenzó el horario de visitas y exposición al público de los barcos amarrados en el puerto de Cartagena. Muchos amantes del mar, de la navegación, de los barcos antiguos y simples curiosos se habían acercado al recinto portuario atraídos también por la posibilidad anunciada de embarcar como pasajeros en alguno de aquellos preciosos veleros y pasear por la dársena. El Karyam permitiría subir a bordo a los que quisieran ver el barco por dentro, pero a navegar únicamente admitiría a diez personas.
Los cuatro tripulantes de la goleta, uniformados con las camisetas con el nombre del barco junto con la leyenda “Cetáceos & Navegación”, esperaban en cubierta dispuestos a atender a los visitantes, que fueron llegando en abundancia. Con sus maderas pulidas, sus cabinas holgadas y sus aparejos clásicos, el Karyam era uno de los barcos que más comentarios admirativos provocaba. Tony, Rosa, Guillermo y Paco se sentían justamente orgullosos cuando oían al público decir que era el barco más bonito de la muestra. A Paco, por cierto, ya se le había pasado la murria por lo que le había sucedido hacía unos días en el León Marino con la mulata, y los otros habían decidido, de tácito y común acuerdo, no embromarlo más con el asunto de marras, a lo que ayudaba el que no estuviese presente Daniel, que como dueño de aquella embarcación era el más mordaz a la hora de ensañarse con la metedura de pata de Gañuelas.
—Bastante tiene ya el pobre —había reprendido Rosa a Guillermo y a Tony—, y ahora que no está Daniel aquí, vais a hacerme el favor de cerrar la bocaza, ¿eh, majos?
Los dos habían dicho que sí con la cabeza sin atreverse a rechistar. Cuando a Rosa le salían las dotes de mando que tenía, desde luego no había quien se le amotinara. Así que Paco, gracias a sus buenos oficios de su defensora, pudo recuperarse de las heridas en su dignidad, una vez que los otros dejaron de hurgar en ellas.
Gañuelas estaba eufórico aquella espléndida mañana y había vuelto a lo suyo, lo cual significaba que estaba ojo avizor por si avistaba a alguna preciosidad, cartagenera o foránea, que se mostrara interesada en que él le hiciese de guía en la visita al barco. Moreno de pelo y piel, con los ojos verdes y una amplia sonrisa que dejaba ver una dentadura de anuncio, Paco Gañuelas podía considerarse un hombre guapo. Le faltaba, eso sí, refinamiento. En sus maneras había algo indefinible que lo calificaba como hombre un tanto basto. Podían ser sus toscos modales cuando comía, su total desconocimiento de las más elementales fórmulas de cortesía, sus posturas descuidadas o mil detalles más que se unían para ponerle bien pegada en la frente la etiqueta de “rústico”. Pero, al menos, era un tipo auténtico, sincero, sin doblez. Se le daba mucho peor hacerse el fino, porque perdía aquel sencillo encanto que lo hacía atractivo en conjunto y se convertía en una caricatura risible de lo que jamás sería: un pijo de ciudad.
Cuando la chica rubia subió a bordo, a Paco le faltó tiempo para adelantarse y ofrecérsele como anfitrión de la nave. La verdad es que nadie le disputaba el puesto. Rosa, por supuesto que no, Tony no se interesaba más que por María, su pareja, con la que tenía una hija, la preciosa Minerva, y Guillermo Tell ni miró a la muchacha porque estaba enfrascado en una conversación de arqueólogo a numismático con Alejo García Ramírez, que había acudido al barco a entrevistarse con él a petición de Daniel Leyva, que lo había llamado por teléfono dos días antes, para requerir su asesoramiento.
—Aplazaremos la búsqueda un mes o dos a lo sumo —le decía Guillermo.
—Claro, claro, las monedas han estado siglos en el fondo del mar, no creo que pase nada si siguen ahí uno o dos meses más —convino Alejo.
—Daniel está ahora en lo que está, que es la recuperación de su novia.
—Claro, claro, es natural.
—Y también es aconsejable esperar que se serenen las aguas por lo que ha pasado con la marcha de Leandro Galifa, que la verdad… —se detuvo con un gesto significativo de preocupación.
—Sí que ha sido una lástima, claro que sí. Daniel me contó por encima encima los motivos que ha tenido el hombre para dejar el proyecto y, lo que es mucho peor, claro, para dejar a esa magnífica mujer, la profesora Balibrea, pero claro, yo lo comprendo, quiero decir que encuentro muy coherente su proceder, si yo hubiera estado en su lugar, creo que, claro, habría obrado del mismo modo. Claro, que nosotros, claro, quedarnos sin un arqueólogo como Galifa, claro, claro…
Guillermo Tell sonrió sin querer ante el tic inevitable para el numismático de repetir a cada paso ese claro, que lo convertía en el paladín de la claridad iterativa.
Mientras, la rubia visitante encandilaba a Paco Gañuelas con su coquetería descarada que pronto se hizo evidente a todos menos, claro (como diría Alejo García), al propio Paco, que quizás estaba cayendo otra vez en las redes de un mal bicho.
—Esta tipa es más falsa que una moneda de chocolate —comentó Rosa.
—De las que le compro yo a mi hija en la confitería —estuvo de acuerdo Tony.
—Mira a Paco, ¡qué lástima!
—Embobao, el pobretico, embobao —confirmó Tony.
En efecto, Paco Gañuelas se encontraba flotando. Más que con los pies puestos en cubierta se sentía navegando en un mar sinuoso e insinuante de seducción irresistible.
—¿Qué se habla por el puente de mando? —bromeó Guillermo Tell acercándose, seguido de Alejo García—. ¿Hay complot o se habla del lebeche que está levantándose?
Tony paseó su mirada por el horizonte como si quisiera leer allí el parte metereológico.
—Sí que se está levantando lebeche, no es mala cosa aquí. Pero no es el viento lo que nos preocupa. Mira —dijo señalando con un gesto de su barbilla la dirección que debía seguir la mirada de Guillermo.
—¡Vaya un atún! —exclamó este al descubrir a su amigo Paco en compañía de la visitante, sin duda por sus rasgos, una extranjera del Este.
—¿Un atún? —preguntó intrigado Tony.
—Sí, hombre. ¿No te has fijado en cómo tiene abierta la boca el Valiente? ¡Igualico que los atunes cuando los enganchas y salen con el anzuelo bien clavado!
—Desde luego —intervino inopinadamente el numismático—. Su amigo se ha tragado el anzuelo que le ha echado esa señorita. Pero bien tragado. Yo de ustedes, claro, estaría… —dudó en elegir el término adecuado—, atento, sí, muy atento, es más, si me aceptan un consejo, habría que mantenerse alerta, vamos, tendrían que vigilar estrechamente este flirteo de su amigo.
El comentario y el consejo añadido les resultaron extremadamente chocantes a todos. Un soltero recalcitrante tan serio, tan circunspecto como el maduro numismático, no les parecía proclive a chismorreos tan gratuitos como frívolos.
—Bueno, Alejo —señaló con una sonrisa Guillermo—, creo yo que Paco tiene ya edad de andar solo y no necesita que sus hermanicos, es decir, nosotros, lo vigilemos.
—Créanme —replicó el numismático—, sé lo que me digo.
—Explíquese —pidieron a la vez todos a coro.
—Claro que voy a hacerlo —respondió cayendo en su tic lingüístico—. Claro, claro, faltaría más.
—Tony, hay que atender a los visitantes —intervino Rosa, cayendo en la cuenta de que se les estaba pegando el arroz—. Ya es hora de salir, las tripulaciones de todos los demás barcos se están preparando.
—¡Anda, qué despiste! ¡Tienes razón, las 12.30 horas ya!
—Si les parece —dijo Alejo—, dejamos para más adelante la aclaración, que, claro, les interesará mucho a ustedes, porque claro, claro, es de crucial importancia. Ahora, claro, tienen ustedes que salir a la mar.
—¡Buena idea! —exclamó Tony—. Avisa a Paco; Guillermo, que deje de hacer el merluzo y se ponga a lo que tiene que ponerse, a las velas.
Rosa tomó el timón para aproar el barco hacia el viento. Era la primera maniobra —imprescindible después de soltar las amarras— para desventar las velas, las cuales a medio desplegar comenzaron a flamear sin que el viento consiguiera hincharlas de momento. Tony y Paco se dedicaron a terminar de izar el trapo de cada una de las cuatro velas de la goleta. Mientras, Guillermo se dedicaba a hacer el papel de guía, dando las explicaciones pertinentes a los diez turistas que habían embarcado con ellos, contando a la bella seductora del Este.
Tony y Paco actuaban con eficacia en lo suyo, al igual que Rosa en lo que le habían encomendado, que era hacer de timonel.
Paco Gañuelas trabajaba con entusiasmo, quería lucirse ante Kira Nikova (así le había dicho la rusa que se llamaba), para que viera que era un buen marinero. Tiró con fuerza de las drizas de la vela mayor, una vez que ya tenían sujetos los dos foques, que lucían hermosamente tensos en la delantera de la goleta. Cuando la vela mayor se alzó al cielo con todo su poderío, Paco y Tony se apresuraron a sujetarla por medio de las escotas, atándolas rápidamente a las cornamusas situadas en las cubiertas superiores del barco. Luego se dedicaron a la vela de mesana, sobre el timón, asegurándola de igual manera.
Paco se acordaba todavía del viaje que le pegó en la espalda una vela del León Marino cierta vez que se soltó de la cornamusa por haber atado él la escota con un nudo flojo. El golpe lo mandó al agua de boca, medio atontado del dolor. Si no es por Guillermo que le tiró un cabo y lo subió a bordo a pulso, lanzándose al mar para auxiliarlo y empujándolo por detrás, no lo hubiera podido contar. Y menos mal que ese día iba con ellos Absalón Cobo, que se hizo cargo del timón y demás para que el barco no se les fuera, dejándolos a los dos en mitad de la mar. Así es que ahora los nudos que hacía Paco no se soltaban como no fuera desatornillando antes las cornamusas de la cubierta.
A través de la radio VHF les llegó la voz del Capitán Marítimo que marcaba el orden de salida de los veleros. Naturalmente tenía que ser secuenciada, a fin de evitar el caos.
Al Karyam le correspondió salir, como a todos los barcos de gran porte, después de los de menor tamaño. La Gitana, el María Mercedes I, el Guillermina y el Malinche desplegaron graciosamente sus velas, como blancas gaviotas que abrieran sus alas para sobrevolar la mar, después zarparon el Gipsy, el Else, el Jennifer, el Buenaventura y el Cid, por último tocó el turno a los navíos que superaban los 15 metros de eslora, La Bella Lola, el María Clementina, el Kalina, el Milana Bonita, el Sefa I, el Karyam en penúltimo lugar y por último el imponente Isla Ebusitana, el más antiguo de los barcos de la muestra, con sus 450 m2 de superficie vélica y la bandera de Murcia ondeando en uno de sus palos.
El Karyam igualaba al Isla Ebusitana en superficie vélica, puesto que contaba con esos mismos metros de velamen, con aparejo igualmente de paquebote y casco de madera. Pero si el Ebusitana llevaba un puntal de 2,90 m de altura, el Karyam lo llevaba aún más alto, de 3,10 m, con lo cual su estampa marinera no resultaba menos airosa ni su navegación menos majestuosa.
Rosa Canales agarró el timón con decisión y lo hizo virar a estribor para pillar el viento de través. Sujetó firmemente la rueda para no perder el rumbo. En una dársena que era en esos momentos un hervidero de veleros, existía un considerable riesgo de colisión entre ellos si alguno de los timoneles no andaba muy fino. Por esa razón los barcos iban timoneados por gente experta en navegación, y a bordo del Karyam esa experiencia naval tan solo la poseían Tony Méndez y Rosa Canales, ambos patrones de altura. Paco y Guillermo se manejaban bien al timón de barcos de menor tamaño y en aguas no tan densamente transitadas como las de la dársena de Cartagena aquella mañana.
La travesía consistiría en salir del puerto, llegar hasta la isla de Escombreras y volver de nuevo al muelle cartagenero.
—Este hervidero de barcos con las velas abiertas me recuerda una sartén llenetica de mejillones con la cáscara levantá —comentó Paco Gañuelas.
—Sí, hijo, tú tan poético como siempre —dijo Rosa con ironía.
—Vamos, que la comparación que te has buscado —continuó la broma Tony— no ha podido ser mejor.
—Pues si es que es lo que parece, con tanta espumica en la mar, que parece el caldo de hervir y los cascos de los barcos que parecen…
—¡Venga, Paco, dale a los símiles! —lo interrumpió Guillermo Tell—. Y ahora dirás que todos nosotros tenemos pinta de moluscos, ¿no?
—O de crustáceos —bromeó Rosa riendo—. ¿Te acuerdas, Tony?
El aludido se echó a reír y explicó a los otros el motivo de la hilaridad de ambos.
—Es que hay gente que nos llama por teléfono y como la empresa se llama Cetáceos y Navegación, se confunde y preguntas cosas como: ¿Crustáceos y Navegación? O Getáceos o barbaridades así.
Todos rieron, incluso Paco Gañuelas, aunque en su interior se preguntaba por qué la empresa llevaba un nombre tan raro. Como mazarronero, en su habla abundaba el seseo, lo cual dulcificaba ciertos sonidos pero provocaba curiosas equivocaciones.
«Yo le habría puesto Ballenas y Navegación, o Delfines y Navegación, que es más verdad, porque eso de Setáceos no sé yo qué quiere decir, porque en la mar no hay setas, que yo sepa, hay tomates de mar y pepinos de mar, pero setas, setas, no».
Guillermo miró la cara a Paco y casi le adivinó el pensamiento. Lo conocía tan bien que podía asegurar sin temor a equivocarse si el Valiente se reía sinceramente, porque de verdad le hubiera hecho gracia una cosa o si se reía por cumplir y seguirle la corriente a los demás. En este caso, Guillermo tenía claro que Paco no había entendido el chiste y se reía con una risa desorientada que sonaba a débil, en comparación con las estentóreas carcajadas que lo caracterizaban en las ocasiones en que había captado la chispa de la anécdota de turno.
—Anda, fenicio —le dijo con retranca plantándole una mano en un hombro—, vete con la rusa, que te lo pasarás mejor que con esta panda de crustáceos que somos nosotros.
Paco saltó con su consabido “¡Fenicio tu padre!”, pero luego, mientras se dirigía hacia la turista, se preguntaba qué era aquello de “crustáceos” y por qué sus amigos decían esas palabrejas tan raras esa mañana. Cuando llegó al lado de Kira Nikova dejó de preguntarse tonterías y se concentró en otros detalles más interesantes.
Por su parte, Alejo García Ramírez, en un mutismo propio de una almeja, y una seriedad propia igualmente de tan sabroso molusco, vigilaba con disimulo a la pareja formada por el Valiente y la rusa. No lo hacía, naturalmente —“claro que no”, hubiera dicho él—, por cotillear ni meter la nariz donde no lo llamaban, sino por algo que él sabía muy bien y que confiaría a Guillermo y a los demás en cuanto la ocasión fuera propicia, sin testigos, no en una cubierta ocupada por turistas y mientras navegaban en una exhibición de barcos.
Mientras el numismático vigilaba las evoluciones y los gestos de Kira Nikova, el Karyam surcaba la mar pausadamente con una velocidad entre cuatro y cinco nudos, deslizando su gran tonelaje sobre las tranquilas aguas mediterráneas rumbo a Escombreras.
Por fin esa isla, con su blanco faro solitario y su puerto, apareció a proa con su perfil industrial tan diferente hoy al que debió presentar cuando los griegos levantaron en su cima un templo a Hércules.
Habían sido los romanos los que pusieron a la isla el nombre de Scombraria, debido a la abundancia de un pez que ellos llamaban scomber y nosotros denominamos caballa. De él sacaban el garum, la preciada salsa que costaba una fortuna, hasta tal extremo que unos tres litros de ella podían llegar a costar casi mil monedas de plata.
Alejo García, que amaba la belleza de las monedas, no se lamentaba más que de que se hallaran más ánforas con restos de garum en el fondo del mar, que con unas cuantas docenas de monedas dentro. Por eso había decidido colaborar con el grupo de Daniel Leyva en la búsqueda que se proponían, porque dicha búsqueda tenía como objeto monedas, y monedas romanas; pertenecientes nada menos que al Lote Escipión. Además, se lo había pedido el comisario Tomás Antequera, al cual él no le negaba ningún favor, llevaba muchos años colaborando con él, y menos todavía sobre algo que le interesaba a él mismo particularmente.
CAPÍTULO XI
Ataque Edetano
Fue Balcaldur el primero que llegó a la aldea, cabalgando a uña de caballo. Lo seguía Baspedas, igualmente a todo galope.
—¡Vienen los edetanos! —gritaban ambos a todo pulmón—. ¡A las armas!
Chadar saltó del lecho y agarró el soliferrum con la mano derecha.
En la calle central, a la que se abrían las casas del poblado, se reunían ya armados todos los pobladores varones, que asaetearon a preguntas a los dos recién llegados.
—¿Los edetanos, estáis seguros?
—Lo estamos —respondió Balcaldur—. Ondobales y Sakarisker han quedado vigilando su avance, escondidos tras las rocas de una loma.
—¿A qué distancia se hallan ahora?
—Aún les faltan unas horas de marcha para llegar a la costa. Han de atravesar la cadena montañosa que nos separa del destacamento mixto que mantenemos en la meseta.
—¡Los contestanos nos bastamos para cortar el avance de esos intrusos de la costa norte! ¡No necesitamos para eso a los mastienos! —arengó Chadar a los otros guerreros del poblado, inflamado de ardor.
—¡Cierto! —lo apoyó Abiner, que había salido de su vivienda seguido de Stena, que se mostraba atemorizada por la inminente batalla.
Recién unida a Abiner con lazos matrimoniales, la muchacha se sentía sin fuerzas para afrontar la espera en soledad del esposo que marchaba a luchar. Estaba invadida por la zozobra y, sin pensar en lo que hacía, como en un acto reflejo, asió a Abiner de un brazo y comenzó a tirar de él, pretendiendo llevárselo de nuevo al interior de la morada. Abiner se soltó de ella con un brusco tirón que la hizo tambalearse. Ante todo, él era un guerrero; no pensaba permitir que una mujer lo hiciera parecer un cobarde.
Stena se llevó ambas manos a los labios para contener los sollozos que pugnaban por salir de su garganta. Por primera vez, su esposo se había mostrado desconsiderado con ella, ignorándola cuando la apartó de un empellón; ella se golpeó la cabeza y la espalda con el muro de piedra y argamasa de su vivienda. Le pareció que tanta dureza como esa pared mostraba ahora el corazón de Abiner, su esposo, que también parecía haberse convertido en un muro de piedras unidas por la argamasa del odio a los invasores y por su espíritu belicoso, sobre el que ella ya veía claramente que no ejercía poder alguno.
—Los contestanos seremos más fuertes con la ayuda de los mastienos —habló Anieskor, el guerrero de más edad que aún combatía entre los del poblado—. Los edetanos vienen decididos a arrebatarnos este territorio, no lo dudéis. ¿Acaso si no fuera esa su intención habrían recorrido la considerable distancia que hay desde el reino de Edeta hasta nuestras tierras de la Contestania? ¡No, no lo habrían hecho! —se respondió él mismo—. El régulo edetano es ambicioso y pretende extender su dominio desde las costas de la lejana Akra Leuke hasta Abdera. Lo sé porque hace muchos años que se habla entre las tribus iberas de esa ambición.
Un murmullo de aprobación se escuchó como coro aquiescente de este parlamento, lleno de sensatez.
—¿Qué propones entonces? —interrogó Katulalín, empuñando su afilada falcata y señalando con ella al pecho de Anieskor para dar mayor fuerza a su pregunta.
Los jinetes que habían traído la voz de alarma se removieron en sus monturas, impacientes por llevar consignas a sus compañeros o cumplir la misión que se les encomendase. Los caballos escarbaban la tierra con los cascos. La espuma chorreaba de sus belfos a causa de la reciente carrera a galope tendido. Balcaldur y Baspedas comprendieron que era mejor apearse de sus monturas y conducirlas al abrevadero, que se encontraba tan solo a unos pasos, a fin de que los animales pudiesen beber y descansar un poco.
—Propongo —respondió Anieskor, lleno de la autoridad de la experiencia— que enviemos un jinete al poblado mastieno más cercano para solicitar su ayuda en la defensa.
—Pero eso llevará demasiado tiempo —arguyó Chadar—. Para llegar a tierras de Mastia hay que atravesar las montañas.
—No te falta razón, joven guerrero —le respondió—, pero aun así debemos hacerlo. Mientras, desde luego, debemos salir al paso de los edetanos con las fuerzas de que disponemos, adentrándonos en tierra y dejando a nuestras espaldas este poblado del mar, y combatiendo a la altura de la guarnición que tenemos destacada al interior. Allí hay mastienos y contestanos, eso es garantía de que los de Mastia nos prestarán su apoyo, aunque sea para defender a los suyos y prevenir el ataque a su propio territorio, ya que es seguro que los edetanos, si lograran quedarse con nuestras tierras, irían luego a por las de ellos.
—¡No lo lograrán! —se enfureció Abiner—. ¡No lo lograrán mientras yo esté vivo y pueda manejar mi falcata!
—¡Y yo la mía! —gritó Chadar soltando su soliferrum, que cayó al suelo produciendo un fuerte ruido y blandiendo su propia falcata en cuya punta destacaba el águila en vuelo que había hecho grabar en ella a buril.
Otras voces de guerreros se unieron a las inflamadas palabras de los dos jóvenes y pronto todo fue algarabía, caballos que piafaban, madres que lloraban con los niños agarrados a sus rodillas y muchachas temerosas que intentaban abrazar a sus amados para despedirse de ellos y luego se abrazan entre ellas para buscar el consuelo que procura compartir los sentimientos, aunque estos sean sentimientos de zozobra.
* * *
Los guerreros del poblado costero contestano estaban equivocados respecto al afán de conquista de tierras de los edetanos. En realidad, los de la Regio Edetania, que constaba de una variopinta serie de agrupaciones tribales, repartidas en poblados de calle central, no abrigaban un propósito de conquista territorial, sino que se limitaban a hacer una de sus frecuentes incursiones en territorio hostil, tanto por ejercer la razia y apropiarse de todo tipo de bienes que encontraran como por satisfacer su espíritu belicoso que odiaba la inactividad de la paz.
Entre los guerreros edetanos que aquella mañana habían descubierto los vigías contestanos, estaban Kelatar, Tagiserín, Balaraber, Edeskar, Alucio, Abartaban y Nesilenín. Todos ellos pertenecían a la élite caballeresca, consagrada a la diosa Epona en cuyo honor combatían con sanguinaria furia.
Alucio era además un príncipe, emparentado con la casa de Edesco, régulo o rex de Edetania y, por parte de madre, con Amusico, rey de los ausetanos.
Alucio era un hombre de complexión poderosa, casi gigantesca. De él había partido la idea de aquella expedición guerrera. Deseaba impresionar a la bella Orisia, tan pagada de su belleza como desdeñosa con sus pretendientes. El joven había visto en aquella incursión una forma de llamar la atención de la hermosa dama y de aplacar su deseo constante de pelea. Disfrutaba midiendo sus fuerzas, que eran verdaderamente hercúleas, con las de oponentes que por fornidos que fueran no podían soñar con superarlo.
No era, pues, la intención de los de Edeta establecerse en las costas del Sur, sino tan solo arrebatar a los del poblado costero, de los que se decía que comerciaban con los fenicios, algunas riquezas de las que acumulaban gracias a su comercio y algunas joyas y objetos de lujo. El botín prometía ser sustancioso. Las últimas noticias que les habían llegado de aquel enclave eran interesantes. Los espías hablaban de gentes prósperas que habían aprendido de sus colonos de oriente el lujo y también la forma de mejorar sus viviendas, que ahora construían más espaciosas que antes, añadiéndoles una pieza independiente para el grano y una cuadra para los animales, aumentando la comodidad de las habitaciones para el uso familiar con bancos adosados para sentarse o usar como lechos en las paredes interiores que, además, enlucían e incluso pintaban y decoraban con cenefas de color. Se decía que en el poblado abundaban las casas con zócalos de piedras que parecían palacios y convertían la calle central en una vía lujosa y refinada.
Alucio, el edetano, estaba decidido a ver todo esto con sus propios ojos.
* * *
La caballería contestana, asistida por los pocos jinetes mastienos de la guarnición mixta, se enfrentó a los jinetes edetanos en las laderas de un monte tierra adentro.
Abiner y Chadar iban en vanguardia del grupo, un pelotón desordenado según era propio de los guerreros iberos, reacios a guardar filas. Ambos portaban sus mejores armas. Las habían escogido cuidadosamente antes de montar a caballo para acudir al encuentro de los intrusos.
En la panoplia de Abiner no faltaban ni la espada de frontón, ni las jabalinas, los soliferros o las lanzas con nervio aristado o no aristado, también poseían algunos puñales, si bien no era el puñal un arma de la que le gustase servirse.
Lo mismo que él, Chadar poseía una nutrida panoplia que lo identificaba como guerrero de noble estirpe, por la variedad y riqueza de sus armas. Amaba en especial su falcata, de 45 centímetros, fabricada, como toda falcata, para ajustarse a la medida de su brazo. En cuanto a su caetra, le hacía sentir un justificado orgullo; el escudo estaba hecho de una pieza circular de cuero endurecido ya de por sí enormemente resistente, pero además se le había reforzado con una umba metálica.
—¡Ya se divisa a los edetanos, Abiner! Son muchos.
—¡En verdad oscurecen el horizonte hasta donde alcanza la vista! —respondió Abiner sin sofrenar el galope de su caballo.
—¡Lakerkes, Kertabir, Agerdo! —gritó Chadar alertando a los tres hombres que les seguían a menor distancia—. ¡Haced señas desde esa loma a Belles, para que fuerce la marcha de los de a pie, vamos a necesitar todas sus lanzas, pues los que vienen nos superan con mucho en cantidad!
—¡Chadar, amigo mío! —gritó Abiner con la voz entrecortada a causa del furioso galope de su montura—. Hemos de cerrarles el paso antes de que puedan atravesar el cinturón montañoso que separa este poblado del nuestro.
—¡Estamos solos, casi, Abiner! Venimos en vanguardia y tan solo cinco jinetes nos siguen a corto espacio, los demás están aún muy lejos.
—¡No tenemos tiempo de aguardar su llegada, no tenemos otra opción sino batirnos impidiéndoles avanzar o al menos retrasar su avance todo lo que podamos!
—¡Tanit sea misericordiosa con nuestros espíritus, pues estoy convencido de que pereceremos en la lucha! —exclamó Chadar consternado, aunque sin perder un ápice de su valor y sin detener su enérgica carrera a lomos de su caballo.
—¡Sea, si acaso es el designio de los dioses! —gritó Abiner.
A su grito se unieron como belicoso coro los gritos de los cinco guerreros que iban detrás, dispuestos a enfrentarse en brutal y desigual choque con los edetanos. Se habían anticipado al igual que ellos al grueso de las tropas que habían ido saliendo del poblado, unas a pie y otras a caballo. Jóvenes e impulsivos como eran todos, y de sangre noble aunque demasiado ardorosa, no habían tenido la prudencia de aguardar al resto y se habían distanciado demasiado, adelantándose hasta perder de vista a los demás. Ahora se encontraban en el dilema de retroceder hasta la retaguardia o exponerse a una muerte casi cierta, peleando en enorme desventaja numérica con los que llegaban del norte.
—¡No daré un paso atrás! —bramó Abiner cuando Agerdo, que se les había unido, propuso retroceder de momento.
—¡Ni yo! —lo secundó Chadar con ira en la voz.
—¡Ninguno de los que aquí hemos llegado conocemos la cobardía! —se defendió acaloradamente Agerdo—. Ni yo, ni Lakerkes, ni Kertabir, ni Adimel, ni Sosimilus, pero cuenta, si sabes contar. Somos siete, ¡siete para cortarle el paso a más de una centena de guerreros edetanos!
—¿Y qué sugieres? ¿Acaso que nos deshonremos mostrándoles la espalda y las ancas de nuestros caballos en una ignominiosa huida? —preguntó a voces Abiner apelando al orgullo de todos—. ¡No y mil veces no! ¡Yo me enfrentaré a los de Edeta, en solitario si no hay ninguno más que tenga coraje para hacerlo! En caso contrario, sus guerreros nos darán caza como a liebres asustadas y nuestras vidas acabarán en sus manos con un final tan deshonroso ante sus ojos de vencedores como ante los ojos de los nuestros, que nos verán caer en retirada y no luchando.
El grito de Kertabir, hombre de voz potente, respondiendo a esta arenga, fue secundado por el de los demás, que aclamaron el nombre de Abiner y después invocaron a los dioses pidiéndoles que dirigieran los filos de sus falcatas para que cortasen el hilo de la vida de cada uno de sus atacantes.
El choque entre los siete guerreros contestanos y la oleada de edetanos, que avanzaba bramando como el mar enfurecido, fue violento, sangriento y también heroico por parte de los del poblado mazarronero.
—¡Por el dios Toro! ¡Embistamos con bravura! —gritó Abiner, arrojándose como un suicida el primero de todos en el remolino de guerreros dispuestos a tragárselo.
—¡Por la diosa protectora de los caballos! —lo secundó Chadar espoleando con los talones las ancas de su montura.
—¡Tanit! —gritó otro.
—¡Astarté! ¡Artemis!
Los gritos eran, más que de los que se disponen a combatir, los de aquellos que se disponen a entregar la vida, algo semejante a lo que sería el “morituri te salutam” de los gladiadores romanos tiempo después. Sin embargo, el ardor guerrero incendiaba su sangre hasta el punto de hacerla entrar en ebullición y borrar el miedo de su mente.
Abiner acercó a su pecho la caetra para protegerse y adelantó la diestra con la falcata firmemente empuñada, moviéndola de diestra a siniestra, en un ángulo perpendicular a su pecho. Era la forma más eficaz de defensa y a la vez de ataque que practicaban los iberos de su poblado. Pero el guerrero sabía que solamente un prodigio milagroso del dios Toro lo libraría de la muerte en esa ocasión. Una nube de edetanos zumbaba como abejas en torno de flores rojas alrededor de los siete valientes que se defendían como demonios, sin embargo, no eran aguijones de abeja los que se clavaban o rasgaban su carne, sino filos de mortíferas falcatas, ni el color rojo que sobreabundaba con líquido esplendor que empapaba el suelo gredoso era el rojo de corolas y pétalos florales, sino el de la heroica sangre derramada de siete iberos contestanos empeñados en detener el avance de un centenar de iberos edetanos. Imposible era la consecución de ese fin, pero el esfuerzo valía la pena, porque daría tiempo a llegar a sus tropas que ya se acercaban e incluso alcanzaban a oír el fragor de la lucha.
Los otros contestanos y los mastienos apresuraron su avance todo cuanto pudieron, cabalgando a galope tendido, dispuestos a auxiliar a los siete jóvenes nobles que se habían adelantado temerariamente y ahora luchaban con la desesperación de toros alanceados.
Así, a caballo, Aenibeles y Nalbeliur coronaron una loma desde la que se dominaba el escenario de la lucha. Ambos presenciaron cómo un edetano de gigantesca talla, blandiendo un puñal dobleglobular de mortífero filo, acertaba a segar la vida de Abiner hundiendo el arma en su costado mientras él intentaba defender su pecho de la falcata de otro guerrero. El gigante se volvió luego hacia Chadar y efectuó la misma estrategia de matarife ayudando con su ataque lateral al guerrero edetano que atacaba de frente en aquel desigual combate.
Con metódica eficacia, aquel mastodóntico guerrero fue acudiendo al costado o incluso a la espalda de los que se defendían sin retroceder un paso. Con su puñal se encargó de que abandonaran todos el camino de los vivos, para internarse en el ignoto sendero que siguen las almas de los muertos. Sus cuerpos sin vida quedaron quietos para siempre sobre la piadosa tierra de aquel montículo, mientras sus camaradas de armas recién incorporados al combate se movían sin descanso luchando encarnizadamente para rechazar a los intrusos, los cuales se retiraron vencidos por fin, marchando de nuevo hacia sus territorios del norte.
—Llevemos a nuestros guerreros muertos al poblado.
—Debemos sepultar a algunos de ellos en este monte del interior. Es designio de los dioses que el lugar donde están enterrados heroicos guerreros sea ya por siempre un lugar sagrado para los de su tribu, pues los que yacen bajo su tierra se convierten en númenes protectores que sacralizaron con su sacrificio y su sangre el paraje.
Así habló Odoacron, uno de los jefes más respetados.
—Cierto es lo que dices —respondió uno de los presentes—. ¿Hemos de enterrar aquí, pues, a los siete que han perdido la vida en este lugar?
—No así —habló con autoridad Odoacron—. No desean los dioses que todos los guerreros sean tratados igual, ni en verdad esta tierra necesita tantas sepulturas contestanas para ser ya una conquista nuestra. Dos es el número requerido. Bastará con los dos que primero cayeron, si acaso se nos revela quiénes fueron.
—Yo vi morir al primer guerrero y al segundo de entre los nuestros —intervino Aenibeles—. Abiner y Chadar.
—Y yo también —lo secundó Nalbelbiur, dando un paso al frente como su compañero de armas—. Abiner y Chadar.
—¡Dos vieron morir a dos! —exclamó como en trance Odoacron—. Está claro el designio de los dioses. Ellos serán los númenes protectores de esta loma y aquí quedarán sus cuerpos como guardianes de nuestras fronteras.
En la meseta que convertía el cabezo de la loma en un privilegiado mirador, cavaron dos profundas fosas y depositaron en ellas los cuerpos sin vida de Abiner y Chadar, los dos amigos nacidos el mismo día y muertos también en una misma y aciaga mañana. El rito se realizó con toda la solemnidad que requería. Cuidadosamente, los guerreros fueron inutilizando las armas de los dos. Las falcatas fueron dobladas y ennegrecidas sobre el fuego de una hoguera ritual, de los soliferros de ambos fueron separadas las astas de las puntas, los puñales torcidos a golpes de piedra y los cascos, grebas y corazas abollados concienzudamente. Tan solo la caetra de cada uno fue respetada; el pequeño escudo redondo le fue colocado a cada muerto sobre el pecho, mientras que el resto del ajuar guerrero se disponía alrededor del cadáver, bajo los pies, a sus costados o sobre la cabeza. Una vez los cuerpos hubieron quedado acompañados por sus pertrechos para el viaje a la eternidad, fueron cubiertos piadosamente con el manto de la Diosa Madre, y contestanos y mastienos iniciaron su descenso hacia el mar para regresar al poblado.
* * *
Mientras tanto, en el poblado todo era expectación y zozobra, pues después de que los guerreros hubieron partido, el poblado entero quedó a la espera de su regreso, rogando a los dioses por su victoria.
Stena aceptó gustosa la compañía de Edereta. Ambas se dirigieron al santuario de la Diosa Madre, en la Cueva Sagrada del acantilado, frente a la Isla Cueva Lobos.
La húmeda oquedad era un lugar santo, en el cual se percibía el aliento profundo y pausado de la Madre, que respiraba al ritmo de las olas del mar. Lugar interior, entrañas acogedoras de la Madre, útero de piedra, todo eso y más era la Cueva Sagrada para los pobladores de aquel paraje. Stena sabía que Abiner visitaba el santuario algunas veces, y eso la impulsaba a buscar en ese lugar la piadosa protección para su amado.
También Eredeta había comprendido que amaba a Chadar y que saber que su vida peligraba aquel día era el mayor de los tormentos imaginables.
Portando sendos pebeteros, las dos muchachas se encaminaron a la Cueva Sagrada. Suplicarían a la Potnia Theron, la señora de los animales, y a Tanit, la diosa alada, figuras bajo las que se esconde la Diosa Madre, que protegiera a sus amados, Abiner y Chadar.
Ciñendo el ruedo de sus túnicas a los cíngulos, ambas descendieron ágilmente por el abrupto talud en que se abría la boca de la cueva, suspendida sobre el mar, frente al pequeño islote poblado de lobos marinos. El interior de la cueva les pareció oscuro en un primer momento, viniendo como venían de la claridad diurna en un día soleado, pero pronto se habituaron sus pupilas a la penumbra y pudieron distinguir los montones de exvotos depositados junto a las paredes rocosas por los devotos y suplicantes agradecidos.
La humedad llenaba el ambiente al igual que un indefinible misterio. El silencio reinante no se veía roto más que por el apagado rumor del mar que lamía en débiles lengüetazos de olas la pequeña playa a los pies del acantilado de mediana altura y, muy de vez en cuando, por el grito semejante a un aullido de alguna de las focas marinas que descansaban en la cercana isla de Cueva Lobos. Esta había recibido su nombre precisamente a causa del animal llamado lobo de mar por la semejanza de su voz y la voz del lobo terrestre[4].
Las dos jóvenes se sintieron sobrecogidas de una manera imposible de expresar con palabras. Percibían la presencia de la Diosa llenando con su espíritu el recóndito santuario, venerado desde hacía muchas generaciones. Allí se rendía culto a la Madre, de grandes pechos y poderoso vientre, fecunda y nutricia divinidad generadora de vida.
Stena se postró de rodillas ante la pequeña efigie de oronda corpulencia. Ante ella depositó en el suelo el pebetero que traía en un atado bien sujeto al cinturón de su túnica de tres capas superpuestas. El pebetero era una pieza valiosa; no se sacrifican cosas sin valor a los dioses cuando el suplicante va a pedir lo que estima más precioso para su corazón. Ella iba a ofrecer su mejor perfume para interceder ante la Madre por la vida de su amado Abiner.
El quemador de esencias era un thimiateria de terracota en forma de cabeza femenina con rasgos helénicos. Había sido un regalo de bodas de su padre, que lo había adquirido a uno de los mercaderes fenicios establecidos a la vera del poblado ibero. La delicada cabeza del pebetero tenía unos rasgos serenos y delicados, de perfecta belleza, presentaba un sofisticado peinado, a la moda helénica, con raya en medio partiendo la cabellera en dos crenchas que caían en amplias guedejas onduladas y enmarcaban el óvalo de la cara. Sobre el cabello, casi a modo de corona, se disponían hojas de vid, racimos y flores culminando en un kalathos, un plato de quemar de mediana altura con una tapa con cinco orificios para salida del vapor perfumado.
Las orejas de la pequeña cabeza portaban grandes pendientes en forma de racimos, y su busto mostraba el comienzo de un vestido como base que se disponía en pliegues sujetos a los hombros por dos broches circulares.
Edereta imitó a su amiga y mostró a la diosa su pebetero, alzándolo ante ella y depositándolo igualmente a los pies del hueco que hacía de hornacina a la Diosa. Su thimiateria había sido adquirido igualmente al comerciante fenicio que los había traído como novedad. El mercader era tan exótico a los ojos de los iberos como la mercancía que ofrecía, compuesta de collares, brazaletes y arracadas de diseños complicados y elegancia admirable, pero nada más cautivador para los espíritus refinados que aquellos quemadores de perfume que podían satisfacer el prurito suntuario de los amantes del placer cuyo espíritu religioso desea honrar a los dioses con aquella perfumada forma de pleitesía, oferente muestra de su devoción.
Los pebeteros en cuestión eran de gran precio y las dos jóvenes los habían recibido como regalo de sus familias, ambas acomodadas y de rango social preeminente.
El quemador de esencias de Edereta mostraba la cabeza y el comienzo del busto de una joven en cuyo escote se refugiaban dos palomas afrontadas. Como alados ornatos y sobre su kalathos una tapadera también en forma de paloma, bajo cuyas alas abiertas se disimulaban los orificios de salida del vapor del perfume ofrendado.
Las dos muchachas encendieron la llama en los huecos dispuestos en la base de los pebeteros y vertieron en los platillos el costoso perfume que traían en pomos, tapando luego el kalathos. A continuación se postraron con el rostro en tierra y esperaron. La fragancia se expandió al poco rato por toda la cueva, llegando a su olfato al igual que llegaría a la diosa. Stena pensó que si a la Madre le parecía tan deliciosa como la percibía ella, quizás se mostrase benevolente y protectora con Abiner. Edereta pronunció en su interior un voto: si Chadar regresaba con vida, lo escogería como esposo pues sabía hasta qué punto el guerrero estaba prendado de ella. Se confesó a sí misma que también ella había ido enamorándose del valiente Chadar, correspondiendo a sus sentimientos. Sin embargo, un frívolo deseo de tenerlo en vilo, haciendo méritos por ganar su favor y adorándola como a una diosa, la había impulsado a mostrarse renuente y a gozar con el sufrimiento y la duda del muchacho.
Edereta estaba segura de que la diosa sería justa, sin embargo, temía en cierto modo que precisamente por eso no se mostrara benigna con ella, y castigara su vanidad con algún contratiempo o tristeza.
Inesperadamente el humo perfumado de los pebeteros fue extinguiéndose y la llama y el aroma dejaron de impregnar el aire salobre de la oquedad rocosa. Las muchachas no quisieron interrogarse sobre la pronta muerte de la llama.
Cuando salieron del santuario, a pesar de su silencio sobre ello, ambas compartían un sentimiento extraño de inquietud. El sacrificio ofrendado no había apaciguado su ánimo enervado, sino que había atraído a sus mentes una intuición de que algo nefasto se cernía sobre sus vidas como un oscuro pájaro de mal agüero.
Terminaron de ascender por el talud y divisaron al completo el pequeño poblado con sus murallas construidas a base de unir las paredes de los patios traseros de las casas, cerrando de esa forma las calles. Un ulular de lamentos femeninos e imprecaciones se mezclaba con las voces excitadas de los guerreros que regresaban y anunciaban su éxito al rechazar el intento de incursión de los edetanos. Sin embargo, tanto Stena como Edereta experimentaron un fenómeno selectivo que hizo que sus oídos fueran sordos para todo excepto para aquel coro de lamentos femeninos de madres, hermanas, hijas o esposas que acogían en sus brazos los cadáveres de los guerreros caídos en la refriega, que les eran entregados por los luctuosos porteadores, sus compañeros de armas.
Las dos apresuraron el paso y pronto se unieron a los demás vecinos de la aldea.
Stena paseó su mirada ansiosa por todo el conjunto. Con el corazón palpitándole con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho y subirle garganta arriba hasta romper en un grito de llamada a Abiner, esperó descubrirlo en cualquier momento. No lo vio entre los vivos, con la pena acobardándola, se forzó entonces a buscarlo entre los muertos que traían atravesados a lomos de los caballos. Conocía la figura y el casco de Abiner y no lo distinguió tampoco entre las ensangrentadas figuras inertes.
Un atisbo de esperanza iluminó la negrura de sus presentimientos durante un segundo. Fue como el rayo de sol que escapa fugazmente por entre dos negras nubes, pero inmediatamente es vuelto a encerrar por los oscuros carceleros.
Edereta no se separaba de su lado y sufría igual que ella, con idénticos sobresaltos y aprensiones.
—¡Stena! —llamó una voz.
La figura de su padre, con las manos haciendo bocina ahuecadas a ambos lados de la boca, apareció andando a zancadas hacia ellas.
—¡Padre! —gritó Stena llevándose ambas manos al corazón. La voz de su padre, en esa ocasión, era un puñal que la atravesaba el pecho dolorosamente. Conocía tan bien al anciano que leía en su voz y oía sus pensamientos. Supo que algo muy malo le había sucedido a Abiner, quizás lo peor.
El buen viejo llegó casi a trompicones hasta su hija, que había corrido a su encuentro con la túnica recogida.
—Padre, por favor…, no…
—Ha muerto como un héroe —dijo el anciano, apenado y mostrando en el gesto la lamentación que sus labios silenciaban. Luego quiso consolar a su hija añadiendo unas frases—. Desde ahora es un numen de la tribu, por designio de los dioses, tal ha sido el valor de su hazaña. Por su sacrificio somos aún un pueblo libre.
Stena rompió en sollozos que no la dejaban hablar. Su padre la abrazó procurando calmarla.
—Los dioses disponen el comienzo y el fin de toda vida humana, hija mía. Nada podemos hacer los mortales sino acatar sus designios.
—Pero yo no he visto su cadáver…
—Está sepultado en el monte cercano al mar en donde fue a buscarlo la muerte, al igual que a Chadar.
Edereta, que todo lo había oído pues se mantenía al lado de su amiga, ahogó un grito de angustia y cayó de rodillas sin fuerzas para mantenerse en pie.
—Chadar… —musitó como en estado de hipnosis—, Chadar…
—Hoy el monte se ha convertido en lugar santo, guardado por los espíritus de los dos guerreros heroicos que dieron su vida por salvar al poblado.
Edereta continuó de rodillas en el suelo con la mirada perdida, pero Stena se puso en pie de pronto, como impulsada por un resorte y se lanzó a una carrera frenética hacia los acantilados que quedaban a su espalda, frente a la Isla Cueva Lobos.
—¡Stena! —gritó su padre adivinando sus intenciones.
—¡No quiero vivir más! ¡Voy a reunirme con mi esposo! —dijo ella hablándole al viento, que de repente se había levantado y ululaba tristemente como una plañidera.
Stena era joven y rápida, además estaba desesperada. Llegó al borde del acantilado y se arrojó al mar sin vacilar. Era un corte de mediana altura, por lo que era imposible que el salto fuera en sí suficiente para segar la vida del que se tirara al mar desde él, pues abajo las rocas sumergidas a bastante profundidad tampoco representaban grave peligro. No obstante, la intención de Stena era nadar hacia la isla de los lobos de mar y dejarse morir, manteniéndose quieta hasta que su cuerpo se sumergiera.
—¡Abiner! —clamó sin fuerzas.
Y el nombre del amado le supo a sal, como el agua que le llenó la boca. Tosió casi ahogándose y deseó que la muerte azul del mar la tomara en sus brazos cuanto antes. De repente se sintió trabada por unos brazos que la prendían. A su espalda alguien la sujetaba con fuerza. Creyó que el espíritu del amado había acudido para tomarla como compañera y guiarla al mundo de ultratumba. Pero lejos de hundirse en el agua, quien la había abrazado la mantenía a flote, cuidando de que no tragara más agua.
—¡Abiner! —volvió a exclamar.
—No soy ese Abiner que nombras, ibera, pero te pondré a salvo.
Stena reaccionó e hizo lo posible para volver la mirada hacia el que había hablado. Reconoció al mercader fenicio que la había adulado alabando su belleza y parangonándola con la de la delicada estatuilla del quemador de perfumes adquirido en su puesto. El hombre le había parecido entonces extremadamente exótico en sus rasgos, muy moreno de pelo, con una larga barba trenzada y una luenga nariz que confería firmeza a su fisonomía. Sus ojos negros, sombreados por pobladas cejas y espesas pestañas, eran bellos sin duda, y parecían sinceros a pesar de su condición de mercader fenicio, pues se suponía en ellos un retorcido afán de lucro que no garantizaba sino la falacia de sus pregones.
Y ahora el extranjero había surgido de la nada para frustrar su ansia de morir.
—¡Déjame hundirme, fenicio! —suplicó Stena.
—¡Jamás, ibera, jamás! ¿Qué mercader consentiría que se perdiera en el fondo del mar un valiosísimo tesoro sin intentar salvarlo?
—¡Suéltame, fenicio, vuelvo a suplicarte! No soy un tesoro que tú puedas vender.
—Pero sí un tesoro que yo pueda intentar…
—¿Comprar? ¿Crees, fenicio, que puedes comprarme como si fuese un objeto? —protestó Stena, sin dejar de forcejear por librarse de los brazos de su rescatador.
—No iba a decir eso, mujer, iba a decir que podría yo intentar merecerte, pues me esforzaría en servirte y en servir a tus padres.
Ambos hablaban entrecortadamente, tragando buches de agua entre palabra y palabra. Era una extraña situación para dialogar, pero el fenicio sabía que no se le presentaría otra mejor para hablar a solas con la muchacha.
—Me he adentrado en el mar buscando…
—¡Sé lo que buscabas! Pero te recuerdo que no corresponde a los mortales intentar alcanzar aquello que han de encontrar con seguridad, aunque en el día y en la hora que dispongan los dioses.
Las palabras eran semejantes a las que había empleado poco antes su padre; ella lo captó y su desesperación cedió el paso a una especie de confusión que la dejó inerme. No obstante, Stena se debatió débilmente una vez más. Le fallaban las fuerzas y descoordinadamente pataleó en el agua sin saber ya ella misma si se movía para intentar hundirse o para salir a flote. Al poco, rendida, dejó su cuerpo laxo y permitió al vigoroso fenicio que le pasara un brazo por debajo de la barbilla y la arrastrara boca arriba, nadando con el brazo que le quedaba libre, de espaldas hasta la pequeña playa de gruesa arena. El hombre resollaba por el esfuerzo, que había sido doble a causa de la inicial resistencia de la joven ibera.
Un aullido lobuno llenó el aire. Stena alcanzó a distinguir confusamente el cuerpo grisáceo y brillante de un lobo de mar que entraba en una de las cuevas del islote. Después, perdió el sentido.
* * *
El padre de Stena había bajado presuroso y angustiado hasta la playa. Allí encontró —loados fueran los dioses— al rescatador y a la rescatada, desmayada pero a salvo.
—Gracias, fenicio —dijo el viejo, con la voz quebrada por la emoción.
Intentó arrodillarse ante el fenicio, pero él se lo impidió asiéndolo cordialmente por los antebrazos.
—Anciano, no has de agradecerme lo que haría por cualquier ser humano. Soy yo, más bien, el que suplica tu benevolencia pues pretendo abrir caminos entre tu pueblo y el mío, y sería un honor para mí si una alianza…
—No sigas, fenicio, te lo ruego —lo interrumpió el anciano—. Adivino lo que deseas expresar. Pero mi hija acaba de perder a su esposo.
—No lo ignoro, como tampoco ignoro que el tiempo es compasivo y restaña las heridas antes o después. Solo te suplico que me permitas esperar. Nada pido ni exijo compromiso alguno, únicamente imploro el permiso para aguardar el día en que el dolor de tu hija se calme gracias al piadoso paso de los días.
—En tal caso, no puedo negarme a lo que pides. Pero te prevengo: guardaré silencio. Es mi hija Stena quien deberá hablar, si es que desea hacerlo y pronunciarse más adelante sobre sus sentimientos hacia un extranjero como tú. No esperes que yo influya en su decisión a causa del agradecimiento que en este momento te profeso, aunque es tan grande que gustosamente te daría mi propia vida si la quisieras en pago de tu acción.
—No te exigiré tal cosa, sino que estoy conforme con que sea como tú quieres nuestro pacto, noble anciano. ¡Que los dioses sean nuestros testigos!
—Sea así.
Los dos hombres sellaron sus palabras de la forma habitual: la mano diestra de cada uno apretando el antebrazo del otro.
Mientras, Stena yacía sobre la arena de la playa. Su rostro recibía el consolador beso del sol. A su lado Edereta, que había llegado siguiendo al padre de su amiga, lloraba mansamente por el dolor de Stena ante su matrimonio truncado y también por el amor que ella misma había perdido antes de que se hiciera realidad.