MALVA
REAL
MARIANO FORTUNY y RAIMUNDO DE MADRAZO
Jardín de la casa de Fortuny
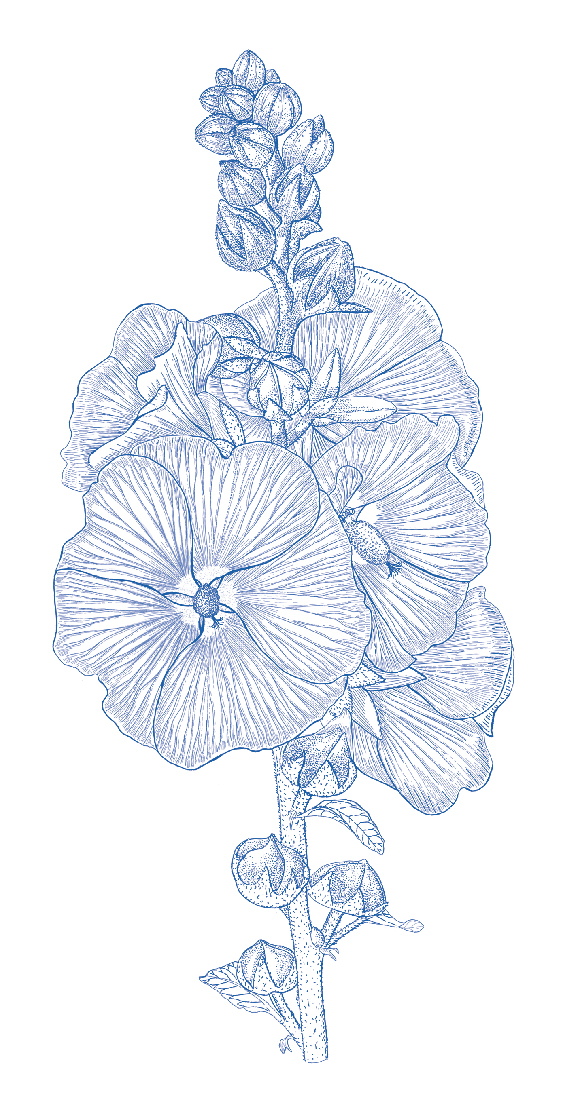
Mirando el jardín de la casa que Fortuny habitó en el barrio del Realejo en Granada el tiempo se detiene. Mi vista se pasea por él y contempla ese ciprés de color marrón, muerto por alguna enfermedad quizás originada por un mal drenaje. Puede que la fuente rezume agua que va a parar a las raíces de esta conífera, a la que no le gusta tener los pies constantemente mojados. Hay una sombra densa que otro ciprés proyecta sobre ese muro tan blanco. Allí está también la adelfa, con sus flores de color rojo fucsia que se desparraman en pleno mes de agosto. Tiene alguna primera flor marchita de tonos pardos. La calabaza está en todo su esplendor. Va trepando allá por donde puede. Hay una maceta nueva con petunias antiguas, de flores pequeñas. Iluminan con sus blancos, lilas y rosas la esquina del seto de boj, que comienza a despoblarse por su parte baja por la falta de luz. Enfrente de las petunias, otro macetón de terracota decorado con guirnaldas alberga una planta muy especial, la malva real. Es una especie a la que Fortuny debía de tener un cariño personal, a juzgar por la de veces que la pintó en sus obras. Esto me recuerda una frase del médico y pensador segoviano Andrés Laguna, que afirmaba en el siglo XVI que a las malvas reales «si no les faltase el olor, podrían competir con las rosas».

Después de mirar cada detalle, de disfrutar con cada pincelada, dejándome envolver por el color y la luz de esta obra, ha pasado media hora, una parte de la jornada. Llego tarde para comer y a mí me ha parecido tan solo un suspiro. Exactamente lo mismo que si estoy en un jardín: el tiempo se detiene, se diluye, se esfuma. Un paseo por un jardín se sabe cuándo comienza pero no cuándo se termina. Aunque solo dure unos minutos, esos minutos permanecerán conmigo, porque el aroma de la rosa se quedará enredado en mi memoria y aparecerá a la hora de los postres; porque la ramita de lavanda en mi bolsillo me recordará los pasos mullidos en el sendero al montarme en el metro rodeado de tanta gente; porque el sonido del móvil de algún desconocido me llevará al instante en el que un petirrojo me miraba con curiosidad cuando me agaché a recoger la concha de un caracol vacía; porque la sombra de la higuera y su olor estarán presentes justo al apagar la luz en mi cama. Así, toda la belleza que duraba tan solo unos instantes me la llevo de paseo conmigo todo el día.
Y, cuando me quiero dar cuenta, el parpadeo de mis ojos me anuncia otra nueva mañana en el jardín. Aunque Fortuny ya no esté allí. Y como hoy soy algo distinto a lo que fui ayer, su jardín también cambia cada día que pasa. Entonces, hoy me fijo en las hojas nuevas de color verde claro que están brotando en la hiedra que trepa por el muro encalado. En esa pared hay unos arañazos de luz que el sol acaba de dibujar con sus rayos. Veo cómo el tallo de la calabaza que ha tocado el suelo inicia de nuevo el crecimiento hacia arriba y comienza a auparse. Y observo los troncos de los cipreses, que asoman a intervalos entre la espesura de sus propias hojas. El otro día no me di cuenta, pero hoy sí, de ese único agujero para desaguar que tiene en un lateral la maceta de las malvas reales. La próxima temporada tengo que sembrarlas en un tiesto más grande.
La diferencia entre un jardín pintado y uno real es que en aquel las hojas de los árboles no hacen ningún sonido al caer.