Cállate
EL PRIMER REGISTRO PARA LA HISTORIA DE UN HOMBRE MANDANDO CALLAR a una mujer y diciéndole que se meta en sus asuntos —el primero, al menos, que ha llegado por escrito hasta nosotros— es el del adolescente Telémaco ordenándole a su madre «métete dentro de casa, ocúpate de tus labores propias, el telar y la rueca (…). El relato está a cargo de los hombres y mío es el gobierno de la casa». Homero escribió la Odisea hace tres mil años, pero aún hoy sigue habiendo especial reticencia a que las mujeres lleguen al discurso público y tengan voz propia en él.
«Es una excelente propuesta, señora Triggs —contesta un jefe a su empleada en una reunión—, quizá alguno de los hombres aquí presentes quisiera hacerla». ¿Qué mujer no ha sido tratada como la señora Triggs? ¿Qué mujer no ha sentido que su voz no era escuchada, o que la misma propuesta en voz masculina sí era tenida en cuenta?
Homero escribió la Odisea hace tres mil años, pero aún hoy sigue habiendo especial reticencia a que las mujeres lleguen al discurso público y tengan voz propia en él.
Así comienza el fascinante último libro de Mary Beard, Mujeres y poder. Quizá la reconozcan por sus maravillosos documentales sobre los imperios griego y romano y su hipnótica manera de contarnos el mundo clásico, que le valió en 2016 el premio Princesa de Asturias. Con su bici, su larga melena canosa, sus zapatillas de colorines y su eterna sonrisa, Beard ha sido víctima de los más despreciables trolls de Internet cada vez que se pronuncia públicamente sobre algo. A ella, una de las grandes autoridades mundiales en historia clásica, le llueven hordas de incultos que le dan lecciones en la materia, como si supieran más que ella.
Puro mansplaining. Pura condescendencia machista —a ver, niña, que te lo voy a explicar para que te enteres, que tú no tienes ni idea—. A mí, personalmente, me gusta muchísimo más la traducción al español: machoexplicación.
Deberíamos ponerla de moda.
Machoexplicación.
Beard ha escrito una pequeña joya precisamente sobre eso: sobre ser mujer y tener voz pública y ser escuchada. Sobre lo que cuesta llegar hasta allí. Y sobre todos los que quieren darnos lecciones —sobre todo, hombres— acerca del tema que dominamos.
Pero no solo eso.
Incluso ahora, muchas mujeres con voz pública siguen arrinconadas en guetos femeninos y temas femeninos. Los hombres han conseguido que los asuntos masculinos —incluso hablar de sus prepucios— sea una cuestión que interese a toda la humanidad. Nosotras, si hablamos de nuestros ovarios, estamos tratando «esos temas femeninos». En los rankings de mejores discursos de la Historia, las pocas mujeres que se cuelan lo hacen hablando de eso, de mujeres. Y no avanzaremos hasta no conseguir que nuestros úteros interesen a toda la humanidad.
El selfie
NO SÉ SI HABRÁN VISTO EL SELFIE, UNO DE LOS MÁS polémicos del gobierno de Donald Trump nada más ganar las elecciones. Resulta que una de las primeras cosas que hizo su vicepresidente, el ultraderechista Mike Pence, nada más salir elegido fue reunirse con los miembros del partido Republicano que habían obtenido escaño en la Cámara de Representantes, lo que aquí en España es el Congreso. Durante el encuentro se hicieron un selfie, que con jolgorio —no en vano acaban de ganar las elecciones— subieron a las redes sociales. En pocos minutos la polémica ardía en Internet. No por el ultraderechismo hacia el que estaba virando el partido con Trump. Ni por las polémicas que rodeaban —y rodean— al presidente electo. No. Esta vez las críticas les llovieron a los republicanos porque el selfie era una demostración de abrumadora superioridad blanca. Entre el más de un centenar de cabezas que asomaban en la multitud, no había ni una sola persona de otra raza. Ni un solo negro. Ni un solo latino. Nadie de las dos grandes minorías de Estados Unidos.
Pero a mí —llámenme mosca cojonera si quieren— lo que me subleva de esta fotografía no es solo que no haya negros o latinos, sino que ni siquiera nos demos cuenta de otras personas que también faltan: las mujeres. Apenas cuento nueve entre las decenas de cabezas que se amontonan para salir en la imagen. Pero nadie ha montado un escándalo por eso. Las mujeres somos la mitad de la población del mundo y, sin embargo, en esa fotografía de los cargos del partido Republicano apenas son una de cada diez personas. ¿Está tan normalizada la ausencia de mujeres —o nos hemos acostumbrado tanto— que casi no la vemos? Sin embargo, si no hay personas de raza negra —que en Estados Unidos son un 12,6% de la población—, se arma el escándalo. Si no hay latinos —un 16,4% de los estadounidenses—, también estalla la polémica. Pero si apenas hay mujeres parece no pasar nada.
Por eso es tan necesario que alcemos la voz. Que nos quejemos. Y que nos dejemos ver. Que nos hagamos valer y exijamos aparecer en la foto.
Para no seguir siendo invisibles.
Después de muertas
DESPUÉS DE MUERTAS NO QUEDA NADA, EXCEPTO EL RECUERDO QUE DEJEMOS en nuestros seres queridos. Pero si hablamos de pasar a la posteridad, después de muertas no queda nada, excepto lo que se escriba sobre nosotras. Por eso, la Historia, esa historia con mayúsculas, está llena de hombres que han hecho cosas —buenas o malas—, pero hombres, siempre hombres, que han trascendido a sus vidas cotidianas y se han ganado algunos renglones en las páginas de los libros.
De esos que se estudian.
El New York Times empezó a publicar obituarios en 1851, y ahora se han dado cuenta de la poquísima cantidad de mujeres a las que han considerado lo suficientemente importantes como para dedicarles espacio en sus páginas de necrológicas. Ni Charlotte Brontë, la autora de Jane Eyre, ni Emily Warren —la supervisora del puente de Brooklyn— han merecido el día de su muerte un lugar en las páginas de uno de los periódicos más importantes del mundo. No es algo que se haya corregido con el paso del tiempo. En los últimos dos años, solo uno de cada cinco obituarios ha estado dedicado a una mujer.
Para paliar ese error histórico —que a tantas grandes mujeres ha condenado al olvido— el New York Times ha pedido ayuda a sus lectores. No solo va a publicar los obituarios de esas mujeres a las que ha ignorado durante más de siglo y medio, sino que tampoco quiere olvidar a las mujeres aún vivas que también se merecen un espacio en las necrológicas el día que mueran. Y para eso ha solicitado a sus lectores que envíen propuestas con las que consideren que merecen un obituario.
Todo eso está muy bien, pero ya es tarde para tantas y tantas y tantas mujeres a las que nunca conoceremos. Mujeres que han caído en el olvido de la Historia, pero cuyos logros han cambiado, aunque sea un poco, la manera en la que vemos el mundo o el mundo tal y como es hoy. Mujeres a las que sus coetáneos —hombres— no consideraron lo suficientemente importantes como para escribir sobre ellas el día de su muerte.
Sería fantástico, por cierto, que algún medio de nuestro país comenzara a reparar ese tremendo error histórico. ¿Cuántas españolas se quedaron sin su obituario? ¿Cuántas, aún vivas, se quedarán sin el suyo?
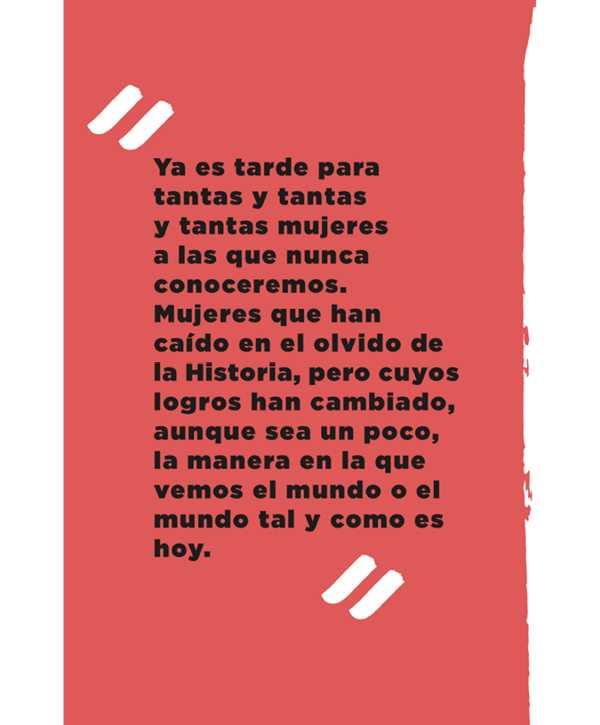
Mujer en silencio
QUISO HACER UN HOMENAJE A SU MUJER. Y LO QUE LE salió a Mariano Rajoy en su discurso de despedida del PP fue una ducha de realidad —de «su» realidad—: «Nunca me he llevado un problema de casa al trabajo, porque siempre había una persona que me los solucionaba de manera silenciosa». Yo les digo quién era —aunque seguro que se lo imaginan: Viri, su esposa, que siempre ha estado para ocuparse de todo lo que ha tenido que ver con el hogar del expresidente del Gobierno. Ella siempre ha estado ahí para que Mariano pudiera llegar bien descansado —y despejado mentalmente— al trabajo.
Ni uno solo de los problemas familiares u hogareños distraía a Mariano Rajoy. Él, a lo suyo.
Al trabajo.
¿Les suena?
Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero la realidad es que los hombres poderosos pueden serlo porque los asuntos domésticos —y familiares— los tienen solucionados. Y cuando digo solucionados no me refiero solo a la parte física —las labores del hogar: planchar, cocinar, limpiar, hacer las camas…—, sino también a lo que muchas veces es lo que más estresa, la parte mental —toda la organización de la casa: previsión, horarios, intendencia…, que emocionalmente supone un desgaste terrible—.
Sin esa doble carga, esos hombres pueden centrarse en una sola cosa: triunfar.
Sin esa doble carga, esos hombres pueden centrarse en una sola cosa: triunfar. Los que se autodestierran del hogar tienen la libertad de dedicar todo su tiempo y energía al trabajo, y así ascender, y ascender, y ascender, sin horarios ni cargas mentales, sin estrés, sin estar al borde de un ataque de nervios porque llevas dos días sin agua caliente y no hay manera de cuadrar tu horario con el del fontanero, o porque cierran el cole y ves que no llegas a tiempo, o porque no encuentras el hueco de llevar al pequeño al dentista, o porque no hay nada, nada en la nevera ni en los armarios, para preparar algo de cena esta noche.
Le salió pelín machista la frase a Rajoy, y no quiero pensar que esa sea la idea que tiene el expresidente de la familia, el hogar y la conciliación. «Nunca me he llevado un problema de casa al trabajo». ¿No? ¿Ninguno? ¿Ni siquiera si sus hijos los tenían en el colegio, o si alguno llevaba unos días algo tristón o algo rebelde o algo celoso? Pero, además, está ese «de manera silenciosa» en referencia a cómo actúa la mujer. Calladita, sin protestar, sin rechistar. Mártir en silencio. No vaya a molestar.
¿De verdad es para presumir?
Faraonas
CUANDO HATSHEPSUT SUBIÓ AL TRONO, MIL QUINIENTOS AÑOS ANTES DE CRISTO, se convirtió en la primera faraona de Egipto. Pero, para reinar, tuvo que transformarse en un hombre. Vestir como un hombre, llamarse rey —y no reina— e incluso ponerse barba de vez en cuando. Resultó ser uno de los mejores faraones del país y dio a los egipcios veinticinco años de prosperidad. Aun así, tras su muerte ordenaron aniquilar sus estatuas y borrar su nombre de la Historia. Los hombres que gobernaron tras ella estaban asustados porque el éxito de Hatshepsut podía inspirar a otras mujeres. ¿Qué iban a hacer los egipcios —los hombres egipcios— si, de repente, las mujeres veían que podían tomar las riendas de su vida, mandar y llegar a mandar tanto que incluso podrían ser faraonas?
Así que, tras su muerte, Hatshepsut dejó de existir. Porque no se puede imitar lo que no se ve. Y si las mujeres no tenían su ejemplo, no desearían ser como ella.
Anoche les conté esta historia a mis hijas —recopilada en el maravilloso libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes— porque una de ellas me dijo que las niñas mayores no juegan al fútbol. «Mamá, es que en los partidos de la tele solo juegan chicos», se quejó. Sí que hay chicas, le contesté yo, sí que hay chicas que juegan al fútbol, pero no salen mucho por televisión. No las vemos, de la misma manera que no hemos visto —porque no están— ningún nombre femenino en el cartel del Congreso de Columnistas Españoles que se celebra en León —qué buena definición esa de la «prosa cipotuda»—. Y de la misma manera que los niños de varios colegios británicos alucinaron cuando les dijeron que iban a verlos al cole un piloto de caza y un bombero y… ¡aparecieron mujeres!
No estamos ni en el callejero (nueve de cada diez calles españolas tienen nombre masculino, las femeninas son, en su mayoría, vírgenes y santas). Somos el 51% de la población, pero seguimos remando en galeras. Y parte de la culpa, señoras, es nuestra. Tenemos que levantar la mano y alzar la voz, protestar, dejarnos ver, reivindicar nuestro espacio, darles a nuestras hijas la ambición de quererlo todo. Porque si las niñas no nos ven, si no ocupamos los espacios públicos, no querrán ser como nosotras.
Hormonas reales
COMO ÉL ES HOMBRE —SOBRE TODO ES HOMBRE ANTES QUE MONARCA— tiene que desahogarse, claro. Necesita su espacio, su momento de virilidad privada y su reafirmación de la masculinidad perdida por culpa de ser un segundón a la sombra de una mujer. Él es Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina más longeva de Europa, Isabel II de Inglaterra. A los noventa y siete años, y en busca de ese equilibro hormonal, el duque acaba de estrellar su todoterreno.
Sus súbditos llevan décadas acostumbrados a que el grandullón alemán necesite sentirse un hombre, a salvo de la resignada humillación a la que se sometió tras casarse con Isabel. Él —lo supo desde el primer momento— nunca iba a ser rey —el protocolo de la monarquía británica lo relega al título de duque y marido de reina— y siempre se vería obligado a andar semioculto tras la poderosa y alargada sombra de su esposa.
Jubilado ya, Felipe sigue con sus fiestas, sus mujeres y su vida lejos de la corte, respirando libertad, sintiéndose hombre. «La reina considera que el duque merece una jubilación apropiada», cuentan fuentes de la Casa Real a la prensa británica. «Ella —Isabel II— lleva toda la vida tolerándole las escapadas e infidelidades, es la manera de retenerlo a su lado y lo entiende», explica el historiador Pies Brendan. «Está claro que el duque necesitaba una válvula de escape, y la reina siempre fue tolerante con sus amigas especiales».
Amigas especiales. Tolerante. La reina. Con su marido.
Todo en orden.
Ahora imaginen la historia al revés. Mujeres trabajadoras, inteligentes y preparadas. Mujeres con una exitosa carrera laboral que lo dejan todo por un hombre. Por un hombre que es rey. Mujeres obligadas a someterse al estricto protocolo de palacio. Mujeres que pierden la voz propia y el derecho a opinar. Mujeres que se convierten en sombras de su marido al servicio de una institución y quedan reducidas a un ramo, una sonrisa y un estilismo. Mujeres a las que solo se juzga —y con extrema dureza— por cómo lucen, y no por cómo son. Mujeres a las que se las obliga a competir en público entre ellas por su apariencia.
Y ahora piensen si alguna de todas esas reinas y princesas ha necesitado restaurar su equilibrio hormonal, escaparse de la corte, sentirse mujeres. O si, en caso de haberlo hecho, se lo hubiéramos no solo tolerado, sino comprendido y justificado.
¡Si con el famoso «déjame terminar» de la ahora reina Letizia —cuando solo era prometida del entonces príncipe Felipe— casi la desterramos de España!
Como para otras cosas que no sean agitar el ramo y sonreír. Vamos.
Tiene la casa fatal
PODEMOS IMAGINAR LA ESCENA ASÍ: HOSPITAL PÚBLICO EN ALGÚN LUGAR DE España. En una de sus habitaciones, una mujer de setenta años lleva dos semanas ingresada por un grave problema vascular: tiene isquemia distal en las dos piernas, una patología que puede desembocar incluso en necrosis y amputación. La doctora pasa visita. Junto a la cama está el marido de la paciente. «¿No podrían darle el alta a mi señora? —pregunta—. Lleva ingresada dos semanas y ya tiene la casa fatal». A pesar de comprender la gravedad de la situación clínica de su mujer, el hombre necesita que le cuiden y organicen la vivienda. Y la única que lo ha hecho toda la vida es su esposa.
Lo cuenta en Twitter la doctora @emejotapq. «ELLA es la que tiene la casa fatal. A las mujeres no nos permiten ni enfermar ni mucho menos dejar de cuidar».
No puedo evitar sentir lástima por ese anciano. Un hombre absolutamente dependiente de su mujer que no puede valerse por sí mismo en las cosas cotidianas porque siempre se las han dado hechas. Pero siento más lástima aún por ella. Por esa vida dedicada a servir y a ponerse en último lugar. Estoy convencida de que desde esa cama de hospital, a pesar de estar muy enferma, se siente culpable por no cuidar de la casa.
Como respuesta al tuit, @medfeminista comenta que no es una situación tan infrecuente. «A veces la familia presiona para evitar el ingreso o agilizar el alta de una mujer. Con frecuencia son ellas mismas las que lo hacen: como eje articulador que son de los cuidados en la familia, no pueden asumir la desorganización que genera su ausencia».
Según el estudio El impacto de cuidar en salud y la calidad de vida de las mujeres, el 92% de los cuidadores son mujeres. Y cuando una de ellas se enferma o necesita ayuda, recurre a otras de la familia.
En este trabajo indispensable pero invisible y minusvalorado, se resisten a faltar. Imposible saber cuántas aplazan visitas al médico, pruebas o ingresos hospitalarios. Pero deberíamos empezar a preguntarnos el brutal impacto que eso tiene en la salud de todas ellas.
Testosterona policial y judicial
DOS ALTOS ESTAMENTOS ESPAÑOLES SE DECIDEN A DEDO MIENTRAS ESCRIBO ESTAS líneas: parte del Tribunal Constitucional y el DAO, el número dos de la Policía Nacional. Y adivinen qué. Las mujeres ni estamos ni se nos espera. En el pasteleo político para renovar el Constitucional —mucha teórica independencia, pero al final son los partidos los que reparten puestos de juez como cromos—, PP y PSOE van a dejar a un órgano judicial de doce integrantes con solo dos mujeres, ignorando las demandas de la Asociación de Mujeres Juezas, que piden más paridad en los cargos. Y aclaro algunos datos por si parece que las juezas estén pidiendo un favor: las mujeres son mayoría en la carrera judicial —52%— y mayoría también en el tramo de edad de menos de cincuenta y un años —un 60%—. Sin embargo, en las altas instancias judiciales están prácticamente desaparecidas. En el otro gran alto tribunal español, el Supremo, solo un 12% de los jueces son mujeres. En algunas salas se llega a la dramática paradoja de estar decidiendo cuestiones tan trascendentales para nosotras como el derecho al aborto —en breve se va a resolver un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto—, y que la decisión la tomen hombres por mayoría aplastante.
¿Por qué pasa esto? Pues por lo mismo que sucede en el resto de la sociedad. También «en la carrera judicial casi el 100% de permisos y licencias familiares los piden las juezas (…). Nosotras competimos en desigualdad con ellos, porque mientras cuidamos a la familia, los hombres engordan su currículum a golpe de méritos con los que lograr ascensos», cuenta Gloria Poyatos, responsable de la Asociación Española de Mujeres Juezas. Lo mismo sucede en la Policía Nacional. A pesar de ser el primer cuerpo militar del Estado en incluir a las mujeres, multitud de obstáculos laborales y sociales les impiden ascender como ellos.
Un ejemplo: de los treinta y seis comisarios principales que aspiraban al segundo cargo en importancia del cuerpo, el DAO, solo uno era mujer. Y adivinen qué. No la han elegido.
Mídeme
BRONCA POR EL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA. ELLOS TIENEN CALOR. Ellas, frío; tanto que en verano se ven obligadas a usar chaqueta.
La fórmula para determinar la temperatura óptima de una oficina —esa temperatura de confort que permite estar lo más a gusto posible para trabajar— está basada en el metabolismo medio masculino —hombre, de cuarenta años y setenta kilos de peso, para ser exactos—. Y, ¡oh, sorpresa!, el de las mujeres es un 35% menor para la misma actividad. Así que la temperatura del aire acondicionado en el trabajo está unos cinco grados por debajo de lo que sería ideal para un cuerpo femenino.
Por eso lo de las rebequitas en verano.
Puede parecer una trivialidad —pues que las mujeres se pongan chaqueta y ya está, ¿no?, los hombres no podemos quitarnos más ropa—, pero es un síntoma más de un mundo medido para ellos. Algunos softwares de reconocimiento de voz tienen dificultades para entender tonos demasiado agudos —¿adivinan?, los de las mujeres—. La pantalla de los teléfonos inteligentes está diseñada para las manos masculinas —con palmas más grandes y dedos más largos—. Sus compañeros de muñeca —los relojes inteligentes— computan hasta un 74% por debajo los pasos y las calorías quemadas por las mujeres. Cuando Apple lanzó Siri, el asistente virtual podía encontrar lugares donde comprar Viagra o webs de prostitución, pero no tenía aplicaciones para contar el ciclo del periodo femenino o era incapaz de decirle a una mujer qué hacer si acababa de ser violada —«no sé qué quieres decir con “me han violado”», respondía—.
Está extensamente estudiado el cáncer laboral en el hombre medio —caucásico de unos treinta años y setenta kilos— y en entornos masculinos. Pero se ignora casi todo de su afección en mujeres.
El abismo de género es también el abismo de los datos. Lo cuenta Caroline Criado en su extraordinario ensayo Invisible Women, exposing data bias in a world designed for men.
Un abismo que puede llevar a la muerte. Está extensamente estudiado el cáncer laboral en el hombre medio —caucásico de unos treinta años y setenta kilos— y en entornos masculinos. Pero se ignora casi todo de su afección en mujeres —con un sistema inmune y hormonal diferente, menos peso, piel más fina y más grasa corporal, donde se acumulan ciertos tipos de tóxicos—. Y se ignora más aún en entornos femeninos: trabajos de limpieza o salones de manicura, por ejemplo. Sus consecuencias son desconocidas. Y las víctimas, mujeres, siguen siendo invisibles.
Kate, Penélope y Keith
KATE Y PENÉLOPE MONTARON UN NEGOCIO, UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA QUE artesanos y artistas de todo el mundo vendan sus trabajos a compradores de todo el mundo. Ellas trabajaban desde la meca de la tecnología, Silicon Valley, el lugar que concentra muchas de las ideas más innovadoras del mundo, pero también mucho del machismo. El negocio, Witchsy, despegó enseguida y el primer año facturaron doscientos mil euros en arte. Pero para conseguirlo necesitaron —¡oh, sorpresa!— a un hombre. Porque, a pesar de sus capacidades, conocimientos y arduo trabajo, Kate y Penélope son… mujeres. Así que se inventaron a Keith. «Desde que pusimos en marcha la empresa —cuentan—, nos dimos cuenta de que era difícil que tomaran en serio a dos mujeres jóvenes en el mundo de las transacciones artísticas». Y así crearon a Keith Mann. Keith era el socio encargado de contestar todos los correos electrónicos con los clientes y proveedores de la empresa, porque ellas se habían dado cuenta de que, si firmaban con sus nombres reales de mujer, las infantilizaban, las trataban con condescendencia, falta de respeto e incluso con toques de acoso sexual.
Los correos de Keith, evidentemente, los escribían ellas, pero firmando como si los hubiera escrito su nuevo socio masculino. Utilizaron incluso una foto de Internet para que pareciera real, escogiendo «a propósito un hombre muy amable pero con aspecto de testosterona, y nos dimos cuenta de que incluso por correo electrónico los hombres son más propensos a respetar a otros, y más si tienen aspecto de poder convertirse en su jefe». Enseguida, las respuestas fueron más largas y receptivas, más serias, con más y mejores propuestas de colaboración. «Ver el contraste de nuestras conversaciones y las de Keith fue abrumador, y nos hizo darnos cuenta de que es importantísimo seguir presionando y apoyando a otras mujeres en los negocios».
Ese es el poder femenino que tenemos y del que no somos conscientes: apoyarnos entre mujeres, crear redes, ayudarnos unas a otras. Para no necesitar nunca más un Keith.
Vergüenza
SALIERON AVERGONZADOS. O ESO, AL MENOS, PARECÍA. OTRA VEZ. OTRA VEZ se lo hemos dado a un hombre. ¡Jolín! Les pongo en situación: rueda de prensa de anuncio de los Premios Nobel de 2017. Y, ¡tachán!, se los han vuelto a llevar los hombres. Por segundo año consecutivo, no había ninguna mujer entre los galardonados. Economía, para un hombre. Química, para tres hombres. Física, para otros tres. Literatura, para un señor. Medicina, para tres médicos. Paz, para una ONG. Hay que remontarse hasta 2015 para encontrar a la última galardonada con un Nobel: hace tres años, la periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich recibió el de Literatura. En los 116 años de historia de estos premios, 847 hombres han sido galardonados con el Nobel. Y solo 48 mujeres —por cada cien hombres, solo cinco mujeres—. Es ya tan escandalosa la situación que el comité de los Nobel ha tenido que salir en público a hablar de los esfuerzos que realizan para mejorar en la elección de los galardonados y negar que haya sesgo machista. Están muy preocupados, dicen, y hay que proponer a más candidatas.
Pues las hay. Candidatas. Vera Rubin, por descubrir la materia oscura. Arlene Shaper, por sus trabajos que persiguen aprovechar las defensas del cuerpo humano para combatir el cáncer. Lene Vestergaard Hau, por frenar la velocidad de un rayo de luz hasta los diecisiete metros por segundo. Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, por haber desarrollado una técnica de edición genómica que permite corregir genes defectuosos con un nivel de precisión sin precedentes. Carolyn Bertozzi, por iluminar la comunicación entre las células, esencial para entender procesos como el cáncer. Todas magníficas, pero luchan contra decenas de candidatos hombres. ¿Por qué? Pues porque ellos se postulan más, generan más movimiento a su alrededor para provocar que alguien presente su candidatura al Nobel. No les da apuro decir soy bueno, me merezco el premio. ¿Y nosotras? ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo voy siquiera a insinuarlo?, pensamos.
Y así nos va. En todos los aspectos de la vida.
Por todas mis compañeras
ME LA LLEVÉ A LA MANIFESTACIÓN. A MI MADRE. FUE FANTÁSTICO compartir con ella la marcha del 8 de marzo junto a cientos de miles de mujeres. Escucharla corear consignas. Emocionarse. Sentirse poderosa junto a todas esas otras niñas, chicas, adolescentes, mujeres y ancianas que la rodeaban. Fue fantástico recorrer las calles con ella y sentir que una conexión especial nos unía más aún.
Si tuviera que quedarme con una de las muchas cosas maravillosas que me ha enseñado el feminismo, sería precisamente con eso: con el descubrimiento de las mujeres. Puede parecer absurdo, pero a las mujeres hay que descubrirlas. O redescubrirlas. Volver a ellas, porque nos hemos llegado a creer —de tantas veces que nos lo han dicho— que no hay mayor enemigo para una mujer que otra mujer. Que siempre que podemos nos ponemos la zancadilla, que tener una jefa es un infierno, que cuando una mujer se da la vuelta el resto del grupo la pone verde, que somos vengativas y nunca olvidamos una ofensa, que dos mujeres no podemos trabajar juntas porque terminaremos odiándonos, que siempre tenemos celos las unas de las otras —de la ropa, del cuerpo, de la sonrisa, del pelo…—, que cuando tenemos un desencuentro nos aborrecemos para toda la vida —al contrario que los hombres, que lo arreglan todo con una cerveza y unas palmaditas en la espalda—, o que no conservamos a las amigas de la infancia porque no somos capaces de ser fieles a ninguna mujer —al contrario, también por supuesto, que los hombres—.
Que no os engañen. Porque eso precisamente es lo que busca el sistema patriarcal: dividirnos y enemistarnos. Que no nos fiemos las unas de las otras. Que no nos apoyemos. Que no tejamos redes.
Horas antes de la gran manifestación del 8M, las periodistas que habíamos secundado la huelga nos juntamos en la plaza de Callao, en Madrid. Fue un momento de una emoción especial, distinta, llena de abrazos, de sonrisas. De paz. Nos estábamos redescubriendo. Como mujeres. Como cómplices.
Como fuerza que, unida, sí que puede.
Señores que mandan y sus problemas con las embarazadas
BUENO, PUES ES LO QUE HAY. UNA VEZ MÁS. REUNIÓN DE hombres para quejarse de las mujeres. Los responsables de distintos colegios médicos de Castilla y León se acaban de reunir y nos dejan la imagen del contubernio testosterónico. Nueve hombres. Sonrientes. Encorbatados. Ufanos. Nueve hombres encantados de conocerse que se hacen la foto para quejarse de que hay demasiadas mujeres en su profesión.
Tal cual.
Resulta, se quejan los «señoros» —y su queja la han llevado al Parlamento autonómico— que cada vez hay más mujeres doctoras —sí, se ve en su reunión, ¡cuántas mujeres!— y que, claro, ellas, algunas, tienen la costumbre de embarazarse —¡unas cuantas incluso más de una vez en su vida!— y necesitar varias semanas fuera del trabajo para recuperarse del parto y cuidar a su recién nacido.
Y esto es un problema. Un problemón.
Para los señores que mandan, claro.
Estos de los que les hablo han hecho —bueno, han ordenado hacer— un estudio sobre los problemas de la sanidad en su comunidad. ¿Adivinan el resultado? No es la falta de medios, ni la falta de inversión, ni las listas de espera, ni equipamiento anticuado, ni nada de eso. No. El problema es que hay muchas señoras médicas. Ya saben ustedes, esa manía de estudiar que tenemos las mujeres y que desemboca en la «grave problemática (…) de la tendencia a la feminización del sector».
Grave problemática. Las mujeres. El embarazo. Dar a luz. Cuidar de un recién nacido.
Resulta que mientras los señores médicos dominan la cúpula —en puestos de responsabilidad y en edad—, por debajo de los cincuenta y cinco años hay más mujeres colegiadas que hombres, hasta el punto de que dos de cada tres médicos en Castilla y León son mujeres. Mujeres que tienen la fastidiosa manía de estar en «edad reproductiva».
Los seres vivos de este planeta tenemos la manía de reproducirnos sexualmente desde hace unos mil docientos millones de años. Y que ustedes vean esto como una grave problemática significa lo mucho que aún queda por hacer.
Pues miren, señores representantes de los colegios médicos de Castilla y León, les voy a contar un secreto: aunque no se lo crean, las mujeres se embarazan y dan a luz no solo si son doctoras. También las maestras, las abogadas, las pilotos de avión, las peluqueras, las periodistas, las soldados, las jardineras, las bomberas… En fin, que los seres vivos de este planeta tenemos la manía de reproducirnos sexualmente desde hace unos mil doscientos millones de años. Y que ustedes vean esto como una grave problemática significa lo mucho que aún queda por hacer. Porque, oigan, se pueden decir las cosas de muchas maneras. Podrían haber dicho ustedes que «el cada vez más creciente número de mujeres ejerciendo la profesión en la comunidad, sobre todo menores de cincuenta y cinco años y en edad fértil, obliga a que la Administración tenga previsto que los pacientes sigan recibiendo un servicio sanitario de calidad y que se preparen planes para agilizar las sustituciones sin detrimento del servicio al paciente».
Pero no culpándonos a nosotras. No diciendo que somos un grave problema.
No nos escuchan
LAS PRIMERAS QUE ME LO CONTARON FUERON DOS MINISTRAS. CADA UNA de un Gobierno de distinto signo político. Habíamos coincidido en una tertulia de radio y, al salir, nos quedamos un rato hablando. «Una de las cosas que más me fastidia de los Consejos de Ministros —empezó a decir una de ellas— es que la mitad del tiempo parece que no me escuchen mis propios compañeros». «¿A que sí? —respondió la otra—. Dices algo. Nadie parece reaccionar. A los quince minutos, un ministro —hombre— vuelve a decir lo mismo que tú y entonces sí, entonces todo el mundo comenta la jugada». La verdad es que me sorprendió muchísimo lo que explicaban esas dos mujeres, a las que yo presuponía el poder que otorga estar al frente de un Ministerio. El poder de hablar y que te escuchen. El poder de decidir.
Desde ese momento empecé a prestar más atención a las reuniones donde debatían hombres y mujeres. Y me sorprendió que ese patrón se repetía bastante a menudo. A las mujeres se las escuchaba menos. O se las escuchaba con condescendencia. O se las escuchaba y se olvidaba lo que acababan de decir.
A las mujeres se las escuchaba menos. O se las escuchaba con condescendencia. O se las escuchaba y se olvidaba lo que acababan de decir.
Dos amigos estadounidenses han hecho un experimento para comprobarlo. Trabajan desde casa, así que, aprovechando que el cliente no sabe con quién se está escribiendo correos electrónicos, se intercambiaron los nombres. Él escribía desde el correo de Nicole. Ella firmaba como Martin. «Fue horrible», ha contado él en Twitter. Desde que empezó a firmar como mujer su trabajo se convirtió en un infierno. «Todas mis sugerencias, o mis preguntas, fueron puestas en duda. Incluso los clientes con los que siempre había trabajado bien como hombre empezaron a ser condescendientes conmigo, cuando las ideas que yo aportaba eran las mismas. Uno incluso me preguntó si estaba soltera. Nicole, sin embargo, firmando como hombre, tuvo la semana más productiva de su carrera, porque no tenía que perder tiempo convenciendo a los clientes de que la respetaran. Así que me di cuenta de que yo no era mejor en mi trabajo que ella, simplemente tenía una ventaja invisible».
Una ventaja llamada ser hombre.
O una desventaja llamada ser mujer.
Bienvenidas al gueto
YA VEN, AQUÍ ESTAMOS, UNA SEMANA MÁS, DESDE ESTE NUESTRO GINECEO, vosotras y yo. Desde el rinconcito en el que nos dejan hablar a las mujeres de nuestras cosas. Para que no hagamos mucho ruido fuera. Para que no molestemos con nuestras historias de úteros.
Menudo coñazo. Y es literal. Lo del coño.
Porque así, como un gueto femenino, es como nos ven por ahí algunos, incluidos señores de ancestral sabiduría genética. Masculina, claro.
Mientras habléis ahí, en vuestros barrios femeninos —pronúnciese femenino con cierto aire de desprecio y suficiencia, mirando por encima del hombro—, ya nos parece bien. Pero no nos alteréis demasiado el gallinero, no vayáis a creeros luego con derecho a conquistar los espacios públicos, que eso es algo de hombres.
Una cosa tengo que deciros, señoros —cada vez me gusta más esta palabra, señoro—: ni esta revista es un gueto, ni es de menor calidad que las tribunas donde alzáis vuestras voces, ni nosotras nos vamos a callar.
Ni aquí. Ni fuera.
Y, por cierto, quizá os iría bien aprender un poco sobre lo que es el feminismo antes de meter la pata hasta el fondo. Por ejemplo, que machismo y feminismo no son contrarios. El machismo propugna la superioridad masculina sobre la femenina, la visión androcéntrica del mundo y el control patriarcal de la sociedad. El feminismo, sin embargo, por lo que lucha es por el derecho a tener las mismas oportunidades.
Otra cosa, ya que estamos: dejad de hacer el ridículo con la tontería esa de «a ver dónde están las feministas que no salen a defender a esta mujer a la que están atacando». Os lo voy a explicar clarito. No es tan difícil.
Resulta que, aunque os parezca extraño, el feminismo no va de salir en tromba a defender a cualquier mujer solo por el hecho de serlo.
Se lo digo en concreto a Javier Marías —¡oh, qué señoro entre los señoros!—, quien, desde su tribuna en un periódico nacional, me ha llamado feminista hipócrita por no haber sacado la espada láser para salvaguardar el honor de una mujer atacada por motivos políticos. Querido Javier, te lo explico, no es tan complicado: tampoco hemos defendido a la tenista Serena Williams cuando en un lamentable espectáculo ha acusado a un árbitro de machista, montando un circo de gritos y aspavientos en la cancha como si la hubiera penalizado por ser mujer. Aunque te sorprenda, somos capaces de distinguir cuándo alguien tiene razón, y ella no la tenía: no era víctima del machismo.
Esto no es un ellas contra ellos. No va de eso el feminismo.
Los hombres, ya sabes, Javier, sois más de sacárosla a la primera de cambio. Ahí tenemos a Arcadi Espada lloriqueando quejumbroso porque Aznar no le ha dado un par de hostias bien dadas con su miembro —sí, ese que os cuelga entre las piernas— a Gabriel Rufián. «A Rufián hay que contestarle diciéndole: “La polla, mariconazo: ¿cómo prefieres comérmela, de un golpe o por tiempos?”». Será que nosotras no tenemos esa prodigiosa arma masculina desfacedora de entuertos.
Ahora lo entiendo todo. Eso de no tener el útero y los ovarios colgando por fuera nos deja en desventaja.
Acabáramos.