1
Nuestra tienda se encuentra muy concurrida esta mañana. Aún no es mediodía y ya está atestada de clientes cuya charla llena el local de alegría; la voz áspera de Tien corta el aire denso del verano. El sol entra a raudales por las ventanas de celosía, acompañado por el canto de las cigarras. Las sandalias golpean las tablas del suelo. De fondo, como si se tratara de los latidos del corazón de la tienda, se puede oír el sonido del burbujeo de los barriles en los que mezclamos nuestras medicinas naturales hechas a base de hierbas. Los seis toneles se encuentran alineados en la trastienda del local. Cinco de ellos están llenos de mezclas que provocan un aroma intenso. El sexto está vacío, pero lleno de mí… que, debo admitir, después de limpiarlo durante una hora con afán para quitar los residuos secos de la madera combada, también huelo bastante.
—¿Has terminado ya, pequeño incordio?
Estoy restregando una mancha especialmente obstinada cuando aparece el rostro de Tien sobre el borde del barril. Me observa con sus ojos felinos bordeados de negro y la cabeza ladeada, su cabello entrecano cae suavemente sobre sus orejas gatunas puntiagudas.
Me paso el dorso de la mano por la frente. Pequeño incordio. Me llama así desde que tengo memoria.
—Tengo diecisiete años, Tien —señalo—. Ya no soy una niña pequeña.
—Bueno —responde ella, con un chasquido de la lengua—. Pero sigues siendo un incordio.
—¿A quién habré salido?
Esboza una sonrisa burlona como la mía.
—Voy a pensar que con eso te estás refiriendo a tu padre. Aiyah, ¿dónde está ese holgazán? ¡Tendría que haber repuesto las existencias de bayas hace una hora! —Hace una señal con la mano—. Ve a buscarlo. La Señora Zembi espera su consulta.
—Solo si me lo pides por favor —replico, y se le crispan las orejas.
—Eres muy exigente para ser de la casta de papel.
—Tú eres de acero y tienes un jefe de papel.
Suspira.
—Y no pasa un día sin que me lamente por ello.
Mientras se aleja para atender a una clienta, sonrío sin querer al ver el movimiento rápido de sus orejas de lince. Tien trabaja para nosotros desde que tengo memoria y, a pesar de nuestras diferencias de casta, más que dependiente ya es parte de la familia. Por eso, a veces es fácil olvidar que sí hay diferencias entre nosotras. Mi padre y yo somos de la casta de papel, pero Tien pertenece a la casta media, la de acero. A mitad de camino entre mi cuerpo simplemente humano y la fortaleza animal de la casta de la Luna, la casta de acero tiene características de ambos, lo cual los convierte en una extraña combinación de humano y demonio, como un dibujo sin terminar. Igual que la mayoría de los aceros, Tien tiene algunas características de demonio: fauces afiladas, y el pelaje entre ámbar y gris de un gato que le rodea el cuello y los hombros, como un manto.
Mientras Tien saluda a la clienta, sus manos intentan automáticamente disimular el collar de pelo que asoma a través del cuello de su samfu. Pero vuelve a sobresalir.
Esbozo una ligera sonrisa. Seguramente ha sido una broma de los dioses darle un pelaje tan rebelde a alguien tan quisquilloso como ella.
Salgo del barril y observo mejor a la mujer con la que Tien está hablando. Lleva su largo cabello negro recogido, entrelazado con un par de elegantes astas de ciervo, finas como el tallo de una enredadera. Otro demonio de acero. Mis ojos recorren su elegante kebaya, que brilla con bordados de plata. Es obvio que pertenece a una familia acaudalada. Las joyas que penden de sus orejas serían más que suficientes para mantener nuestra tienda durante un año.
Mientras me pregunto por qué alguien como ella ha venido a nuestra herboristería —tiene que ser de otro pueblo: aquí nadie tiene tanto dinero—, su mirada recorre la estancia hasta encontrarme finalmente.
Sus ojos se dilatan.
—Así que es cierto.
Apenas alcanzo a oír lo que murmura por el bullicio de la tienda. Me ruborizo.
Por supuesto. Le ha llegado el rumor.
Me doy la vuelta y bajo la cabeza para atravesar la cortina de abalorios que conduce a la trastienda de nuestro viejo edificio. La elegancia de la mujer ciervo me ha hecho reparar más que nunca en el aspecto que tengo. Hay restos de suciedad adheridos en mi ropa —un par de pantalones holgados color arena y una blusa cruzada con una faja deshilachada que se anuda a la cintura— y mis tobillos están empapados por el líquido alcanforado que estaba utilizando para limpiar el barril. Algunos mechones que se me han soltado se adhieren a mis mejillas por el sudor. Los aparto de mi rostro y vuelvo a recogerme el pelo en una cola de caballo y, por un momento, mi cabeza se distrae con un recuerdo.
Otros dedos recogiendo mi pelo con una cinta roja.
Una sonrisa como el sol. Una risa aún más cálida.
El dolor resulta raro. Han pasado ya siete años, y hay días en los que me cuesta recordar su cara, mientras que en otras ocasiones mi madre me parece tan real que casi espero verla entrar por la puerta principal, con aroma a pétalos de peonías bajo la lluvia, una risa en los labios y un beso para Baba y para mí.
«Ella ya no está», me recuerdo con rigor. «Y no volverá».
Meneo la cabeza y continúo por el pasillo hasta salir a la galería. Nuestro jardín es extenso y angosto, y está rodeado por un muro cubierto de musgo. Una vieja higuera proyecta motas de sombra sobre el verde del suelo. La calidez del verano realza las fragancias de nuestro huerto de hierbas, el mosaico enmarañado de plantas que está a lo largo del jardín central, del que se elevan aromas familiares hasta mi nariz: crisantemo, salvia, jengibre. Con la brisa, suenan los colgantes entrelazados con el alambre para ahuyentar a los pájaros.
Un ladrido alegre me llama la atención. Mi padre está de cuclillas, a pocos metros de mí. A sus pies, Bao se menea feliz mientras él le rasca la barriga y le da de comer trozos de mango desecado, la golosina preferida de nuestro perro.
Al oír mis pasos, mi padre se apresura a esconder la fruta tras su espalda. Bao ladra, indignado. Se levanta de un salto y le arrebata de los dedos a mi padre el último trozo de mango, después corre hacia mí, meneando vigorosamente su pequeño rabo.
Me inclino y busco el punto sensible detrás de sus orejas para acariciarlo.
—Hola, glotón —lo saludo, riendo.
—Lo que acabas de ver… —empieza a decir mi padre mientras se acerca.
Lo miro de reojo.
—No te preocupes, Baba. No se lo diré a Tien.
—Bien —responde—. Porque si no, yo tendría que contarle que esta mañana te has quedado dormida y se te ha olvidado recoger el pedido de galangal que nos había preparado el Señor Ohsa.
Dioses. Se me ha olvidado por completo.
Me levanto de un salto.
—Voy a buscarlo ahora mismo —digo, pero mi padre menea la cabeza.
—No es urgente, cariño. Puedes ir mañana.
—Bueno —respondo, con una sonrisa cómplice—, la Señora Zembi ya está aquí para su consulta, y eso sí es urgente. Así que, a menos que quieras que Tien amenace con despellejarte vivo…
Mi padre se estremece.
—No me lo recuerdes. Las cosas que esa mujer puede hacer con un cuchillo de cortar pescado…
Riendo, volvemos a entrar en la casa, y nuestros pasos se emparejan. Por un momento, es casi como antes, cuando nuestra familia aún estaba completa, y nuestros corazones, también. Cuando no era doloroso pensar en mi madre, susurrar su nombre en mitad de la noche y saber que no puede responderme. Pero a pesar de la broma, la sonrisa de Baba no llega hasta sus ojos, y me recuerda que no soy la única a la que le atormentan los recuerdos.
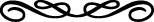
Nací el primer día del Año Nuevo, bajo la mirada atenta de la Luna llena. Mis padres me llamaron Lei, con un suave tono ascendente. Me explicaron que habían elegido ese nombre porque, al pronunciarlo, la boca forma una sonrisa, y ellos querían sonreír cada vez que pensaran en mí. Incluso cuando derribaba, sin querer, una bandeja con hierbas o dejaba entrar a Bao y sus patas ensuciaban todo el suelo de barro; por más que gritaran no podían evitar que las comisuras de sus labios se elevaran.
Pero desde hace siete años, ni siquiera mi nombre es suficiente para hacer sonreír a mi padre, salvo de vez en cuando.
Me parezco mucho a ella, a mi madre. A veces veo que mi padre se sobresalta cuando bajo por la mañana, con mi largo cabello negro azabache suelto, y ve mi silueta menuda en la puerta. Aunque ninguno de ellos ha sabido nunca de quién heredé los ojos.
¿Cómo reaccionarían al verlos por primera vez? ¿Qué dirían cuando abrí mis ojos de bebé por primera vez y vieron ese color luminoso, como oro líquido?
Para la mayoría, el color de mis ojos es señal de buena suerte, un regalo del Reino Celestial.
Los clientes piden que yo prepare sus mezclas de hierbas, con la esperanza de que mi participación las haga más potentes. Hasta los demonios visitan ocasionalmente nuestra tienda, como esa mujer ciervo que ha venido atraída por el rumor de la chica humana de ojos dorados.
Tien siempre se ríe de eso.
«No creen que seas papel puro», me dice, en tono conspirador. «Dicen que debes ser en parte demonio, por tener los ojos del color de la Luna del Año Nuevo».
Lo que no le digo es que a veces desearía ser en parte demonio.
En mis escasos días libres, me interno en los valles que rodean nuestra aldea para observar al clan aviforme que vive en las montañas, hacia el norte. Están demasiado lejos y no alcanzo a ver más que formas distantes, alas oscuras que se extienden en movimiento, pero en mi cabeza puedo ver cada detalle. Pinto sus alas de plateado y perla, dibujo el brillo del sol en los bordes de sus alas. Los demonios surcan el cielo sobre el valle, se desplazan con movimientos naturales a través del viento, con la gracia de una danza, y al verlos tan libres algo muy dentro de mí duele.
Aunque no es justo, no puedo evitar preguntarme si, de haber nacido con alas, mi madre habría podido escapar del lugar al que se la llevaron para volver con nosotros.
A veces observo el cielo y espero con ilusión.
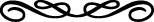
Durante las siguientes horas, el burbujeo de los toneles de mezcla y los ladridos leves de Bao componen un familiar fondo musical mientras trabajamos. Como de costumbre, mi padre recibe consultas de nuevos clientes y se reúne con agricultores y comerciantes de plantas exóticas que vienen de otros pueblos; Tien se ocupa de la tienda en general y a mí me toca llevar a cabo las tareas que nadie quiere hacer. Tien se me acerca con frecuencia para regañarme porque mis hierbas picadas han quedado muy gruesas o porque he tardado demasiado en traer del almacén el pedido de un cliente. ¿Acaso es necesario que me recuerde que ella es descendiente lejana de los legendarios guerreros Xia, y que si no trabajo con más esmero se verá obligada a aplicarme sus letales artes marciales?
«De todas formas, sería mucho más divertido que esto», rezongo mientras transpiro en el calor sofocante del almacén… aunque lo digo cuando ella se aleja y no puede oírme.
Mi última tarea del día consiste en rellenar las cajas de hierbas que están contra las paredes de la tienda y que contienen en su interior los ingredientes para nuestras medicinas. Hay cientos de cajas apiladas desde el suelo hasta el techo. Detrás del mostrador que rodea el salón hay una escalerilla con unas pequeñas ruedas de metal que se traslada a lo largo de las paredes para alcanzar las cajas. Deslizo la escalera hasta la pared del fondo y subo hasta la mitad, con los brazos doloridos por el trabajo del día. Estoy a punto de estirarme para tomar una caja rotulada raíces de ginseng, pensando, distraída, en lo que estará preparando Tien para la cena, cuando se oye un sonido a lo lejos.
Un cuerno grave y sonoro.
De inmediato, todo queda en silencio. Las conversaciones, el golpeteo de las sandalias, hasta el burbujeo de los toneles de mezcla: todo parece detenerse. Mis pensamientos sobre la cena desaparecen, y me quedo paralizada donde estoy, con el brazo aún en alto. Solo mi mente se mueve y retrocede súbitamente hasta aquel día.
Fuego.
Garras y gritos, y la sensación de los dedos de mi madre al separarse de los míos cuando se la llevaron.
Por un momento, no sucede nada. Solo una pausa que apenas permite vacilar. Un asomo de duda que alza un ala de esperanza. Luego vuelve a sonar el cuerno, esta vez más cerca… Y con él, llega el golpeteo de cascos.
Caballos, al galope. Están acercándose, y los golpes pesados de sus cascos se hacen más y más fuertes, hasta que el ruido resulta casi ensordecedor. De pronto unas enormes sombras aparecen en la calle y cubren las cristaleras de la tienda, dejando el salón a oscuras.
Sombras distorsionadas, como una versión de pesadilla de lo que debería ser una persona.
Quietud, y el palpitar oscuro del terror. Un bebé llora en una casa cercana. Desde más allá, llega el ladrido de un perro: Bao. Un escalofrío me recorre la espalda. Lo he visto salir hace un rato, probablemente camino a los puestos de comida para pedir algo de comer o jugar con los niños, que lo acarician y ríen cuando él les lame el rostro.
—Lei.
Mi padre se ha acercado al pie de la escalerilla. Habla en voz baja, un susurro áspero. Extiende la mano. A pesar de la firmeza de su mandíbula, su rostro está pálido.
Bajo de la escalera y entrelazo mis dedos con los de él; su pulso acelerado en su muñeca es como un espejo del mío. Porque la última vez que oímos ese cuerno fue la noche en que se llevaron a mi madre. Y si eso fue lo que nos robaron los hombres del Rey Demonio aquella vez, ¿qué podrían robarnos en esta ocasión?