4
Nadie me dice cuánto tiempo estaremos navegando. Busco diferencias en el océano, escudriño el horizonte en busca de tierra, de alguna oportunidad para escapar. Pero al cabo de tres días, la extensión azul grisácea del mar no ha cambiado nada. Y además, paso la mayor parte del tiempo doblada con la cabeza sobre un cubo, observando cómo otra clase de líquido se mece de un lado a otro. Estoy tan mareada que apenas tengo energías para preocuparme por lo que pueda ocurrir una vez que hayamos llegado a nuestro destino. La resignación empieza a asentarse en mis huesos como un veneno oscuro y lento.
Ya no hay vuelta atrás. Estoy lista para lo que sea que me espera; me lo he repetido tantas veces que me pregunto a quién estoy tratando de convencer.
Dos veces al día, el general me envía algo de comida con uno de los marineros. Una noche, después de vomitar las empanadillas de taro al vapor que me sirve, el chico se apiada y vuelve con una segunda ración. Es un zorruno de la casta de la Luna, quizás apenas un par de años menor que yo. Tal vez por su edad, o porque apenas puede mirarme a los ojos, es la primera vez que no me siento absolutamente intimidada por un demonio de la Luna. Con el paso de los días, he llegado a apreciar el bello tono ocre oscuro de su pelaje, a ver que hay algo hermoso en la forma de su mandíbula, una curva marcada que se afina hacia el mentón.
—Espera —le digo, antes de que se retire a toda prisa. No me atrevo a tocar la cesta de bambú, aunque el aroma de las empanadillas provoca que se me haga la boca agua.
El chico con forma de zorro se detiene en la puerta. La punta blanca de su rabo se agita.
—Es que… se darán cuenta —explico—. De que falta comida.
Vacila. Luego responde:
—Es mi ración.
Ese simple acto de bondad me sorprende tanto, sobre todo porque proviene de alguien de la casta de la Luna, cuyas patas traseras de zorro se adivinan bajo su sarong de trabajo, que le pregunto, sin pensar:
—¿Por qué?
Mira por encima del hombro, no me mira directamente a los ojos.
—¿Por qué qué?
—¿Por qué me ayudas? Soy… soy de papel.
El chico con forma de zorro se vuelve hacia la puerta.
—¿Y qué? —responde—. Necesitas más ayuda que nadie.
Su respuesta me asombra, y me alegro de que se marche antes de que pueda llegar a ver cuánto me duele. En un principio pienso en no comerme las empanadillas; ¿quién necesita que le den comida por lástima? Pero estoy demasiado cansada como para poder resistirme durante mucho tiempo. No obstante, sus palabras se quedan conmigo. Me recuerdan algo que Mama me dijo una vez, cuando volví de un viaje a una ciudad vecina a la que tuve que acompañar a mi padre para recoger unas hierbas difíciles de conseguir.
«¡Un hombre nos ha arrojado una cáscara de plátano!», le conté cuando llegamos a casa, indignada y con los ojos hinchados por haber estado llorando.
Mis padres se miraron, y luego mi madre se puso de cuclillas delante de mí y sostuvo mis mejillas húmedas entre sus manos.
«Mi niña», dijo, y luego me preguntó con tranquilidad: «¿Sabes por qué?».
Sollocé, con los puñitos apretados.
«Nos ha dicho que no deberíamos estar en la misma tienda que los de acero y los de la Luna».
«¿Era un demonio?».
Hice muecas.
«Un perro gordo y feo».
Justo detrás de mí, Baba lanzó una risa burlona, pero se calló enseguida al ver la mirada que le lanzaba mi madre.
«¿Quieres que te cuente un secreto?», me preguntó mientras me acercaba un poco más a ella y me colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. «¿Un secreto tan secreto que ni siquiera los que lo conocen son conscientes de ello?».
Asentí.
Mama sonrió.
«Pues bien, aunque por su aspecto no lo parezca, los demonios tienen la misma sangre que nosotros. Sí, incluso los perros feos y gordos. Si los dioses nos crearon, ¿por qué tendríamos que ser diferentes? En realidad, todos somos iguales, pequeña. En el fondo. Así que no te preocupes por lo que haya podido decir ese idiota».
Y yo, a mis seis años, asentí y me creí lo que decía. Confié en la certeza de sus palabras, a pesar de que el mundo intentaba demostrarme lo contrario.
Hasta que, un año más tarde… Las garras y el fuego, el ataque y los gritos.
Puede que en el fondo todos seamos iguales, papel, acero y Luna, pero en aquel momento no importó.
Me froto los brazos, siento la piel pálida y fina como una hoja.
Y ahora tampoco importa.
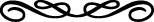
Durante la mañana de nuestro quinto día en alta mar, puedo oír algunos gritos que me llegan desde la cubierta. Aunque las palabras me llegan apagadas y como robadas por el viento, alcanzo a captar una. Vuela hacia mi corazón como si tuviera alas, empañada por el miedo, pero cargada de alivio.
Han. La provincia real.
Hemos llegado.
Me acerco a la ventana a toda prisa. Al principio no veo nada, pero al cabo de un minuto puedo comprobar que la costa empieza a tomar forma.
Puerto Negro, la famosa ciudad portuaria de Han. Su nombre deriva del color de los acantilados que la rodean. Bajo el sol, la piedra se ve brillante y parece húmeda. Pero por lo que más llama la atención la ciudad es por su tamaño. Es más grande de lo que podría haber imaginado; extensa y densa, traza una franja profunda a lo largo de la costa y hacia las montañas. Las casas forman hileras que cubren kilómetros y kilómetros. Sus paredes oscuras parecen estar manchadas por el aire salino, y sus tejados se curvan hacia arriba en los bordes, como papeles que empiezan a quemarse.
Como un espejo de la ciudad, el puerto está igualmente atestado. Hay miles de barcos en el agua, desde pesqueros pequeños con velas coloridas y embarcaciones con forma de papaya cargadas de frutas, hasta taxis acuáticos redondos como barriles, que esperan en fila para trasladar pasajeros por la bahía, y barcos elegantes decorados con cintas de seda. Pasamos entre ellos, tan cerca de algunos que llegamos a distinguir los dibujos individuales de sus velas y los nombres escritos en sus laterales. Hay caracteres de buena suerte, insignias de clanes, cráneos negros de toros estampados en las velas escarlatas de los inmensos buques militares.
—Así que estás viva. Creíamos que estabas tan mareada que ibas a vomitar hasta el alma.
Me doy la vuelta y veo al general Yu en la entrada.
Lo miro con el ceño fruncido. Al menos yo sí tengo alma.
Antes de que pueda responderle, me hace una seña con la mano y se da la vuelta.
—Ven.
Un minuto más tarde, cuando salimos a la cubierta, levanto la mano al instante para cubrirme los ojos. Después de tanto tiempo dentro, esta vista de cielos y mar abierto me deslumbra. Todo queda bañado por el sol y está lleno de luz. A medida que mis ojos se adaptan a la claridad, distingo los alrededores, desde las velas de colores vivos del barco que está atracado junto al nuestro hasta los vientres manchados de las gaviotas que revolotean por encima nuestro. El muelle está en pleno ajetreo. Cada rampa, pasarela, puente y cubierta se ve repleta de figuras que se mueven con prisa. A diferencia del puerto de Noei, aquí hay muchos más demonios, más que humanos, lo que indica la riqueza y el poder de la provincia.
Me trago el nudo que tengo en la garganta. Ver a tantos miembros de las castas de acero y de la Luna es un desagradable recordatorio de dónde me encuentro. De quién soy.
Me rodeo con mis brazos; me siento muy expuesta con mi vieja y desgastada ropa.
—General —anuncia Sith, que aparece en la zona más alta de la rampa—. El carruaje está listo.
Cuando se inclina, alza los ojos y me mira. Sus labios finos esbozan una sonrisa desdeñosa. En mi pecho se enciende algo que me quema al recordar sus dedos escamosos sobre mí. Lo miro enfadada y levanto el mentón con orgullo.
—Date prisa, jovencita —gruñe el general Yu, y me da un empujón.
Mientras caminamos hacia el carruaje que nos espera y el fuerte sol me marca aureolas bajo los brazos, escudriño el muelle atestado en busca de alguna vía de escape. Pero es pleno día y estamos en mitad del puerto de mayor actividad de Ikhara; si huyo, no llegaré muy lejos. Además, los pasos pesados del general a mi lado bastan para recordarme que lo mejor para mí es que sea obediente.
Sith se me aparece por el otro lado, un poquito demasiado cerca.
—¿Necesitas ayuda, bonita?
Me aparto antes de que pueda tocarme.
—De usted, nunca.
Bueno, que sea obediente no significa que sea necesario que muestre miedo.
Me viene a la cabeza el rostro orgulloso de Tien. ¡Caramba, pequeño incordio! Mírate, desafiando a un demonio como si tu piel fuera de Luna y no de papel.
Ese pensamiento me trae a los labios una sonrisa triste y desafiante. Suspiro. Luego echo los hombros hacia atrás y doy los últimos pasos hasta el carruaje, con la cabeza bien alta. Porque si este va a ser mi destino, voy a llegar a él con valentía y de pie.
Sin garras de demonio que me arrastren.
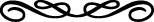
Al salir de la ciudad portuaria, nuestro carruaje emprende un camino largo y sinuoso que atraviesa la llanura que hay más allá de las montañas. Está llena de extrañas formaciones rocosas, pinos ralos y flores silvestres diminutas que se aferran a las rocas. El suelo seco está cubierto de polvo. Los cascos de los caballos levantan nubes rojizas que se quedan flotando en el aire. A pesar de que los postigos están cerrados y la cortina está bien estirada sobre la puerta, el polvo entra en el carruaje y cae en una ligera capa sobre mi piel.
Me humedezco los labios. El sabor del polvo es similar a su aspecto: huele a óxido, a suciedad y a final.
Alrededor, la carretera es un torbellino caótico de actividad. Hay hombres que viajan a lomos de caballos y de osos. Jabalíes con colmillos que tiran de algunos carros. Enormes barcos terrestres con las velas desplegadas. Tanta actividad me hace apartarme aún más de la ventanilla, pero el general Yu parece animado por la energía y el bullicio; se inclina hacia mí y señala los escudos de los clanes más destacados.
—¿Ves justo ahí, esa bandera verde y blanca? Es del clan reptiliano de Kitori, los Czo. Hacen una ropa finísima. Incluso el rey solicita que se importen sus productos. Y allí, aquel grupo de barcos terrestres pertenece a los Feng-shi. Una familia muy poderosa de la provincia de Shomu.
Un carruaje plateado muy adornado nos alcanza, y el general observa su insignia.
—Ah. El Clan del Ala Blanca. Una de las familias aviares más poderosas de Ikhara. Hasta tú debes haber oído hablar de ellos.
No le doy la satisfacción de admitir que no. El carruaje está cubierto por unas cortinas de terciopelo. Empiezo a apartar el rostro cuando una de ellas se abre un poco, y mi mirada se encuentra con los ojos brillantes de una chica con forma de cisne. Las plumas blancas que cubren su piel son tan relucientes que es como si estuvieran recubiertas de polvo de perlas.
Es tan hermosa que sonrío instintivamente. Pero la chica no me sonríe. Una mano emplumada le toca el hombro, y ella suelta la cortina y desaparece tras la suave tela dorada.
—Sucios felinos —oigo gruñir al general.
Miro alrededor, confundida. Pero él tiene los ojos fijos en otra dirección, con los labios fruncidos.
Por la otra ventanilla, se ve pasar un elegante barco terrestre, sus velas son de color naranja y están hinchadas por un viento que con total seguridad han logrado aumentar con ayuda de la magia. Estiro el cuello para mirar y alcanzo a ver algunas figuras que andan por la cubierta. La forma en la se mueven me recuerda al andar felino de Tien, y bajo los paños con que que se cubren la boca se distinguen sus fauces. Tienen forma gatuna. Mi mirada se desvía hacia las velas. Cada una de ellas lleva estampadas tres huellas de patas con garras.
Nuestro carruaje se tambalea al tropezar con un pozo en el camino, justo cuando reconozco el emblema.
Son los Amala, o el Clan de los Gatos, como se los conoce más afectuosamente. Mi padre me ha hablado sobre ellos en alguna ocasión, sin intentar disimular su admiración siquiera. De todos los clanes de demonios, el Clan de los Gatos es el que más afinidad y simpatía despierta entre las castas de papel. Se los conoce por su naturaleza rebelde, por sus levantamientos y los alborotos que causan dondequiera que puedan, especialmente si se trata de algo que pueda fastidiar al rey. «Dicen que una vez interceptaron una carreta que llevaba canastas de pastelitos para el rey, de una panadería especialista de Ang-Khen», me contó Baba hace apenas algunas semanas, con un brillo en los ojos. «Cuando llegó al Palacio Escondido, descubrieron que a cada uno de los pastelitos le faltaba un bocado. A cada uno».
Contengo una risa divertida al recordarlo. Con ese tipo de demonios sí que puedo simpatizar.
Mientras los observamos, dos hombres a caballo se acercan al barco terrestre de los Amala. El viento infla sus largas capas de un intenso color azul, como el de un pavo real, así que no alcanzo a ver las pinceladas blancas que revelarían su clan, pero hay algo en la elegancia con la que cabalgan que evoca a la realeza. Aunque, desde luego, es imposible. Son humanos.
Uno de los Amala se inclina por la borda y con ademanes agitados le grita algo a los hombres. Estos responden también a gritos —o, al menos, eso parece por la forma en la que mueven la cabeza— y apartan a sus caballos.
—¿Quiénes eran? —pregunto, mientras los hombres desaparecen entre las filas de vehículos.
El general Yu no desvía la mirada.
—Los Hanno —responde, distraído.
En su rostro hay una expresión fugaz que no soy capaz de interpretar.
Tanto mi padre como Tien me han hablado en alguna ocasión de los Hanno, aunque no con la misma calidez con la que suelen referirse al Clan de los Gatos. Los Hanno, la casta de papel más numerosa de Ikhara, están entre los principales partidarios del Rey Demonio. Y entre los clanes de papel, son sus únicos partidarios.
Entonces, ¿por qué dos de sus hombres estaban hablando con uno de los principales adversarios del rey?
Nuestro viaje continúa y el día se convierte en noche mientras una lluvia constante se instala sobre la tierra. Hora tras hora, la cantidad de viajeros va disminuyendo. Miro por la ventanilla. Un cielo sin luna, inmenso y pesado, pende sobre la llanura. El aire resulta frío y, a causa de la lluvia, la oscuridad es absoluta, viscosa, como si pudieras sumergirte en ella. La imagen de uno de los dioses del cielo se dibuja en mi mente: Zhokka, el Heraldo de la Noche. Imagino su mano extendiéndose para atraparme mientras yo caigo sobre él y en su rostro se forma una sonrisa de luz de estrellas.
—Come —me ordena de pronto el general Yu, y me arranca de mi sombría ensoñación. Me entrega una cantimplora y un rollito envuelto con hoja de pandan—. No quiero que te desmayes de hambre durante tu inspección en el palacio.
Agradecida, pruebo un bocado del arroz fragante y pegajoso que contiene, y las especias me entibian el estómago.
—La magia que tiene este carruaje —digo, entre bocados. Me arriesgo a mirar al general—. ¿Es de los Hechiceros Reales?
—Así que nuestra pequeña pueblerina ha oído hablar de ellos, ¿eh?
—En Ikhara, todo el mundo ha oído hablar de ellos.
El general gruñe.
—Supongo que sí. Pero en el Palacio Real, algunos los veneran como si fueran dioses… Hasta el mismo Rey Demonio actúa como si tuvieran poderes divinos —añade, con un bufido.
Frunzo el ceño al oírlo hablar así. En toda Ikhara, los Hechiceros Reales son legendarios. Como las Chicas de Papel, son una parte del Palacio Escondido cuyo misterio se ha ido cubriendo de habladurías y supersticiones. Se cuenta que, cuando el Rey Demonio dio la orden de construir el Palacio Escondido, exigió a sus arquitectos que diseñaran una fortaleza inexpugnable. Sus arquitectos le respondieron que eso era imposible… y entonces el rey ordenó que los ejecutaran. Aquellos que los reemplazaron fueron más cautelosos. Al cabo de muchos debates, sugirieron que se entretejiera un dao constante en la muralla perimetral. Era algo que no podía hacer un solo hechicero; se necesitaba un grupo de hechiceros que trabajara constantemente.
No es inaudito que los hechiceros combinen sus poderes, pero por lo general, se trata solo de un grupo pequeño que trabaja para un clan o un ejército; es un trabajo temporal. Lo que sugerían los consejeros del rey era un acuerdo permanente. Un grupo numeroso que se turnaría para crear y mantener viva la magia entre las paredes del palacio.
—¿Es cierto que hay más de mil hechiceros en la guardia real? —pregunto.
—¿Mil? Eso no es nada, jovencita. Hay muchos miles. Por eso no entiendo…
El general se interrumpe súbitamente.
—¿Qué es lo que no entiende? —pregunto.
Con un movimiento espasmódico, señala la cicatriz que le divide el rostro. Un rostro que sería igualmente feo sin la cicatriz: el hocico ancho y chato de un toro, demasiado grande entre sus pómulos angostos; la mandíbula fuerte. Pero la cicatriz lo convierte en una máscara macabra, más monstruo que demonio.
—Esto me lo hicieron hace poco, en una batalla en Jana —cuenta el general, con la mirada torva fija hacia delante—. Le pedí permiso al rey para que uno de los hechiceros me curara la herida, pero… se negó. Me dijo que las cicatrices de batalla son una insignia de honor. De poder. Que el hecho de que quisiera quitármela solo mostraba debilidad por mi parte. Puedes imaginar la reacción del rey cuando señalé que él mismo a menudo ha hecho uso de la magia para hacer desaparecer sus cicatrices. —Se le crispa un músculo en el cuello—. No suelo cometer semejantes tonterías. Por suerte, solo me degradó.
Siento un repentino sentimiento de empatía por el general Yu… pero desaparece al instante cuando me acaricia la mejilla con un dedo calloso.
—Para eso te he traído hasta aquí.
Me aparto.
—¿Qué está diciendo?
—La verdad es que no posees una belleza de las clásicas —murmura, pensativo, mientras me observa—. No tienes la elegancia de las chicas que se han criado en los círculos adinerados de la sociedad. Sin embargo… esos ojos. Podrían ser un aliciente más que suficiente para despertar el interés del rey. —Hace una pausa y su expresión se oscurece—. Al menos, esperemos que así sea. Las chicas elegidas llegarán al palacio esta noche. Tendremos que enfrentarnos con cautela a Dama Eira y a Madam Himura.
Eso me sorprende.
—¿El proceso de selección ya ha terminado?
—Hace semanas.
—Entonces, ¿para qué estoy aquí? —Levanto la voz—. ¿Y si no me quieren? —Me aferro al borde del asiento y me inclino hacia adelante—. Si no me quieren, ¿puedo volver a casa…?
—Por supuesto que no —me interrumpe el general—. Y vas a asegurarte de que sí te quieran. Necesito ganarme otra vez la simpatía del rey, después del incidente por lo de mi cicatriz. Sith había oído los rumores sobre una chica que tenía los ojos del color del oro, pero no lo había creído del todo hasta que te vi. —Luego agregó, con un desafío en la mirada—: Dime, jovencita, ¿eres capaz de complacer a la corte?
Ardo de rabia. ¿Así que para eso me lleva al palacio? ¿Como moneda de cambio?
—No quiero complacer a la corte —replico.
Furioso, el general Yu me agarra por el cuello.
—Vas a hacer el intento —gruñe—, ¡y vas a conseguirlo! Si no, tu familia, lo poco que queda de ella, sufrirá las consecuencias. No te equivoques, keeda. —Me sujeta con fuerza por las muñecas y me las levanta hasta que quedan a la altura de mi cara; sus dedos se clavan en mi piel—. Su sangre estará aquí. ¿Me entiendes? En tus manos.
Sus palabras se convierten en hielo en mis venas. Retiro las manos y tiemblo, mientras el horror recorre todo mi cuerpo como si se tratara de una marea helada.
El general ríe.
—Piensas que estás por encima de todo esto. Puedo verlo. Pero créeme, jovencita, no lo estás. Porque una vez que descubras lo que le ocurre al papel que se pudre, cuando veas lo que les hacen a las putas que no obedecen, vas a suplicar que te dejen quedarte en el palacio. —Sus ojos se desvían hacia la ventanilla—. Ya hemos llegado.
Me doy la vuelta. En el exterior, los tallos de bambú pasan a toda velocidad convirtiéndose en una imagen borrosa entre verde y marfil. El bosque está lleno de sonidos espectrales: el ulular de las lechuzas, la lluvia que cae sobre las hojas, chillidos lejanos de animales escondidos en la oscuridad. El aire está impregnado por el aroma de la tierra mojada. Tras tantas horas de atravesar llanuras despejadas, me sorprende tener de pronto tan cerca los bambúes. Estamos pasando entre ellos a una velocidad imposible, y aunque las hojas golpean y rozan el exterior del carruaje, el sonido nos llega apagado. Más magia.
—El gran Bosque de Bambú de Han —anuncia el general, con orgullo en la voz—. Parte de las defensas del palacio. Demasiado denso para entrar a lomos de un animal, demasiado difícil de atravesar para un ejército. Se necesitarían días enteros para abrir un sendero. Los visitantes y los comerciantes deben obtener los permisos necesarios para que se les concedan los daos de los Hechiceros Reales que permiten que se abra este camino escondido.
Observo pasar los tallos, con ojos abiertos de par en par. Al cabo de unos minutos, el carruaje aminora la marcha. Los caballos pasan del galope a una carrera más tranquila, después al trote y, cuando el bosque se abre, me sobresalto y lo observo todo con los ojos aún más abiertos que antes.
El Palacio Escondido de Han.
La fortaleza del Rey Demonio.
Piedra negra, oscura como la noche; murallas tan altas que eclipsan la luna. El perímetro del palacio se eleva desde la tierra como un gigantesco monstruo de piedra. Mucho más arriba, las figuras diminutas de los centinelas recorren el parapeto. Las murallas tienen un resplandor sobrenatural, y cuando nos acercamos, veo millones de caracteres luminosos incrustados en la piedra veteada, que giran y se desprenden entre sí bajo la superficie mojada por la lluvia. En el aire vibra el rumor grave de unos versos recitados.
Los Hechiceros Reales.
Se me eriza la piel. Nunca había sentido una magia como esta.
—Cierra la boca —me ordena el general Yu—. No resulta nada femenino que lo observes todo de ese modo.
Hago lo que me dice; estoy tan sorprendida por todo que ni siquiera me siento insultada por su comentario. El carruaje se detiene. Se oyen pasos sobre el barro. Momentos después, me sobresalto al oír unos golpes en la puerta.
Un guardia con forma de oso, de rostro redondo, abre la cortina; tiene gotas de lluvia en el pelaje pardo.
—¡General Yu! ¡Ya ha regresado de Xienzo! —Hace una reverencia—. Espero que los cielos le hayan sonreído en su viaje. —Cuando levanta la cabeza, se sorprende de verme, y sus orejas se crispan—. ¿Puedo preguntar, general, quién es su acompañante?
—Lei-zhi viene a incorporarse a la corte como Chica de Papel —responde el general con un chasquido impaciente de la lengua—. He enviado a dos de mis hombres para que llegaran antes y transmitieran dicha información. ¿Han recibido el mensaje? ¿O van a dejarnos esperando fuera del palacio como a unos simples comerciantes?
El guardia baja la cabeza.
—Por supuesto que no, general. Un momento. Permítame que lo confirme con el Jefe de Guardia Zhar.
Miro por la ventanilla mientras el soldado, encorvado bajo la lluvia, cruza hacia un puesto ubicado junto a unas inmensas puertas que se encuentran enclavadas en la muralla. A cada lado hay unos gigantescos pecalang, esas estatuas que suelen colocarse en la entrada de los edificios como protección contra los malos espíritus. En mi pueblo, la mayoría de los pecalang son pequeños, apenas simbólicos, en realidad, y bastaría una simple tormenta para arrancarlos fácilmente de sus bases. Estos son enormes, figuras imponentes de más de seis metros de altura, tallados en forma de toros, con los rostros contorsionados en gruñidos tan realistas que me quitan el aliento. Sus manos de piedra sostienen antorchas encendidas. Conforme mis ojos se van adaptando a la luz, veo más estatuas alineadas contra la muralla. Después me sobresalto.
Porque esos otros guardias están vivos.
Se me erizan los vellos de los brazos al ver a cientos de demonios de pie, uno junto al otro, a lo largo del perímetro del palacio. Su mirada se mantiene fija hacia delante y llevan las espadas cruzadas sobre el pecho. En sus ojos, ojos de demonio, se refleja el titilar de las llamas. Gacela, leopardo de las nieves, león, jabalí. Muchas formas que nunca he visto, y todos son de la casta de la Luna. Búfalo, gato salvaje, íbice, simio. Cobra, chacal, tigre, rinoceronte. Muchas formas con las que nunca he soñado, y en cada destello de colmillo, cuerno y garra vibra su fuerza apenas contenida.
Me echo hacia atrás y me trago el nudo que se ha formado en mi garganta.
—Impresionante, ¿verdad? —observa el general, pero no le doy la satisfacción de ofrecerle una respuesta. O, mejor dicho, no respondo porque no puedo. Me siento como si unas manos oprimieran con fuerza mi garganta. Como si la presión de los demonios estuviera por todas partes.
A la señal del guardia oso, se abren unas puertas más pequeñas que están junto a la principal. Los caballos nos llevan por un túnel largo, de techo bajo y curvo que forma un capullo de oscuridad. Alrededor resuena el cántico de los Hechiceros Reales, un rumor pesado en el aire, y siento el inquietante sonido vibrar hasta en los huesos. Después, todo permanece en silencio.
Entonces se produce un destello, como un relámpago.
Toda mi piel se estremece intensamente.
Me muerdo para no gritar. El calor es casi insoportable. Me doy la vuelta, pero no puedo ver lo que sea que lo está provocando.
—¿Qué… qué sucede? —balbuceo, frotándome los brazos erizados.
—Estamos atravesando la protección de los hechiceros —explica el general Yu—. Si no somos quienes decimos ser, este dao se lo revelará a los guardias que aguardan dentro. Solo el hechicero más poderoso podría crear magia para eludir un encantamiento como este. Te diría que con el tiempo uno llega a acostumbrarse, pero tú nunca saldrás de aquí. —Las comisuras de sus labios se curvan en puntas agudas—. Bienvenida al palacio, Chica de Papel.