3
En Ikhara, todos conocen la historia de las Chicas de Papel.
La tradición empezó hace doscientos años, tras la Guerra Nocturna, cuando el Rey Toro de Han, la provincia más central de Ikhara, obtuvo el control de las otras siete, desde la desértica Jana en el sur hasta mi tierra, Xienzo, en el norte. Antes, cada provincia tenía su propio sistema de gobierno, sus propias leyes y costumbres de acuerdo con su cultura. Algunas provincias eran gobernadas por un clan dominante, mientras que otras eran paisajes inestables donde las luchas de poder eran constantes entre los ambiciosos jefes de sus clanes. Y aunque a las castas de papel siempre las han considerado inferiores a los demonios, por aquel entonces se respetaba el lugar que ocupábamos en la sociedad, los servicios y las destrezas que aportábamos. Pero después de la Guerra Nocturna, el rey impuso sus normas a todas las provincias… y junto a ello, su arbitrariedad. Los soldados reales patrullaban las llanuras y registraban pueblos y ciudades para hacer cumplir las nuevas leyes. Los negocios de los demonios prosperaron, y las familias de las castas de papel quedaron relegadas. Dentro del sistema centralizado, las ciudades más grandes se hicieron aún más ricas y poderosas, mientras que los asentamientos más pequeños pasaron a formar parte de la servidumbre.
Los años posteriores a la Guerra Nocturna fueron casi tan oscuros como los que habíamos dejado atrás. A falta de duelo y debates políticos que antes habían conseguido mantener una paz temporal que todos los partidos fueran capaces de respetar, los viejos renconres entre clanes empezaron a recrudecerse. Las antiguas rivalidades continuaron fermentando sin control. La consecuencia a todo ello fue que se produjeron más levantamientos y luchas de poder entre los emisarios reales y los clanes.
El orden se restauraba de la única manera en la que el rey sabía hacerlo.
Con sangre.
Para fomentar la unión entre los diversos clanes y culturas, la corte tomó la decisión de establecer una nueva costumbre. Cada año, el rey elegiría a ocho jóvenes de la casta de papel para que fueran sus cortesanas. La corte proclamaba que, al elegir a mujeres de la casta más baja, el rey demostraba que era un monarca muy justo, y a las familias de las chicas elegidas se les entregaría a cambio dinero y regalos, para que no tuvieran que trabajar un solo día más en toda su vida.
En una ocasión, Tien me contó que las familias más cercanas al corazón del reino, como Rain y Ang-Khen, preparaban a sus hijas más bellas para ese rol desde niñas, y hasta hacían tratos turbios para asegurarse de que se las recordara cuando llegara el momento de la selección anual.
En mi pueblo, la historia de las Chicas de Papel se relata entre susurros, a puertas cerradas. Dado todo lo que perdimos en la incursión, hace siete años, no queremos compartir nada más con la corte.
Pero tal vez los dioses se han olvidado de nosotros, o se han aburrido de nuestro rinconcito del reino. Porque aquí estoy, a punto de compartir lo último que querría compartir con el rey.
Mi persona.
Durante un rato bastante largo, el general y yo viajamos en silencio. El carruaje tiene una decoración bastante lujosa: el asiento está adornado con sedas y cojines perfumados, y en las paredes de madera hay tallas muy elaboradas. Algún que otro rayo de luz alcanza a entrar por las ventanillas que están cubiertas por unas cortinas oscuras. El aire está ligeramente cargado, una vibración eléctrica que, pese a mi limitada experiencia, puedo reconocer como magia. Seguramente es eso lo que guía a los caballos, lo que les da su velocidad sobrenatural.
En otro momento, tal vez me habría fascinado todo esto: el misticismo de la obra de los hechiceros, la belleza del carruaje. Pero mi visión está teñida de rojo, filtrada por los recientes hechos, como el bombardeo implacable de una imagen de pesadilla tras otra. Bao, ensartado en la espada. La sangre en la frente de mi padre. El grito de Tien cuando el general ha venido a por mí. Mi hogar, nuestro hogar, nuestra encantadora casa y la herboristería, avasalladas y rotas, cada vez más lejos de mí con cada vaivén y sacudida del carruaje.
Y cada vez más cerca… el palacio del rey.
Una Chica de Papel.
Yo.
—No estés tan triste, jovencita.
La sonora voz del general Yu me sobresalta. Me inclino más hacia uno de los lados del asiento, pero es imposible ignorar su hedor, el calor húmedo de su respiración.
¿Será así el rey? La idea de tocar —de que me toque— un demonio así me produce de nuevo náuseas en la garganta.
—Tienes ante ti un destino con el que las jóvenes de todo el reino solo pueden soñar —dice el general—. Seguramente no te resultará tan doloroso sonreír, ¿o sí?
Me enjugo las lágrimas.
—Yo soñaba con un destino diferente —replico, con un resuello.
El general ríe, pagado de sí mismo.
—¿Qué más podría desear la hija de un vendedor de hierbas en la vida?
—Cualquier cosa menos ser la concubina del rey.
Las palabras apenas han salido de mis labios cuando el general me sujeta por el rostro con su mano cubierta de pelaje pardo, y me aprieta las mejillas con tanta fuerza que se me abre la mandíbula.
—¿Crees que eres especial? —gruñe—. ¿Que ser una Chica de Papel es poco para ti? No tienes ni idea de cómo es el resto del reino, niña estúpida. Todos esos campesinos, que viven escondidos en un rinconcito perdido de su provincia perdida, sin pensar en otra cosa que en sus insignificantes y pequeñas vidas… — Sus fosas nasales se abren y siento el aire caliente en la cara—. Crees que la corte no puede alcanzarte. Pero te equivocas. El Rey Demonio es todopoderoso. Ya pudiste sentir su poder, hace siete años, y hoy vuelves a sentirlo. Ha sido muy fácil para mí arrancarte de tu hogar: como arrancar una flor de un macetero. Tanto como resultó hacerlo con la puta de tu madre.
Con un gruñido ronco, me arroja a un lado. Me golpeo la mejilla con la pared. No puedo evitar que se me escape un grito y me cubro rápidamente la boca con la mano para ahogarlo.
El general Yu esboza una sonrisa burlona.
—Eso es, chica. Dicen que al rey le gusta que sus putas griten.
Me incorporo, furiosa, restregándome la mejilla.
—Usted sabe lo que le ocurrió a mi madre —digo, con los dientes apretados—. Lo que aquellos soldados le hicieron a nuestro pueblo.
—Puede que me haya enterado de algo —responde, encogiéndose de hombros—. Pero no estoy seguro. Todo ese tipo de cosas acaban por mezclarse en mi memoria.
Aprieto los puños.
—Destruyeron nuestro pueblo. A mi familia.
El general responde sin alterarse.
—Lo mejor será que te olvides de tu familia, jovencita. Porque no vas a volver.
—Sí, volveré —susurro cuando él aparta la mirada, y siento las palabras como una promesa en los labios.
Entonces se me ocurre algo, una idea tan frágil que me asusta el hecho de permitir que se arraigue: ¿acaso, en algún momento, Mama también podría haberse hecho una promesa semejante? ¿Existe la posibilidad de que siete años atrás recorriera esta misma ruta por la que voy ahora, murmurando un deseo para que el viento lo lleve hasta los dioses más bondadosos? ¿A Burumi, tal vez, el dios de los amores perdidos? ¿O a la dulce y paciente Ling-yi, con sus alas y sus ojos ciegos, diosa de los sueños imposibles? Mi madre siempre confió más en los dioses que Baba y yo. Tal vez a ella la podrían haber escuchado. ¿Y si…? ¿Y si…?
Siempre he imaginado que los soldados se habían llevado a Mama y al resto de las mujeres que capturaron al palacio real, al mismo sitio al que el general Yu y sus soldados me llevan.
Miro por la ventanilla con los ojos empañados, con una tibia semilla de esperanza en mi interior. Porque, aunque no deseo abandonar mi hogar, esta podría ser mi oportunidad de averiguar, por fin, la verdad sobre lo que le ocurrió a mi madre.
Y, solo tal vez, de encontrarla.
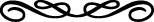
Los caballos continúan su marcha durante horas, sin dar muestras de aminorar el paso. Atravesamos la campiña de Xienzo, una imagen borrosa entre verdes y castaños de campos y montañas bajas, praderas en flor y bosques. Nunca he estado tan lejos de mi pueblo —nunca he llegado a alejarme más que unas horas a pie— pero hasta ahora el paisaje me resulta reconocible, similar al que rodea nuestro pueblo.
Hasta que, de pronto, deja de serlo.
Estamos pasando por un tramo de tierras abrasadas. Los caballos se mantienen alejados, pero alcanzamos a percibir el olor a cenizas en el aire. La zona ennegrecida es vasta, como una herida en la tierra. Del suelo asoman, como dientes rotos, restos de lo que alguna vez tuvieron que ser edificios. Hay banderas color escarlata que flamean al viento, con la silueta del cráneo de un toro estampada en color obsidiana.
El símbolo del rey.
Tardo un momento en darme cuenta de que son ruinas.
—Esto… era un pueblo —murmuro. Me humedezco labios y pregunto, levantando la voz—: ¿Qué ha pasado?
—Hemos encontrado a un grupo rebelde escondido en la aldea —responde el general, con voz inexpresiva, desapasionada—. Se le ha prendido fuego, con todos los keedas que estaban aquí.
Keeda: gusano. Es un antiguo insulto para las castas de papel. Solo en una ocasión he oído esa palabra: de un demonio con forma de lobo que llegó a nuestro pueblo por accidente, medio muerto y delirando por una herida infectada. Escupió la palabra como si fuera una piedra, e incluso entonces me resultó hiriente, aunque no entendía su significado.
El lobo no dejó que nuestro médico se le acercara. Unos días más tarde, algunos de los hombres encontraron su cadáver en el camino que sale de la aldea.
—¿Hay otros sitios como este? —pregunto.
El general me mira con una sonrisa desdeñosa.
—Claro que sí —responde—. Hemos elegido la ruta más pintoresca. Solo por ti.
Me aparto de la ventanilla, con un nudo en el estómago. Nuestro pueblo está tan aislado que nunca había pensado demasiado en lo que le podía haber hecho el rey al resto de Ikhara. A mis compañeros de casta. Pero he aquí las pruebas, ante mí, como horribles pinceladas de destrucción y tierra chamuscada.
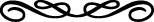
Continuamos nuestro viaje hacia el anochecer. De algún modo, pese a todo, en algún momento el cansancio me vence. Acunada por el vaivén constante del carruaje, me sumerjo en un sueño inquieto. Hasta que abro los ojos y solo hay quietud y un farolillo que alumbra en la oscuridad.
El general Yu no está.
Me incorporo con tanta rapidez que me golpeo la cabeza con uno de los laterales del carruaje. Frotándome la sien, me acomodo en el borde del asiento, agitada y agudizando el oído. En el exterior hay actividad. Me llegan sonidos apagados de pasos y órdenes que se imparten a base de gritos, y golpes sordos de cajas que se apoyan en el suelo. Pero detrás de todo eso hay algo más. Tardo un momento en reconocer el sonido.
Agua. El golpeteo rítmico de las olas.
Nunca he podido ver el mar. Inhalo profundamente y percibo el sabor de la sal en el viento.
Sal, mar. Con esas dos palabras llega una tercera.
Escapar.
Soplo para apartarme el pelo de los ojos, me levanto de un salto y me dirijo a toda velocidad a la parte delantera del carruaje. Suelto una esquina de la tela que cubre la ventanilla para espiar lo que ocurre fuera y la luz me da en el rostro. Estamos en una calle apartada en lo que parece ser una ciudad costera. A los laterales hay edificios de dos pisos con galerías techadas y de los aleros cuelgan farolillos de papel. Alguien ha atado nuestros caballos a una columna de madera, en la base de una de las casas. Al levantar la cortina, se hacen más intensos los ruidos de la ciudad y se me erizan los vellos de los brazos. El general y sus soldados podrían volver en cualquier momento.
Antes de arrepentirme y perder el valor, respiro profundamente y salto del carruaje.
Aterrizo con pesadez y se me doblan las rodillas. Estaba más alto de lo que esperaba. Los dos caballos que aún permanecen unidos al carruaje se asustan, se yerguen sobre sus patas traseras, relinchan y patean. Esquivo sus cascos y me pongo de pie.
Y echo a correr.
La tierra compacta de la calle es dura para mis pies descalzos, pero resisto la incomodidad. Corro rápido. Todo lo que me rodea es una imagen borrosa de tonos nocturnos; me siento desorientada en este lugar nuevo y desconocido para mí. Puedo ver luces de colores a mi alrededor. Al pasar, la gente se vuelve para mirarme: piel humana, ojos de demonio.
Acude a mi mente una imagen curiosa de la forma en la que seguramente me ven: con la ropa vieja y los pies descalzos. No puedo evitar reírme como una loca cuando pienso en lo que diría Tien —¡Aiyah, mira cómo estás! ¡Qué desastre!— pero me contengo al llegar al final de la calle.
Me inclino hacia adelante y tomo aire a bocanadas. Giro hacia la izquierda. Hacia la derecha. Todo me parece igual, así que giro hacia la izquierda, alejándome del sonido del agua. Sería imposible nadar, pero tal vez podría encontrar algún sitio donde esconderme en la ciudad o robar algún caballo. Puedo alejar al general y a sus soldados de mi hogar. Avisar a Baba y a Tien. Cuando todo esto termine, podremos estar juntos de nuevo.
El general dejará de buscarme y podré volver a casa sin correr ningún tipo de peligro.
Corro por una calle desconocida tras otra. Ahora puedo oír gritos detrás de mí. Aprieto el paso. Jadeando, con las pantorrillas doloridas, llego al final de la calle. Justo cuando doblo la esquina, me arriesgo a espiar por encima del hombro.
Y me topo de lleno con alguien.
El impacto hace que me muerda la lengua. Caemos al suelo, entrelazados. Aterrizo de espaldas, con un golpe doloroso que me deja sin aliento. Giro sobre mí misma con un gemido. Escupo un poco de sangre y clavo las manos en la tierra, intentando ponerme de pie. Pero antes de que pueda conseguirlo, un brazo escamoso me rodea el cuello.
—Chica estúpida —me reprende una voz serpentina—. ¿Tratando de escapar mientras estoy de guardia? —Me apoya la punta de una daga contra la garganta—. Voy a hacerte pagar por esto.
Sith.
El soldado con forma de lagarto me lleva a rastras de nuevo hacia el carruaje, sin prestar atención alguna a mi forcejeo o a mis alaridos. La gente nos mira desde las sombras de los porches y los senderos de entrada a las casas. Les pido ayuda a gritos. Pero se retraen en silencio. Seguramente han reparado en el uniforme de Sith, que tiene el escudo del rey bordado en la camisa.
Cuando llegamos al carruaje, Sith me arroja al interior. Resbalo con las tablas. Puedo oír los pasos de sus pies con garras cuando sube detrás de mí, trato de ponerme de rodillas, pero un segundo después aplasta la parte baja de mi espalda con su pie. Mi mandíbula da de lleno contra el suelo. Grito, más por sorpresa que por dolor; Sith hace más fuerza con el pie y aplasta mis caderas contra la madera.
Se inclina sobre mí. Gira hacia un lado su feo rostro escamoso y me mira fríamente. Sus ojos vidriosos son reptilianos: una franja negra vertical divide en dos su iris de un color azul grisáceo. Con un rápido movimiento saca su lengua rosada para pobrar mi piel.
Escupe.
—Qué asco. Apestas a esa herboristería. —Su mirada lasciva recorre mi cuerpo lentamente—. Tal vez lo que necesitas es que te pasen la lengua por todo el cuerpo para quitarte ese olor.
El pánico se enciende dentro de mí como un petardo: brillante y ardiente, como una llama súbita.
—Usted… no se atrevería —balbuceo—. Soy una Chica de Papel…
—¿Así que ahora lo admites? —Sith ríe al interrumpirme—. Bueno, en ese caso, sabes muy bien lo que se espera de ti. Lo mejor será que empieces a practicar.
Me pasa una mano por el hombro y tira de mi camisa hacia atrás. Sus dedos ásperos me rozan el brazo y me provocan una oleada de náuseas. Me retuerzo y retraigo las caderas, intentando apartarlo. Pero mi esfuerzo apenas consigue moverlo.
Entonces, grito.
Sith me cubre la boca con una mano.
—¡Silencio! —susurra, furioso—. Ni un sonido, o…
—Déjala.
La orden llega de una voz serena pero firme como un puño. De inmediato, Sith se aparta de mí. En la puerta está el general Yu, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada.
Sith me señala.
—La chica ha intentado escapar, general —explica, y me alegra ver temblar el dedo con el que me señala—. Es rápida, pero he conseguido atraparla y traerla de nuevo hasta aquí. Solo estaba… evitando que escapara otra vez hasta que usted volviera.
—¡Mentiroso! —gruño.
El general nos observa en silencio, imperturbable.
—El barco está listo para zarpar —anuncia, antes de darnos la espalda—. Venid conmigo.
Percibo que Sith se tranquiliza.
—Sí, general.
—Pero, Sith… —El general se detiene y agrega por encima de su hombro—: Si te encuentro de nuevo tocándola de forma inapropiada, tú mismo tendrás que explicarle al rey cómo has echado a perder a una de sus concubinas. ¿Entendido?
Sith se amilana.
—Sí, general.
Esta vez, al sujetarme, Sith tiene el suficiente cuidado como para tocarme solo donde tengo los hombros cubiertos. Pero me empuja con la misma agresividad y me mira de reojo bastante enfadado.
Respondo abiertamente con una mirada furiosa, pero no me resisto. El soldado con forma de lagarto me sujeta con más fuerza. Delante de nosotros el general aún lleva la mano en la empuñadura de la espada, como para recordarme con qué facilidad podría volverla contra mí.
Seguimos al general Yu en la dirección contraria a la que yo he dirigido mi huida, hacia el mar. Hay un puerto, y se ve mucha actividad a pesar de la hora. Los pórticos de madera están adornados con luces y al reflejarse en el agua tiñen sus ondas de color. Un cielo amplio y estrellado se extiende hasta un horizonte invisible. A pesar de todo lo que está ocurriendo, mis ojos se dilatan con asombro ante una vista como esta.
Siempre he soñado con ver el mar.
Detrás de nosotros hay restaurantes y cafés con narguiles, y la noche se llena de risas estridentes y de los abucheos y las exclamaciones de una discusión incipiente. No sé dónde nos encontramos, pero no parece una ciudad rica. Entre la multitud se ven muy pocos demonios, y todos son de acero. Frente a uno de los locales comerciales hay un estandarte descolorido por la sal que ondea con el viento. Alcanzo a distinguir el dibujo de dos caninos, pintados con amplias pinceladas sobre la tela: el famoso clan de Noei, los Chacales Negros.
Vuelvo a mirarlo, sorprendida.
—¿Noei? —le pregunto al general Yu alzando la voz—: ¿Estamos en Noei?
No se da la vuelta, pero ladea la cabeza, y lo tomo como un sí.
Se me seca la boca. Noei es la provincia que está al este de Xienzo. Estamos mucho más lejos de lo que esperaba.
Mientras el general nos lleva hacia el otro extremo del puerto, nos cruzamos con marineros jóvenes vestidos con sarongs mugrientos y con pescadores que recogen calamares con destreza entre nubes de redes enmarañadas. Nos detenemos ante un barco grande que está amarrado al final de un muelle. Una multitud de velas desplegadas color crema, con forma de aleta, se agitan con el viento.
El soldado tigre nos espera al final de la rampa.
—El capitán está listo para zarpar, general —anuncia, bajando el mentón.
—Bien. Sith, lleva a la chica a su camarote.
—Sí, general.
—Y no olvides lo que te he dicho.
En cuanto el general le da la espalda, Sith tuerce el gesto. Acerca la boca a mi mejilla; miro hacia adelante con los labios apretados y contengo un escalofrío mientras sus palabras se derraman como seda en mi oído.
—Vuelve a escapar cuando quieras, bonita, pero esta vez serán los brazos del mar los que estarán esperando para atraparte. Y creo que ese abrazo te resultará aún más cruel que el mío.