1 UN REGALO PARA TODA LA VIDA
¿Qué pasó con mi sueño de ir a África? ¿Lo había olvidado? Para nada. Siempre estuve esperando mi golpe de suerte.
JANE GOODALL

Valerie Jane Morris-Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia de clase media. A medida que Jane creció, heredó la resistencia de su padre, así como las dotes sociales y literarias de su madre. En la imagen anterior, la joven Jane al inicio de la década de 1940.
Trabajar de camarera no era lo que Jane había soñado para sí misma, pero no le importaba. Tenía un objetivo y necesitaba dinero para alcanzarlo. Cada mañana se despertaba antes del alba y recorría la escasa distancia que separaba su casa del hotel The Hawthorns, en la localidad costera de Bournemouth, Inglaterra. Ese breve paseo era su momento favorito del día. Era el verano de 1956 y el tiempo estaba siendo bueno. La ciudad costera rebosaba de turistas, pero a aquella hora del día el precioso muelle y la playa bañada por las aguas del Atlántico estaban aún vacíos.
The Hawthorns era un hotel coqueto, de ciento cincuenta habitaciones. Jane comenzaba su jornada sirviendo los desayunos a los huéspedes y no se marchaba hasta la noche, después de haber recogido las mesas de la cena. Al principio, su jefe, un hombre menudo de bigote canoso, había desconfiado de su aspecto frágil. Jane era una chica delgada, pálida y con un bonito pelo rubio que le daba un aspecto etéreo. «Por lo menos servirá de adorno», había pensado el hombre subestimando sus capacidades. Pero al cabo de poco tiempo, Jane se había convertido en una experta camarera. Entraba y salía de la cocina como un torbellino y era capaz de cargar sobre su brazo hasta trece platos sin perder el equilibrio ni la sonrisa. El trabajo era extenuante y solo tenía un día libre cada dos semanas. Sin embargo, los clientes dejaban buenas propinas y, junto con el sueldo, estaba consiguiendo ahorrar una buena suma.
Cada centavo que conseguía juntar iba destinado a una única cosa: comprarse un pasaje para Kenia. Tal era el propósito de Jane. Conocer África. Un día de otoño, cuando la ciudad se había vaciado ya de veraneantes, Jane reunió en su cuarto a su madre, su abuela y sus dos tías, las cuatro mujeres con las que convivía en una hermosa casa de ladrillo rojo conocida en Bournemouth como The Birches. Para otorgarle algo de suspense al momento, la joven corrió las cortinas de las ventanas y con un gesto teatral levantó la alfombra para descubrir el escondite donde guardaba el dinero.
—Creo que hay suficiente —dijo—, pero no me animo a contarlo sola.
Las mujeres, emocionadas, la alentaron a hacerlo de inmediato. Allí había un montón de billetes cuidadosamente atados. Por fuerza tenía que haber reunido suficiente. Con un ligero temblor de dedos, la joven comenzó a contar el dinero. Al terminar, sacudió la cabeza con un gesto de incredulidad y volvió a empezar. No se había equivocado. Eran doscientas cuarenta libras, la cantidad exacta que costaba un billete de barco a Kenia. Lo había conseguido. Su madre, su abuela y sus tías corrieron a abrazarla. Jane, aún sin poder creerlo, solo atinaba a murmurar: «Me voy a África, voy a ir a África, por fin».
En 1956, África era considerado un destino extraño para que una mujer blanca y europea decidiera visitarlo sola. Kenia aún era colonia británica, pero ya había empezado la rebelión de Mau Mau, formada en gran parte por miembros de la etnia kikuyu, que aceleró el proceso de independencia del país. Los rebeldes, etiquetados de esta forma por la Administración británica, pedían algo tan razonable y tan justo como que los wazungu (palabra suajili que significa «hombres blancos») se marcharan a sus casas y les permitieran recuperar las tierras de cultivo que les habían confiscado, condenándolos a la más absoluta miseria. Pero por aquel entonces poco sabía Jane de todas estas cuestiones. Ella soñaba con un África espléndida, habitada por tribus exóticas y animales salvajes viviendo en armonía, exuberante y bella, plagada de aventuras: el África de Tarzán, el héroe de las novelas de Edgar Rice Burroughs que de pequeña le habían robado el corazón. Tardaría un poco en descubrir que la verdad del continente africano distaba mucho del mito colonialista creado por el escritor americano.
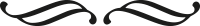
Jane Goodall, nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, era hija de Margaret Myfanwe Joseph y Mortimer Herbert Morris-Goodall, una escritora frustrada y un ingeniero telefónico apasionado de los coches de carreras. Margaret, a la que los suyos llamaban Vanne, y Mortimer no eran lo que se dice un matrimonio feliz. La llegada de Jane al mundo había generado una verdadera crisis entre ellos: Vanne estaba dispuesta a dejar a un lado sus prioridades para criar a su hija, pero no así Mortimer. Quizá una pareja mejor avenida, y también menos convencional, habría tratado que ninguno de los dos miembros tuviera que renunciar a nada. Pero en la década de 1930, las mujeres eran aún las que llevaban la carga del hogar, las que sacrificaban sus sueños en pos de la familia. Los hombres, por su parte, se encargaban de proveer. Tal era el pacto social. Mortimer, sin embargo, ni tan siquiera estaba dispuesto a cumplir su parte de ese contrato tan desigual: lo agobiaba la paternidad y no estaba interesado en convertirse en el sostén económico de nadie. Amaba la velocidad, la aventura, la belleza de los coches de carreras. Por la mañana, se iba temprano al trabajo, siempre refunfuñando, y no regresaba hasta que el bebé dormía. Los pocos ratos que pasaba con su hija se quejaba de que no podía hacer nada interesante con un ser tan pequeño. Se aburría.
Cuando Jane estaba por cumplir un año, quizá movido por el remordimiento, decidió comprarle un regalo. Fue hasta Hamleys, la mítica juguetería de Regent Street, y buscó entre las estanterías. ¿Qué podía gustarle a una niña tan pequeña? Estaba completamente perdido. Si por lo menos fuera un varón, no lo dudaría: un tren de juguete. Llegó a la sección de peluches y allí, en uno de los expositores principales, encontró un montón de chimpancés bastante feos, pero lo suficientemente blanditos como para que la niña pudiera dormirse abrazada a uno de ellos. Mortimer quizá no lo sabía, pero esos chimpancés de peluche eran una réplica de Jubilee, la primera chimpancé nacida en el zoo de Londres, apenas un mes antes, y cuyo nombre hacía honor al vigésimo quinto aniversario de la coronación del rey Jorge V.
Jane recibió el regalo con entusiasmo. A Vanne, en cambio, le pareció espantoso y así se lo hizo saber a su marido. ¿Qué pensaba mientras le compraba a su hija aquella monstruosidad? Mortimer se encogió de hombros. Qué más daba. Lo cierto es que no le importaba lo más mínimo. Sin saberlo, le había dado a Jane no solo el mejor regalo de su vida, sino un objeto que sería decisivo en su futura vocación.
Ese mismo año, hacia finales de 1935, la familia dejó Londres para instalarse en Weybridge, una localidad a orillas del Támesis, muy cercana a Londres y a Brooklands, que era lo único que le importaba a Mortimer. Brooklands era el primer autódromo construido específicamente para carreras de motor en la historia del deporte y funcionaba desde 1908, año de su inauguración. En este predio se disputaba el Gran Premio de Gran Bretaña, la carrera de automovilismo más importante del país, y Mortimer soñaba con participar como corredor. La nueva casa era bastante ruinosa, pero contaba con un amplio jardín donde Jane experimentó por primera vez la conexión con la naturaleza. Sus padres le permitieron tener también sus primeras mascotas: la tortuga Johnny Walker, que tenía el caparazón pintado de rojo para no perderla, y también Peggy, un perro nervioso que mordía a las visitas.
Tres años después de instalarse allí, el 3 de abril de 1938, Vanne volvió a dar a luz. La llegada de Judith Daphne, a quien todos llamarían Judy, el día del cuarto cumpleaños de Jane, despertó sus celos más viscerales. Jane no soportó la idea de no ser más el centro de la atención de su madre y de Nanny, su querida niñera. Como sucede con algunos niños que se ven desplazados por sus hermanos menores, se volvió más introspectiva. Pasaba largos ratos sola, en compañía de Dimmy, su amigo imaginario, con el que tenía largas e intrincadas conversaciones.
Por su parte, Mortimer recibió a Judy con la misma falta de entusiasmo con la que había recibido a Jane. Otro bebé en la casa, menuda diversión. A aquellas alturas ya había abandonado con descaro todo esfuerzo por mantener decentemente a su familia. Ya no trabajaba. Ahora se dedicaba con ahínco y egoísmo a ser piloto de carreras. No le iba mal. Con el tiempo, llegó a tener cierta fama, aunque no la suficiente como para pagar las cuentas. En 1939, cuando Jane tenía cinco años, tomó una decisión: las mejores carreras de coches sucedían en el continente, y hacia allí tenía que dirigirse él.
La familia se trasladó entonces a Francia, a la población de Charmes, en la región de Lorena, justo por las mismas fechas en las que Inglaterra y Francia firmaban un tratado según el cual se comprometían a garantizar la independencia polaca contra el avance nazi. Eran tiempos revueltos para Europa, pero Mortimer parecía vivir ajeno a la realidad. Hitler llevaba cinco años en el poder, desde que en 1934 fue nombrado Führer mediante un referéndum nacional, y desde entonces las demandas territoriales de Alemania hacia sus países vecinos eran cada vez más agresivas. Se acercaba el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
A finales de verano, mientras Mortimer estaba de viaje en Italia, Vanne recibió una llamada. Al otro lado de la línea estaba Michael Spens, el prometido de una hermana de Mortimer. El padre de Michael trabajaba como diplomático en la India y había oído unos rumores que a Vanne y a su marido, ajenos a todo y viviendo en un país cuyo idioma no dominaban, les habían pasado totalmente desapercibidos. Hitler estaba a punto de invadir Polonia y aquel, sin lugar a duda, sería el pistoletazo que daría comienzo a una contienda de consecuencias imprevisibles. Tenían que abandonar Francia, les rogó.

Jane pasó parte de su infancia en la casa familiar The Birches. De aquellos años, recordaba con cariño a Jubilee, el chimpancé de peluche que su padre le regaló por su primer cumpleaños (arriba a la izquierda) y los ratos que pasaba leyendo las historias de Tarzán, el héroe que le robó el corazón (arriba a la derecha). Abajo, Jane con su familia: su padre, Mortimer, su madre, Vanne, y su hermana menor, Judy.
Vanne no lo dudó ni un segundo. Aquella misma noche, mandó a Jane y a Judy de vuelta a Inglaterra con Nanny, a casa de su abuela materna, y ella se quedó a esperar a Mortimer. Unos días después, se reunió con su marido y los dos cruzaron el canal de la Mancha en un barco atestado de gente que, como ellos, trataba a la desesperada de ponerse a salvo de aquella amenaza que comenzaba a cobrar la forma de una auténtica pesadilla.
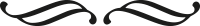
El 1 de septiembre de 1939, el ejército Alemán invadió Polonia. La ofensiva de Hitler fue claramente bélica, pero parte del pueblo alemán le otorgó también un carácter simbólico, pues tras el final de la Primera Guerra Mundial y después del tratado de Versalles, Alemania se había visto obligada a renunciar a cualquier tipo de pretensión sobre los territorios polacos. No fueron pocos los que legitimaron aquella invasión aduciendo que era un acto de justicia o la restitución de un territorio que les había sido injustamente arrebatado.
Dos días después, la mañana del 3 de septiembre de 1939, los Goodall se reunieron en torno a la radio para oír el discurso de Neville Chamberlain, primer ministro del Reino Unido. El país entero estaba en vilo. Todo el mundo sabía que el siguiente paso lógico era que Inglaterra y Francia, aliados de Polonia, le declararan la guerra a Alemania. Sentados en el salón, Vanne y Mortimer escucharon a Chamberlain pronunciar funestas palabras:
—Esta mañana, el embajador británico en Berlín le ha entregado al Gobierno alemán una nota final manifestando que, a menos que para las once horas recibamos respuesta diciéndonos que están preparando el inmediato retiro de sus tropas de Polonia, existirá el estado de guerra entre nosotros. Debo decirles ahora que tal compromiso no ha sido recibido y en consecuencia este país está en guerra con Alemania.
Vanne ahogó un sollozo y se cubrió la cara con las manos. Luego, incapaz de escuchar nada más, se levantó para apagar la radio. Fue entonces cuando miró alrededor: ¿dónde estaba Jane?
La pequeña estaba viviendo una gran aventura en el gallinero. Llevaba días dándole vueltas a una pregunta: ¿cómo llegan los huevos al mundo? Tenía que descubrirlo. Así que mientras los adultos estaban entretenidos con la radio, había aprovechado para escabullirse sin ser vista. Cuando regresó a casa, ya cerca del mediodía, encontró a todo el mundo revolucionado. Su madre tenía el teléfono pegado a la oreja y estaba gritándole a alguien, al parecer un policía. Al verla, colgó apresuradamente y la estrechó entre sus brazos. La pequeña estaba cubierta de polvo, suciedad y plumas anaranjadas. Vanne tenía sus propias reglas acerca de la crianza de los hijos, alejada de cualquier convencionalismo. Así, del mismo modo que había dado libertad absoluta a sus hijas para que exploraran la naturaleza a su antojo, también les permitía explicarse como personas adultas. Tomando aire, preguntó con toda la tranquilidad de la que era capaz:
—¿Dónde has estado, Jane?
—Con una gallina —respondió Jane.
—¡Pero si has faltado durante casi cinco horas! ¿Qué has hecho tanto tiempo con una gallina?
—Bueno, es que... yo quería saber cómo ponen huevos las gallinas —empezó a explicarse Jane—, así que he ido al gallinero. Pero al verme, todas las gallinas han armado un gran alboroto... Así que me he escondido y he esperado a que se calmaran y una de ellas pusiera un huevo.
A continuación, Jane se lanzó a una apasionada explicación acerca de cómo estas aves ponían los huevos. Vanne la miraba ensimismada, con una mezcla de orgullo y asombro, y casi logró olvidarse de lo que acababa de escuchar en la radio aquella misma mañana. El relato de su pequeña era verdaderamente fascinante. Ojalá que el mundo pudiera centrar su atención en cosas como aquella, en vez de en la guerra. Pero esto era mucho pedir. Poco después, Mortimer fue llamado a filas y en 1940, meses después de iniciada la guerra, fue enviado a Francia.
Vanne tuvo entonces que tomar una decisión. No tenía un centavo, por lo que no podía seguir pagando el alquiler de la casa. La guerra traería también una subida de los precios de todos los productos básicos, así como un desabastecimiento general. La única opción viable era volver a la casa de su madre y prescindir de Nanny, la niñera que la había ayudado a cuidar a sus dos hijas. Jane se despidió de la mujer con el corazón encogido. Aquello —pensó con dramatismo infantil— era el final de su vida. Lo peor que le había pasado nunca. Jamás olvidaría a su Nanny ni nadie podría sustituirla.
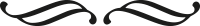
La madre y las hermanas de Vanne vivían en The Birches, una casa victoriana ubicada en el número 10 de Durley Chine Road de Bournemouth. The Birches, que era propiedad de Elizabeth Hornby Legarde, la abuela de Jane, era enorme y preciosa, pero, sobre todo, tenía un gran valor sentimental para toda la familia. Elizabeth, a la que llamaban Danny, la había comprado después de enviudar y se había instalado allí con sus dos hijas solteras, Olly y Audrey, quienes no habían tenido mucha suerte con los hombres.
Cuando Vanne llegó a su antiguo hogar, en la primavera de 1940, sintió que nada malo podía ocurrirle. The Birches era un matriarcado, donde el tiempo fluía aparte de los sucesos del mundo. Entre esas paredes soportó las ausencias de Mortimer, tanto las forzosas por causa de la guerra como las que obedecían a sus caprichos. En su primer permiso, por ejemplo, en lugar de regresar al Reino Unido, donde su esposa y Jane lo esperaban en el puerto, decidió ir al circuito de Le Mans para participar en una carrera. Olly y Audrey se encargaron de consolar a su hermana. Ellas tenían una larga experiencia en hombres irresponsables que jamás cumplían con su deber ni estaban donde se suponía que debían estar. Jane también sufría. Tenía seis años y una mayor conciencia de todo cuanto sucedía, por lo que enseguida se percató de que algo andaba mal. En su diario, a menudo acababa las entradas con la frase: «y papá no ha venido».
Por suerte, las mujeres de The Birches compensaron con creces la ausencia de aquel padre. Danny, la matriarca, era una mujer dura y cálida, que siempre tenía un gesto o una palabra cariñosa a punto y cuidaba a los suyos con un celo excepcional. Jane era afortunada. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo el enorme valor de la solidaridad femenina, a la vez que ganaba confianza en sí misma y en sus capacidades, pues en The Birches no existían tareas masculinas o femeninas, sino sencillamente tareas de las que todas se ocupaban por igual.
Mientras la guerra proseguía su curso y las naciones se alzaban las unas contra las otras, Jane pasaba los días en el jardín. Con un cuaderno de notas, lápices y unos binoculares, observaba y dibujaba orugas, mariposas y pájaros. Nada parecía tan malo cuando estaba en ese jardín: ni la falta de dinero de la que tanto se quejaba su madre, ni la ausencia de su padre. Allí estaban sus árboles favoritos, a los que se encargó de bautizar con nombres de lo más variopinto. Beech era su predilecto, en él se refugiaba cuando necesitaba momentos de soledad entre libros, siempre acompañada de su inseparable Jubilee, su chimpancé de peluche.
Pronto los libros se convirtieron en sus mejores aliados.
Los libros del doctor Doolittle, personaje creado por Hugh Lofting, y de Tarzán la tenían totalmente fascinada, aunque de los dos el que más le gustaba era, sin lugar a dudas, Tarzán, del que incluso llegó a enamorarse profundamente. Jane Porter, su compañera, le causaba celos y rabia. Era una cobarde a la que Tarzán siempre tenía que ir rescatando, pensaba, no entendía qué hacía su héroe con ella. Fue por aquel entonces, a raíz de aquellas lecturas, cuando comenzó a fantasear con la idea de conocer África. Como tantos y tantos exploradores que se sintieron inspirados, por ejemplo, por los relatos de Julio Verne. La literatura de aventuras tenía el poder de animar a un alma intrépida como Jane. Los adultos, esclavos del sentido común, le decían: «¿Por qué no olvidas esa idea y sueñas con algo que realmente puedas alcanzar?». Argumentos no les faltaban.
En aquella época África era poco más que una colonia lejana del Imperio británico de la que apenas se sabía nada. Los ingleses tenían una idea bastante benigna, y por lo tanto falsa, sobre su imperialismo: había abusos, quizá, pero los beneficios compensaban con creces los errores, porque ellos eran los que se encargaban de construir hospitales, escuelas y carreteras, enseñar el inglés a los nativos y civilizar a pueblos primitivos. Por otro lado, la familia de Jane carecía del dinero para costear semejante empresa. La única persona que jamás se burló de ella fue su madre, Vanne, que siempre le decía: «Si realmente quieres algo, trabajas duro y no te rindes nunca, encontrarás una manera de hacer realidad tu sueño».
Vanne la comprendía, qué duda cabe. En una ocasión, Olly entró en tromba en la cocina. «¡Jane guarda orugas bajo la almohada!», gritó. Vanne, con la calma que la caracterizaba, fue a buscar a su hija.
—Valerie Jane —le dijo—, si dejas estas orugas aquí toda la noche, mañana estarán muertas. Deberían estar en el jardín, que es su hogar.
Jane abrió los ojos como platos. ¿Cómo no se le había ocurrido que los animales de tierra no nacieron para arrastrarse sobre la tela? Sin querer, estaba matando a aquellos pequeños seres que adoraba. Y su desconocimiento no la eximía de culpa. Jane se puso a llorar y, con la ayuda de su madre, devolvió las orugas al jardín.
Durante aquellos años de guerra llegaron a la casa dos chicas que se habían quedado sin hogar a causa de los bombardeos de la flota aérea nazi sobre Londres. Era común que las familias del campo acogieran a los desahuciados por las bombas. Danny, generosa de corazón, prácticamente adoptó a aquellas dos jóvenes. Jane, de esta manera, seguía creciendo rodeada de mujeres. Y también de animales, cómo no. Rusty, un labrador que vivía en un hotel cercano, se pasaba los días merodeando por el jardín. Jane se encariñó con él y prácticamente lo adoptó.
En los veranos, se sumaban también Sally y Sue, las hijas de Byron Cary, amigo de Mortimer desde la infancia. Las cuatro niñas de la casa no tardaron en trabar una estrecha amistad, especialmente Jane y Sally, que tenían una edad similar. Juntas formaron el Alligator Club, dedicado a la naturaleza, y cada una de ellas eligió un animal para identificarse. Jane eligió ser el Red Admiral o almirante rojo, una especie de mariposa. Sally, Puffy, un adjetivo que se usa con los animales peludos y mullidos; Judy, Trout (trucha) y Sue, Ladybird (mariquita). De vez en cuando también se unía al club Robert, conocido como Cobra, el hermano pequeño de Sally y Sue. Solían encontrarse en un lugar del jardín, oculto entre arbustos, donde habían instalado su campamento. Allí tenían permitido encender fuego para hervir agua para el té en una lata que sujetaban con piedras. Para acompañarlo, se guardaban migajas de pan de las comidas y, los días de suerte, compartían alguna galleta.
A Jane le gustaba dejar claro que ella era la líder indiscutible del grupo y que, por lo tanto, ella dictaba las reglas. Así pues, ordenó a todos los integrantes que se fabricaran un caimán de tela para prendérselo en la ropa como insignia. También se encargaba de editar la revista y de escribir largos artículos dedicados a la naturaleza. Era divertido y Jane encontraba que sus días tenían un propósito, incluso cuando fuera, en el mundo real, todo se desmoronaba.
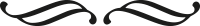
Al llegar a la adolescencia, Jane se convirtió en una joven algo melancólica. La misma guerra que había devastado Europa había acabado con el matrimonio de sus padres. Mortimer, que había redescubierto su libertad en el frente, ya no volvió a vivir con su familia y sus visitas se fueron espaciando hasta extinguirse. Al final, pidió a Vanne el divorcio por carta.Todas estas circunstancias parecían apesadumbrar a Jane. Su madre solía decirle: «Cuando estés triste, empieza a leer un libro y pronto te olvidarás de la tristeza». Ella le hacía caso, y se entregaba a la lectura de novelas de Agatha Christie y Bram Stoker. En ocasiones, también tenía arrebatos trágicos. El 7 de marzo de 1951 le escribió una carta a Sue, la pequeña de los Cary, que decía:
La vida es muy aburrida y, como le digo a todos cuantos conozco, si no fuera porque pienso en las próximas vacaciones, metería la cabeza en un horno de gas (a menos que eso fuera un crimen y me colgaran por ello).
Por suerte, no se trataba más que de una crisis típicamente adolescente. Jane era demasiado risueña y vital como para tomarse en serio sus propias palabras. Su madre era otra optimista, hasta el borde de la excentricidad, podría decirse. En 1951, seis años después de acabar la guerra, y después de que Jane se graduara en el instituto, decidió mandarla a trabajar para una familia en Alemania, y comprobaría así, con sus propios ojos, «que a pesar de que Hitler y los nazis eran el mal, también hay alemanes corrientes a los que no les gusta Hitler». Era una postura valiente y poco ortodoxa. Las heridas de la guerra eran aún recientes y Jane había crecido escuchando los discursos de Winston Churchill por la radio, que dejaban claro quién era el enemigo. La experiencia fue un relativo éxito. Jane aprendió algo de alemán, aunque no sabemos si la familia en cuestión logró desbaratar sus prejuicios.
Pero la confraternidad entre los pueblos no era lo único que había animado a Vanne a trazar aquel plan. Había otras razones más íntimas: Jane había terminado el instituto, era una joven prometedora, pero la familia no tenía un centavo para mandarla a la universidad. Quizá con aquel viaje deseaba ocultar a su hija la cruda verdad un tiempo más. Sea como fuere, al regresar de Alemania, a Jane no le quedó otro remedio que enfrentarse a la realidad. Su única opción viable era matricularse en el Queen’s Secretarial College, en South Kensington. No le entusiasmaba, pero qué se le iba a hacer. Por lo menos estaría en Londres, que seguro que era bastante más divertido que Bournemouth, una ciudad que a la Jane de casi dieciocho años se le quedaba pequeña.
El Londres de posguerra se reveló como un lugar en plena ebullición, donde siempre había algo que hacer. Allí, Jane empezó a acudir a conciertos y al teatro y a tener citas con chicos, toda una novedad en su vida. Vanne la animó a enfocarse en sus estudios, por mucho que no la motivaran lo más mínimo. Como secretaria, le decía, podría trabajar en cualquier parte del mundo. Tal vez incluso en África, destino con el que seguía soñando.
Cuando acabó el curso, Jane respondió a una oferta de empleo de la Universidad de Oxford, que buscaba secretaria para su registro. Trabajó un tiempo allí, mirando desde fuera la vida universitaria que no había podido tener, como un niño ante un escaparate de juguetes. Profundamente aburrida, pronto dejó el empleo y regresó a Londres, donde un amigo de la familia le consiguió una entrevista de trabajo en la productora Schofield Productions. Ese puesto era bastante mejor. Jane llevaba a cabo distintas tareas que la mantenían mucho más entretenida, como elegir música para documentales y anuncios. Pero lo mejor del trabajo estaba fuera. En concreto, en el Museo de Historia Natural, que se encontraba a tiro de piedra de su oficina y donde acudía a menudo en busca de libros sobre animales africanos. Le bastaba atravesar las puertas de aquel imponente edificio de estilo neorrománico para que se le dibujara una sonrisa en los labios. Aquel museo se convirtió en su refugio, como lo habían sido las copas de los árboles en The Birches.
Aquella fue una etapa algo dura. Parecía que el tedio se había instalado definitivamente en su vida. Jane casi llegó a olvidarse de su propósito, pero el destino a veces se abre paso a la fuerza, llamando a la puerta de manera inesperada. Un buen día, Jane recibió una carta de su mejor amiga del colegio, Marie Claude Mange. El padre de Marie Claude, a la que Jane llamaba Clo, había luchado en la Segunda Guerra Mundial y los japoneses lo habían retenido como prisionero durante dos años. Como resultado de su cautiverio, su salud física y mental se habían visto gravemente afectadas y, después de años buscando una solución, un amigo de la familia le había propuesto vivir en Kenia, donde él tenía plantaciones, para ver si el clima de la colonia podía ayudarle con sus dolencias. Clo escribía a Jane para explicarle que iba a mudarse a Kenia con sus padres y para invitarla a pasar allí una temporada cuando ella quisiera. Por extraño que parezca, en aquel momento Jane ni siquiera se lo planteó. El trabajo la tenía tan amodorrada que no supo ver la oportunidad. Lo que sí hizo fue aparcar la oferta a un lado y decirse a sí misma: «Si me canso de la productora, siempre me puedo ir a Kenia».
En aquella época Jane salía con un chico llamado Brian. La relación no iba a ninguna parte y ella no estaba enamorada ni pensaba en el matrimonio. A Brian le gustaba demasiado la televisión y la vida cómoda. Jamás leía un libro y viajar no le llamaba la atención. Jane estaba con él por pura inercia. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Por qué se había dejado atrapar por la rutina de aquella manera?, se preguntó un día. Si lo pensaba fríamente, se estaba limitando a satisfacer las expectativas de los demás. ¿Dónde habían quedado sus ansias de libertad y su sueño de ir a África? Sus tardes en el Museo de Historia Natural no eran más que un triste sucedáneo. Entraba en la enorme sala de los grandes mamíferos y caminaba sin rumbo bajo los altísimos techos en busca de respuestas. Pero nada de aquello era real. ¿Por qué no se atrevía a romper su relación con Brian y a dejar aquel trabajo aburrido?

La joven Jane Goodall con su perro Rusty. Tras graduarse en 1952, no pudo permitirse el lujo de ir a la universidad. Antes de viajar por primera vez a Kenia como invitada de su mejor amiga Clo Mange, trabajó como secretaria en la Universidad de Oxford. Y, con posterioridad, en una productora cinematográfica y como camarera.
Un día, al salir del museo para volver a la oficina, entendió que solo había una cosa que la ataba: su querido perro Rusty. Ni Brian ni tan siquiera su familia, sino aquel viejo labrador. El animal no vivía en Londres con ella, seguía en The Birches, pero Jane lo visitaba cada fin de semana y, lo más importante, sabía que nunca sería capaz de abandonarlo. Pero entonces Rusty murió. Jane, después de llorarlo, decidió que había llegado el momento.
Empezó por responder la carta de Marie Claude y luego, por buscar un empleo cerca de The Birches, donde podría vivir gratis y ahorrar hasta el último penique. Cuando su amiga le contestó unas semanas después reafirmando la invitación, Jane ya no tuvo duda alguna: iba a ir a África, costase lo que costase.
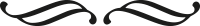
El viaje estaba fijado para el 13 de marzo de 1957. Jane iba a salir de la estación de Waterloo en dirección a Southampton. Los días previos fueron una verdadera locura. Jane trataba de tomárselo con calma, pero estaba excitada y nerviosa. Mientras trabajaba en el hotel con la intención de ahorrar, había conocido a un nuevo chico, Keith, con quien había abrigado tan pocas esperanzas de futuro como con Brian. Jane era joven y algo alocada. No había pensado mucho en las consecuencias, y la ruptura había sido difícil. Keith se había puesto insistente y hasta se había presentado en su casa con un anillo de compromiso.
Llegó el día. En el puerto de Southampton, al ver el barco que la llevaría hacia su destino, le temblaron un poco las piernas. De pie en el muelle, sintió aquella sensación de vértigo que nace en la boca del estómago un segundo antes de saltar. Jane nunca había hecho un viaje tan largo y, por un momento, olvidó a su madre y a su tío Eric, que la habían acompañado para despedirla, y se dejó embargar por aquella euforia, aquella sensación de que, a partir de entonces, cualquier cosa era posible. Cuando al fin salió de su ensimismamiento, Jane abrazó a su madre con lágrimas en los ojos y una promesa en su sonrisa: todo iba a salir bien. Embarcó en el Kenia Castle y, al día siguiente, se sentó para escribir a su familia. «Aún me cuesta creer que estoy de camino a África», decía subrayando la palabra «África», con una mezcla de sorpresa e incredulidad.
Jane compartía camarote con tres chicas, con quienes estableció una breve amistad, aunque pasó la mayor parte del tiempo con la cabeza en otra parte. Por un lado, había empezado a echar de menos a las mujeres de su familia, pero, sobre todo, no dejaba de preguntarse cómo sería África. ¿Se parecería a las descripciones que había leído en sus novelas? Entre las cartas que Jane recibió durante las tres semanas que pasó a bordo, había algunas de Keith. Eran misivas cargadas de reproches, que la responsabilizaban de la soledad que él sentía e intentaban culpabilizarla. Jane las echó todas a la basura.
Después de tres semanas y nueve mil millas, el Kenia Castle llegó a Mombasa, que en aquella época formaba parte del Protectorado de Kenia, y, a media mañana, Jane pisó África por primera vez. Su sonriente rostro no pasaba desapercibido. Cualquiera que viera bajar del barco a aquella joven blanca, rubia y sonriente habría pensado que algo o alguien muy importante la esperaba en tierra, y no habría podido evitar devolverle la sonrisa. Y, sin embargo, Jane se sentía algo decepcionada. El puerto no se parecía en nada a su África soñada. Aquel era un puerto convencional de una ciudad cualquiera. La aduana era un edificio colonial de tonos claros, como los que había visto centenares de veces en postales y dibujos. Jane ardía en deseos de ver la vegetación africana en todo su esplendor, pero, ahora que por fin estaba allí, sabía que solo era cuestión de tiempo. Solo debía tener un poco más de paciencia.
El sábado por la mañana subió a un tren hacia Nairobi, donde la esperaba su amiga Clo con su novio Tony y su padre, Roland Mange. Aquel trayecto en tren, que duró dos días, fue su primer encuentro con el África salvaje que había imaginado desde pequeña. Al otro lado de la ventana vio por primera vez las praderas africanas, salpicadas de acacias, extendiéndose hasta el horizonte bajo un cielo azul cálido, de un color que Jane no había visto jamás en Inglaterra. Llanuras verdes y ocres llenas de promesas. Un día, mientras el tren se hallaba parado, vio una jirafa mirándola con curiosidad desde las alturas, masticando raíces con total imperturbabilidad. «¡Una jirafa de verdad!», pensó. Al observar los enormes ojos del animal fijos en los suyos, Jane sintió por fin que, ahora sí, había llegado a su destino.
Greystones, la granja de los Mange, estaba en White Highlands, la zona central de Kenia, a medio camino del mar y el lago Victoria, en las tierras altas. Jane fue recibida por todo lo alto. Como llegó justo el día que cumplía veintitrés años, los Mange la esperaron con una tarta rosa y blanca. «Qué maravilloso recibimiento», pensó sintiendo que había tomado la decisión correcta.
Jane se adaptó rápidamente al cambio de escenario. A ello contribuyó en gran medida que los Mange la acogieran como si fuera de la familia. Sin embargo, Jane era muy consciente de que Greystones era una burbuja europea en el continente y no tardó en observar las desigualdades que tenían lugar allí. Como ella misma escribió, todo aquello le pareció «un poco degradante en cuanto a sus efectos en algunas personas más débiles». Y, sin embargo, aun con aquella perspectiva limitada y sesgada, Jane estaba convencida de que África era mucho más que ese lugar salvaje, primitivo, loco e impredecible que describían los relatos que ella había leído. África era otra cosa. Y, aunque aún tenía que descubrirla, sabía que allí se sentiría en casa, lo había sentido siempre, mucho antes de pisarla, agitándose en su sangre.
Un día, a la hora de la cena, a Jane se le ocurrió decir que siempre había soñado con vivir entre animales salvajes y escribir libros sobre ellos. Su amiga Clo le explicó entonces que había coincidido un par de veces con un tal Louis Leakey, uno de los mayores expertos en animales africanos.
—Tienes que conocerlo —le dijo.
Jane empezó a recabar información sobre Louis Leakey. Al parecer era toda una leyenda en Kenia. Era hijo de misioneros ingleses anglicanos, pero él sostenía que era parte de la etnia kikuyu, una de las más numerosas del país, pues había superado una serie de complicados rituales iniciáticos. Las fábulas que le contaba su nana, Mariamu, y el amor por la historia natural que le había inculcado su padre habían despertado en Leakey un gran interés por la fauna africana. Jane sintió una conexión instantánea con él. Leakey estaba convencido de que el origen del ser humano estaba en África, una idea revolucionaria en la época que lo enfrentó a la mayoría de sus colegas. Clo le prometió a Jane que le presentaría a Louis Leakey, pero los días pasaban y el momento no llegaba. Harta de esperar, y ansiosa por conocerlo, Jane decidió llamarlo ella misma directamente. Con el teléfono en la mano, a la espera de escuchar una voz al otro lado de la línea, Jane volvió a experimentar la misma sensación de vértigo que en el puerto de Southampton. ¿Y si Leakey no la tomaba en serio? Le habían dicho que era un hombre de carácter difícil. Seguramente fuera un antipático. Quizá fuese mejor colgar. Aquello había sido una mala idea. Pero en ese momento, Jane oyó a un hombre al otro lado de la línea. Presa del pánico, solo acertó a decir:
—Buenos días, me llamo Jane Goodall y me encantaría ir y hablar con usted de animales.
Leakey guardó silencio. Jane se quedó escuchando aquel silencio denso maldiciéndose por sus nervios y su falta de tacto. Había sido demasiado brusca. Estaba haciendo el ridículo. Pero entonces Leakey dijo:
—Muy bien, la cito a usted en el Coryndon Museum de Nairobi, este mismo viernes 24 de mayo, a las diez de la mañana.
Louis Leakey era temperamental, pero también un hombre generoso. Sabía reconocer el entusiasmo cuando lo tenía delante y Jane era la encarnación misma de ese sentimiento. Cuando al fin se reunieron en persona, surgió entre ambos una simpatía inmediata. Jane acudió a la cita algo nerviosa, después de todo, iba a reunirse con un antropólogo famoso, con formación universitaria. ¿Qué tenía ella para ofrecerle? Pero a la media hora de conversar, Louis ya tenía una propuesta para hacerle:
—¿Te gustaría trabajar para mí como secretaria a partir de septiembre? —preguntó de repente.
Jane apenas podía creer lo que acababa de oír.
—¡Claro! —atinó a responder.
Louis la estudió con la mirada antes de volver a preguntar:
—¿Sabes montar a caballo?
—Me encanta montar a caballo.
El plan de Louis era simple y fascinante: quería que Jane los acompañara a él y a su esposa a una expedición arqueológica a la garganta de Olduvai, en Tanganica, uno de los lugares con mayores yacimientos arqueológicos de toda África. Jane no podía creer lo que estaba oyendo. Sin embargo, aquel gesto no era extraño por parte del antropólogo. Leakey era famoso por su entusiasmo contagioso. Siempre estaba metido en varios proyectos a la vez, buscando colaboradores y patrocinadores, escribiendo y mentorizando. Es cierto que su fama de mujeriego lo precedía, y que, aparte de sus dos matrimonios, había tenido numerosas aventuras extramatrimoniales, a menudo con ayudantes y secretarias. Sin embargo, nunca había dejado que su gusto por las mujeres nublara su juicio profesional y en Jane había visto a una joven inteligente e intrépida, sobradamente preparada para emprender la aventura que le estaba proponiendo. Jane, por su parte, siempre vio a Leakey como un padre y un mentor, su maestro y su aliado. Y, por supuesto, aceptó inmediatamente la propuesta de trabajar con él.
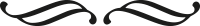
Antes de subir al Land Rover que la llevaría a Olduvai, Jane se miró en el espejo retrovisor. Por lo general, solía llevar el pelo suelto, porque era poco amante de peinarse. Pero a sabiendas de que en la excavación tendría pocas oportunidades de lavarse el pelo, había decidido recogerse la melena en una coleta floja, ni muy alta ni muy baja, a la que aún se estaba acostumbrando. En aquel momento, ni siquiera podía sospechar que la imagen que le devolvía el espejo se acabaría convirtiendo en icónica.
De camino a la excavación, Jane no dejó de preguntarse cómo sería aquel lugar remoto y desconocido situado en las planicies del Serengueti del norte de Tanzania. La capa más antigua de aquel yacimiento se remontaba a casi dos millones de años, por lo que Leakey estaba convencido de que era la cuna del origen del hombre. En la primera noche de camino a Olduvai, mientras preparaban un campamento temporal, Jane tuvo por fin la sensación de pisar lo que siempre había imaginado que era África. Lejos por fin de la ciudad, el aire seco y cálido que le acariciaba el rostro parecía susurrar: «Te estábamos esperando».
Al llegar, Jane se quedó muda ante la belleza del paisaje. Aquel yacimiento arqueológico que Leakey excavaba desde 1931 en busca de información que confirmara sus teorías había sido un lago millones de años antes, y su color rojo intenso destacaba en el paisaje ocre y verde que lo rodeaba. Enseguida se estableció una rutina de trabajo. La expedición se levantaba al amanecer, desayunaba y partía hacia las excavaciones. Para Jane fue una experiencia fascinante que relató años después en su libro En la senda del hombre:
La tarea era puramente rutinaria, pero de vez en cuando, y sin previo aviso, me asombraba al ver, al sentir, algún hueso sobre mi mano. Este, este mismo hueso, había sido una vez parte de un animal vivo que respiraba, que había caminado, que había dormido y que había propagado su especie. ¿Cómo era realmente? ¿De qué color tenía el pelo? ¿A qué olía su cuerpo?
Por las tardes, Jane y una de las investigadoras que acompañaban a Leakey, una joven llamada Gillian, disfrutaban de tiempo libre. En una ocasión, mientras paseaban por la garganta oyeron un rugido y distinguieron un león a menos de cinco metros. Sin posibilidad de huir, Jane y Gillian empezaron a discutir sus opciones:
—Yo creo que lo mejor es esconderse e intentar llegar al fondo de la garganta —dijo Gillian.
—No —respondió Jane—. Lo que hay que hacer es caminar tranquilamente por la garganta y escalar hasta la explanada. Tenemos que ir hacia arriba, no hacia abajo.
Tras discutir un momento, Jane convenció a su amiga de su plan y empezaron a ascender tranquilamente por la garganta. El león las siguió de lejos un rato, hasta que se detuvo y se limitó a observarlas mientras ellas desaparecían de su campo de visión. Ya en el campamento, Louis felicitó a Jane por haber tomado la decisión correcta.
A orillas del lago Tanganica vivía una colonia de chimpancés que Leakey quería estudiar. Era una empresa peligrosa, porque aquellos animales eran más fuertes que una persona, pero estaba convencido de que su observación le daría pistas para entender cómo vivían los humanos de la Edad de Piedra. Siempre que Leakey sacaba el tema a Jane le daba un vuelco el corazón. Sabía que no tenía la formación necesaria, pero deseaba vivir entre animales, era lo que siempre había soñado. Un día, se armó de valor y se ofreció para llevar a cabo el proyecto:
—¡Ya era hora! —exclamó Leakey entusiasmado.
Jane se apresuró a decir que no tenía los conocimientos adecuados. Esto para Louis no era un problema: prefería a alguien que no tuviera la mirada contaminada por teorías. Además, para aquel proyecto, quería a una mujer. Creía que las mujeres eran las únicas capaces de observar correctamente a los animales en libertad. No solo porque las consideraba más empáticas y pacientes, sino porque las comunidades de chimpancés están dominadas por un macho, y este nunca permitiría que un hombre se acercara. Sin embargo, Leakey sabía que no todo el mundo tenía su mismo punto de vista. Jane era mujer, lo que suponía ya de entrada un desafío de cara a conseguir financiación; por si fuera poco, la muchacha tenía razón: sin un título académico, era difícil que los tomaran en serio.
Jane regresó de la expedición en Olduvai ilusionada con aquel proyecto. Louis le había pagado por su trabajo y, con ese dinero, le compró un billete a su madre. A fin de cuentas, Vanne la había alentado desde siempre a perseguir su sueño y, ahora que se estaba haciendo realidad, Jane quería mostrarle su nuevo hogar. Vanne estaba muy ilusionada porque, casi sin querer, el sueño de su hija se había convertido en el suyo, y deseaba ver con sus propios ojos aquel continente que había hechizado a su primogénita. La madre de Jane aterrizó en Nairobi en septiembre de 1958 dispuesta a pasar allí unos meses. Mientras tanto, Leakey había conseguido el permiso necesario para que Jane llevara a cabo el «Chimpanzee Project». Sin embargo, había un problema: para poder entrar en The Gombe Stream Chimpanzee Reserve, el actual Parque Nacional de Gombe, los oficiales del Gobierno de la región de Kigoma exigían que Jane fuese acompañada de otra persona. Por suerte, no tuvieron que buscar mucho. En cuanto Vanne se enteró, se ofreció inmediatamente como voluntaria.
Con los permisos en regla, solo quedaba pendiente la financiación. Louis quería solicitar una beca, pero pensó que, mientras tanto, sería mejor que Jane volviera a Inglaterra, porque de momento no podía pagarle un sueldo. Además, así podría aprovechar para leer sobre zoología y prepararse por su cuenta para la misión. Aunque al principio la idea no le hizo mucha gracia, Jane comprendió enseguida que aquel regreso era temporal y necesario para preparar su aventura. Antes de darse cuenta, estaría de nuevo en África.
Jane pasó la Navidad de 1958 en The Birches con su familia, pero ella ya no era la misma. Cada vez que Vanne la miraba, veía a la niña que había pasado horas en un gallinero para saciar su curiosidad y comprendió que su hija ya no le pertenecía a ella, sino a aquella tierra ocre de llanuras eternas.