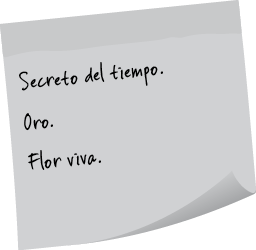1
La chica de ayer, de Nacha Pop
2000
Marco
2000 fue el año en el que se extendió la psicosis en Europa por las vacas locas, se obtuvieron imágenes del relieve accidentado de Marte, el mago más famoso del planeta, Harry Potter, se enfrentó al cáliz del fuego, Gladiator nos lanzó de cabeza a la antigua Roma y el Real Madrid logró su octava Copa de Europa venciendo al Valencia 3-0 en la primera final de equipos del mismo país. Para mí, fue una frase. Una. La última.
«Antes de que te quieras dar cuenta estaremos de vuelta.» Mis padres se despidieron rumbo a sus primeras vacaciones en soledad desde mi llegada entre un manto de besos, la risilla nerviosa de la emoción y el eco de sus palabras perdiéndose por el pasillo. Su sonido nunca regresó a nuestro piso de Salamanca. Tampoco lo hicieron ellos, ni su sueño de abrir una pequeña cafetería con novelas clásicas y discos en el local que se alquilaba cerca de la Plaza Mayor. En su lugar, el balbuceo de los adultos y sus rodeos para llegar a lo que el repiqueteo de las campanas ya anunciaba. Un accidente en la autopista. Dos muertes en el acto. Las tres horas que nos separaban del adiós sin réplica.
La cocina olía al café recién hecho, que se enfrió y acabó vertido en el desagüe. Mi tía Elle estaba sentada y su novia, Carolina, pasaba la mano por su espalda enredando los dedos en sus rizos de fuego. Me suponían durmiendo y hablaban entre susurros no sé si para no despertarme o porque el llanto se había tragado sus voces. No sabían que me había pasado toda la noche con la ventana abierta, la mente en blanco y el viento golpeando mi frente.
—Yo… no estoy preparada para lo que viene —negó la hermana pequeña de mi madre.
—Podrás. Podremos. Solo es un niño de diez años —dijo infundiéndole confianza.
—¿Y nosotras? ¿Qué somos nosotras, Carolina?
—Dos adultas de treinta capaces de criarle. —Mi tía ladeó la cabeza y enarcó una ceja anaranjada. Me escondí para que no me descubriesen. Ellas no sabían que estaba despierto y, desde la sombra del pasillo, las espiaba.
—¿Eso crees? ¿Así lo sientes?
—¿Qué te preocupa? —Se sentó enfrente y recogió sus manos entre las suyas.
—Hace una semana estábamos convencidas de pedir una excedencia, cargarnos una mochila al hombro y recorrer el mundo hasta que se nos quedase pequeño y volver a casa no sonase tan a parar, tan a final de la aventura de arañar años a la juventud y ser adultas. Adultas… —suspiró.
—¿No quieres hacerte cargo?
—¡Claro que sí! —Se masajeó la sien—. Es solo que…, que… tengo miedo de no ser suficiente. Helena era la máquina. La que lo sabía todo. La que tenía cada cosa bajo control. Y yo… el caos incapaz de madurar. Cuando Marco tenía seis años, le di tanto chocolate que estuvo corriendo hiperactivo durante horas; con ocho le dejé ver Tiburón, ¡Tiburón!, y ese verano no se bañó en la playa, y hace unos meses, sin ir más lejos, me pasé con el vino en la cena y vomité encima de sus Playmobil…
—Lo que experimentas es normal. Algo me dice que los padres fingen tener la verdad absoluta, ser invencibles, mientras luchan contra el temor de seguir siendo esos niños que no saben nada y pueden no dar la talla. Nos pasa a nosotras, ¿no? ¿Tú te sientes distinta a cuando te embadurnabas de colonia para que tus padres no oliesen los primeros cigarrillos? —Elle sacudió la cabeza—. ¿Ves? Además, es un chico listo. Nos ayudará.
—¿Cómo voy a mirarle sin que se me rompa el corazón? Tiene sus ojos y, cada vez que me los encuentre, recordaré todos los planes que tenían para él y no se podrán cumplir.
—Inventaremos otros y lo haremos lo mejor que podamos.
—¿Bastará?
—Intentaremos que olvide que la vida es muy puta e injusta. Nadie debería quedarse huérfano tan pronto y, cariño, no te frustres, contra eso no podemos luchar. Ya nos ha ganado la batalla.
Elle dio un respingo cuando sonó el teléfono y derrapó en la cocina para cogerlo antes de que me enterase. No sé quién era. Las respuestas se repetían en cada ocasión. Un «gracias» rápido ante el pésame que brotaba al otro lado, la hora a la que sería el entierro y el «allí nos vemos» desganado al que le faltaba energía.
Regresé a mi cuarto sin entender por qué el miedo se manifestaba como enfado recorriéndome las venas por no haber cumplido su palabra en lugar de lágrimas. Observé mi reflejo en el espejo del armario, localicé los ojos almendrados y me percaté de que mi tía no llevaba razón, eran más pequeños y menos alargados que los de mi madre. Noté un pinchazo desconocido atravesándome el pecho. Un desconocido con el que me cruzaba por primera vez. El dolor.
Cogí el marco de fotos de la estantería, me tiré sobre las sábanas revueltas y lo apreté hasta que se me clavó en las costillas. No sé qué pretendía. Lo más seguro es que fuese un niño ingenuo que confiaba en que una imagen podía calmar la furia de un incendio reduciendo el futuro a cenizas. Estuve un buen rato así y obtuve una conclusión. Un papel colorido atrapando un momento no tenía el mismo efecto que subirme a sus hombros y dar vueltas, un abrazo o un beso de esos que sonaban hasta tener su propio estribillo rebotando sobre mi piel. Perdí la venda de la inocencia y la realidad nunca volvió a tener su brillo natural, sino el falso mate de las fotografías.
Crecí.
Pensé cómo me habrían vestido ellos para la ocasión y saqué unos pantalones de pana marrón, los zapatos que hacían mucho ruido al andar y la camisa blanca que daba calor y me venía larga de manga. Me puse la ropa en silencio y fui directo a su habitación, donde mi tía me encontró.
—¿Cola Cao o Nesquik? —Me miraba solo a mí y daba la sensación de que no quería respirar parte de su olor enterrado allí.
—No tengo hambre. —Cedió, al menos esa vez, lo hizo—. ¿Puedo ponerme una corbata de papá? —Tragó saliva, los ojos se le nublaron y acabó asintiendo con esfuerzo.
—¿Cuál? —Pasó los dedos por la cascada de colores que colgaba.
—¿Negra? —consulté—. Es el color de la muerte.
—¿No te gusta más la verde? Es el de la esperanza. —Me encogí de hombros y la cogió sin darme tiempo a cambiar de opinión.
Las rodillas le crujieron al ponerse de cuclillas. Pasó el lazo por el cuello y se mordió el labio mientras intentaba hacer el nudo. No se le daba bien. Hacía. Deshacía. Vuelta a empezar. Me fijé en el laberinto de tatuajes de su brazo, sus pantalones vaqueros y la camisa blanca con una mancha en el bordado mientras era testigo de un fracaso tras otro. Carol acudió al rato, se hizo una coleta en la mitad de la cabeza que no llevaba rapada y se puso a sí misma la corbata antes de quitársela y ajustarla en mi cuello. Formaban un buen equipo.
—Mi padre me enseñó —indicó y, en lugar de poner cara de circunstancias por si había metido la pata, me observó fijamente y añadió—: Te explicaré cómo se hace cuando volvamos. Ahora tenemos un poco de prisa. —Revisó el reloj.
—Cierto. ¿Has metido todo en el bolso? —preguntó Elle.
—Las llaves y el tabaco caben en el bolsillo del pantalón. —Se encogió de hombros despreocupada. Ambas iban a salir cuando se dieron cuenta de que yo permanecía anclado en el suelo.
—¿Estás bien?
—Falta la chaqueta de cuero. —Señalé la percha.
No me preguntaron por qué la quería, ni destacaron, como habría hecho mamá, que me iba a asar de calor yendo tan abrigado en mayo. Simplemente la sacaron, me la tendieron y Elle se dio la vuelta para que no viera sus ojos humedecerse cuando me la puse con toda la solemnidad del mundo. Ricardo solo tenía cuatro sellos de identidad: el pelo largo que no le daba la gana cortarse, los caramelos de menta, los dibujos a bolígrafo y esa prenda. Le robé dos, la que me puse y me llegaba por las rodillas y la carpeta que contenía los folios que él nunca podría utilizar.
La memoria del entierro solo es niebla en mi mente. Los fragmentos pasan borrosos. Lágrimas ajenas que se perdían en mis mejillas, palabras que intentaban disfrazar la muerte y las malditas campanas acompañándonos mientras seguíamos un coche que circulaba lento. Después… el cura, lo que quedaba de una familia rota en primera fila, la pala recogiendo arena formando lluvia marrón sobre los féretros, la gente marchándose y yo plantado, con los puños cerrados en los bolsillos, ensimismado en las flores que reposaban encima. Sin semillas. Raíces. Un jardín carente de vida.
Hasta que la masa se dispersó y solo quedaron los Moreno.
Debo admitir que, a día de hoy, sigo preguntándome qué clase de amenaza les infundió su madre a los gemelos para que no liaran ninguna. Pero allí estaban los cuatro, serios, formales con sus trajes de adultos, custodiándome. Rodrigo fue el primero en acercarse a mi lado.
—Gracias por venir. —Repetí las palabras de Elle a mi mejor amigo, el niño más bruto de la ciudad que adoraba a los animales.
—Somos tu familia. Es nuestro lugar —pronunció como si nada y, al igual que sucede con las verdades transparentes sin intención, provocó que me relajase, la angustia ascendiese y las lágrimas escapasen a mi parpadeo.
No hablé y dejé al dolor hacer su trabajo. Tenía que permitirle entrar y sufrirlo para que fuese un invitado de paso y no un huésped permanente. Era una situación difícil de manejar para unos críos. Cada uno lo hizo lo mejor que pudo: los gemelos, removiéndose incómodos, disolviendo su carácter fresco, y Rodrigo dándome el primero de los muchos abrazos torpes que hemos tenido la desgracia de protagonizar.
—Todo irá bien. Tienes mi palabra —repetía con fiereza.
—Hay algo malo aquí dentro. —Nos separamos y coloqué la mano encima del pecho—. No funciona… Se ha apagado.
Rodrigo buscaba una respuesta que no tenía y, entonces, apareció ella. La pequeña de los Moreno, con el casco de pelo negro, el vestido de flores que escapaba a la seriedad de la muerte, un libro de Simone de Beauvoir, que no podía entender a su corta edad pero que le gustaba porque le habían dicho que era una mujer que defendía a las demás mujeres, y los ojos despiertos, grandes y negros más curiosos que existían, que existen. Presente.
—El abuelo dice que cuando una estrella va a apagarse primero se hace muy grande, luego se contrae hasta ser muy pequeña, hasta que solo queda su corazón, antes de explotar y lanzar sus pedazos por todo el universo —dijo y no sé por qué la escuché, pero lo hice conforme movía sus manitas y se quitaba la cadena que llevaba alrededor del cuello—. Oro disparado a toda velocidad que impacta sobre las entrañas de la Tierra. Por eso vale tanto dinero, es lo más cerca que estaremos de tocar otra galaxia, y el abuelo no puede comprarle a la abuela todo el que desearía. —Repitió palabras memorizadas—. Toma. —Me regaló un colgante de un reloj de arena con los bordes dorados y me dijo entusiasmada que ese cristal, además de granos finos y el órgano vital de un astro, escondía el secreto del tiempo según su abuelo.
—¿Estás segura?
—A ti te hace más falta. Mamá dice que el tuyo se ha roto. Así tienes uno de repuesto por si el original no vuelve…, no vuelve a ser el mismo. —Parecía tan convencida que no pude negarme. Lo cogí y le di la vuelta, observando cómo la fina arena se colaba por el estrecho cuello de embudo rebotando contra el cristal hasta llegar a la otra mitad.
Pasó de largo, con sus seis años, y toda su valentía. Se detuvo en el borde, se agachó, acarició las margaritas de los lados y decidió que no quería arrancarlas para lanzarlas a un foso en el que su destino sería marchitarse. En lugar de eso, clavó la vista en el espacio donde mis padres reposaban y les dedicó el tarareo de una canción.
—Para, Julieta —la reprendió Rodrigo—. En los cementerios está prohibido cantar. —La niña me miró a mí. Solo a mí.
—¿Puedo? —preguntó.
—Claro que n… —Mi amigo se adelantó. Le interrumpí.
—Déjala. —Di dos pasos al frente hasta situarme a su lado—. Déjala que siga.
Ella me sonrió satisfecha y eso convierte su sonrisa en algo especial. Fue la única que me llevé el día que más las necesitaba. Volvió a canturrear y acompañó la melodía con una especie de baile, que desataba miradas desaprobatorias en los asistentes que se alejaban y a mí, a mí me calmó saber que las flores podían volver a vivir en el movimiento de su vestido ondeando.
El volumen de su voz aumentó y me pareció que el mejor tributo a los que se van es regalarles una buena canción. Intenté seguirle el ritmo, apreté el reloj de arena sobre mi pecho para que acompañase a cada latido y su sonido, no el del tema, sino el que solo le pertenece a Julieta, acabó con el de las campanas y se me metió en los huesos. Y sí, tardé años en saber que se trataba de La chica de ayer, igual que en darme cuenta de que estaba perdidamente enamorado de ella. Sin remedio. Sin condición. La niña que en el entierro de mis padres les cantó y me regaló un corazón de repuesto.
Julieta.