[INSTRUCCIONES PARA QUE LA VIDA NO SE TE ENFRÍE]
CAMINANTE, SÍ HAY CAMINO
«Todo se arregla caminando», dice César Antonio Molina en su novela. El andar de una persona nos muestra su forma de meditar, hablar o escribir. Grandes autores como Sócrates, Ovidio o Rousseau fueron caminantes, y así su escritura sigue el ritmo de este ejercicio mental. Porque, como dice el autor de este libro, caminar es una forma de pensar.
«Me voy a dar una vuelta», decimos a veces, queriendo decir «necesito pensar». «Salgo a la calle» es una excusa para perderse y analizarse. Yo (es el ejemplo más cercano que tengo, para qué buscar a otro) uso felizmente a mi perra para pensar mientras paseo. No sé quién pasea a quién. Y mientras huele árboles, husmea esquinas para mear o caga alegremente al borde de la acera, yo huelo ideas, husmeo novelas o cago problemas alegremente también al borde de la memoria. Mis paseos son sin música, necesito escuchar el tráfico, la cuenta atrás de los semáforos, el ruido de las calles o, en otro escenario más familiar, el agua de la orilla de mi playa, las palmeras aplaudiendo con el aire o las bicicletas silbando a mi lado. Me pierdo paseando. Y tiene razón Molina, caminar es una forma de pensar. El ensayo que ha escrito habla de grandes autores, aunque es como si hablara de nosotros, de los refugios que buscamos para evadirnos, de las pausas que hacemos al vagabundear o al airearnos de nuestras casas.
En los ratos libres que me deja mi actual trabajo hago lo mismo: pasear(me). Tengo la suerte de que puedo hacerlo una semana en la Quinta Avenida, en la londinense Baker Street o en las callejuelas de Tánger. Y hago lo que más me gusta: mirar. Imitando burdamente a Paul Bowles, a quien he recuperado con gusto, me siento a ver la vida pasar, inventando las vidas de la gente que no conozco o buscando recuerdos de la mía. Esos veinte minutos en calles ajenas son el regalo a una larga jornada de rodaje, la descompresión a los malentendidos, el bálsamo para las ideas y el sedante de los problemas. Es lo que tiene viajar. No solo sellas la distancia con tu casa, también con la realidad más pesada. Ves las cosas como son, no como dicen. Aceptas el aburrimiento como algo agradable. Parafraseando a Cesare Pavese, viajar es una brutalidad, «te obliga a confiar en desconocidos y a perder de vista lo familiar. Nada es tuyo, excepto lo más esencial: el aire».
Y algo más prosaico, cambias de trending topics en tu Twitter. Ves la miseria de argumentos retuiteados, el apuro de algunos ante los nuevos dogmas, la penuria de los ídolos que se dan la vuelta como calcetines y la miopía de un país acrítico, incapaz de reflexionar y de digerir la información que nos dan.
Y en este momento en el que he parado de escribir y de pasear, me acuerdo de Mark Twain: «Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de la mente».
LA ABUELA DE LA CALLE FUENCARRAL
Hace días que no veo a la abuela que, sentada en un cajón, me pedía algo de cariño con la mirada. Estaba instalada entre la óptica y la tienda de café de la calle Fuencarral. Inerte. Abrigada. Callada. Sonreía de vez en cuando y, la mayoría de las veces, tragaba saliva al sentirse mirada bajando la cabeza.
Recuerdo su pelo blanco, su pañuelo atado al cuello, su rebeca gastada, sus zapatillas de lana. Era una mujer bella, pero su perenne expresión de tristeza, sus profundas arrugas, delatoras de años y frío, y esa postura hermética pegada a la pared convertían esa belleza de madre anciana en un elemento incómodo. Una abuela solitaria pidiendo dinero. Una mujer de aspecto bondadoso tirada en la calle pasando frío. Una mujer de ochenta y cinco años que podría ser tu madre, tu abuela, y que debería estar en la mesa camilla de su casa con un café con leche caliente en las manos, tal vez viendo la tele, tal vez esperando a los nietos o dejándose querer por Navidad.
Por todo eso era violenta su presencia, porque desde la dulzura se adivinaba la puta vida. La puta vida de la gente sin hogar.
La abuela de la calle Fuencarral se llamaba Flor. Era uno de esos seres que te miran desde lo más hondo de su dolor, pero sin inquietarte, sin desafío. Su «gracias» sonaba tímido en acento rumano y su ligera sonrisa de agradecimiento era limpia. Limpia de verdad.
Alguna vez hablé con ella. Alguna vez le pregunté. Pero esa misma dulzura también iba acompañada de miedo, de silencio, y se adivinaba la red que, a cuatro calles de donde se sentaba, le pedía el dinero conseguido. No voy a escribir aquí lo que hice. No va de eso la columna. Va de asco, de indignación, de miseria humana. La que me generan los indeseables que, mientras dormía en otro portal envuelta en mantas, le dieron una paliza esta semana. Eran jóvenes. La molieron a palos en el estómago y en la cara. Le robaron sus cosas. Las cuatro cosas que puede tener una mujer de ochenta y cinco años que vive en la calle.
Flor fue atendida por una ambulancia del Samur y por un asistente social. Flor ha aparecido en todos los medios con sus ojos morados y su pañuelo anudado al cuello. Flor ha puesto cara a la violencia y ha sido espejo de la crueldad humana. Flor solo era pobre, vieja y pedía en la calle. Flor ya no está en su cajón, entre la óptica y la tienda de café. Flor ya no pide, ni te mira, ni te espera pegada a la pared. Flor ha desaparecido del barrio.
Ha llegado el invierno. Hace frío en su rincón. Aunque no puedo evitar escribirlo: el pecho de esos jóvenes que la apalearon es infinitamente más gélido que el peor de los inviernos.
Nota final: el odio al pobre no es un hecho aislado. La gente sin hogar no solo aguanta el frío y las condiciones adversas. También son víctimas de agresiones. Un 42% de las personas sin hogar han sido agredidas alguna vez. Como Flor, hay cuarenta mil hombres y mujeres durmiendo en las calles.
LOS «PORSIACASO»
Hago y deshago la maleta con la agilidad de mi perra cuando sale a mear. Huele, elige árbol y chimpún. Antes, cuando salía de viaje, me hacía una lista, metía la ropa que quería llevar y luego varios porsiacasos. Y resultaba que estos últimos —los famosos porsiacasos— ocupaban más que el resto de necesidades.
Viajar ligero de equipaje es mucho mejor.
Podría haber construido la frase anterior de manera subordinada y con algo de Coelho para que hagan camisetas y libros de citas, pero es así de simple: viajar ligero es mejor. Ando rodando un programa para TVE a lo Paul Bowles y me he empadronado en mi maleta; se ha convertido en mi compañera de nuevo. Digo «de nuevo» porque cuando salgo de gira con las novelas, ella, mi maleta, es mi compañera fiel. Tanto que creo que acabo entablando conversaciones. Yo creo que me conoce y me habla en los aeropuertos. No hago una «oda a la maleta» porque no tengo todavía esa entidad que tienen los grandes escritores que amontonan frases grandilocuentes sobre la nada, ni —sobre todo— arrojo para empezarla. Me gusta contar historias, sin más. Lo otro es una habitación barroca. En fin, hablaba de mi capacidad de eliminar trastos. Tal y como han pasado los años, los kilómetros y los viajes, vas reduciendo equipaje, echas menos prendas, cargas menos trastos y resumes tu vida como acortas el currículum. Al principio pones hasta las prácticas en la hoja parroquial de tu pueblo; con los años, queda una simple frase. Con la maleta, igual. Y con las circunstancias, también.
La importancia que le damos a algunos asuntos de la vida es tan excesiva que se convierte en los porsiacasos de las maletas de viaje. La adolescencia se pasa, y también caduca el peso que se le da a las mochilas vitales. Me gusta viajar sin peso. He ido quitando kilos como cuando haces limpieza de Facebook. Qué prosaico. Acabas contando a los amigos con los dedos de una mano y el resto son porsiacasos. Sin acritud. Por si acaso sales de fiesta, por si acaso tal y por si acaso cual. Los amigos, los de verdad, viajan en tu móvil y en tu maleta, en la real. Esos son los que se alegran de tus satisfacciones y sufren con tus problemas. Son más que los dedos de una mano —pero como es una expresión que se usa, pues la uso— y estoy orgulloso de ellos.
Ahora, mientras deshago una maleta y preparo la siguiente, recibo varios mensajes que me desean buen viaje. Es en esos remitentes en los que pienso cuando me toca apagar el móvil ante el aviso del piloto. Es en esos en los que pienso cuando regreso y es a esos a los que envío fotos desde el destino de película. La maleta es la piel, la que escuece, la que vuelve desgastada, la que suma kilómetros, la que viaja siempre contigo. Conmigo.
BIENVENIDOS A MATRIX
Te compras una revista para sentarte en la playa y empiezas a meter tripa al mismo ritmo que pasas las páginas. Es un hecho. Miras de reojo la caña fresquita que hay sobre tu mesa junto a las patatas bravas que ha traído un generoso camarero y sientes la culpabilidad del hereje que se excita con lo diabólico. La revista avanza sobre tus piernas ofreciendo cuerpos prietos y magros que posan en bañador y tirantes. Algunos están enjutos, secos y lamidos como marcadores de página. Otros, macilentos y huesudos como escurridas serpentinas de cotillón. El cinturón de tus vaqueros quisiera vocalizar la palabra «ENVIDIA» con sus siete letras, pero lo aprisionas con la postura, cruzando piernas, y no le dejas que abra la boca. La cerveza se calienta frente a ti porque es una señal inequívoca de lo prohibido. Las patatas, al revés, se enfrían, y el sol derrite la salsa mayonesa. Piensas que cuando la acabe de sofocar sería un buen momento para fingir que no te interesa la tapa y salir disparado a pasear con paso ligero. Muy ligero. Militar. Sin embargo, sigues pasando páginas de la revista con una pelusa que empieza a ser punzante y entras en un universo Matrix en el que nadie es como esos hombres que te muestran.
Pienso ahora en las mujeres que se alarman de sus tallas y que, justificadamente, se quejan de que las quieren siempre perfectas. ¿Habéis visto, compañeras de la tela prieta, cómo nos ponen a nosotros en las revistas masculinas? ¿Six-pack en una semana? ¿Bañadores minis? ¿Ejecutivo cool? ¿Creéis que esto solo os pasa a vosotras? Venga ya. Paparruchas. La dictadura del físico está en ambos sexos y ambos nos vemos proyectados hacia la perfección inexistente. Esos Jon Kortajarenas, Juanes Betancourt y esos otros hombres de pecho amplio y sellado con pezones duros como tapones nos quiebran la hiel. «Nunca serás uno como nosotros», te dicen entre dientes. Y se ríen de ti en la página siguiente. Jajajaja (léase esto con eco de ultratumba).
Con los ojos llenos de sangre, paso otra página de la misma revista y veo a los eternos adolescentes saltando en las fotos con un descuidado perfecto y enseñando un ombligo prieto como la piel de un tambor de Calanda. Lo miro y supongo que tuve uno similar en los ochenta, cuando fui al colegio y tiraba de mochila de Naranjito. En fin.
Llora como rollizo lo que no supiste defender como delgado.
El paseo con mi perra me relaja. No por ella, que me lame las heridas y me come la cara, sino porque cada vez que avanzo en el paisaje descubro la realidad. La democracia no está en esa revista de dos letras que me he comprado para entretenerme, está en la orilla del mar, donde los primeros bañistas del año disfrutan de sus lorzas y de sus figuras verdaderas. La democracia transversal no son esas fotos de niñatos que fingen ser ejecutivos, es la gente real que usa el bañador del año anterior y se mete en el agua feliz. Que suenen los tambores de Calanda, por favor. Os dejo, que me voy a por una caña fría.
LIGERITA DE RUEDAS
Uno de los momentos más felices de la vida es cuando sales del avión y corres hacia la cinta circular que escupe las maletas. «¡Esta es la mía! ¡Coge esa! Disculpe, ¿me deja?». Y luego arrastras el equipaje directo al hotel con esa alegría tontuna que te pinta la cara porque empieza el viaje.
Ejem. (Toso para no escupir bilis en lugar de palabras). Ejem. Ejem. Resulta que esa cara de tontería pasa a cara de tonto cuando ves que todos los pasajeros cogen su maleta y tú, infeliz, sigues mirando hipnotizado la cinta transportadora. Las maletas salen, la tuya tarda. Tarda mucho. Demasiado.
En ese tiempo de martirio circular te empiezan a doler los tobillos, te mueves hacia otra cinta lejana creyendo que puedes haberte equivocado, miras el número de vuelo de tu billete y a la gente que volaba contigo, que ya arrastra la suya hacia la salida. Benditos, piensas. No sabéis cómo os envidio.
La sala va quedándose vacía como el casting de un talent show televisivo, y en este caso no quieres ser el ganador. Aquí no hay llamada del presentador ni comodín del público. Te muerdes el labio. Cruzas los dedos. Rezas. Toses nervioso. Carraspeas. Miras la boca metálica que escupe samsonites como si desearas que te vomitara encima cualquier cosa. Tu maleta no sale. Y la cinta ya da vueltas solitaria. Parece que frena. Stop. Ha parado. Se acabó. Cero maletas. Lloras por dentro. Luego viene la rabia. Rellenas los papeles y sales del aeropuerto hacia el hotel como alma en pena del infierno de Dante.
Entonces empiezas a pensar en calcetines, calzoncillos, alguna camisa, otro pantalón, un cargador del móvil, las zapatillas, el cargador de la cámara, el traje del trabajo, un desodorante y esos etcéteras como el omeprazol, el ventolín y los ibuprofenos. Una farmacia, un supermercado y Amancio Ortega pueden salvarte de todo el marrón.
(Cinco días después, Berlín. Como en las películas de Almodóvar).
—Señor don Máximo Huerta (me llamo así, con la «o»; se perdió también cuando presentaba en Canal 9 y estoy por recuperarla a lo Gladiator).
—Dígame. Soy yo. —Todo esto en inglés malísimo, como el que solemos tener los españoles.
—Tenemos la maleta en recepción. Ha llegado. Se la subimos a la 724.
(Cinco minutos después. Elipsis de pasillos y ascensores).
—Aquí la tiene.
Cierro la puerta y nos miramos a la cara. Le hablo con ojos de «mira, niña, ya eran horas. Cinco días de fiesta sin dar noticias me parece mucho para nosotros. Tú sabes cuánto te quiero, lo que te deseo, lo que te necesito».
Luego voy a abrirla y compruebo que ya está abierta. Ejem. «O sea, que encima de perderte vienes abierta, no quiero preguntarte. Me has salido un poco ligerita de ruedas». Luego compruebo que está todo. Maldita maleta trupera.
«Todos tenemos una historia», parece decirme con su cremallera negra. No quiero mirarla a los ojos porque algo ha hecho en cinco días y no lo sabré nunca. Lo mismo los almacenes donde se pierden las maletas son raves discotequeras con drogas y alucinógenos. Vete a saber. Hago como un padre: callar y dejarla en su habitación. Me huele que en estos cinco días ha estado liada con un maletín.
LAS GAFAS DE VERTE
Cuando se limpió las gafas, se dio cuenta de que no era ella con la que había quedado. Era otra. Otro bar. Otra ciudad. Pero «ella», por cortesía, lo dejó hablar. Los parroquianos bebían a esas horas de la mañana y se abrigaban, también con bufandas. Los miraban desde la barra, donde el codo se empina y se apoya con igual fuerza. La pareja tenía una edad similar, pero parecían de mundos lejanos, distintos; se habían sentado en la mesa de la esquina, donde la ventana, y no sabían qué decirse.

Este observador que escribe fingía que salpicaba palabras en su pantalla de ordenador con orden y concierto, pero solo tecleaba qwerty, azerty, dvorak, colmak para disimular. Ellos hablaban con pudor y misterio. Se miraban más allá de las pupilas, donde están los sueños de futuro y los recuerdos del pasado. Él pidió un café con leche y ella, un expreso. El camarero lo sirvió con rapidez, confundiendo la comanda. Se miraron. Y, en el sentido de las agujas del reloj, cambiaron las tazas de plato. Tú aquí, yo allí. Los dos. Ella sacó un libro del bolso y se lo tendió, era Je l’aimais, de Anna Gavalda. Un libro usado, leído y… con dedicatoria vieja. Él la leyó varias veces. Estuvo un largo rato apretando los labios y titubeando con las manos sobre las páginas, recorriendo las letras de su firma como si volviera a estamparla con aquel ímpetu y a sentir el trazo.
No puedo decir cuánto tiempo transcurrió.
Qwerty, azerty, dvorak, colmak.
Este que escribe siguió con sus ejercicios de mecanografía y lamentó que el camarero subiera el volumen de la música hasta llenar el aire. Sin embargo, a ella le gustó la canción que sonaba. Eso la devolvió a la vida. Sonrió primero. Habló de cuando estaban juntos, de lo feliz que la hizo el viaje a Lisboa, de su manía por poner los libros tumbados —«para que no se escurran las letras»—, de la casa en el campo, de la camada de perros que inundó salón, pasillo, sofá y vida, de su gusto por el agua con gas y limón, del primer coche, de la moto en la que se rompió la tibia, del casco con sus iniciales, del reloj de pulsera, de su forma de dormir y roncar, de las películas los miércoles, la cena los jueves y el teatro de los viernes, de las ausencias los fines de semana, de los silencios, de las llamadas extrañas, de las mentiras, de la primera palabra en voz alta, del grito, del portazo y del adiós.
Este que escribe tecleó «adiós» en reverberación a su voz.
El chico se dio cuenta de que ella era otra. Que aquella de los jueves era nueva. Ajena. Ella volvió a coger el libro con el tequiero escrito en mayúsculas y le pareció que las ocho letras no eran más que letras. Vocales y consonantes con las que aprender a escribir mecanografía. Desordenadas. Le dejó la novela sobre la mesa y se fue. Pareció que volaba sin peso. Ligera.
Esto último fue una sensación de este que escribe.
DIEZ AL DÍA
«¿Me puedo sentar contigo?». Le he dicho que sí y el hombre ha arrastrado una silla y se ha desplomado en la mesa donde yo estaba desayunando. «¿Puedo contarte algo? Necesito ayuda». El café se ha enfriado con sus palabras. Y yo también. La desesperación de ese padre cuando me ha dicho que su hija ha pasado a ser uno de esos invisibles que cada día se suicidan ha congelado la calle entera.
Diez personas al día se suicidan. Diez. No quiero echar cuentas porque como se supone que esta noticia es invisible, debería ser yo también mudo y no contarla. Pero no puedo. Sigo.
Carlos me ha hablado del dolor, del silencio ante el drama y del consabido y coreado precepto que insiste en que los periodistas no debemos hablar del tema porque es contagioso. ¿Contagioso? ¿Efecto dominó? ¿De qué estamos hablando? Hay diez personas que se suicidan cada día en España y nadie habla del suicidio. Nadie da charlas en los colegios. Nadie atiende a los que tal vez necesitan ayuda. Nadie les escucha. Es un gravísimo dato sordo.
El dolor ante la ausencia del invisible —y el peor dolor, el de la culpabilidad y del «cómo no me di cuenta»— es gigantesco y oculto. Qué paradoja. Ese sufrimiento es mudo. Todos se callan. Y también callamos los periodistas, porque nos han dicho que hablar del suicidio es peor. ¿Sí? ¿Tú lo crees?
La hija de Carlos les dejó una carta. No sé qué pone en ese folio porque cuando me lo estaba narrando había tanto ruido en su dolor como en su grito ahogado. Carlos no lloraba. Estaba agarrotado. Mi café esperaba frío, la tostada, la compra en la otra silla. Esa normalidad que asusta cuando deja de serlo. Carlos pedía ayuda. Y lo entendía bien porque, desgraciadamente, no soy ajeno a la tragedia. «No podemos estar callados, deben ayudar a los jóvenes, deben hablarles, deben poner en marcha medidas para prevenirlo», me decía en voz baja, como si no quisiera molestarme con su dolor.
La hija de Carlos no sé cómo se llama. Es invisible. El padre es un superviviente del dolor. Se pregunta cada día por qué. Qué pasó. Y la ausencia de la hija es tan grande que ocupa todo su día. En ese aire espeso de preguntas vive Carlos. Esperando que alguien haga algo.
Diez al día.
He dicho diez. Sí.
Carlos se ha levantado haciendo tan poco ruido que al mirar el café solo he visto un pozo oscuro, negro, profundo. He vuelto a sentir el mismo miedo que aquella vez. Y me pregunto si el silencio ayuda. «Haz algo, por favor», me ha dicho abrumado por sentarse a mi lado y contarme su drama. ¿Su drama? El nuestro. Es de todos.
UNA COPA EN LE CARILLON
El gato de Le Carillon duerme en la repisa de la ventana como si nada hubiera sucedido. Le paso la mano y parece un peluche caliente. No se altera. El camarero sirve las cervezas, sube el volumen de la música y atiende a un grupo que pide chupitos para celebrar. No hay mesas libres. Nos quedamos de pie junto a la barra. Me bebo mi miedo en el primer trago y miro a la gente que nos hemos venido al bar.
La noche de París es fría y las mesas de la terraza están vacías. Será por eso, pienso. El frío.
Junto al bordillo todavía hay ramos de flores y decenas de notas repartidas por la acera. Le Carillon ha reabierto sus puertas después de dos meses de dolor y pausa tras los atentados. El 13 de noviembre asesinaron a once personas en ese lugar. Estaban sentadas en la terraza. Eran las nueve y veinte. Francia se estremeció y el mundo entero se conmocionó. Pero el duelo tiene caducidad. La vida debe continuar.
Con la segunda cerveza empieza a llenarse el local y decidimos romper la barrera de la puerta para sentarnos en la terraza. «Salgamos a la calle», dice mi amiga. La seguimos los ocho y arrastramos las sillas para quedarnos en círculo. Ninguno se quita el abrigo. Tampoco le quito el ojo al restaurante de enfrente, Le Petit Cambodge, que ha sido incapaz de abrir. «Cambiarán de zona», responde un amigo a mi mirada. Sobre nuestras cabezas hay un montón de banderas de colores como si fuera fiesta. Al fin y al cabo lo es. El barrio ha decidido mostrarse alegre ante la tragedia. La fête continue, como cantaba Edith Piaf. La fiesta debe continuar.
La puerta se abre y otros clientes deciden sentarse a nuestro lado. Nos saludamos con una complicidad discreta. Ellos también han roto el frío de la noche y el de los recuerdos.
Le Carillon estaba siempre hasta los topes, es un lugar de ocio divertido y los camareros son unos tipos geniales. Atienden con simpatía y con agilidad. La música es buena. La cerveza, también. Sin embargo, es cierto, no es lo de siempre. Falta barullo, falta gente y sobra espacio. Decía García Márquez que la memoria del corazón elimina lo malo y aumenta lo bueno. Será por eso por lo que hemos querido bebernos la vida en la terraza del bar.
El frío nos empuja al interior. «Otra ronda», pide mi amiga. Por supuesto, otra ronda. El gato sigue dormido y la música invita a divertirse. Mi madre me llama en ese momento desde España. Apenas se escucha su voz. «Mañana te llamo, un beso». Soy incapaz de decirle dónde estoy. Sin embargo, mi amiga me da un codazo y nos dice a todos: «Brindemos». En ese momento la música sube y el camarero nos sonríe.
TIERRA
Me presté el otro día a un experimento que me dejó congelado y lleno de inquietud. Andaba repasando el correo de Instagram cuando un fotógrafo me dijo que si me quería prestar para hacer de modelo. Yo, que ando pasados los cuarenta y cinco y con el doble de kilos, dudé de la oferta. ¿Modelo para una fotografía artística? Pero la curiosidad mató al gato y a mí me hizo responder. Dije «sí».
Tres días después estaba desnudo en una azotea, mojado y lleno de tierra. Javier Mantrana, el fotógrafo, había planteado una obra artística con varios personajes con esta durísima frase como premisa: el hombre es el único animal que sabe que se va a morir. La exposición se llamará, por ese motivo, «Tierra». Y lo que empezó siendo un juego de fotos en una azotea, desnudo, mojado y manchado hasta las cejas, acabó en intranquilidad.
La carcoma que te tritura por dentro me hundió en la sesión de fotos —creo que se nota en la mirada de la imagen elegida—, y el desasosiego me llevó a no dejar de pensar en la parca durante varios días. Así volví a casa, con la zozobra de la muerte como quien mastica un chicle sin sabor. Hablé del tema con mis amigos y, con cierto nerviosismo, les dije que es un temor que tengo desde que nací. Miedo a morir. Qué obviedad. Como si hubiera nacido para no desaparecer nunca, en plan Drácula. Pero es así, el ser humano vive como si la muerte siempre visitara a los demás. Nos creemos eternos.
Si fuéramos conscientes de la frase que abrirá la exposición de Javier Mantrana, iríamos más felices por la vida. Saber que seremos finitos nos haría menos tercos, más amables y más felices. De la pérdida ajena no nos libra nadie, pero podemos librarnos al menos de la queja diaria. El excesivo regodeo que hay en el lamento, en la burla y en el odio está siendo alimentado en la red. Twitter parece un tribunal que juzga y gime, que gruñe y grita. Y los hay expertos en quejarse de todo. «La crueldad innecesaria es uno de los rasgos más definitorios de los psicópatas y los fracasados», palabra de Luisgé Martín en El amor del revés que nos sirve para este asunto. Es una pena que un instrumento tan bueno como Twitter tenga más eco en el descontento que en el aplauso. Y no solo en la red observamos lo ronco: basta estar en un restaurante, en la barra de un bar o en la cola de la farmacia. Nos quejamos de todo. De lo que sea necesario, bien. Me sumo. Todos a una, como Fuenteovejuna, para sumar y sacar victorias. Pero yo hablo del tiempo que damos al lloriqueo de las cosas absurdas.
Escribo esto después de observar cómo una pareja ha estado toda la noche refunfuñando en el restaurante porque no tenían su plato favorito. «Hoy no nos queda» ha sido su epitafio. Luego gruñían porque la luz era fea. Después, porque su madre los había llamado en medio de la cena. Por el vino, por el agua, por la silla, por la zona, por la hora, por el todo. Se han perdido una cena. La vida no es tan larga. Nos espera la tierra. Angustia, ¿eh? Basta con una cierta dosis de voluntad para hacer el mismo camino con mejor disposición.
Al salir del restaurante, el camarero me miró y me sonrió fugazmente. Estaba claro que a él también le estaban amargando la jornada. Todos los hombres pasamos por dificultades, pero el dramatismo que le colocan algunos a esta fiesta es para que les apaguen la luz. Off.
QUÍTESE TODO
A mí el control de los aeropuertos me pone enfermo. Vigilo mi maleta de reojo como si llevara dos hilos de hachís, uno de cocaína, panceta de cerdo y muchas botellas de perfume de más de cien mililitros. Cuando me acerco me voy quitando el cinturón, descargo los bolsillos y me miro los pies pensando que calzo las botas de Esquilache. Luego cojo una bandeja, vacío las monedas, saco la cámara de fotos, el ordenador, la tarjeta de embarque, las llaves y miro dónde leches he dejado la cartera con el DNI. Todo eso mientras el señor del arco del triunfo me mira como si me conociera o sospechara que llevo explosivos de calidad en la minimaleta. Es una inquietud cercana al ridículo. Basta con observar las caras del resto de pasajeros para comprobar que a todos, en el control de los aeropuertos, se nos pone mueca infantil de presunto y maleante en ciernes.
Otra de las cosas que me pasan es que elijo siempre la cola que va más lenta. Esa en la que siempre hay uno que ha olvidado sacar el desodorante y la colonia de aseo, y le pita treinta veces porque lleva la hebilla grande, el móvil en la mano, veinte pulseras de plata y las llaves de toda la comunidad de vecinos en el bolsillo trasero. Ahí es cuando resoplo como una vaquilla en toriles y rezo al revés para que no se note.
La experiencia va más allá al cruzar el arco: es algo parecido a ir vestido con el camisón de mi madre, porque no llevo nada encima que pueda pitar. Pues bien: pita. Claro que pita. Y abro las palmas de las manos, enarco las cejas y aprieto la boca. «No sé qué puede ser», les digo. «No llevo nada», añado.
—Es aleatorio.
¿¡Aleatorio!?
Llevo pisando aeropuertos desde hace años y si por cada azaroso silbido del arco hubiera comprado un cupón de la ONCE, hoy sería Bill Gates. La chica de la cinta me mira con condescendencia y me pongo en la marca de los pies como un reo. Allí levanto las manos, me pasan la máquina de los explosivos por las palmas y rezo para no haber tocado nada en los últimos metros. Siempre pienso que me he apoyado en la barra del bar y el cliente anterior era terrorista, y ahora voy con las yemas llenas de azúcar glas que hace que pueda ser inequívocamente sospechoso.
—Puede pasar.
Sonrío. La máquina siempre me bendice con la fe bautismal de los castos y limpios de contrariedades. Sigo adelante. Pero lo hago con el miedo a que me hayan robado el reloj, la cartera, el ordenador, la cámara, las llaves y el billete de avión. Porque en ese momento en el que te hacen la embarazosa prueba de explosivos, siempre se quedan tus pertenencias a la buena de Dios Padre en la cinta.
A veces recuerdo los tiempos en los que volábamos felices y confiados. Con cortaúñas, colonias y cremas de manos. El arco no era aleatorio y pasabas tranquilamente con tus trastos y tu ordenador. Ningún viajero se descalzaba, no veías calcetines rotos y nadie te palpaba como en un peep show. Y si lo hacía, era porque le gustabas… ¡Quítese todo! Ñam.
QUERIDOS VECINOS
Cuando era pequeño, me sabía los nombres y parentescos de todos los vecinos de mi edificio. Cuando salía a la calle acompañado de mi madre me llevaba un coscorrón si no decía: «Buenos días, Paquita». Y yo, claro, lo decía. Y así con Isabel, con María, con Elena y con todos los habitantes de aquella comunidad azul y roja de protección oficial.
A la hora de la salida del colegio, la entrada del bloque era un hervidero de madres y padres —bueno, padres eran menos— esperando a la chiquillada que arrastraba las mochilas. Por la tarde, igual. Junto a los telefonillos grises nos repartían los bocadillos de mortadela, chocolate untado o empanadillas de atún. Y así, entre unas cosas y otras, celebrábamos cumpleaños, se repartían copias de las llaves «por si acaso pasaba algo», veíamos la Telefunken nueva que se había comprado el más pudiente, compartíamos gusto por los azulejos estrellados o, de vez en cuando, las influyentes hacían reuniones de Tupperware en algún salón comedor al que subíamos sillas de otros pisos porque faltaba tresillo, pero sobraba actitud.
Los edificios eran entes vivos, seres con estructura multicelular en la que todo estaba comunicado, desde los problemas a las bodas, desde los buzones a los préstamos.
Hoy —escribo esto en febrero de 2017— me ha saludado un vecino de mi edificio. Vivo en Madrid. «¿A qué planta vas?». «¿Y usted?». «¿Qué tal?». «Leo tus novelas». «Ah, muchas gracias». «Me bajo aquí». «Espero que le guste el próximo libro». «Seguro». Ha sido así, más o menos.
Cuando se ha cerrado la puerta del ascensor me ha venido a la cabeza el coscorrón de mi madre y un alud de melancolía, porque aquel vecindario en el que comentábamos desde el golpe de Tejero hasta el premio del Un, dos, tres… ¡responda otra vez! ya es imposible. Nadie tiene copia de mi llave. No me sé los nombres. Nos saludamos británicamente. Y la vida en el ascensor es casi siempre aséptica. Nos separamos como si fuera una prueba de la NASA. Los «holas» están cortados con bisturí y los saludos parecen militares.
En fin, que tampoco es que me haya entrado nostalgia por volver a aquellos años en los que llamaba a la puerta Avón, el del Círculo de Lectores y los testigos de Jehová. Quiero decir que un poquito de término medio entre AYER y HOY nos vendría bien.
Estoy seguro de que —tú que me lees— sabes pocos nombres de tus vecinos, saludas por compromiso y vives como si fueras de paso. La vida se ha ido enfriando. Tal vez por todo eso, porque soy un tipo de costumbres rurales en una ciudad, sigo yendo a la misma farmacia, compro el diario en el mismo quiosco, las cosas de droguería en el mismo sitio, flores a la misma mujer, y desayuno en la panadería de la glorieta. No me sé los nombres —el mío se lo saben por otro motivo—, pero, al reconocernos en las caras, construimos una vida mejor. La sonrisa, el gesto torcido con la lluvia, el bufido con la contaminación o la queja con la suciedad de las papeleras. Son gestos. Pequeños. Necesarios. Pero nos miramos como si fuéramos de algún modo familia.
GRANDES ILUSIONES
Le temblaban la voz y los labios. Tal vez era por el frío que nos congelaba a todos en Trocadero. Me pidió una foto «para su madre» con la timidez de un niño perdido entre la multitud. Nos hicimos varios selfis y alguno salió bien. Un tipo de cuarenta y seis y un chico de veinte. ¿Qué se puede pedir? ¿Salir bien?
Le dije que había quedado con un amigo y que estaba esperando. «Hago tiempo», dije, como si pudiera hacerse… Me preguntó si podía quedarse un rato conmigo mientras llegaba mi amigo. «Si no te importa», subrayó. Le dije que sí y allí nos quedamos, en medio de un grupo de turistas, futbolistas y japoneses que hacían fotos a la torre Eiffel.
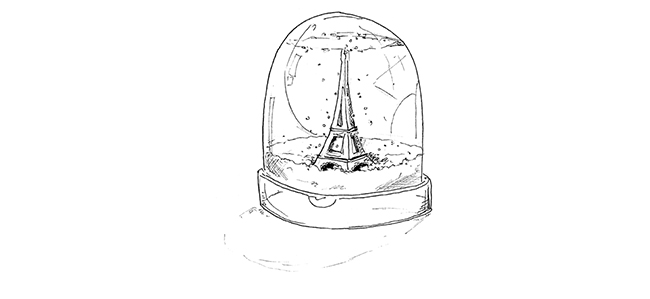
El frío fue desapareciendo a medida que íbamos hablando.
Es uno de esos chicos que han salido de España para buscarse la vida, comparte piso en un barrio modesto con cuatro desconocidos, tiene ganas de vida, de vivirla y —la única ventaja, invisible— todos los años por delante. Ordene usted, lector, estos datos como quiera.
Marc es cocinero. Se acaba de comprar sus cuchillos —tal y como dictan las normas de los restaurantes, cada maestro con sus armas— porque ha conseguido trabajo en un restaurante de Saint Germain. Podría ser el inicio de una novela, incluso el paralelismo de Un viaje de diez metros, de Richard Morais.
Marc Guiverneau —recuerdo bien su apellido— es de Tarragona, anda paseando por la ciudad con un libro bajo el brazo y no tiene redes sociales, ni las usa ni las quiere. Tampoco tiene internet. Cuando lo necesita, busca una hamburguesería y contesta el correo. Pertenece a esa nueva generación que ya han etiquetado como «los desconectados». Suena raro, pero me gusta. Prefiere mirar a la gente, sentarse en los bancos a leer (me dijo que estaba con uno de robos de obras de arte, «siempre tan glamurosos», apostilló) y disfruta de las conversaciones que surgen «en un banco del Sena con desconocidos o… ahora». Sonreí.
A Marc le gusta caminar, elegir la parada de metro por lo que le sugiere el nombre y dejarse llevar para conocer París; cuando se cansa, vuelve a su habitación. A un cuarto donde tampoco hay televisor y todos se hablan antes de irse a dormir. Hablan.
«Mañana será mi primer día de trabajo en el restaurante», me dijo sonriendo y con los ojos esplendentes. «Suerte, de verdad. Mucha suerte», le deseé con la Torre como testigo. Y Madame Eiffel sabe que lo decía desde el corazón frente a sus veinte años.
Al verse cómodo en medio del frío parisino, también me contó un rosario de dificultades que ha tenido en esta ciudad. Hostil. París es muy bella y muy hostil. Ya. Lo sé. «¡Y!», me reta. «¿Y?», dije yo. «Acabé llorando en la embajada, todo son problemas en París, pero…» (insertar sonrisa, su sonrisa; después la mía por contagio).
No creo que lea este artículo, pero si lo lee, espero que llegue a ser un gran cocinero, que triunfe a lo grande, que sume todas las estrellas Michelin, que recuerde estos años de frío y paseos sin wifi y con libro bajo el brazo como los mejores de su vida. París era una fiesta, ¿no, Hemingway? En aquel París donde el hambre no impedía que se pudiese ser feliz, lo poco generaba satisfacción y una alegría que los ricos desconocen, según decías. Qué difícil saber que eso puede ser cierto cuando se padece. Pero hay que ganar la partida a todas esas incomodidades. Ganarle al sueño y a los sueños. Ganarle a Hemingway, incluso.
Marc Guiverneau que me lees. Todos los Marc Guiverneau del mundo que andáis con los ojos llenos de vida y los bolsillos cargados de calderilla: a por todas. La vida ya está en marcha, ganadla.
Y tú, Chef Marc, ve preparando el boeuf bourguignon para cuando un señor de gafas, entradas y barba canosa se te acerque y te diga: «¿Recuerdas aquella tarde en Trocadero? Has ganado».
BAJA EL VOLUMEN
Hay un necio en la terraza que está explicando su viaje a toda la terraza. Repito «terraza» para que haga eco en la lectura del texto como su escandalosa voz lo hace en la calle. El necio está con dos amigos que le bailan los chistes, pero podríamos opinar todos los que nos estamos tomando una caña porque es la única señal acústica que se escucha. Radio Pirenaica emitiendo para toda la calle, entreplantas y áticos.
Todos los clientes se miran, pero callamos. El necio se crece. Y yo estoy en ese punto en el que animaría a mi perra, Doña Leo, a que se lanzara sobre la mesa del cretino para que le tapara la boca con sus limpias patas. Pero mi perra es una perra santa y aunque me entienda, que me entiende, jamás lo haría. El necio anda contando lo mucho que ligó en la playa en la que estuvo y lo fáciles que eran las mujeres (sic). Lo escribo aquí porque lo oye toda la calle.
La amiga que se toma la caña conmigo ha estado a punto de ir a la mesa a darle un bofetón y volver a la silla con el relajo digno de un spa de bloguero. Al principio no levantaba la vista de su cebada, pero al rato ha estado cogiendo humo, hinchándose como un pez globo y cargando de ira su carmín. Yo, que no quería andar saliendo en las webs esas de clic fácil, le he dicho que se contuviera, pero estaba por jalearla.
El hombre es de esos que cuentan todo en voz alta como si estuvieran solos en la arena de Verona, fanfarroneando banalidades y con unos decibelios dignos de concierto. Esto a veces pasa en el AVE, con ese género humano que comenta todo a gritos o que habla por el móvil sin necesidad de él porque podrían escucharle en destino. Pasa en muchos sitios. Gritones sin pudor y sin vergüenza.
Después de una pausa en la que el silencio se ha adueñado de la terraza como en una procesión —«¿Ha muerto?», ha dicho mi amiga—, el hombre ha vuelto a la matraca. Falsa alarma. No había muerto, seguía de parranda. Alguno de los presentes ha soltado un bufido para solidarizarse con los que estábamos hartos de gritos y nos mirábamos. Yo, que me da por lo literario, he pensado en Agatha Christie y en Asesinato en el Orient Express. Aviso de spoiler. He imaginado que cada uno de los clientes se levantaba a la chita callando y acabábamos con el necio poquito a poco, despacito, oh yeah, con ligeras pausas dramáticas. Pero, claro, podría parecer envidia. Y no.
Qué oscuras vilezas se le pasan a uno por la cabeza cuando se encuentra a tipos gritones. Pensaba: si llego a tuitear lo que haría, me llevan detenido. Menos mal que no tenía batería y no podía escribir, de lo contrario ya me habrían caído las hordas de tribunales del buenismo y estaría cantando en el chorus line de Chicago, el musical, como una de las presas.
Solo un valiente ha sido capaz de pronunciar una frase: «Camarero, ¿puede decirle al señor del fondo que baje la voz?».
El camarero no ha ido; mi amiga estaba en jarras a la vera del vocinglero diciéndole: «Soy amiga de tu mujer, ¿bajas la voz o se lo contamos todo ahora mismo?».
A mí me ha parecido un chantaje del demonio. Pero ha dado resultado. «¿Lo conoces?», le he preguntado cuando ha vuelto a la mesa. Y ha acariciado a mi perra como si fuera la mala de la película. Silencio.
SI TE PICA, TE RASCAS
Estoy viendo unas garras pintadas de rojo acabadas en punta que bien podrían pertenecer a una serie de televisión de esas con malos malísimos y buenos de bofetón. Es decir, unas uñas que podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Eclipsarían, por cuidadas y reconstruidas, un plano en el cine, un anuncio de televisión, y servirían, esto es lo admirable, para limpiar las escamas de una merluza de dos zarpazos.
Al contemplar las uñas de la señora —como un niño asombrado en un día de feria—, lo que más me llama la atención es cómo teclea en la pantalla del móvil, pero no solo por el cuidado baile de tecla en tecla, y hasta cierto punto contorsionista, sino por el modo con el que debe coger el aparato, deslizarlo en la mesa o partir el cruasán levantando las uñas al cielo. Es una coreografía más complicada que la del inicio de La La Land. Pienso: en esas garras cabe el pasaporte, el número de la cuenta corriente y parte del Guernica. Incluso las tablas periódicas, los reyes godos y los phrasal verbs. Resulta muy difícil ahuyentar una idea peregrina que me viene a la cabeza con carácter retroactivo: qué desperdicio de exámenes en el instituto. Cuántos meses de sacrificio imbécil y de desaprovechamiento de chuletas en papel. Cuántos de estudio. Mi observación sigue con aire investigador.
Las uñas son prisioneras de los dedos, como seres vivos que desean huir de los nudillos, terminada la función. Más en este caso que nos preocupa. No es fácil imitar los gestos que hace la protagonista de esta columna para levantar la taza o deslizar las pantallas del teléfono. En la contienda, así lo imagino, ¡esto es la guerra digital!, hay toda una coreografía nueva que me asombra. Las uñas largas y puntiagudas son una fascinante obra de ingeniería y mímica. Pienso en cómo se sube las medias, cómo pasa las páginas de un libro, cómo se pone las lentillas, e incluso mi zozobra me lleva a cosas más complicadas de escribir aquí. Cosas íntimas. Cosas que estáis pensando, pero que yo no debo, por respeto, pasar a palabras. Doy por sentada la duda y cierro el párrafo.
No es de extrañar que, cuando dejo de mirar las garras puntiagudas lacadas de rojo, me percate de que el café se ha enfriado. La culpa es mía, por mirar.
Salgo del local con la cabeza llena de preguntas y admiración. Y la realidad me abofetea no con uno ni con dos, sino con tres negocios al respecto en la misma calle: negocios de uñas. Nails, Nails, Nails. Así. Escrito en inglés. Al Hercule Poirot que habita en mí le corroe la duda: ¿negocios de uñas? ¿Tantos? A diez dedos por cada persona, veinte si contamos los pies, multiplicado por… Echo cuentas en el reflejo del escaparate. Y parado como Marcel Proust frente a la magdalena, me llueven las cuestiones: ¿dónde fueron a parar las tiendas de muffins de colores? ¿Siguen vendiendo carcasas de móviles? ¿Antes hubo yogures helados con frutas y eso que llaman toppings? ¿Ya acabaron con las de cigarrillos electrónicos? Ese mismo local que ahora afila uñas para una guerra de colores ha ido variando el cartel todas esas veces, del muffin a la laca. ¿Qué será mañana?
JÓVENES Y GUAPOS
Tiene buen cuerpo, es objetivamente guapo, la juventud se le marca en los hoyuelos de la sonrisa, anda por la calle con la mochila del gimnasio a cuestas y tiene ese brillo en los ojos mezcla de satisfacción y melancolía. Sentado en la terraza de un conocido café de Madrid, mira distraídamente por encima de las gafas de sol mientras acaricia el lomo de Mickey, su bulldog francés. Parece el chico que enamora a media ciudad y que uno tararea si tiene fantasías. Es actor.
Está claro que, dicho esto, pese a la melodía que cada uno acaba de inventar y esas imágenes que proyecta la imaginación, el lector pensará que es un actor famoso. De esos de revistas, póster, sesiones de fotos y pegatinas de quiosco. Se diría que, en su caso, tanta belleza acompaña al éxito.
Sí, es actor. No ha sido el suyo un camino de rosas, así que cuando se quita las gafas de sol, pensativo, y las deja en la mesa, su gesto refleja toda la tristeza del mundo. Hemos quedado, y miro desde el otro lado de la calle, le pongo un mensaje para bromear y contesta desde su móvil. Su movimiento parece que está acompañado de una banda sonora de Yann Tiersen. Hace un mohín totalmente cinematográfico y busca con la mirada.
Entonces uno vuelve a pensar en la fama, en la belleza y en el éxito a edad temprana. En cómo se digiere, en quiénes alumbran, cómo enfocan y qué pretenden. Promesas, promesas, promesas. Eres el rostro del año, el chico del mes, la joven estrella que anuncia Fotogramas cada mes. Una, otra, otra más. Sueños, oportunidades, la posibilidad.
«¡Hola!», me dice con la mano al descubrir que estoy cruzando la calle. Luego vocaliza mi nombre y sonrío por contagio.
El chico de la terraza que acaricia el lomo de su bulldog es uno de esos actores que no salen en letras grandes, hacen microteatros y se buscan el pan haciendo papelitos a cuatro duros. O euros. Me lo encuentro en Instagram día sí, día también, porque «necesita la visibilidad». Quiere triunfar, puede triunfar y merece triunfar. Pero las cosas no son tan fáciles en la farándula. «Imposible», añadiría él sin perder la sonrisa mientras acaricia a Mickey.
«Ven a verme», me dice mientras me abraza de nuevo para despedirnos. Yo, instantáneamente, le digo que sí. Que me haría ilusión y que confío en su futuro. «Ya sabes dónde estoy», me dice. «¿Dónde?», pregunto con ganas de apuntarlo en mi agenda. «En la cafetería del hotel equis», me dice. «Como tantos actores», añade mientras echamos a andar. Como tantos actores, musita mientras se pone las gafas.
SATÁN VIVE EN EL GYM
«¿Dónde vas ahora?», pregunto antes de colgar el teléfono. «Al gimnasio», me responden. Y en ese momento en el que se oye el clic, pi pi pi, me quedo mirando el cruasán de la mesa como si fuera una bomba de relojería. Pi pi pi. La culpabilidad tiene cuernos, dulces, está cubierta de azúcar glas, es jugosa, deliciosa y muy apetitosa. La culpabilidad está sobre la mesa junto a un café con leche y dos sobres de azúcar. La tentación vive arriba, decía Billy Wilder, y el azúcar, digo yo, espera en mi plato.
Pienso en los días en los que iba al gimnasio y me subía a la bici estática en una carrera de cincuenta minutos, hacía elíptica dando zancadas y daba saltitos en el tatami fingiendo karate o boxing o yo qué sé similar. Llevaba mi tarjetita a todos lados con las instrucciones y la tabla de ejercicios dibujada en iconos para que no hiciera falta ni saber leer: ahora toca pierna, mañana espalda y después brazos y pecho. (Los iconos siempre nos han salvado la vida, desde el románico). Yo seguía las normas y sufría en mi infierno. El resto de fauna del gimnasio se miraba con disimulo en los espejos con sonrisa de Gioconda y haciendo gestitos con los bíceps viendo su progresión, luego levantaban el culo y curvaban la espalda para verse al completo. ¡Oh! Y en ese mismo reflejo en el que la chica turgente y el chico prieto se veían dobles en sus maravillas, aparecía yo, sudando la gota gorda y con las gafas caídas hasta la punta de la nariz. Dante. El Bosco. La palestra.

Cambié de gimnasio. Y después, otro. Lo cerraron. Me matriculé en el más cercano. Luego cogí instructor. Después me harté. Lo mandé a hacer puñetas. Y cuando me di cuenta, tenía en el cajón de los cubiertos de la cocina más tarjetas de carné que el recepcionista de un hotel. El taco de fichas hablaba de mi progresión: ninguna. Mucho carné, poca endorfina.
Luego me dijeron que si pilates, que si el crossfit, que si zumba… ¡Zumba! Y acabé en yoga. Pero tumbadito en el suelo, descalzo y relajado, bajo el yugo de la música zen, me dormí. Me dormí mucho. Al cuarto día salí con la esterilla en el hombro, peregrinando a paso ligero a un bar donde me dieran una caña con la que subir la tensión. Y pensé: ya tienes otro carné para la colección.
Los fieles al deporte siempre dicen que cuando le coges el gustillo es una maravilla, y hablan como iluminados por la virgen de Lourdes en su bendición deportiva. Seguro que tienen razón. Les creo. ¡Será por creer! Confieso que les hacía caso, que me apuntaba y me compraba el estilismo adecuado para ir al gym. Me juraba y perjuraba que «¡esta vez sí! ¡Podemos!». Pero no. Esta vez, tampoco.
En mi cabeza se activaba un clic cada vez que entraba en el infierno: «Max, podrías estar haciendo esto, podrías haber ido al cine, podrías haber acabado el artículo, podrías haber hecho la compra, podrías haber quedado con tal, podrías ordenar la estantería». Así, subido en la bici estática, se me activaba una retahíla de posibilidades infinitas. Mientras el resto se miraba en el espejo como adonis y venus del sudor, yo andaba suspirando por nada. Y, claro, aquí estoy. Frente al cruasán. Rezando.
LO IMPORTANTE
Estoy en mi habitación, hace sol y vengo del supermercado, he comprado leche sin lactosa, fideos de cabello de ángel, mucho atún y gominolas. Antes de subir me he pasado por el bar nuevo que han abierto en el barrio, veo el exterior y me parece elegante, nórdico. Entro.
Tengo la sensación de ir vestido como Greta Garbo en sus años locos, cuando le dio por esconderse y se tapaba con mil ropas sin combinar. Se lo ponía todo. Le daba igual. A mí también. Por menos le habría montado una a mi madre: «¿Dónde vas así? ¿Y aquello que te compré? Ponte la chaqueta nueva», y todas esas cosas que decimos los hijos porque nos da apuro ver el estilismo de la libertad madura. Bobadas, leñe. Brindo por todas las Greta Garbo desordenadas que habitan en nosotros. No somos blogueros, no somos influencers, somos peatones, personas, gente, familia, vecinos.
Me miro de reojo mientras viene el café con leche a mi mesa. Calzo zapatillas rosas de cuando me dio por el running / footing / jogging (¿cómo se llamaba entonces?), unas de Nike flotantes, calcetines de rayas de colores, pantalón vaquero roto, camiseta larga, la sudadera de estar por casa desgastada y un chaquetón verde militar de esos tipo Évole. Un cuadro. Pero un cuadro feliz, aclaro. Sonrío tras la taza. Me miro y pienso: ¡qué suerte tengo! Ya he perdido el filtro del pudor adolescente que tantos años dura y que te hace sentir vergüenza por cómo vas. No sé en qué momento dejé de pensar que la gente te mira. Los nórdicos lo llaman hygge, que es algo así como bienestar. Un jersey, pelo informal, cómodo, equilibrio, funcional… La felicidad de las pequeñas cosas.
Un día la edad pone en equilibrio lo importante y lo urgente. Y ese día te relajas. Ese día empieza la vida. Es la segunda epifanía.
El bar huele a cruasanes recién hechos. A mis pies está toda la compra: bolsas del súper que asoman el contenido. Se ve el suavizante para la ropa, el papel higiénico y una funda para la plancha. Me da risa. Unos años atrás habría subido primero a casa y, después, me habría sentado en un bar peinado y perfumado. Ahora el orden lo deciden los impulsos y lo-que-te-apetece-hacer. Bienestar. Hygge.
Recuerdo cuando me sacaron unas fotos bajando la basura con mis Crocs y mi chándal de yoga. Caí fulminado al ver la revista. Añadían comentarios de esos crueles, como si todos los días toda la gente de todo el mundo bajara la basura y, al depositar la bolsa en el cubo, se fuera directamente a la alfombra roja de los Oscar.
Ahora, plin.
El gusto que da la libertad estética no tiene precio. La de diario. Esa que habla de nosotros. La real. Somos lo que somos bajando la basura, yendo a la compra y subiendo en ascensor. Somos esos. Los que estamos en casa. Somos esa prenda que nos gusta y que está vieja. La cómoda. Somos esos que aparecen en el relax del «me da igual».
LA FAMILIA BIEN, GRACIAS
Hay familias que se juntan alrededor de una paella. Se llaman, quedan y rascan el socarrat del arroz hasta que no queda ni una gota de sangría a la hora de las tartas heladas de dos sabores. Luego se amodorran en hermandad y se despiden con besos hasta la próxima vez. Los coches arrancan, las ventanillas bajadas, manos al viento y besos de despedida. En Navidad también se unen, incluso los hay que se van de crucero y alquilan muchos camarotes. Y lo más importante, no discuten. Y si lo hacen, es poquito. Aplauden, jalean al tío que cuenta chistes y recuerdan los bautizos una y otra vez. Luego sacan las fotos, las rememoran y se hacen otra en la misma situación como si el tiempo no hubiera pasado.
Esto lo sé porque me lo cuentan, porque aquí donde me veis, tan familiar y tan humano como Chenoa, siento alergia a las reuniones multitudinarias. Será que no hay tradición familiar en las haches de mis apellidos. Es algo similar a las cenas de trabajo, donde casi todos fingen que se llevan bien con el jefe o con la jefa, cuando lo más molón es el sueldo de fin de mes. La familia, por el contrario, no paga sueldo. Eso es cierto. En la familia todo es por amor. Pero a mí el exceso de amor como que me estomaga. Me repite. Y no hay farmacia que dispense Almax para los sentimientos.
No me lean como un descastado de mis parientes, no. Ni mucho menos. Los quiero. Los quiero por partes. Lo que pasa es que pertenezco a ese tipo de familia en la que jamás se han juntado para celebrar nada. Más allá de una boda y un bautizo, claro. Que aquí, como en el resto de España, somos católicos, apostólicos y celebradores. Pero a los postres, cada mochuelo a su olivo.
Lo escribo con envidia o, sobre todo, con desconocimiento, porque cuando veo esas reuniones me fascino y digo: ¿y los míos?, ¿qué pasa?, ¿no nos queremos? La respuesta es sí. Nos queremos. Mucho. Pero nos llevamos de otra manera, con otro tempo. Al ralentí. Montamos cenas, comidas y etcéteras, pero por comarcas. O sea, los de aquí, los de allí y los demás. La genética es como la nacionalidad del DNI, que la tienes y te da tus derechos y obligaciones, pero nada más. A veces pagas más impuestos que bendiciones recibes.
Tal vez nuestro desapego venga de la cantidad de tíos y tías que habitan ambos apellidos. Y eso, claro, crea una descentralización política difícil de juntar en un congreso de paella de fin de semana. O tal vez venga de otros asuntos que no vienen a cuento en este artículo porque desde que escribí mi última novela —La parte escondida del iceberg— me apetece un poco de jarana, espumillón y confeti. Parafraseando a Alaska en Fangoria, no quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. O como el inicio de Ana Karenina: todas las familias felices se parecen; las infelices lo son cada una a su manera.
QUÉ MANÍA TIENES
Cuando salgo de los museos me voy directo a la tienda de souvenirs y me compro un lápiz y una libreta. Al llegar a casa la amontono en el estante donde están las libretas y los lápices de los museos. Hay decenas. Todas vírgenes. Es mi manía. Tengo más. Algunas no son dignas de ponerlas en este folio. Pero supongo que no soy el único que al salir de casa comprueba que ha cerrado la puerta doscientas veces y que, una vez dentro del ascensor, vuelve a salir para cerciorarse de que sí, que está cerrada. Me desespera. Uno es consciente de que es un TOC (trastorno obsesivo compulsivo), como lavarse las manos mil veces, enderezar los cuadros u ordenar la ropa por colores.
Temo que mi perra ha empezado a tener su propio TOC. Gira en el mismo semáforo, salta en el escalón de siempre y se niega a hacer pis hasta que hemos girado la manzana. Luego se pone en el mismo sitio del sofá, esconde su juguete en el mismo lugar y hasta que no apagamos la luz no se va a la cama. Serán rutinas, pero a mí me parecen manías.
Una vez leí que David Beckham se compraba sesenta pares de calzoncillos al mes y que, en la nevera, lo tenía todo doble. Vamos, con un par. Han visto a Uma Thurman hacer yoga en el pasillo de los aviones. A Elton John quemar todo lo que toca. Y al rey de las manías, Woody Allen, tomarse la temperatura corporal cada dos horas. Más allá de los famosos, que siempre nos hace gracia porque nos parecen extraterrestres, a mí me inquietan las manías que tenemos los demás. Desde el que abre y cierra el grifo, el que pone el volumen en el mismo número par, el que mira la hora a la misma hora, el que repite una frase varias veces porque le da suerte, el indeciso que duda hasta cuando acierta, el que ordena toda su ropa como si trabajara en Inditex, los que se atormentan con la limpieza de los zapatos y van frotando el empeine como si fueran Aladino, los que coleccionan todo tipo de bobadas como amuletos y los obsesivos puros, que rumian todo lo que hacen hasta la extenuación.
Quién no conoce a un amigo que cuente las rayas del paso de cebra, el que pisa solo las blancas o aquel que no roza los adoquines rotos, o el que parpadea cuando ve números impares, el que tiene manía para sacar la pasta de dientes por arriba o por abajo, no como hábito, sino como obsesión, el que suma matrículas, el que toca dos veces el timbre, el que busca madera, el que pide un deseo, el que ordena los cubiertos como si estuviera en Buckingham, el que se pone chocolate con el café como trastorno, no como capricho. Y… ¡el sexo! Me callaré porque aquí parecerá que todas las manías son mías.
Somos coleccionistas de rarezas. Estar sano mentalmente, ser lo que se dice «un tipo normal», debe de ser lo anormal. La mayoría de los TOCS me parecen divertidos. Nos hacen un poco locos. La única manía que no soporto, como José Saramago, es la que tienen algunos de dar consejos sin haberlos pedido.
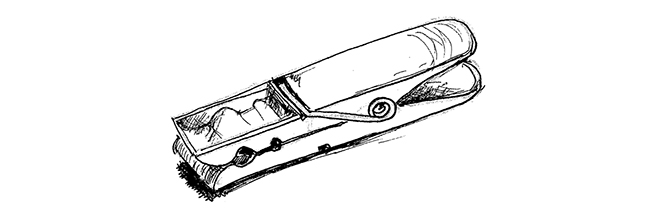
SACA LA PANDERETA
Ahora sí. Las calles ya se han travestido de Navidad y los escaparates de las tiendas andan entre el mundo cabaré, lo putón y lo cursi. Cuando sucede esto, cuando paseas bajo las luces y muchachos vestidos de papanoeles te reparten publicidad de turrones y/o consultas de videntes, llegas a casa con la necesidad de bucear en el armario y sacar las cajas del año anterior, destriparlas en el suelo y recuperar el espíritu del espumillón y la bola. Así ando ahora.
Me había negado —que conste en este folio— a decorar la casa. Porque no hay cosa que más me irrite que devolverlo todo a las cajas pasado el día de Reyes. Es la faena más ingrata del calendario: todo se enreda, y el caos convierte los buenos propósitos de cinco noches antes en juramentos poco bíblicos. Pero como rey de la contradicción y soltero de oro del edificio que soy, me he dicho: pon Navidad en casa, Max, no vaya a ser que parezca la vivienda más triste del barrio. Qué pena. Cómo se estropean las fantasías… Con lo que yo era de llenar la casa de Navidad.
Algunos años he estado a punto de hacer del salón uno de esos porches norteamericanos de Dyker Heights en los que invocan a la epilepsia con tanta luz. Pero me parecía mucho gasto y no me viene bien automedicarme. Y lo peor: imagina que se te funde la tira de las bombillas de los chinos, conectas mal la del Tiger y las velas hacen su oficio: arder. De pensarlo se me puso carne de reno. Nariz roja incluida, sí.
Resultado: he sacado el nacimiento sencillo, uno que tenemos hecho de fieltro desde 1965 y que con dos ramitas de pino nos queda muy aparente. De niño montaba la ampliación de Barajas en la entrada de casa; mi belén tenía ríos, afluentes, montañas y reyes en camello, reyes arrodillados y otros reyes esperando en el castillo. Era una congregación de monarquías de hombres solos. Luego contrataba muchas lavanderas que parecían clónicas y disponía a los pescadores sin caña a lo largo de toda la plata de Albal arriba, Albal abajo. A veces se volcaban, porque la estabilidad y la falta de espacio en mi casa no eran para aquel berenjenal de estructura que ponía en el recibidor. El ascensor paraba fuerte en mi rellano y siempre acababa con mi San José a la bartola junto a la burra. Las viviendas de VPO de mi pueblo eran más prácticas para dejarse de belenes y, con más o menos gusto, bordear los marcos de los cuadros con espumillón, darle dos vueltas a la pantalla de la tele y colgar alguna bola encima de la puerta, lejos de los vecinos de mano larga.
Ahora ni una cosa ni otra. La gente se compra cosas tan modernas que no parece Navidad. Toda la vida en una tradición de rojos y verdes y ahora aparecen beige, morado y gris. Es como si me cambiaran las señales de tráfico y me comiera el «STOP» porque lo pintan de color melocotón. Confieso tristemente (el niño que habita en mí me posee mientras escribo esto) que las luces de la calle me parecen de polígono industrial. El tema no es creer o no creer; es que ¡parezca Navidad!
CHICOS MALOS
Salgo del gimnasio y me quedo mirando el reflejo de mi sudadera en la pastelería de la esquina. Una especie de Holly Golightly en pleno centro de Madrid, pero con chándal y sudor. El típico propósito destinado a finiquitarlo en marzo. Me conozco.
En el azul noche de mi capucha aparecen tres roscones, varias cajas de bombones y un surtido de turrones cortados como piezas de Lego. Se reflejan en mis pupilas y en mis papilas. No, no, no, dice mi mente. Sí, sí, sí, dice mi estómago. Mi corazón calla.
Los miro con una ansiedad propia de estas fiestas tan entrañables (sí, lo he escrito; pido perdón al respetable), que se ve aumentada por las endorfinas tras el deporte generado. La culpa la tienen ellas, esas pequeñas proteínas que nacen en vete-a-saber-qué-portal desconocido del cerebro y que se pasean por los músculos generando una felicidad desmedida. Bueno, para mí —les confieso a ustedes, mis queridos lectores—, la auténtica felicidad está en esa vitrina pantagruélica llena de vaho y pasteles. La veo y me recorre por las tripas el espíritu de Juan Álvarez Mendizábal. Algo entre pecho y ombligo me llama a desamortizarle todo a la dueña, una expropiación forzosa, soflamas para quedarme con los bienes y tierras de las bandejas, enajenarlos, venderlos, comérmelos. Godoy me posee frente al cristal.
En ese momento veo a uno de esos chicos que han hecho deporte en el mismo gimnasio que yo. Pienso y escribo: qué paradójico que un mismo lugar cree seres tan diferentes bajo el mismo techo de neón. No hay nada más desigual que la uniformidad de un gimnasio.
En fin, el tipo sale como SuperRatón: superfeliz, supervitaminado y mineralizado. Yo, en cambio, miro el escaparate. Sigo ahí. Anclado en los deseos más prehistóricos: comer. Reconozco al muchacho porque los tengo radiografiados. Es uno de esos guapos que pueblan las pistas, los yugos y los tatamis. Es guapo. Punto. Podría dejarlo ahí, pero, en mi aburrimiento constante en la cinta de correr y en la tortura llamada elíptica, construyo análisis físicos de puritita observación.
Hay dos tipos de guapos. Al que se lo han dicho y al que no. O no tanto. Y los podemos diferenciar en su forma de andar. El guapo que ha nacido entre piropos, se ha criado entre piropos y vive entre piropos tiene una manera de caminar más lenta. Levanta el cuello, se pone la mano en el pectoral como si jurara la Constitución, abre los hombros para echar a volar, pisa con decisión los escalones y colecciona miradas en la nuca. Son, digamos, los consentidos. Los hemos criado para que anden así, como en los desfiles militares, como en los concursos de misses. Caminan para que se les valore. Van entre las pesas buscando aprobación, esperando nota, buscando miradas. Y para eso se ponen ropa que apriete o enseñe. Se relamen y se enfocan en el espejo como en una prueba del oculista, fijando la vista para traspasar el cristal.
«¡Hola!», me saluda el chaval mientras miro de reojo el escaparate donde pone Feliz 2018 con mazapanes. «Hola», digo sonriendo. «¿Vas a comerte algo?», me rebota con su respuesta. «No, qué va. Estoy esperando el bus».
EL BAR DE SIEMPRE
Creo que decir que te gustan los bares no significa alimentar el vicio. Si alguien nos preguntase si nos gusta divertirnos, sería absurdo contestar que no. De chaval me gustaba mucho el bar Mercé, en Utiel, donde ponían unos mejillones al vapor para quitarse el sombrero y chuparse los dedos. En Buñol tuve La Selva como lugar de ocio, cañas y patatas bravas. En la universidad nos colábamos en otro del que no recuerdo el nombre, maldita sea, será la edad o el exceso, y que debía de coleccionar las mismas características: mugre, ruido y espuma bien tirada. En Madrid tengo cerca Las Nieves, donde te acompañan la caña con un platito de patatas revolconas. Una especie de masa no muy uniforme con pimentón y torreznos. Maravilla castiza.

En fin, que mi vida puedo ir narrándola según los bares que he ido pisando. Un mapa emocional de fiestas, cumpleaños, tardes de aburrimiento, confidencias o citas de amor. Lo mismo me he tomado la primera que la última, he planeado viajes con amigos o terminado novelas, he cerrado la noche o brindado por la mudanza. El bar, nuestro bar, el que nos pilla cerca, el que parece una extensión de nuestra casa, es también hogar.
Y, curiosamente, entre todos los bares que pisamos, yo me quedo con los menos finos. Digamos, los más rústicos, algo vulgares y de naturaleza familiar. Esos en los que se respira algo de sueño, un poco de canalla y mucho de normalidad. Esos bares en los que puedes bajar en chándal, con el vaquero viejo y listo para la boda. Da igual. Eres conocido, te sabes el camino al aseo y os llamáis por vuestro nombre. Bares, qué lugares. Como la canción.
Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido nuestro local. Nos hemos abandonado a su disfrute, lo hemos maldecido y nos hemos dado cuenta de la mala calidad de los vasos cuando hemos traído visitas. Siento, ya desde hace bastantes años, que donde sobra tontería y finura es donde te sientes bien. Sí, también, a todos nos gusta un poco el lujo y que nos bendigan con apariencias; pero la quincalla, aquello que no tiene adornos ni relumbrón, es donde más libre estás. Lo mismo que ponerse la camiseta vieja para estar en casa. Y, sinceramente, viva la ausencia de envolturas. Qué agotadoras son las apariencias, señor.
Dicho esto, añado que mi bar favorito en París es uno bien matón en pleno Saint Germain: Le Baltó. El camarero, Laurent, me pone un carajillo de anís (lo llama «électrique») con golpe de alegría y se apoya en la barra con su gorra de garçon. La parroquia es excelente, desde un falsificador de obras de arte que ha trabajado lo suyo a uno que no para de peinar con las manos mientras dibuja viñetas de prensa. Todo eso y mucho más que no puedo contar porque no me queda espacio y… por pudor. Tenía razón mi padre: las cervezas en casa no saben igual que las del bar. Qué grande, papá.
¡ESA PUERTA!
Yo tengo a los que cierran las puertas en un altar. Pero vamos, en un puritito santuario en el que pongo velas y aplausos. Fíate de la gente que cierra las puertas. Os lo digo. Fíate. De esos que cuando entran en la panadería la dejan entornadita, de los que hacen el esfuerzo por cerrarla cuando entran en el bar o de los que la empujan al salir. Esa gente vale millones. Esa es la gente que vota bien. Esa es la gente que pone el intermitente. Esa es la gente que dice «buenos días». Esa es la gente que no te echa el humo a la cara. Esa es la gente que se quita las gafas de sol para hablar. Esa es la gente que no tira el chicle al suelo, ni las pipas ni las colillas… ¡ni escupe! Esa es la gente que no monta grupos de WhatsApp eternos. Esa es la gente que cede el asiento. Esa es la gente que no grita. Esa es la gente que dice «por favor» y «gracias». Esa es la gente que no aparca en los sitios reservados para sillas de ruedas ni se cuela en la fila con artimañas de tunante. Esa es la gente que no sacude las migas del mantel por el patio de luces sin mirar si hay ropa tendida en el segundo. La gente que no hace ruido en el cine. La gente que pide la vez. La gente amable. ¿Tan difícil es?
Creo que soy bastante claro. Mi amiga Sol y yo nos hemos pasado la mañana currando en un café (sus temas y los míos), levantando la mirada cuando el aire tiraba los papeles y el biruji nos congelaba la espalda. La primera vez, ha sido levantarnos varias veces. La segunda, una mirada de «que saquen los leones al coso y se los coman». La tercera ha sido un «¡esa puerta, coño!». La clásica ebullición de arrebato y fuego.
De alguna forma, mis padres fueron insistentes con el asunto en mi niñez. Pura pedagogía. No quiero idealizar los setenta (no caigamos en la nostalgia), pero eran bien firmes. Si olvidaba el «buenos días» cuando salía del bloque, mochila en ristre, y me cruzaba con algún vecino, recibía tal colleja de mi madre que me ardían la memoria y el cuello durante días. Mi padre, en cambio, te decía, frío como un témpano de hielo: «¿No tienes nada que decir?», enarcando las cejas de manera inquisitiva. Y entonces tú te echabas a lloriquear porque barruntabas el gélido discurso que vendría después, en casa. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Paquita. Buenos días, Enilde. Buenos días, Francisco. Buenos días, tía Vicenta. Fue duro. Pero no tanto como la cara de asesina múltiple que se le pone a mi amiga Sol cada vez que alguien no cierra la puerta.
Oye, que la simpatía no está reñida con la educación, ni el respeto con la modernidad, ni la cortesía con la actualidad. Que se puede ser novísimo y educado, solidario y amable. Un poquito de civilidad, urbanidad y, ¡yo qué sé!, empatía. Me huele a que esto tiene mucho que ver con el último informe PISA sobre la enseñanza. Poquito interés en aprender y menos en disimular.
LO INVISIBLE
Ando embobado mirando la mierda de las calles. Oye, qué espectáculo. Un rato largo de entretenimiento desde que he cogido el periódico hasta que he terminado de pasear a mi perra por Malasaña, un barrio de Madrid. Toda esa mugre que va acumulándose de manera feliz en los árboles, en las papeleras y en los bordillos se me había hecho invisible hasta hoy. Qué iluso. Me había acostumbrado a verla y ya era imperceptible. Y diréis: ¿por qué hoy? Pues no sé. Pero hoy se hizo visible, como una epifanía de porquería. De pronto, aquello que me parecía pulcritud, cosmopolitismo y calles de cañas y amigos, ha pasado a ser la realidad. Alguien ha descorrido el telón de Oz y he visto la verdad que me tapaba la fantasía. Todo eso que son rayajos en las paredes, puertas marcadas con nombres o escaparates estampados de jeroglíficos de rotulador, y que algunos llaman puerilmente «grafitis». Qué ternura. La ciudad se ha ido llenando de mierda. ¿Qué queréis? ¿Que lo diga en plan poético? ¿Que me ponga a buscar metáforas para edulcorar el panorama, el paisaje urbano? Pues no. Ni ganas. Ni una línea voy a gastar en finuras literarias.
Poco a poco hemos ido perdiendo respeto por nuestra casa y la hemos ido cagando hasta verla como está ahora. La ciudad, los bancos donde uno debería sentarse, las persianas de los comercios, los árboles y los portales dan asco. He salido feliz y he vuelto con cara de gif. Un bucle de vergüenza. He ido sumando excrementos de los que «se olvidan» de recogerlos, entornos de contenedor como vertederos grasientos a fuerza de meses, tal vez años, escupitajos, chicles pegados a la baldosa como pistas de yincana, colillas a miles, papeles, restos de hamburguesas, vómitos secos, bolsas de patatas, publicidades, cajetillas arrugadas… En fin. ¿Cuántos sinónimos de «mierda» se me pueden ocurrir para llamar la atención en este artículo? Llamadlo mugre, porquería, inmundicia, roña, suciedad… Como quiera, lector. Escoja libremente su palabra. Y no ponga excusas. Somos nosotros. Que ya lo decía mi abuela: no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Lo mismo hay que hacer un Masterchef o un OT de limpieza y presumir de barrio, de jardines y de aceras. Que luego bien que nos gusta salir al extranjero y decir lo monísimos que estaban los parques de las postales.
En el último informe de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), se dice que Madrid, Alicante, Valencia y Jaén son las ciudades con las calles más sucias de España. Vaya. A lo mejor no habría escrito este artículo de pisar otras aceras. Pero, qué quieren que les diga, me pilla todo. Hago pleno. Lo curioso es que no están más limpias las que más invierten por habitante y año. Lo digo porque ahora algunos dirán lo de los presupuestos y tal. Están más limpias las que más se cuidan, se miman, se quieren. Más claro, agua. Enhorabuena a Bilbao, Oviedo y Gijón. Las más valoradas.
EL MOMENTO MÁS FELIZ
«El momento más feliz es cuando llegas a casa y me besas y hablamos de todas las cosas que van a pasar».
Tarareo la canción de La Casa Azul para escribir este artículo de julio mientras las gotas de sudor forman caminos dignos de película X por la espalda y el cuello. Qué cerca me siento de aquellos actores porno en estos momentos de tecleo frenético. El sexo también es un momento feliz, pienso. Pero hay más. Muchos más.
Ayer, a las cinco de la tarde, el teléfono se puso a dar timbrazos y mi perra y yo pegamos un bote porque estábamos dormidos en el sofá. Era un amigo. Uno de esos que se quejan por todo y andas con miedo a meter la pata; todo le afecta para mal. Le dije: «Es verano, estás en la playa, ¿también te quejas del calor?». Lo digo porque en invierno se queja del frío. Y eso ya es agotador por inevitable. «Llámame en cinco minutos con una noticia positiva», le dije.
Desolador resulta que muchas veces no encontremos cuál es nuestro momento feliz. No digo de exagerada felicidad, de fuegos artificiales y cataratas de confeti; hablo de las pequeñas cosas que nos gustan, que nos sacan una sonrisa y que pasan desapercibidas porque esperamos el premio Gordo durante todo el día.
El momento más feliz es cuando echo el café y deshace los hielos junto a la rodaja de limón. El momento más feliz es cuando mi perra salta y viene con la correa pidiendo un paseo, y me besa y se lanza y sonríe a la manera que tienen los perros. El momento más feliz es cuando llevo a mi madre al médico y le dicen que todo bien, que más adelante, que la esperan dentro de unos meses. El momento más feliz es cuando noto las sábanas frías de un hotel y huele a nuevo. El momento más feliz es cuando me encuentro diez euros en el bolsillo y me los gasto en helado como si fuera un derroche de vida azucarada. El momento más feliz es cuando paso a la farmacia y la báscula está ocupada y me voy jubiloso sin pesarme. El momento más feliz es cuando, tras un camino de piedras, curvas y polvo, llegamos a la playa vacía, se ve el mar entre los pinos y parecemos robinsones. El momento más feliz es cuando adivinas el color de los Lacasitos abriendo la boca. El momento más feliz es cuando ves que queda un 70% de gozosa batería. El momento más feliz es cuando no suena el despertador. El momento más feliz es cuando apuras la botella y queda vino para todos. El momento más feliz es cuando te da el aire en la cara, cuando tu hotel tiene vistas, cuando firmas el contrato, cuando coges el último trozo de tarta, cuando lloras a gusto al final de la película y te da igual que se encienda la luz.
Mi amigo llamó a los cinco minutos. «¿Tomamos algo?».
«¿Qué celebramos?», pregunté.
«Que somos amigos y que hace calor».
CUÑADOS Y «ENTERAOS»
Es curioso que quienes quieren quedar bien en el restaurante a la hora de elegir el vino siempre cumplen la misma liturgia: se ponen intensos, fingen repasar los nombres de la carta y, al final, optan por uno cercano a la zona del final, que es donde están los caros. «¡Este es muy bueno, os lo aseguro!», te espetan, como si hubieran nacido en las barricas de una bodega. Enhorabuena, chaval. No hay que ser muy listo para semejante exhibición de maestría vitivinícola. Más barato, malo; más caro, mejor. Incontestable. Aplausos. Esa escena costumbrista prueba únicamente que sus armas sociales son buenas, que se saben mover en la pedantería, raíz de la diplomacia, y que pueden engañar a la comparsa de una cena, pero nada más. Dejarse arrastrar por ese efectismo de la petulancia es de chiste. Es muy cuñado, que decís ahora. Muy de «el enterao», que hemos dicho siempre. Visto el truco, se acabó la magia.
Hablé con unas amigas, que se dedican profesionalmente a la enología, sobre este asunto trivial: «¿Cómo elijo un vino en una cena cuando la oferta es grande?», les pregunté. Ellas, de raíces, cepas y sarmientos, me dijeron que basta con escoger uno del centro de la tabla, ahí no hay miedo al descenso. La clase que me impartieron de cultura en caldos me dejó patidifuso. Olores, sabores, colores… Demasiado para reproducir.
Pero resulta que una botella llamó mi atención. Os leo: «Tinto de fuerte color, rojo púrpura intenso con ribetes violáceos, muy expresivo y afrutado en nariz, con taninos vivos en boca y gran estructura». Era la etiqueta de un vino de Jumilla en la que el bodeguero, con toda la sorna del mundo, había añadido lo siguiente: «Como si te digo que unos vampiros de buena familia lo recolectan solo en noches de apareamiento del cernícalo mientras escuchan a Chiquetete…». Me fascinó el texto. Algunos, hartos de tanta liturgia con el vino, no han tenido ningún miedo a burlarse de los enteraos con toda la gracia.
Mis amigas, al ver la broma de etiqueta, rompieron a reír. Me explicaron que ahora está de moda decir singularidades al percibir el aroma, porque la realidad es que los vinos ofrecen olores curiosos. Que si regaliz, que si piña, que si hierba recién cortada, que si algodón de azúcar, que si tabaco, que si chocolate, que si chicle, que si minerales, que si vainilla, que si pelo de muñeca Nancy, que si el óxido de los clavos de Cristo… Vamos, que puedes decir lo que te venga en gana que siempre parecerá que tienes en la nariz la fábrica de moneda y timbre de las fragancias. El truco es la seguridad, mear primero y marcar territorio, como los perros. «Este vino me huele a camisa de once varas», a ver cómo se quedan.

¡MÓVIL, PARA QUÉ OS QUIERO!
Justo antes de sentarme en la terraza de Fuencarral me doy cuenta de que llevo un chicle pegado en el zapato y arrastro un trozo de periódico como una serpentina. Me piso con el otro pie e intento deshacerme del carnaval, pero en el baile monto un chachachá improvisado en la acera. Pie delante, pie detrás, un-dos-tres. Me subo las gafas de sol para disimular y busco silla. Qué patético, pienso. Alguien me ha grabado y aparezco en algún meme de internet en cero coma.
«¿Qué le pongo?», me pregunta el camarero.
Media de vergüenza a la plancha y un café de ridículo, por favor.
Cuando quiero quitarme las gafas y los sarampiones de la cara, me doy cuenta de que nadie se ha percatado de nada. Nadie. He hecho la escena sin público. A platea vacía. Sin la más mínima atención. Todo el que pasa por la acera anda con el móvil en la mano, mirando la pantalla iluminada de luz. El primero sonríe ante el teléfono, otro lo toquetea con velocidad casi ficticia, la señora de rojo busca en la agenda —se nota por cómo recorre el dedo—, la chica de Zara va tecleando con ira, un hombre toca y mira, toca y mira —intuyo que es Twitter— y busca hashtags curiosos en los que meterse y opinar. El estudiante de los auriculares tararea mudo y vocaliza lo que escucha, la muchacha de los leggings intuye la respuesta de su novio y le da a enviar con fuerza, el de traje pasa datos haciendo pantallazos, la niña de la mochila juega con los dos dedos…
(Creedme, apunto todo esto con velocidad porque escribo desde mi mesa mientras espero mi media de vergüenza y el café de ridículo caliente).
Y tú, ¿qué lees? Esto, respondes. Ok. Sigo.
En los minutos en los que decido observar con interés científico, compruebo que solo dos de cada diez que camina por la acera no lleva el móvil en la mano. Uno es porque arrastra dos pesadas bolsas del Carrefour y otro porque anda ajustándose el jersey.
Desde que hacemos todo con el teléfono, las calles han cambiado, también la forma de ligar, de pedir comida, de opinar o de elegir el voto. El apéndice es voraz: cuanto más lo usas, más nos exige. De hecho, le pregunto a un amigo: «¿Qué te gustaría que inventaran?». Y me dice, resuelto y sin dudar: «Las baterías más duraderas. Se agotan demasiado pronto», puntualiza. Y sí. Ahora no solo andamos con el móvil, ahora echamos el cargador o una batería externa porsiacaso. Y más. Buscamos mesa en el restaurante cerca del enchufe. Entramos en el local con un radar: SE BUSCA ENCHUFE, SE BUSCA ENCHUFE…
«Te paso un enlace de Youtube, te vas a mear», me dice.
Es el vídeo de un hombre bailando chachachá hasta caerse por mirar el móvil. No soy yo.
A TU EDAD YO…
Un proverbio árabe alerta: basta un insecto para derribar un país. Ese insecto acaba de pasar por mi lado con todo su cariño. Y ha picado. Yo estaba sentado tomando café y el chavalito, mochila en ristre, se ha acercado para decirme que de mayor quiere ser como yo.
—¿Cómo?
—Que de mayor quiero ser como tú.
—Oye, que no soy tan mayor —he respondido en plan colega mientras el chico se meaba de risa y de vergüenza—. Es broma —le digo—. Tampoco es para tanto —añado con melodrama fingido.
Agradezco el piropo, de verdad. Lo agradezco mucho y se lo digo. Pero el desastre se veía venir. Ha añadido:
—Te veía en televisión cuando era muy pequeño, con mi abuela.
Catástrofe. Explosión. Miseria emocional.
—Oye —le digo—, me matas en dos frases, como los insectos del proverbio.
—¿Qué proverbio? —responde.
En ese momento, entre risas, cara inflamada de roja y móvil en la mano para la foto, te entra ternura. Te ves reflejado en el chaval que fuiste y en el que ya no eres por mucho pantalón corto que te pongas en verano, calces náuticas y por mucha crema que esparzas con asiduidad por tu cara cosecha del setenta y uno. La realidad debería estar prohibida, pero existe. Y te das de bruces con ella.
«¿Me puede decir la hora, señor?». El día que alguien te dice eso ya estás marcado a muerte como los toros de la ganadería. Ese día empieza la madurez a bofetones. Olvídate de aparentar o preguntar con ingenuidad a tus amigos cómo los trata la vida. La vida es así. Como el fútbol. Y te trata como puede.
Mi madre siempre dice que dejó de mirarse al espejo porque el espejo es un mentiroso y no muestra el interior. Qué sabia, la tía. Un día no muy lejano alguien se levantará del autobús para que te sientes tú. Y ese día, ay, preferirás ir agarrado a la barra como un koala antes que sentarte.
Cuando el insecto joven de hoy me ha picado con su aguijón, he dicho gracias. Porque a los piropos se responde agradecido y, sobre todo, porque tener veintidós es una fortuna. Para mí los quisiera. El chico no se ha dado cuenta, pero en ese momento en el que ha dicho al despedirse: «Te conservas bien», yo notaba cómo las bolsas de los ojos se me hinchaban en plan zódiac de salvamento, metía barriga como cuando se encoge un filete en la sartén y sonreía apretando empastes para salir bien a su lado. Todo a la vez.
«De mayor quiero ser como tú» y otras formas de finiquitar la autoestima tituladas «Te conservas bien a tu edad». Haré un estudio.