ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA / LAS PATERAS Y EL ARCA DE NOÉ (MÁS SOBRE ANTOLOGÍAS POÉTICAS CONTEMPORÁNEAS)
ÍNSULA 863
NOVIEMBRE 2018

Nota: este artículo empieza en la página 6 de la edición en papel. El número entre corchetes [![]() X] corresponde a la página de esa edición
X] corresponde a la página de esa edición
El canon y el dogma
En una época caracterizada por la suspensión de la autoridad, donde se confunden autoridad (auctoritas) y poder (potestas), no sorprende la suspicacia ante las antologías poéticas por parte de los mismos que ejercen de antólogos; una tarea, como la de crítico literario, requerida de sólida formación, muchas lecturas y sensibilidad sobresaliente, pese a lo cual el ejercicio de ambas está a la libre decisión del que se lo proponga. Participante activo en lo que Marrero Henríquez ha denominado «género de la disculpa» (en Ferrari, 2008: 28), el antólogo pretende situarse fuera del campo de la sospecha al que apuntan conceptos inseparables de su labor, hoy malsonantes, como jerarquía y aristocratismo (Ruiz Casanova, 2007: 24). Y ello puede hacerlo asegurando que su obra no es realmente una antología, o apelando a la condición distinta u otra de una determinada antología frente a las demás, o subrayando, en fin, la intrascendencia del propio acto seleccionador, puesto que habrá de ser sancionado o corregido por el tiempo.
A esta resistencia a ser infectado por el desprestigio de las antologías se debe el que el texto de presentación de Limados arranque de este modo: «Desde un primer momento dejemos claro que esta recopilación de autores no es una antología» (Torre, 2016: 13). Y enseguida se desovillan los motivos: las antologías, las generaciones, los conciliábulos conectados a revistas o estéticas…, son «círculos con las maneras de la mafia», además de indicio de su relación «con la actual crisis económica, pero aún más, con la co-[![]() 7] rrupción ética y moral» (14). A ello se debe también el que Isla Correyero, antóloga de Feroces (1998), afirme en parecido sentido que ella no es filóloga, ni antóloga, y que su recopilación es, en realidad, una muestra. O que Veinticinco poetas españoles jóvenes (2003) oculte en cubierta a sus urdidores, que hacen del no estar una forma de estar poco llamativa (aunque sí figuran entre los antologados). O que Remedios Sánchez titule una antología consultada y panhispánica El canon abierto (2015), casi un oxímoron que evidencia que todo canon propende naturalmente a ser un sistema cerrado. O que una antología de poesía joven se llame La otra joven poesía española (Krawietz & León, 2003). O, para no seguir, que Bagué Quílez (2012) apele a Magritte («Ceci n’est pas une pipe»), lo que transcrito al caso sería «Esto no es una antología»; aunque, sabedor de que el subterfugio no pondría su tejado a resguardo de pedradas ajenas (ni aun de las propias: un antólogo responsable desconfía de su propuesta antológica), termina asumiendo a rastras su condición.
7] rrupción ética y moral» (14). A ello se debe también el que Isla Correyero, antóloga de Feroces (1998), afirme en parecido sentido que ella no es filóloga, ni antóloga, y que su recopilación es, en realidad, una muestra. O que Veinticinco poetas españoles jóvenes (2003) oculte en cubierta a sus urdidores, que hacen del no estar una forma de estar poco llamativa (aunque sí figuran entre los antologados). O que Remedios Sánchez titule una antología consultada y panhispánica El canon abierto (2015), casi un oxímoron que evidencia que todo canon propende naturalmente a ser un sistema cerrado. O que una antología de poesía joven se llame La otra joven poesía española (Krawietz & León, 2003). O, para no seguir, que Bagué Quílez (2012) apele a Magritte («Ceci n’est pas une pipe»), lo que transcrito al caso sería «Esto no es una antología»; aunque, sabedor de que el subterfugio no pondría su tejado a resguardo de pedradas ajenas (ni aun de las propias: un antólogo responsable desconfía de su propuesta antológica), termina asumiendo a rastras su condición.
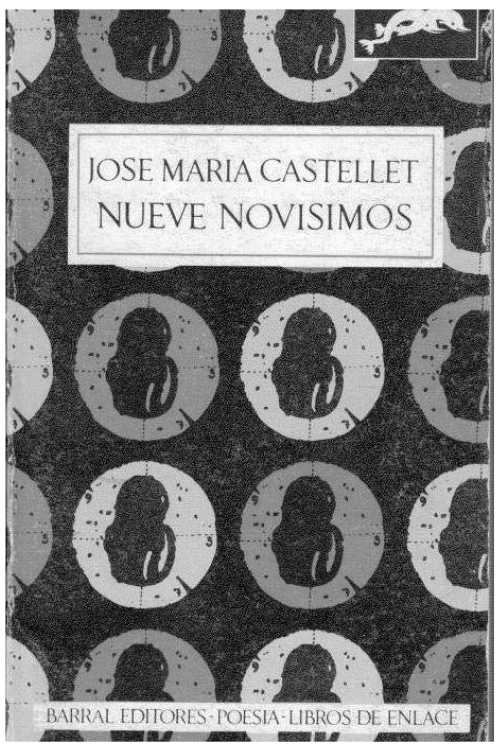
Y, sin embargo, la antología es un género que ha crecido con la poesía lírica. A las razones de brevedad de sus unidades menores, los poemas —que hace impensables las antologías de novelas, aunque no las de microrrelatos—, se añade otra de más fuste, y es que en la poesía no actúa el mercado como elemento discriminador; de ahí que se recurra a un medio de filtro y discernimiento en el que alguien reescribe lo escrito, no a modo de palimpsesto, sino insertándolo en un marco nuevo que mediatiza su significado, como actualización de «dime con quién andas…».
Frente a lo que sucedía aún en el Romanticismo, donde los autores solo excepcionalmente publicaban libros de poemas, los principales instrumentos de difusión y canonización de la poesía contemporánea son las revistas y las antologías; estas últimas a partir del modernismo, cuando los enemigos del sistema literario vigente aparecieron formando, como en falange macedónica, en La corte de los poetas (1906). Pero si en las revistas domina la presentación de estéticas y movimientos irruptivos, las antologías se orientan más a establecer valores y nombres contra el olvido. Las revistas tienden a formalizar el dogma; las antologías, a establecer el santoral canónico. La revista Índice (1921-1922), de Juan Ramón Jiménez, hace sitio a los poetas nuevos (Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Lorca…), que velan allí sus armas; diez años después, la antología Poesía española (1932), de Gerardo Diego, los acomoda en sus mortajas histórico-literarias. Tras ella, y con el objeto de reducir la selva de publicaciones a un jardín ameno (florilegio), el curso poético ha ido represándose cada cierto tiempo en selecciones que hoy se valoran por su capacidad para «acertar el futuro», en la medida en que este terminó confirmando o no sus propuestas; aunque, si nos permitimos un adarme de cinismo, a veces el antólogo atina con un pronóstico en la medida en que logró imponerlo: la citada antología de Diego es un ejemplo.
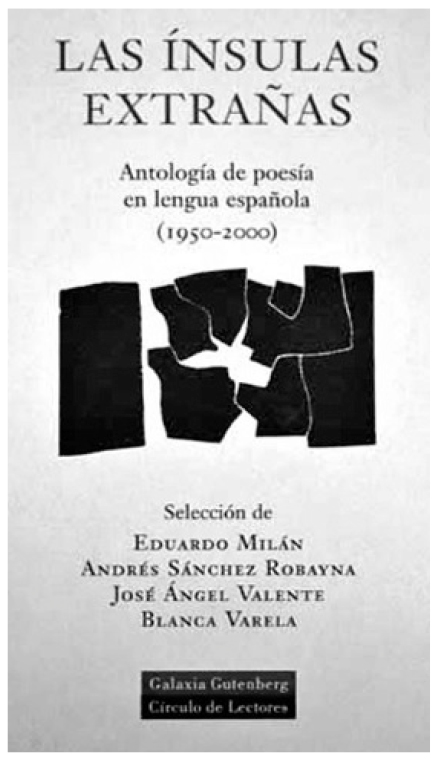
De acertar el futuro a inventar el pasado
Hasta la Transición democrática, las antologías poéticas respondieron a cuatro modelos fundamentales. Un primer tipo es el de las antologías con propósito generacional explícito, donde un antólogo reúne a un grupo más o menos compacto de autores que concentrarían las marcas estéticas y singulares de una época: verbigracia, Nueve novísimos poetas españoles, de Castellet (1970). Un segundo tipo persigue lo mismo, pero implícita y a veces no exclusivamente, pues se integra a unos poetas nuevos, que constituyen lo específico del volumen, en una relación más abarcadora de autores consolidados que los arropan. Como ejemplo, Veinte años de poesía española (1960), del mismo Castellet, no es tanto una antología de poetas realistas de posguerra como de los del medio siglo (a quienes habilitó un panorama más amplio en que encajaran naturalmente; lo mismo que hizo Gerardo Diego en 1932, donde los del 27, la parte del león, aparecían tras los incontestables Unamuno, los Machado y Juan Ramón Jiménez). El tercer caso es el de la antología consultada, en que el antólogo registra un estado de opinión que no controla (aunque, si no selecciona a los antologados, sí selecciona a los consultados, lo que hace los resultados menos impredecibles). La Antología consultada de la joven poesía española, de Francisco Ribes (1952), es ejemplo de estas compilaciones, y de sus limitaciones también: la representatividad de los incluidos se hace a costa de la ausencia de los distintos que la sociedad literaria no podía absorber (no hay ningún poeta de Cántico, ni vanguardistas como Ory o Cirlot, ni siquiera los grandes autores de Escorial). En cuarto lugar figuran las antologías de índole temática o de corriente poética, como El tema de España en la poesía española contemporánea (1964), de José Luis Cano, o Poesía social (1965), de Leopoldo de Luis.
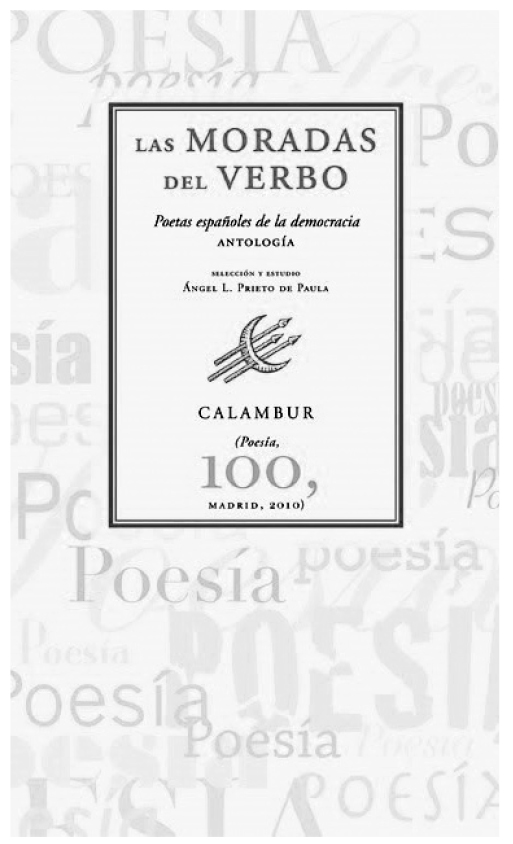
Desde mediados de los setenta y prácticamente hasta ayer, hay nuevas categorizaciones debidas al empeño de reconformar la historia literaria instituida, que había sufrido los cercenamientos y constricciones del franquismo. A la reincorporación de los exiliados, poco productiva salvo en el terreno simbólico, se suma la (re)aparición de autores (Gil-Albert, mucho después Fonollosa) que venían a complementar, y en casos a revolver, un orden asentado sobre heridas mal cicatrizadas. Era el momento de antologías retrospectivas que operaban sobre el pasado con afán revisionista —también las escolares son retrospectivas, pero no revisionistas—. Añádase a ello el diluvio de recuentos y antologías regionales, propiciado por el hervor particularista tras la reinvención autonómica del Estado. Todo lo cual derivó en confusión [![]() 8] e hipertrofia de publicaciones. La vieja idea del florilegio —al menos desde Flores de poetas ilustres (1605), de Pedro Espinosa—, que pretendía poner a buen recaudo a los poetas sobresalientes de una época, dio en una desmesura más relacionada con las pateras de náufragos a plazo cierto que con el arca de Noé.
8] e hipertrofia de publicaciones. La vieja idea del florilegio —al menos desde Flores de poetas ilustres (1605), de Pedro Espinosa—, que pretendía poner a buen recaudo a los poetas sobresalientes de una época, dio en una desmesura más relacionada con las pateras de náufragos a plazo cierto que con el arca de Noé.
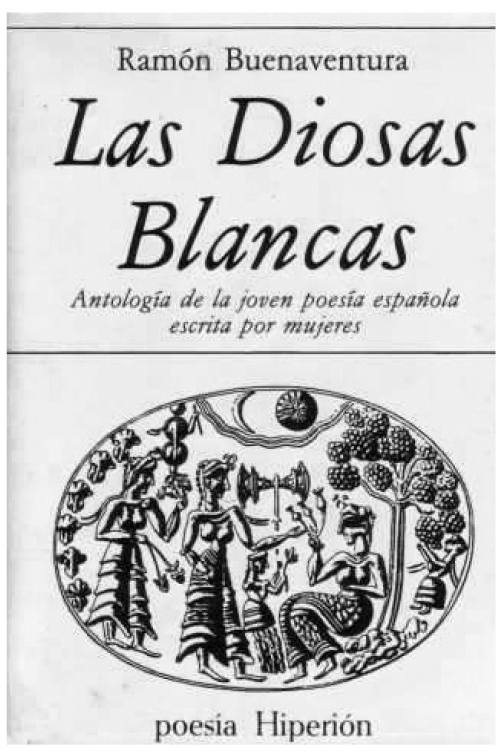
Un paradigma relativamente reciente de esta voluntad de remover el canon lo constituye Las ínsulas extrañas (2002), ambiciosa antología panhispánica muy dependiente de la poética de los antólogos, y también antologados, Andrés Sánchez Robayna y José Ángel Valente —ya muerto para entonces—, por la parte española, y Eduardo Milán y Blanca Varela, por la americana, y que se pretendía continuadora de la mexicana Laurel (1941). La introducción dogmática propone un modelo estético cuya aplicación rigurosa hubiera implicado dejar fuera a varios que sí figuran, incluso contra los límites autoimpuestos (poesía entre 1950 y 2000), como sucede con Miguel Hernández; pero el lecho de Procusto no suele aplicarse a quienes están ya canonizados (igual que la Iglesia católica al hacer santo a quien para los devotos ya lo era, como Juan de la Cruz, de quien procede el título). El jardín antológico está presidido por dos columnas enfrentadas: Neruda (difícil de cohonestar con la doctrina introductoria) y Juan Ramón Jiménez, cuya inclusión servía, de paso, para rebatir la antología de catecismo realista que lo había borrado: Veinte años…, de Castellet. Todo lógico en un compendio inspirado realmente por los españoles: la poesía española contemporánea, arrastrándose por el fango del realismo e incapaz de conectar con las grandes corrientes europeas, frente a la americana, muy superior y salvada por el empuje de la vanguardia; aunque, una vez hecha la confesión de culpa, la selección prima desproporcionadamente a los poetas de España.

Cinco años atrás, Antonio Rodríguez Jiménez había reunido a autores de un amplio arco cronológico (de Elena Martín Vivaldi a Aurora Luque) en Elogio de la diferencia (1997). En la nómina abundan poetas que, sin o —a menudo— con premios y apoyos institucionales, carecen del reconocimiento de sus pares con mayor capacidad para generar opinión. La difusa caracterización de unos poetas puestos bajo el marchamo de «no clónicos» desplaza la referencia estética hacia los que no están: esos poetas «clónicos», entiéndase «de la experiencia», a los que tanto se parecen muchos de los incluidos.
El orden restaurado
Respecto a las antologías que se remontaban como máximo al sesentayochismo, la Transición y los primeros años de gobierno del PSOE propiciaron el asentamiento de quienes habían llegado para subvertir los modelos de la tradición realista. Un paso importante en esta institucionalización de la disidencia fue Joven poesía española (Moral & Pereda, 1979), que araba lo ya arado por Castellet en Nueve novísimos (y donde no había más presencia femenina que la de las dos antólogas). La primera propuesta en incorporar poetas distintos, en general sesentayochistas rezagados o algo más jóvenes, es la de José Luis García Martín Las voces y los ecos (1980), hito inicial de un camino atento a la efusión sentimental y a la primacía del yo, que incorpora esguinces anecdóticos, acoge el lirismo elegiaco y no se rinde ante reclamos experimentalistas. Cuando, unos años después, publicó La generación de los ochenta (1988), quedaba registrada la línea de continuidad entre aquellos sesentayochistas «no novísimos» y los jóvenes poetas de la experiencia. En un arco temporal entre el segundo tramo sesentayochista y los primeros poetas de los ochenta está la relación de E. de Jongh Rossel Florilegium (1982), o la de Luis Antonio de Villena Postnovísimos (1986), cuyo rótulo establecía la estética «novísima» como referencia caracterizadora para los que llegaban después. Ya hacia el final del siglo, la antología de Miguel García-Posada (1996) está marcada por las poéticas figurativas, y la de Luis Antonio de Villena (1992) aboga por una poesía acaso «menos poética», por más concernida por los asuntos de la vida y el hombre contemporáneos.
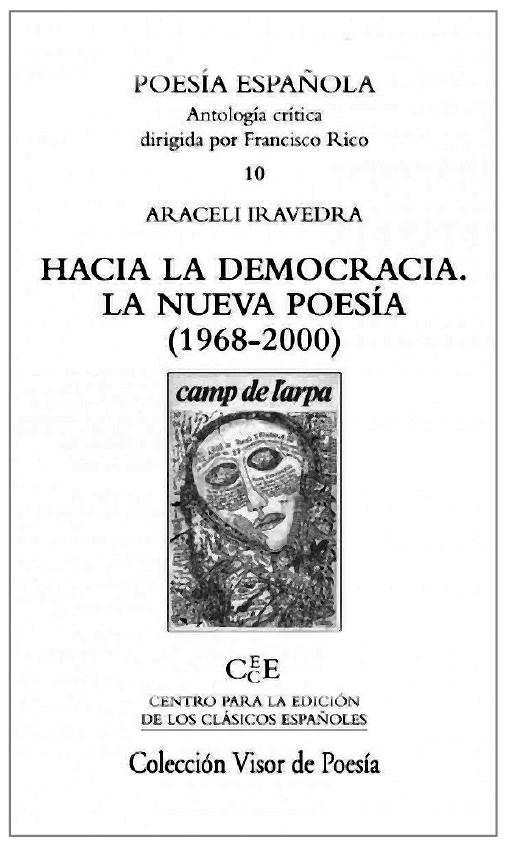
La selección de Cano Ballesta (2001) es de índole académica y no altera sustancialmente el dibujo marcado por otras compilaciones. José Luis García Martín es autor de Treinta años de poesía española (1965-1995) (1996), que si por el título remitía a Un cuarto de siglo… (1965) —reedición ampliada de Veinte años…—, de Castellet, por su franja cronológica era su continuación, dentro de la estética de emoción, sencillez comunicativa y confesionalismo tamizado que ha privilegiado este autor. Al modelo de antología consultada responde, por su parte, la de la editorial Visor, El último tercio del siglo (1968-1998) (1998), de cuyos resultados se colige la preeminencia, entre los más jóvenes, de la poesía de la experiencia, así como el mantenimiento de los nombres centrales del sesentayochismo, con las correcciones que el tiempo había ido haciendo desde entonces.
La progresiva emergencia sociocultural de la mujer en el posfranquismo, frente a la preterición antecedente, había dado pie a Las diosas blancas (1985), de Ramón Buenaventura, que puso a la luz a autoras muy valiosas e inició una secuencia de antologías de mujeres a cargo de Noni Benegas y Jesús Munárriz (1997), José María Balcells (2003) o María Rosal (2006), entre otras muchas. De gran importancia es el panorama general que presentó Luzmaría Jiménez Faro (Poetisas españolas, 4 vols., 1996-2002).
Obturados por conglomeración los principales conductos de la poesía de la experiencia en la época de entresiglos, los caminos de [![]() 9] deriva a partir de ella, o de ruptura con ella, afectaron a las antologías. Todavía Los poetas tranquilos (1996), de Germán Yanke, se plegaba sin dogmatismo a una línea realista, de tono conversacional y dirección comunicativa, conectada con las estéticas del medio siglo. Pero antes y después hubo diversas propuestas que impugnaban el dechado realista y experiencial. Entre ellas, La prueba del nueve, de Antonio Ortega (1994). A pesar de que decía no ser una antología de tendencia, los convocados coincidían en rasgos como el fragmentarismo estético, la escrutación lingüística y el desvío realista, frente a una situación colonizada por la poesía de la experiencia. Este desplazamiento hacia los referentes que se impugnan, ahora dentro del espíritu «de la diferencia» —mucho menos acotado estéticamente que el de la antología de Ortega—, prevalece en El hilo de la fábula (1995), de Antonio Garrido Moraga, para los poetas de los ochenta; poco después el antólogo aplicaría el mismo foco a las poéticas del 68 y posteriores en De lo imposible a lo verdadero (2000).
9] deriva a partir de ella, o de ruptura con ella, afectaron a las antologías. Todavía Los poetas tranquilos (1996), de Germán Yanke, se plegaba sin dogmatismo a una línea realista, de tono conversacional y dirección comunicativa, conectada con las estéticas del medio siglo. Pero antes y después hubo diversas propuestas que impugnaban el dechado realista y experiencial. Entre ellas, La prueba del nueve, de Antonio Ortega (1994). A pesar de que decía no ser una antología de tendencia, los convocados coincidían en rasgos como el fragmentarismo estético, la escrutación lingüística y el desvío realista, frente a una situación colonizada por la poesía de la experiencia. Este desplazamiento hacia los referentes que se impugnan, ahora dentro del espíritu «de la diferencia» —mucho menos acotado estéticamente que el de la antología de Ortega—, prevalece en El hilo de la fábula (1995), de Antonio Garrido Moraga, para los poetas de los ochenta; poco después el antólogo aplicaría el mismo foco a las poéticas del 68 y posteriores en De lo imposible a lo verdadero (2000).
Hubo intentos de interpretar la salida de la poesía de la experiencia como una ruptura producida por implosión en la relativa compacidad anterior. Es lo que ensaya Luis Antonio de Villena en 10 menos 30 (1997), ejercicio voluntarista que apunta ámbitos de atracción como un nuevo simbolismo, un retorno del clasicismo grecolatino en clave posmoderna, y un conocimiento de tintes visionarios. Después de todo, en el afán de hacer concordar lógicos y órficos, figurativos y metafísicos, se sitúa otra antología del autor, La lógica de Orfeo (2003). Años después, y constreñida a los poetas de la democracia, se publicaría Las moradas del verbo (2010), de quien firma estas páginas. Avanzando hacia el nuevo siglo, José Luis García Martín prosiguió su saga antológica con La poesía figurativa (1992), Selección nacional (1995) y La generación del 99 (1999). Ya en el XXI, algunos antólogos efectuaron una relectura de lo establecido por prestigios ganados y antologías precedentes; así Morales Barba (2006) y Sánchez-Mesa (2007).
Dos antologías de esos años ejemplifican, más que estéticas distintas, posturas encontradas en la pretensión de mostrar modelos y habilitarse un lugar. Veinticinco poetas españoles jóvenes (2003) es una antología de acarreo, pactada por los tres antólogos semiocultos que la nuclean —Ariadna G. García, Guillermo López Gallego y Álvaro Tato— y el resto de los incluidos, constituidos en sociedad de intereses comunes. La otra joven poesía española (2003), de Alejandro Krawietz y Francisco León —también antologados—, se sitúa, según deja entender el llamativo título, frente a la poesía realista e incluso pseudorrealista dada por la convención hispana, tanto si derivó hacia la figuración exterior como si lo hizo hacia la poesía de la experiencia.
La poesía en la(s) nube(s)
Los efectos del capitalismo tardío activaron la actitud crítica, el compromiso sociopolítico y la conciencia ecologista, que tomaron el testigo abandonado de las viejas poéticas engagées. En 1998 Isla Correyero había publicado Feroces, que supuso una relación de «radicales, marginales y heterodoxos», como predicaba el subtítulo, en una zona estética a menudo señalada por el expresionismo, el realismo sucio y el descarnado objetivismo enunciativo. En esa línea proseguirían las recopilaciones sucesivas de Voces del Extremo (desde 1999). Eduardo Moga quebraba la asimilación entre compromiso y escritura realista con su andanada antifigurativa Poesía pasión (2004). Enrique Falcón, por su parte, lanzó Once poetas críticos en la poesía española reciente (2007); y Alberto García-Teresa hizo lo propio con Disidentes (2015), cuya dispersión cronológica impide una aplicación específica a la poesía joven. El recopilatorio de Marta Agudo y Carlos Jiménez Arribas Campo abierto (2005), aunque está regido por un criterio de índole formal —poemas en prosa—, lo hace en cuanto que los antólogos sostienen una correlación entre poema en prosa y estéticas en verdad modernas (y escasamente realistas): una regurgitación del enfrentamiento entre tradicionalismo y vanguardia, que se concreta en la fácil contraposición entre los tirantes del verso y la libre andadura de la prosa.
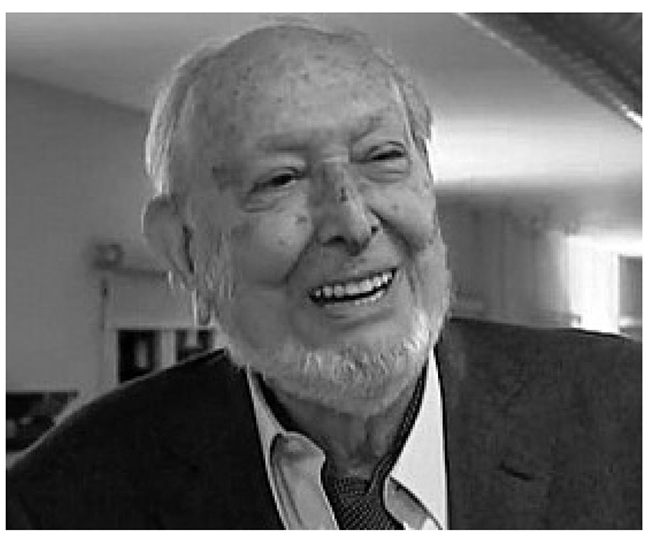
José M.ª Castellet
Las tendencias poéticas más jóvenes fueron acogidas en las antologías de Juan Carlos Abril (2008), Bagué Quílez y Santamaría (2013) y Bagué Quílez (2012): todas ellas dejan constancia de los temas y vectores de la lírica actual, su relación con el canal de difusión, la creación de un nuevo sujeto y los caminos de la poesía enredada (o en las nubes de la blogosfera).
En esta maraña, y ciñéndonos a antologías recientes que compendian las principales corrientes poéticas desde el 68, y a los autores ya asentados en la historiografía, destacan dos que pueden funcionar como recopilatorios razonables de una época. Metalingüísticos y sentimentales (2007), de Marta Sanz Pastor, muestra una actitud cautelosa y equilibrada, que se veta caprichos y atiende a lo que ha sido bendecido por la crítica de distintas trincheras, casi como lo haría una antología consultada, solo que sustituyendo la consulta por la opinión integradora y muy solvente de la antóloga. La otra es Hacia la democracia (2016), de Araceli Iravedra. Si en la nómina se permite más libertades que Sanz, la cantidad de la información y la calidad de los comentarios resultan ejemplares. La sobreabundancia de trigo no estropea la cosecha, aunque el prurito de decirlo todo sin desdeñar ningún flanco —como los excursos teóricos sobre poetas «del 2000», sin cabida en la sección antológica— abruma un tanto: el lector agradece que se le entregue un recuento abordable, para lo cual los estudiosos deben ponerse una piedra por corazón y talar lo prescindible con contemplación, pero sin contemplaciones. Al cabo, de ambas antólogas podemos fiarnos, aun si ellas tampoco son infalibles.
Á. L. P. D. P.—UNIVERSIDAD DE ALICANTE