
Era la primavera siguiente, después de haber estado a punto de perder a Radu en las aguas heladas del río. De espaldas en el suelo, Lada contemplaba las ramas llenas de hojas, la copa tan tupida que todo se teñía de su intenso color verde. El preceptor hablaba sin parar. Radu, obediente, lo repetía todo. Faltaba poco para que cumpliera los doce, y ella los trece. Por alguna razón, el paso del tiempo, y la incorporación de más años a su nombre, llenaba a Lada de aprensión. Aún no era bastante. Todavía no. Tanto tiempo, y tanto camino aún por recorrer…
Sin embargo, después de siete años de estudio —siete años en la misma ciudad, y en el mismo castillo—, ya sabía leer, escribir y hablar en latín como el que más. Era el idioma de los contratos, de las cartas y de Dios. Lo sentía formal, rígido en su boca. El valaco se consideraba un idioma vulgar. Era un idioma oral, que pocas veces se escribía.
Pero qué dulce lo sentía en su lengua…
—Ladislava —la interpeló el preceptor.
Era joven, e iba siempre afeitado, ya que al no poseer tierras no tenía derecho a dejarse crecer la barba. Lada lo encontraba insufrible, pero su padre insistía en que educasen juntos a los dos hermanos. De hecho, las palabras exactas de su padre habían sido las siguientes: Al gusano llorón es una pérdida de tiempo educarlo, pero al menos podemos incluir a Lada, que tiene un cerebro al que vale la pena dar forma. Lástima que sea niña.
Más lista, más fuerte y más robusta. Después de tantos años, Lada seguía recordando la lista de razones por las que, según su padre, no tenía esperanzas de salir vencedora contra él. Desde entonces su objetivo había sido ganarse su cariño, y demostrarle que podía ser las tres cosas. En pos de esa meta corría sin descanso, segura de que al otro lado de la meta —cuando hubiera logrado ser más lista, más fuerte y más robusta— su padre la miraría con más orgullo y más amor del que le hubiera merecido nunca Mircea, el mayor. Mircea ya era adulto, y era el heredero. En caso de necesidad salía al campo de batalla. Suavizaba las tensiones entre las familias boyardas, comía con su padre, hacía planes con su padre y montaba a caballo con su padre. Era la mano derecha de Valaquia; una mano que no se cansaba de tirar del pelo, pellizcar la piel y encontrar pequeños modos de hacer daño sin que lo viera nadie más.
Y algún día sería príncipe.
Si vivía lo suficiente.
Pero antes de que Mircea fuera príncipe, antes de que se hiciera demasiado tarde, Lada ocuparía su lugar en el corazón de su padre. El día en que Vlad le había devuelto el cuchillo, y la había declarado hija de Valaquia, era también el primer día en que la había mirado de verdad, y desde entonces Lada alimentaba ese recuerdo como lo que era, a la vez un placer y una tortura.
Repitió la última frase en latín que había dicho el preceptor. Luego la dijo en húngaro, y en turco.
—Muy bien. —El preceptor, incómodo, cambió de postura en el taburete de madera que llevaba siempre consigo—. Aunque nos iría mejor a todos si estudiásemos entre cuatro paredes.
Su antecesor había abofeteado a Lada por exigirle que saliesen, y ella le había partido la nariz. El de ahora no iba nunca más allá de amables sugerencias, que eran siempre pasadas por alto.
—Esta es mi tierra.
Lada se levantó y estiró los brazos por encima de la cabeza, forzando la rigidez de las mangas. No le gustaba quedarse a estudiar en el castillo. Los obligaba cada día a cruzar a caballo las murallas de la ciudad e internarse en la verde frescura del campo, dejando atrás las casitas extramuros, las chozas y, por último, el sucio y sórdido extrarradio de la capital. A los caballos los dejaban en campos llenos de flores moradas, mientras Radu y ella estudiaban a la sombra de árboles tupidos, de corteza clara.
—Esta tierra no es tuya. —Radu rascó el suelo con un palo, escribiendo los verbos en latín.
—¿No estamos en Valaquia?
Asintió. Tenía una mancha de tierra en la nariz, que le daba un aspecto ridículo, de niño pequeño. A su hermana la irritaba. Radu estaba siempre con ella, como un apéndice de su existencia, y Lada nunca tenía claro qué sentimientos albergar hacia él. A veces, cuando aparecía en el rostro del muchacho una sonrisa que era como el reflejo del sol en un arroyo, o cuando lo veía quedarse dormido, se adueñaba de ella una especie de anhelo inexplicable que le daba pavor.
—Siéntate derecho. —Le estiró la barbilla y le limpió la nariz con su camisa, de manera tan brusca que él gritó e intentó apartarse. Lada le apretó más la barbilla—. Esto es Valaquia, y yo soy la hija de Valaquia. Nuestro padre es el príncipe de Valaquia. Sí que es mi tierra.
Su hermano, finalmente, dejó de resistirse y la miró con mala cara, mientras sus grandes ojos se cuajaban de lágrimas. Qué guapo era… Tenía una cara que hacía pararse a las mujeres por la calle, y hacerle mimos. Cuando sonreía, y se le marcaban los hoyuelos, la cocinera le dejaba repetir de lo que más le gustase. Y cuando Lada veía que Radu lo pasaba mal, tenía ganas de protegerlo, cosa que la ponía de mal humor. Radu era débil, y protegerlo parecía una debilidad. Estaba claro que de esa flaqueza no pecaba Mircea con ella.
Soltó su barbilla y le frotó el cuello. El mes anterior, Mircea le había estirado con tal fuerza el pelo a Lada que le había dejado una pequeña zona calva, que a duras penas empezaba a repoblarse. Las niñas tienen que saber cuál es su sitio, le había susurrado.
Lada levantó la cara hacia el rayo de sol que pugnaba por atravesar las hojas. Suyo. Aquel sitio era suyo. Se lo había dado su padre, y Valaquia siempre les pertenecería.
—Hay gente que no quiere que el país sea nuestro. —Radu borró con los pies lo que había escrito en el suelo.
—¿Podemos seguir con…? —empezó a preguntar el preceptor, pero Lada levantó una mano para que se callase.
Se puso en cuclillas y eligió una piedra redonda que se ajustaba perfectamente a la palma de su mano. Equilibrada. Pesada. Giró el cuerpo y lanzó la piedra por los aires. Se oyó un impacto sordo, seguido por un grito agudo de rabia, y después por una carcajada. Bogdan, que había intentado acercarse a ras del suelo, se levantó.
—Esfuérzate más, Bogdan. —La mueca de desprecio de Lada se convirtió en una sonrisa—. Ven, siéntate, que Radu está destrozando el latín.
—Radu lo está haciendo muy bien. —El preceptor fulminó con la mirada a Bogdan—. Y a mí no me pagan para educar a ningún hijo de niñera.
Lada clavó en él una mirada fría e imperiosa, con toda la autoridad que le correspondía por su nacimiento.
—Te pagan por hacer lo que te pidan.
El preceptor, muy apegado a su nariz, recta y sin defectos, suspiró, cansado, y reanudó la clase.
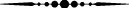
—Ahora en húngaro —le ordenó Lada a Bogdan, recorriendo el pasillo con paso firme y seguro.
Tirgoviste tenía la disposición de las grandes ciudades bizantinas: un castillo en el centro, rodeado por las mansiones de los boyardos, luego otro anillo, compuesto por los domicilios de los artesanos y de los comediantes que gozaban de la protección de los boyardos, y por último, ya fuera de las grandes murallas, todos los demás. Dentro de las murallas, las casas estaban pintadas con un abanico deslumbrante de rojos, azules, amarillos y verdes, y se disputaban la atención un derroche de flores y de fuentes susurrantes. En todas partes acechaba, sin embargo, el hedor de los residuos humanos, y las masas de los pobres y de los enfermos parecían acercarse lentamente, pero sin descanso, al recinto interior. Lada era testigo de que hasta había chozas pegadas a la muralla.
Lada y Radu tenían prohibido pasearse por el borde exterior de Tirgoviste. Siempre que salían de la ciudad, eran llevados por las calles a tal velocidad que a duras penas atisbaban algunas casas destartaladas, y algunos ojos hundidos y llenos de recelo.
Por mucho empeño que pusiera el castillo donde vivían en parangonarse en esplendor con Constantinopla, no lo conseguía. Era oscuro y estrecho, con paredes gruesas, ventanas angostas y pasillos laberínticos. La hechura del castillo demostraba hasta qué punto eran mentira los estanques, los jardines y la ropa de colores vivos. Tirgoviste no era Bizancio. Ni siquiera Bizancio era ya Bizancio. Como todas las tierras tan cercanas al Imperio otomano, Valaquia se había convertido en lugar de paso de otros ejércitos más poderosos, un camino machacado una y otra vez por pies cubiertos de armaduras.
Puso una mano en la muralla, para sentir el frío del que nunca se desprendían del todo los sillares. El castillo era al mismo tiempo el objetivo y la trampa. Dentro de él nunca se había sentido a salvo; y el brusco tono y la tensa actitud de su padre le indicaban que él también se sentía constantemente amenazado. Ella anhelaba vivir en otro sitio, en el campo, en las montañas, en algún lugar bien resguardado desde donde se pudiera ver al enemigo a varios kilómetros de distancia. Algún sitio donde su padre pudiera relajarse y tener tiempo para hablar con ella.
Pasaron dos jenízaros. Eran soldados de élite otomanos, traídos de otros países como impuesto, y formados desde su niñez para servir al sultán, así como a su dios. Las largas alas blancas de sus sombreros de bronce subían y bajaban al compás de unas risas y una conversación completamente relajadas. El padre de Lada insistía en que el castillo era un símbolo de poder, pero se resistía a ver el auténtico simbolismo de Tirgoviste: no les confería poder a ellos, sino a otros sobre ellos. Allá eran prisioneros, cautivos de las exigencias de las poderosas familias boyardas. Y lo peor de todo era que, si bien el Papa había ungido como cruzado al padre de Lada, seguían siendo un estado vasallo del Imperio otomano. Vlad pagaba el privilegio del trono sacrificando dinero, vidas y su propio honor al sultán otomano, Murad.
Bogdan siguió contándole lo que había hecho durante el día en el idioma de sus vecinos del oeste, los húngaros. Lada, que de vez en cuando corregía su pronunciación, penetró en la sala principal. Dentro estaban los dos jenízaros, ociosamente apoyados en una pared. Solo les dedicó una mirada pasajera. Eran como una piedra en su zapatilla, una constante irritación.
Bulgaria y Serbia tenían acuerdos similares con el sultán: pagaban al Imperio otomano con dinero y niños a cambio de estabilidad, a diferencia de Hungría y Transilvania, que se resistían al vasallaje por las armas. La tensión fronteriza requería constantemente la atención de Vlad, que no tenía más remedio que ausentarse durante semanas, y le provocaba dolores de barriga que lo ponían irritable y de mal humor.
Lada odiaba a los otomanos.
Uno de los jenízaros levantó una de sus pobladas cejas. Pese a su aspecto búlgaro, o serbio, hablaba en turco.
—Es fea, la niña. Suerte tendrá el príncipe si le encuentra un partido. O eso, o un convento no muy exigente.
Lada siguió caminando como si no hubiera oído nada. Quien se paró fue Bogdan, encrespado. Dándose cuenta de que los entendían, el soldado se acercó con interés.
—¿Habláis turco?
Lada asió a Bogdan de la mano y contestó con una pronunciación perfecta.
—Para dar órdenes a los perros del castillo hay que aprender turco.
—Pues con ellos deberías estar muy a gusto, perra. —Rio el soldado.
Lada sacó su cuchillo antes de que se diera cuenta ninguno de los dos soldados. Como era demasiado baja para llegar al cuello del jenízaro, se contentó con un tajo salvaje en el brazo. Él soltó un grito de dolor y sorpresa, mientras retrocedía y buscaba su espada.
Lada le hizo un gesto a Bogdan, que se lanzó hacia las piernas del soldado y le hizo tropezar. Ahora que el jenízaro estaba en el suelo, su cuello era un blanco fácil. Lada le puso el cuchillo debajo de la barbilla. Después miró al otro. Era un hombre, o más bien un muchacho, pálido y delgado, con unos ojos marrones y sagaces. Ya tenía una mano en la espada, de hoja larga y curva, como las que se estilaban entre los otomanos.
—Hay que ser tonto para atacar a la hija del príncipe en su propia morada. Dos soldados contra una niña indefensa. —Lada le enseñó los dientes—. Muy malo para los tratados.
El jenízaro delgado apartó la mano de la espada y retrocedió con una sonrisa perfectamente a juego con el arma. Luego hizo una reverencia con el brazo en señal de respeto.
Bogdan se levantó como un resorte, temblando de rabia. Lada sacudió la cabeza, mirándolo. Había hecho mal en implicarlo. Ella tenía intuición para el poder: los finos hilos que conectaban entre sí a todos los miembros de su entorno, cómo estirarlos, tensarlos y rodear a alguien con ellos hasta cortar el riego sanguíneo…
O hasta que se partían.
Lada tenía muy pocos hilos a su disposición, y los quería todos. Bogdan casi no tenía ninguno, y si alguno tenía era solo en virtud de ser varón. La gente ya lo respetaba más que a su madre, la niñera. A Lada le daba dolor de mandíbula la facilidad con que saludaba la vida a Bogdan.
Hundió un poco el cuchillo, pinchando otra vez al soldado en el suelo, por si acaso, pero no tan fuerte como para perforar la piel. Después se incorporó y se alisó el vestido por delante.
—Sois esclavos —dijo—. A mí no podéis hacerme daño.
Los ojos del jenízaro delgado miraron pensativos por encima del hombro de Lada, donde estaba Bogdan. Lada se llevó a su amigo de la sala, tomándolo del brazo.
—Deberíamos contárselo a tu padre. —Bogdan estaba indignado.
—¡No!
—¿Por qué? ¡Tiene que saber que te han faltado al respeto!
—¡No se merecen ni que les prestemos atención! Son menos que el barro. Y a nadie se le ocurre enfadarse con el barro por que se le haya pegado al zapato. Te lo quitas y no vuelves a mirarlo.
—Tu padre debería saberlo.
Lada frunció el entrecejo. No tenía miedo de que la castigaran por sus actos. Lo que temía era que su padre se enterase de cómo la veían los jenízaros, y se diera cuenta de que tenían razón. De que era una niña. De que, mientras no se casara, valía tan poco como los perros del castillo. Tenía que ser más lista, sí; sorprenderlo y agradarle sin cesar. Le daba pánico la idea de dejar de divertirle, y de que ese mismo día su padre se acordase de que una hija no le servía de nada.
—¿Nos castigarán?
La cara de Bogdan, que a Lada le era tan familiar y querida como su propio rostro, se contrajo de preocupación. Estaba creciendo como un pimpollo en primavera. Ya era mucho más alto. Lada lo recordaba siempre a su lado, hasta donde tenía uso de memoria. Le pertenecía, como compañero de juegos, confidente y hermano, si no de sangre, sí de espíritu. Como marido. Todo lo que tenía Radu de débil lo tenía Bogdan de fuerte y persistente. Le estiró una de sus grandes orejas, que sobresalían de la cabeza como las asas de un botijo, y a las que daba más valor que a cualquier objeto suntuario del castillo.
—Los jenízaros solo tienen el poder que decidamos nosotros que tengan.
Lo dijo para tranquilizarlo, aunque sin dejar de pensar en la espada curva que colgaba sobre el trono de su padre. Un regalo del sultán. Una promesa, y también una amenaza, como casi todo en Tirgoviste.
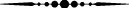
El día siguiente, Lada se despertó tarde, con el sueño pegado a los ojos y el cerebro embotado por las pesadillas. Al otro lado de la puerta de su dormitorio se oía un ruido extraño, una mezcla de hipo y de gemido. Se levantó, hecha una furia, e irrumpió en la habitación que conectaba la suya con la de Radu. Era donde dormía la niñera.
Se la encontró encogida sobre sí misma, meciéndose con los brazos apretados contra el cuerpo. Era ella la que hacía el ruido. También estaba Radu, dándole palmadas en la espalda con la mirada perdida.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Lada, sintiendo crecer el pánico en su pecho como un puñado de abejas.
—Bogdan. —Radu hizo un gesto de impotencia con las manos—. Se lo han llevado los jenízaros.
Ahora las abejas ya eran un enjambre. Lada salió corriendo de la habitación para ir al estudio de su padre, a quien encontró inclinado sobre varios mapas y libros de cuentas.
—¡Padre! —Lo dijo desesperada y sin aliento. Pequeña. En solo una palabra se desbarataron todos sus esfuerzos por obligar a su padre a no verla como una niña, pero no pudo evitarlo. Él la ayudaría. Él lo arreglaría—. ¡Los jenízaros han secuestrado a Bogdan!
Su padre levantó la vista, a la vez que dejaba la pluma y se limpiaba los dedos con un pañuelo blanco que, manchado de negro, aterrizó, inútil ya, en el suelo. Respondió con calma.
—Me han dicho los jenízaros que han tenido problemas con uno de los perros del castillo. Ha herido a un soldado. Nos han pedido que les proporcionemos un sustituto que haya aprendido turco. No es poca suerte para el hijo de una niñera, ¿verdad?
Lada notó que le temblaba el labio inferior. La emoción que sentía cuando la miraba su padre, aquel orgullo frenético y desesperado, se echó a perder de golpe. Él sabía muy bien lo que significaba Bogdan para ella, y aun sabiéndolo había permitido que los jenízaros le arrebatasen a su amigo del alma.
Le daba igual. La estaba estudiando, pendiente de su reacción.
Lada apretó las manos temblorosas, convertidas en puños, y asintió con la cabeza.
—Procura que a partir de ahora los perros se porten bien.
Los ojos de su padre, atravesándola, soltaron las abejas, y la dejaron vacía por dentro, llena de ecos. Lada hizo una reverencia, salió muy rígida y se derrumbó contra la pared, apretándose los ojos con los puños para que no salieran lágrimas.
Era culpa suya. Podría haber pasado de largo, sin decirles nada a los jenízaros. Era lo que habría hecho Radu. Pero ella no, ella tenía que desafiarlos, tenía que burlarse de ellos; y uno de los dos —el delgado— había intuido, solo con mirarla, la mejor forma de hacerle daño.
Se le partieron todos los hilos, que se enroscaron en su corazón y lo estrujaron. Era culpa suya, pero su padre la había traicionado. Podría haber dicho que no. Debería haber dicho que no. Debería haberlo impedido, demostrando a los jenízaros que era él quien mandaba en Valaquia.
Había optado por no hacerlo.
Lada no se podía quitar de la cabeza la imagen del pañuelo, sucio y arrojado al suelo, olvidado desde que ya no estaba prístino. Su padre era un derrochador. Su padre era débil.
Bogdan merecía algo mejor.
Ella merecía algo mejor.
Y Valaquia merecía algo mejor.
Regresó mentalmente a la montaña, a la cumbre donde recordó cómo la había abrazado el sol. A diferencia de su padre, ella nunca se desentendería de su país. Ella lo protegería.
Amenazó con brotar un pequeño sollozo. ¿Qué podía hacer? No tenía poder.
Todavía, se juró. No tenía poder… todavía.