
1446: Curtea de Arges, Valaquia
En pleno verano del duodécimo año de vida de Lada, cuando llegó la peste, y con ella el insistente zumbido de mil moscas de color negro y azul, Vlad decidió abandonar la ciudad con Radu y ella. Mircea, a quien ambos sufrían como hermano mayor, estaba en Transilvania, limando tensiones. Cabalgando al lado de su padre, Lada sentía una gloriosa visibilidad. Detrás iban Radu, la niñera y Bodgan, y al final de todo la guardia de su padre. Vlad iba señalando accidentes del paisaje: un camino escondido en la falda de una montaña, un antiguo cementerio de muertos olvidados y lápidas gastadas, las zanjas que abrían los campesinos para canalizar el agua del río hacia los campos… La tierra estaba sedienta, pero no tanto como Lada por beber las palabras de su padre.
Un breve alto en la pequeña y verde localidad de Curtea de Arges les permitió presentar sus respetos en una iglesia de la que su padre era protector. Normalmente a Lada le irritaba la formación religiosa. Aunque fuera a la iglesia con su padre, se trataba solo de un deber político, consistente en ser vistos y observados y dejar que tal o cual familia se acercara más a ellos que las otras, por cuestión de prestigio. El canto de los sacerdotes era soporífero, el olor de la iglesia empalagoso, y la luz que filtraban las vidrieras, débil y agobiante. Ellos eran ortodoxos, pero dados los vínculos políticos entre el Papa y su padre, a causa de la Orden del Dragón, tenía especial importancia que Lada se mantuviese erguida y atenta al sacerdote, haciéndolo todo como tenían que verlo los demás.
Aquella representación le causaba a Lada un profundo malestar.
En esa iglesia, sin embargo, estaba grabado en la pared el nombre de su padre, cubierto de pan de oro, justo al lado de un enorme mosaico de Cristo crucificado. A Lada la hacía sentirse fuerte, como si el nombre de su familia lo supiera el mismísimo Dios.
Algún día sería ella quien se hiciese una iglesia, y a quien viera Dios.
Siguieron bordeando el Arges, río que, a veces estrecho y de aguas bravas, y otras ancho y liso como una placa de cristal, serpenteaba por el territorio hasta llegar a las montañas. Todo era de un verde tan oscuro que casi parecía negro. De las laderas empinadas emergían piedras y cantos rodados de color gris oscuro, bajo las que corría errabundo el Arges.
Hacía menos calor que en Tirgoviste. El frescor, pegado a las rocas y al musgo, no se evaporaba nunca por completo. Las montañas eran tan abruptas que sobre la comitiva solo lucía directamente el sol unas horas al día, hasta que las sombras reconquistaban los pasos. Olía a pino, madera y podredumbre, pero una podredumbre fecunda y saludable, no como la que acechaba en Tirgoviste.
Hacia el final del viaje, un atardecer, su padre se acercó a un árbol de hojas perennes que se elevaba en diagonal junto a una roca. Partió una rama y, después de olerla, se la dio a Lada con una sonrisa que le hizo sentir la misma plenitud y el mismo vértigo que le provocaba el aire de montaña. Una sonrisa plácida. Nunca había visto sonreír así a su padre, y el hecho de ser ella la destinataria hizo que se le disparase el corazón de exaltada alegría.
—Este árbol somos nosotros —dijo su padre, y siguió cabalgando.
Lada tiró de las riendas para frenar su montura, un caballo dócil, de un color marrón apagado, y estudió aquel árbol que extraía vida de una piedra. Era un árbol pequeño y retorcido, pero verde, que crecía desafiando la gravedad, y que vivía donde a ninguna otra planta se le habría ocurrido prosperar.
No supo si su padre se había referido a ellos dos o al conjunto de Valaquia. Ahora ya los veía como una sola cosa. Este árbol somos nosotros —pensó al acercar la fragante ramita a su nariz—. Para crecer desafiamos a la muerte.
Al anochecer llegaron a una aldea encajada entre el río y las montañas. Las casas, simples y espartanas, no podían rivalizar con su castillo, pero en las calles corrían y jugaban niños, y había pequeños huertos con macizos de flores de colores intensos. Las gallinas y las ovejas se paseaban a sus anchas.
—¿Y los ladrones? —preguntó Radu. En Tirgoviste no salía ningún animal de su redil. A todas horas había alguien encargado de su vigilancia.
—Aquí se conoce todo el mundo. —La niñera abarcó toda la aldea con un amplio gesto de la mano—. ¿Quién va a robar a su vecino?
—Claro, porque se sabría enseguida, y los castigarían —dijo Lada.
—Yo diría que es porque se cuidan los unos a los otros — dijo Radu con una sonrisa pero frunciendo el ceño.
Les sirvieron de comer: hogazas redondas de pan caliente y pollo un poco chamuscado, que por dentro quemaba. Fuera por el viaje, o por el olor de la vegetación que los rodeaba, hasta la comida le supo a Lada más sabrosa y auténtica.
Al día siguiente se despertó temprano, le molestaban en la espalda los pinchazos de la paja del camastro, que se le clavaba a través del camisón. Aprovechó para escapar por la ventana, mientras la niñera roncaba, y Bodgan y Radu dormían en un rincón, acurrucados como dos cachorros.
La casa —pequeña, acogedora y limpia, la más bonita de la aldea— estaba construida justo al lado de donde empezaba el bosque. Bastaron pocos pasos para que Lada se viera envuelta por un mundo nuevo y secreto, donde la luz se teñía de verde, y se oían sin cesar insectos invisibles. El suelo por el que andaba descalza conservaba la humedad de la mañana, y estaba sembrado de babosas rayadas, del grosor del dedo índice de Lada. Los jirones de niebla aferrados a los árboles la saludaban con zarcillos que casi parecían dotados de vida propia. Empezó a subir por un camino incierto, que lenta y sinuosamente la llevó hacia la cima de la maciza roca gris que tenía más cerca.
Arriba había ruinas, una antigua fortaleza derruida mucho tiempo atrás, que se dejaba entrever entre la niebla, tentadora, llamándola de una manera que no supo explicar.
Tenía que llegar.
Bajó por un barranco, y después trepó por uno de los lados de la peña. Un resbalón la dejó con la cara pegada a la roca, jadeando. Quedaban restos de estacas clavados en la piedra. Habrían sido el sostén de un puente. Los usó como asideros hasta llegar al otro lado de los restos de una muralla.
Recorrió los cimientos, clavándose trozos de ladrillo y mortero en los pies. Al borde no quedaban fragmentos de la muralla, solo una plataforma de adoquines que se proyectaba en el vacío. Al mirar hacia abajo, con el pulso desbocado, vio el Arges reducido a un diminuto arroyo, y las casas de la aldea a simples guijarros. Recibía de lleno el resplandor del sol que se asomaba detrás de las cumbres del otro lado, convirtiendo en oro las motas del aire, y la niebla en un reluciente arcoíris de pequeñas gotas. Le llamó la atención una flor morada puntiaguda, que crecía en los antiguos cimientos. La arrancó y, tras acercarla a la luz, la presionó contra su mejilla.
La inundó una especie de éxtasis, la seguridad de que el momento, la montaña, el sol, estaban hechos para ella. Hasta entonces, lo más parecido a aquella exaltación que había sentido —a aquella euforia que le ardía en el pecho, pero que al mismo tiempo se lo aligeraba— era ver a su padre satisfecho con ella. Pero la sensación de ahora era nueva, mayor, abrumadora. Era el saludo de Valaquia, su tierra, su madre. En principio, era así como tenía que sentirse uno en la iglesia. Ella nunca había experimentado el espíritu divino entre los muros de ninguna iglesia, mientras que en aquella cumbre, rodeada por aquel paisaje, sentía paz, un sentido en la vida, una pertenencia. Esa era la gloria de Dios.
Era Valaquia. Y era suya.
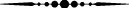
Cuando el sol ya estaba casi al otro lado del cañón, y se aprestaba a desaparecer tras la montaña, Lada emprendió el camino de bajada, más arduo que el ascenso: sus pies no estaban tan seguros, y no la impulsaba con la misma fuerza un objetivo.
Lo que encontró en la aldea, a la que llegó con los pies doloridos y un hambre canina, fue una dura reprimenda de su niñera, loca de preocupación. Radu estaba enfadado, quejándose de que le había estropeado el día. Hasta Bogdan refunfuñaba porque no lo había llevado consigo.
A Lada no le importaba ninguno de los tres. Lo que quería era explicarle a su padre lo que había sentido en la montaña, el abrazo de su madre, Valaquia, que la había colmado de luz y de calor. Henchida por aquella sensación, sabía que su padre lo comprendería. Tenía la certeza de que estaría orgulloso.
Resultó, sin embargo, que ni tan siquiera había reparado en su ausencia. Se sentó a cenar malhumorado, quejándose de que le dolía la cabeza. Lada escondió debajo de la mesa la flor que había conservado todo el día. Por la noche la metió en el pequeño santoral que le había puesto la niñera en su equipaje, junto a la ramita de la conífera.
Al día siguiente su padre se marchó, reclamado por otras ocupaciones, en otros lugares.
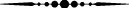
A pesar de todo, fue el mejor verano de la vida de Lada. Junto con su padre desapareció la urgencia constante por satisfacerlo. Chapoteaba en el río con Bogdan y Radu, subía a las rocas y los árboles, atormentaba a los niños de la aldea y era atormentada por ellos. Bogdan y ella se inventaron un idioma secreto, una versión bastarda de su lengua materna que mezclaba elementos del latín, el húngaro y el sajón. Siempre que Radu les pedía si podía jugar con ellos, contestaban en aquella enrevesada jerigonza. A menudo él lloraba de contrariedad, cosa que interpretaban como una prueba más de que hacían bien en no incorporar a sus pasatiempos a aquel niño llorica.
Un día, tras subir a una ladera, Bogdan anunció su intención de casarse con Lada.
—¿Casarnos? ¿Por qué? —preguntó Lada.
—Porque las otras niñas no son divertidas. Yo las detesto a todas. Menos a ti.
Para entonces Lada ya tenía la vaga y estremecedora conciencia de que su porvenir giraba alrededor del matrimonio. Como ya hacía tiempo que su madre había regresado a Moldavia —o huido, en función del cotilleo que sorprendiera Lada sin querer—, no podía preguntar a nadie por tales asuntos. Hasta la niñera se limitaba a chasquear la lengua, diciéndole: Cada día tiene bastante con su propia aflicción, palabras de las que la niña infería que el matrimonio era malo.
A veces se imaginaba una figura borrosa de un hombre que la esperaba junto a un altar de piedra. Lada levantaría la mano, y él se quedaría con todo lo que ella había ganado por sí misma. Se consumía de odio solo de pensar en aquel hombre que la esperaba. Que la esperaba para obligarla arrastrarse.
Pero ahora estaba con Bogdan, y supuso que si con alguien tenía que casarse, sería con él.
—Bueno, pero solo si pactamos que siempre mandaré yo.
—¿Qué diferencia hay con ahora? —Rio él.
Después de darle un puñetazo en el hombro, sintió la necesidad urgente y repentina de eliminar la pesadilla del hombre borroso. Allá arriba, en la montaña, era todo perfecto.
—Deberíamos casarnos ahora mismo.
—¿Cómo?
—Dame la mano.
Bogdan obedeció, bufando de dolor cuando Lada le pasó el cuchillo por la mano. Luego Lada se hizo un corte en la suya y las juntó, mezclando los líquidos calientes entre sus dos manitas sucias.
—En esta montaña, siendo testigo mi madre Valaquia, me caso para siempre con Bogdan, y con nadie más.
Él sonrió efusivamente, mientras el sol poniente enrojecía sus dos grandes orejas.
—En esta montaña, donde nos mira la madre de Lada, que está hecha de rocas y de árboles, me caso para siempre con Lada, y con nadie más.
—Y mando yo. —Ella le apretó la mano con más fuerza.
—Y mandas tú. —Se soltaron. Bogdan se sentó en el suelo con el ceño fruncido por el desconcierto y la desilusión—. ¿Y ahora qué?
—¿Cómo quieres que lo sepa? Es la primera vez que me caso con alguien.
—Deberíamos darnos un beso.
Lada se encogió de hombros con indiferencia. Luego unió sus labios con los de Bogdan, blandos, secos y calientes. A tan poca distancia se le ponían borrosas las facciones, y parecía que tuviera tres ojos. Lada se rio. Él también. Se pasaron el resto de la tarde nariz contra nariz, explicándose lo monstruosos que estaban con un solo ojo, o tres, o cualquier otro efecto visual que se creara.
No volvieron a hablar de matrimonio. Sus palmas, en cambio, tardaron semanas en cicatrizar.
Tras un número infinito de días dorados y verdes, la sensación de regresar a Tirgoviste fue diametralmente opuesta a la de volver a casa. Lada añoraba lo que habían dejado. Algún día regresaría al Arges, y reconstruiría la fortaleza de la roca para residir en ella junto con su padre y Bogdan. Quizá incluso con Radu.
Sería mejor que Tirgoviste. Cualquier sitio era mejor que Tirgoviste.