
2
Las puertas del instituto de Sparrow se abren de golpe antes de las doce y un ruidoso desfile de alumnos queda en libertad en medio del aire pegajoso del mediodía. Gritos de excitación resuenan por todo el instituto, dispersando a las gaviotas posadas a lo largo del muro de piedra que rodea el parque delantero.
Solo la mitad de los alumnos de quinto curso se ha molestado en presentarse el último día, pero los que lo hicieron arrancan las hojas de los cuadernos y dejan que el viento las lleve: una tradición para marcar su libertad y el fin del instituto.
El sol brilla perezoso en el cielo —después de haber ardido a través de la niebla matinal—, y ahora parece derrotado y cansado, incapaz de calentar el suelo o nuestros rostros helados. Rose y yo recorremos con paso largo la calle Canyon con nuestras botas de lluvia, los vaqueros metidos dentro para que no se mojen, los abrigos abiertos, esperando que el día aclare y caliente el aire antes de la fiesta que durará toda la noche. Fiesta a la que todavía no estoy demasiado emocionada por asistir.
Al llegar a Ocean Avenue, giramos a la derecha y nos detenemos en la esquina siguiente, donde se encuentra la tienda de la madre de Rose, que parece un pastelito cuadrado, con paredes de ladrillo pintadas de blanco y aleros rosas… y donde Rose trabaja todos los días después del instituto. El letrero que está encima de la puerta de cristal dice: pasteles olvidadizos de alba en letras redondas, con un glaseado de un rosa pálido sobre un fondo color crema. El cartel ya está cubierto de una sustancia verdosa, que habrá que quitar. Es una batalla constante contra el aire salado y cenagoso.
—Mi turno solo dura dos horas —comenta Rose cambiando la mochila de hombro—. ¿Nos vemos a las nueve en el muelle?
—De acuerdo.
—¿Sabes algo? Si tuvieras un teléfono móvil, como cualquier persona normal, podría mandarte un simple mensaje.
—Los móviles no funcionan en la isla —señalo por centésima vez.
Lanza un resoplido de exasperación.
—Lo cual es catastróficamente inconveniente para mí. —Como si fuera ella quien tiene que soportar la falta de cobertura del móvil.
—Sobrevivirás —exclamo con un gesto burlón y ella sonríe. El sol resalta las pecas de su nariz y de sus mejillas, que parecen constelaciones de arena dorada.
La puerta que se encuentra detrás de ella se abre súbitamente con un revoloteo de campanillas que repiquetean contra el cristal. Su madre, Rosalie Alba, sale al exterior protegiendo sus ojos con la mano, como si viera el sol por primera vez desde el verano pasado.
—Penny —dice bajando la mano—. ¿Cómo está tu madre?
—Como siempre —admito. En una época, nuestras madres eran relativamente amigas. A veces quedaban a tomar el té los sábados por la mañana, o la señora Alba venía a Lumiere Island y, junto con mi madre, hacían galletas o pasteles de moras, cuando los arbustos espinosos comenzaban a cubrir la isla y mi padre amenazaba con quemarlos a todos.
La señora Alba también es una de las pocas personas del pueblo que todavía me pregunta por mi madre, que todavía se preocupa. Ya han pasado tres años desde que desapareció mi padre y es como si el pueblo se hubiera olvidado completamente de él. Como si nunca hubiera vivido aquí. Pero es mucho más fácil soportar sus miradas vacías de lo que fue oír los rumores y especulaciones que giraron alrededor del pueblo los días posteriores a su desaparición. «Para empezar, John nunca perteneció a este lugar», había susurrado la gente. «Abandonó a su esposa y a su hija; siempre ha odiado vivir en Sparrow; se escapó con otra mujer; enloquecido por vivir en la isla, se metió en el mar y se ahogó».
Era un forastero y los lugareños nunca lo aceptaron totalmente. Parecieron aliviados cuando desapareció, como si se lo mereciera. Pero mi madre creció aquí, fue al instituto de Sparrow y luego conoció a mi padre en la universidad de Portland. Estaban enamorados y yo sé que él nunca nos habría abandonado. Éramos felices. Él era feliz.
Algo muy extraño le ocurrió tres años atrás. Un día estaba aquí y, al siguiente, desapareció.
—¿Podrías entregarle esto? —pregunta la madre de Rose extendiendo una cajita rosa con un lazo a lunares.
La tomo y deslizo los dedos por el lazo.
—¿De qué es?
—Limón y lavanda. Es una receta nueva que estoy probando. —La señora Alba no hace pasteles comunes para antojos comunes. Sus diminutos pasteles olvidadizos están hechos con la intención de que olvides lo peor que te haya sucedido en toda tu vida, para borrar los malos recuerdos. Yo no estoy completamente convencida de que realmente funcionen, pero los lugareños y los turistas veraniegos devoran los pastelitos como si fueran una cura potente, una medicina para cualquier pensamiento no deseado. La señora Potts, que vive en una casa angosta en la calle Alabaster, afirma que, después de haber comido un pastel particularmente exquisito de chocolate, higos y albahaca, ya no pudo recordar el día en que el perro de Wayne Bailey, su vecino, le mordió la pantorrilla, la hizo sangrar y le dejó una cicatriz que tiene la forma de un rayo. Y el señor Rivera, el cartero, afirma que solo recuerda vagamente el día en que su mujer lo dejó por un emplomador que vive en Chestnut Bay, a una hora de camino hacia el norte. Aun así, yo sospecho que deben ser las tazas colmadas de azúcar y los peculiares sabores de los pasteles los que, por un breve instante, permiten que una persona solamente piense en la combinación de la terrosidad de la lavanda y la acidez del limón, algo que ni siquiera sus peores recuerdos pueden superar.
Cuando mi padre desapareció, la madre de Rose comenzó a enviarme a casa con todos los sabores de pasteles imaginables: lima y frambuesa, café y avellana, coco y algas, con la esperanza de que ayudarían a mi madre a olvidar lo que había sucedido. Pero nada ha logrado atravesar su pena: una densa nube que no se disipa fácilmente con el viento.
—Gracias —digo, y la señora Alba me ofrece su amplia sonrisa con todos los dientes. Sus ojos son como estanques de calidez, de bondad, y yo siempre me he sentido consolada por ella. La madre de Rose es española, pero su padre es un verdadero irlandés, nacido en Dublín, y Rose se las arregló para sacar todos los rasgos de su padre, para su disgusto—. Nos vemos a las nueve —le recuerdo, y Rose y su madre desaparecen dentro de la tienda para hacer todos los pasteles olvidadizos que puedan antes de que llegue la avalancha de turistas mañana por la mañana en el autobús.
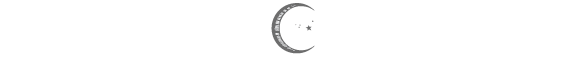
El día anterior al comienzo de la temporada Swan siempre ha sido como una carga para mí. Es como una nube oscura de la que no me puedo librar.
Saber lo que está por venir, la muerte que se extiende sigilosamente por todo el pueblo como si fuera el destino arañando las puertas de todas las tiendas y de todos los hogares. Puedo sentirlo en el aire, en el rocío del mar, en los espacios huecos entre las gotas de lluvia. Las hermanas están a punto de llegar.
Las habitaciones de los tres hostales que rodean la bahía están completamente reservados durante las tres próximas semanas, hasta el final de la temporada Swan, que llegará a la medianoche del solsticio de verano. Las habitaciones que dan a la bahía cuestan el doble de lo que se cobra por las que dan hacia atrás. La gente quiere abrir la ventana y salir al balcón para escuchar la atrayente llamada de las hermanas, que cantan desde las profundidades del puerto.
Un puñado de turistas precoces ya se encuentra en Sparrow, arrastrando su equipaje por los vestíbulos o haciendo fotos del puerto; preguntando dónde conseguir el mejor café o un plato de sopa caliente, porque el primer día en el pueblo siempre parece el más gélido. Un frío que se instala entre los huesos y se niega a irse.
Odio esta época del año, como la mayoría de los lugareños. Pero no es la afluencia de turistas lo que me molesta; es la explotación, el espectáculo de tres semanas que son una maldición para el pueblo.
Al llegar al muelle, arrojo la mochila en uno de los bancos del bote. Del lado de estribor, salpicados en la pintura blanca, hay raspones y marcas que parecen signos en código morse. Mi padre solía pintar el bote cada primavera, pero ha quedado un poco abandonado durante los últimos tres años. A veces, desde que él desapareció en el mar, yo me siento exactamente como ese casco: llena de cicatrices y abolladuras, e invadida por el óxido.
Coloco la cajita del pastel en el asiento junto a la mochila y rodeo la proa para desatar el cabo cuando escucho, a mis espaldas, el sonido hueco de fuertes pisadas que se acercan por el muelle.
Aún tengo el cabo en la mano cuando veo que hay un chico a unos metros de distancia sosteniendo lo que parece ser un trozo de papel arrugado en la mano izquierda. Una parte de su rostro está oculta por la capucha de su sudadera y una pesada mochila cuelga de sus hombros.
—Estoy buscando a Penny Talbot —dice, su voz como el agua fría del grifo, la mandíbula una línea endurecida—. Me han dicho que puedo encontrarla aquí.
Me incorporo del todo intentando ver sus ojos, pero una sombra atraviesa la parte superior de su rostro.
—¿Para qué la buscas? —pregunto, no muy segura de querer decirle que yo soy Penny Talbot.
—He encontrado esto en el restaurante… en La Almeja —señala, con un dejo de duda, como si no estuviera seguro de recordar el nombre correctamente. La Almeja es un pequeño bar y restaurante que se encuentra al final del embarcadero Shipley, sobre el agua. Ha sido votado como «mejor restaurante» de Sparrow durante los últimos diez años por Pesca, el periódico local: una pequeña publicación impresa con un total de dos empleados, uno de los cuales es Thor Grantson, porque su padre es dueño del periódico. Thor está en la misma clase que yo. Durante el año escolar, los chicos de Sparrow se adueñan del lugar, pero en los meses de verano tenemos que compartir los bancos gastados del bar y las mesas de la terraza exterior con la horda de turistas—. Estoy buscando trabajo —agrega, extendiendo el trozo de papel para que yo lo vea, y entonces me doy cuenta de qué se trata. Hace un año, coloqué un aviso en la cartelera de corcho de La Almeja pidiendo ayuda para mantener el faro de Lumiere Island, ya que mi madre se había vuelto prácticamente incapaz de hacer algo y yo no podía arreglármelas sola. Había olvidado el cartel y como nadie se presentó nunca para ocupar el puesto y el papel terminó sepultado debajo de otros volantes y tarjetas, me las arreglé sola.
Pero ahora, de alguna manera, este forastero lo ha encontrado entre la montaña de anuncios pegados en la cartelera.
—Ya no necesito ayuda —respondo de manera tajante, arrojando el cabo en el bote, y también revelando involuntariamente que soy Penny Talbot. No quiero tener a un forastero trabajando en la isla, alguien que desconozco por completo, en quien no puedo confiar. Cuando coloqué el aviso, había pensado que podría presentarse algún pescador sin trabajo o tal vez alguien de mi instituto. Pero nadie apareció.
—¿Has conseguido a alguien? —pregunta.
—No. Pero ya no necesito ayuda.
Arrastra la mano por la cabeza y se baja la capucha que había ocultado su rostro, dejando ver unos profundos ojos verdes, del color del bosque después de la lluvia. No parece un vagabundo: sucio o como si se duchara en los baños de las gasolineras. Tiene mi edad, quizás uno o dos años más. Pero su aspecto es claramente el de un forastero: precavido y receloso de aquello que lo rodea. Aprieta la mandíbula y se muerde el labio inferior mientras echa una mirada hacia la costa por encima del hombro, el pueblo centellea bajo el sol de la tarde como si lo hubieran espolvoreado con purpurina.
—¿Viniste por la temporada de las hermanas Swan? —pregunto, posando mi mirada en él.
—¿La qué? —Me mira con algo de dureza en cada movimiento que realiza: un parpadeo, el movimiento de los labios antes de hablar.
—Entonces, ¿por qué estás aquí? —Está claro que no tiene ni idea de quiénes son las hermanas Swan.
—Era el último pueblo del recorrido del autobús. —Eso es cierto. Sparrow es la última parada de una carretera que sube serpenteando por la costa de Oregón y se detiene en varias pintorescas aldeas costeras, hasta verse obligada a terminar en Sparrow. Las colinas rocosas impiden que las carreteras continúen subiendo por la costa, de modo que el tránsito tiene que alejarse varios kilómetros del mar.
—Elegiste un mal momento para llegar a Sparrow —comento mientras desengancho la última soga y la aferro con fuerza para impedir que el bote se aleje del muelle.
Hunde las manos en los bolsillos de los vaqueros.
—¿Por qué lo dices?
—Mañana es uno de junio.
A juzgar por su expresión tensa e inalterable, me doy cuenta de que no tiene la menor idea de dónde ha caído.
—Siento no poder ayudarte —señalo en lugar de intentar explicarle todas las razones por las cuales convendría coger mañana mismo un autobús que lo saque de aquí—. Puedes buscar trabajo en la fábrica de conservas o en uno de los barcos pesqueros, pero no suelen contratar a forasteros.
Asiente mientras se muerde otra vez el labio y dirige su mirada hacia el océano, hacia la isla distante.
—¿Y conoces algún lugar donde pueda quedarme?
—Puedes preguntar en alguno de los hostales, pero, generalmente, están todos reservados en esta época del año. La temporada de turismo comienza mañana.
—¿El uno de junio? —repite, como intentando esclarecer esa misteriosa fecha que es obvio que significa algo para mí y nada para él.
—Sí. —Me meto en el bote y tiro de la cuerda del motor—. Buena suerte. —Y lo dejo quieto en el muelle mientras conduzco por la bahía hacia la isla. Miro hacia atrás varias veces y él continúa allí, observando el agua como si no supiera bien qué hacer a continuación, hasta la última vez que miro y ya no está.