Querida Inés:
Aquí está tu carta. Una carta como aquellas que nos mandábamos entre clase y clase, de las que escribíamos con bolígrafos de múltiples colores y que luego doblábamos en formas imposibles para esconderlas en la mochila de la otra y encontrarlas al llegar a casa e ir a hacer los deberes.
Supongo que hoy día las cartas no tienen mucho sentido, ¿no? Con la inmediatez de los whatsapps, las posibilidades de los emails… ¿O quizá sí? Igual ahora más que nunca es evidente el valor que las nuevas tecnologías no han podido arrebatarle a este formato. No sé.
Sea como fuere, aquí estoy, escribiéndote una carta como las de antes. Con sus tachones ocultos bajo una capa de típex, mi más que cuestionable caligrafía, y mi ¿pura? ¿incauta? total sinceridad. Porque si no se hace con sinceridad, ¿para qué escribir? ¿Para qué escribirte?
Conociéndote como te conozco, seguro que lo primero que te estarás preguntando es: ¿esto va en serio? ¿Por qué no me llama para quedar y me lo cuenta en persona? ¿Por qué se molesta en escribir, con lo que le cuesta?
Pues mira, porque quiero hacerlo así y punto.
Por eso y porque las cosas importantes creo que se tienen que escribir. Porque como dijo Gabriel García Márquez: “El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar”. Así que aquí estoy, tratando de explicarme, de explicarnos, cómo el mundo puede ser un poco mejor, un poco más brillante, si tenemos cerca a la persona adecuada.
Y también porque, en el fondo, lo que en realidad me apetece es gritarle a los cuatro vientos lo importante que ha sido para mí encontrarte, y esta manera me parece menos molesta para los vecinos, la verdad.
Tú me has demostrado lo mucho que puede cambiarte el mundo conocer a quienes de verdad quieren conocerte. Con tus cosas buenas y tus cosas no tan buenas. Y además, creo que hay muchas otras chicas que se sentirán como tú o como yo. Y si con esta carta-grito consigo que al menos una de ellas sonría, se acuerde de su mejor amiga y le escriba un whatsapp, un email o, ¡quién sabe!, igual hasta una carta, habrá merecido la pena este esfuerzo.
* * *
Inés, nos conocimos hace trece años, y desde hace trece años eres mi familia, mi mejor amiga. Hemos tenido nuestros roces y nuestros baches, como cualquier relación, pero que a día de hoy pueda seguir considerándote mi mejor amiga significa que el viaje no solo ha merecido la pena, sino que deseo que no termine nunca.
Si alguien me hubiera dicho con doce o trece años que acabaría conociendo a alguien tan imprescindible en mi vida como tú, le habría mandado a freír espárragos no me lo habría creído. Lo digo en serio. Igual era un poco pesimista o igual la vida hasta ese momento tampoco me había dado ninguna pista para pensar que algo pudiera cambiar. A esa edad, yo ya estaba convencida de que pasaría mi vida sola o, peor aún, rodeada de falsas amistades que no me valorarían ni me comprenderían, y con las que tendría que aprender a fingir ser quien no era.
Tú ya lo sabes, pero para quien no: mi vida hasta los catorce años transcurrió en una diminuta aldea de Guadalajara, de esas que apenas quedan y de las que nada se escucha, si no es en las noticias, para recordarnos que aún hay gente que vive sin cobertura de móvil o que se pasa los inviernos encerrada en su casa por culpa de la nieve. Un pueblito de poco más de diez habitantes y casas de pizarra, con lumbre en lugar de calefacción, huertos en vez de jardín, escaleras de mano de madera, y suelos cuyas tablas acabas conociendo por su manera de crujir. Un pueblo de los pocos que te recuerdan que los humanos seguimos siendo unos recién llegados a este planeta, porque está completamente rodeado de naturaleza, bosques, riachuelos, cascadas y montañas. Un pueblo de cabras, básicamente.
Así que sí, en efecto: pasaba mucho tiempo sola. Algo que, en el fondo, tampoco me importaba. No necesitaba a otros niños para divertirme o para perderme por el campo, me gustaba mi pueblo; tenía mis cuadernos para dibujar, mis películas en VHS, alguna revista que de vez en cuando me compraba mi madre… tampoco pensaba que pudiera haber mucho más y no lo buscaba. Me llamo Andrea, pero puedes llamarme Heidi.
Y en términos generales, así transcurrió mi vida hasta que empecé la Secundaria.
Para que te hagas una idea, el instituto se encontraba a dos horas de mi casa. Dos horas. Que ahora mismo tengo que hacer un trayecto de metro de más de cuarenta minutos y me parece una locura. Pues ahí estaba yo, con mis trece años, recorriéndome la sierra de Guadalajara para ir a clase. Piensa que en mi pueblo y en los de alrededor no había demasiados habitantes, mucho menos jóvenes, por lo que todas las chicas y chicos teníamos que viajar hasta el municipio más cercano para recibir clases. ¡Dos mil habitantes debía de tener aquel lugar, y ya me parecía una locura!
¿Estaba emocionada? ¿Tenía miedo? ¿Nervios? No lo recuerdo con claridad, pero conociéndome, probablemente diría que sí a todo. ¡Por fin conocería a gente de mi edad! Sería la primera vez que tendría que presentarme a más de diez chicos y chicas sin que supieran quién era mi madre o cuál era mi casa, porque en mi pueblo todos nos conocíamos y presentarse uno sin ser forastero estaba de más. Siempre eras o “la hija de”, o “la nieta de”, o “la de la casa de”. Pero aquí no. Aquí tendría la oportunidad perfecta de ser quien quisiera ser, aunque aún no tuviera ni idea de quién quería realmente ser.
Mis únicas referencias para esta nueva etapa las había robado de las revistas, las películas y mis series favoritas. Y estaba convencida de que no necesitaba nada más. De que estaba absolutamente preparada para lo que me echaran encima. De que, de hecho, tenía suficientes conocimientos sociales, no solo para sobrevivir, sino también para disfrutar.
¡Ay, amiga, qué equivocada estaba!
Tengo muy mala memoria, tú ya lo sabes, y la verdad es que tengo que hacer un esfuerzo importante para acordarme de cosas concretas de mi infancia y adolescencia, pero conservo un recuerdo bastante nítido del día en que todas mis amigas compañeras de clase se pusieron de acuerdo en difundir un rumor sobre mí y convirtieron sus palabras en armas contra las que yo no me sabía defender.
Te prometo que no hubo ninguna razón concreta para que me escogieran como víctima de sus ataques. Lo mismo, pienso ahora con algo de perspectiva y con lo muchísimo que he aprendido en este tiempo, simplemente me crucé en el camino de quien necesita pisar a los demás para sentirse mejor consigo mismo; ya sabes, una de esas personas que para no tener que afrontar sus propios problemas, prefiere crearle otros a los demás. Ni idea.
Durante los primeros días hice una amiga. Se llamaba Rocío. Tenía el pelo largo, moreno, y una sonrisa mellada pero agradable, y aunque era bastante diferente a mí, me parecía divertida y lo pasábamos bien cuando estábamos juntas. O eso pensaba yo.
También conocí a otras chicas, pero de ellas ni siquiera recuerdo sus nombres. Y ahora que lo pienso, creo que la razón por la que recuerdo el de Roci, precisamente, es por su traición más que por su amistad.
A los pocos meses de haber empezado las clases, le propuse que viniera a ver mi pueblo. Lo pasaba tan bien con ella que tenía ganas de que conociera mi casa, mi habitación, cómo la tenía decorada; enseñarle mis lugares favoritos de los alrededores, las cabañas en ruinas… no sé, y pudiéramos crear recuerdos diferentes a los que teníamos del instituto. Quería compartir esas cosas tan mías con ella. Me sentía como Lindsay Lohan en Chicas malas, ¿sabes? Llevaba años estudiando aislada, y al fin tenía una amiga con la que compartir mis raíces salvajes.
Total, que se lo dije muchas unas cuantas veces, pero ella siempre me daba largas. Decía que tenía que preguntarle a sus padres, que no sabía si le dejarían… De haberme ocurrido ahora, lo habría pillado a la primera: aunque a mí ella me cayera genial, la cosa no era recíproca y debería haber sabido cuándo parar. Pero entonces pensaba que aquello era amistad. Que eso era tener una buena amiga. De nuevo, ¡error!
Y así pasaron un par de semanas hasta que un día, al entrar en clase haciendo alguna de mis tonterías habituales, una de las otras chicas con las que me llevaba bien me agarró del brazo con fuerza y me llevó hasta las demás para interrogarme. Te prometo que me dolió más la manera en la que me miraban que cómo la chica esa me sujetaba de la muñeca, clavándome las uñas.
—¿Qué pasa? —preguntó, una vez se aseguró de que todas estaban pendientes—. Que dice Roci que quieres llevarla a tu pueblo, ¿eh? ¿Te gusta o qué? Te gustan las chicas, ¿no? ¿Eres lesbiana?
Te juro que nunca me había sentido tan vulnerable. Las chicas solo me miraban y sonreían, pero sus sonrisas parecían de hiena. La única que tenía puesta la mirada en el suelo mientras se sonrojaba era Rocío. Yo esperaba que la broma acabara pronto, que mi amiga saliera a defenderme, que aclarara que lo único que me apetecía era enseñarle mi pueblo. No estaba enamorada de ella. Y de haberlo estado, ¿quién se creía que era esa chica para burlarse de mí delante de todo el mundo?
Pero mi supuesta amiga se mantuvo callada, balanceando las piernas sobre el pupitre, sin abrir la boca y dejando que el resto se burlara de mí sin atreverse siquiera a mirarme a los ojos. De verdad: mi confusión era mayúscula. ¿Tan raro resultaba invitar a una amiga a casa sin querer pegarle un morreo? ¡Pero si teníamos doce años! ¡Ni siquiera me había planteado aún cómo sería besar a un chico!
Te lo digo en serio. Hubiera preferido que me lanzasen piedras o palos antes que aquello. Al menos a una pedrada sabía responder con otra, pero contra los rumores ¿qué se hace? Se desmienten, dirás. O se ignoran, como tú misma aprendiste. Pero, Inés, tú mejor que nadie sabes que no es tan fácil. Que sí, que la teoría es esa, desde luego. Pero de la teoría a la práctica hay un mundo, y en estos casos incluso un abismo.
Recuerdo que me fui a casa con un nudo en el estómago. Mi madre trató de consolarme con la mayor serenidad del mundo. Menos mal que la tengo. Bueno, que la tenemos, porque sabes que con ella siempre podemos contar todas. Me fascina lo fácil que parece cualquier problema cuando se lo cuento a mi madre. Tiene un don para tranquilizar y para colocar todo en perspectiva. Sus consejos siempre han sido los mejores y me han ayudado durante todos estos años a distinguir lo que es importante en la vida de lo que no.
Pues eso: hablé con ella y aquella conversación sí que fue como las de las películas que me gustaban. En las que una buena conversación entre madre e hija sirve de bálsamo para heridas que nada tienen que ver con piedras y palos. Creo que nunca se lo agradeceré lo suficiente.
Al día siguiente simplemente dejé de hablarme con las chicas. Pero no lo hice bajando la cabeza o haciéndoles creer que ellas habían ganado. En absoluto. Lo hice mirándolas a los ojos. Dejándoles claro que yo, amigas personas así, no quería en mi vida. Y que no las necesitaba para ser feliz.
¿Dolió? Sí, y mucho. Pero el dolor me hizo comprender que eso no era tener amigas. En el fondo les agradezco que demostraran su auténtica forma de pensar tan pronto. Así pude cambiar de grupo y conocer a gente que de verdad me entendía. Sí, eran los que todos calificaban de “raros”, y aquello provocó que la gente guay del insti comenzara a dejarme notas en la mesa y dentro de la mochila. Notas en las que se burlaban de mi cuerpo, de los comentarios que hacía, de las respuestas que daba en clase… Debo confesar que fue una mierda no fue fácil. Y al final la situación pudo conmigo.
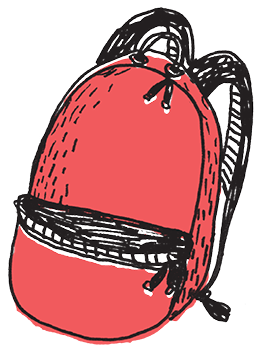 No daba ni palo al agua, me era imposible concentrarme. Las dos horas de trayecto hasta el instituto se convirtieron en un suplicio, y las dos horas de vuelta me las pasaba deseando llegar a mi pueblo y alejarme de toda esa gente. Cualquiera que haya sufrido acoso en sus carnes sabe a lo que me refiero. Tú más que nadie, amiga.
No daba ni palo al agua, me era imposible concentrarme. Las dos horas de trayecto hasta el instituto se convirtieron en un suplicio, y las dos horas de vuelta me las pasaba deseando llegar a mi pueblo y alejarme de toda esa gente. Cualquiera que haya sufrido acoso en sus carnes sabe a lo que me refiero. Tú más que nadie, amiga.
Así que, al final, opté por mudarme con mi padre a Madrid y dejar el pueblo atrás. Sabía que no sería fácil. Comenzar una vida nueva nunca lo es. Pero necesitaba empezar de cero.
Echaría muchísimo de menos a mi madre, a su pareja y a mi hermana pequeña, era consciente de ello. Pero sentía que no encajaba en esa vida por mucho que lo intentaba, y cada vez me sentía peor y más sola. Así que al final dije el “sí, quiero” a esta nueva oportunidad que me brindaba la suerte (y mi padre).
* * *
A Madrid llegué vestida de negro, con todos los complementos que había encontrado en la tienda Claires en el pelo y con un rollo muy emo. Era una carcasa, pero ellos no lo sabían. Nadie me conocía. Tenía otra oportunidad de hacerme pasar por alguien nuevo, y quizás esta vez acertase.
No te lo voy a negar, porque tú me conoces mejor que nadie: creo que una parte de mí quería asustar a la gente nueva. Quería que pensaran que era peligrosa, que mi alma torturada los dejaría fritos si osaban tan siquiera mirarme a los ojos, igual que el basilisco de Harry Potter. Ella, la peligrosa.
Bromas aparte, había aprendido que queriendo ser amiga de todos y caer genial a todo el mundo no lograría nada. En el anterior instituto me había quedado claro que cuanto más abierta fuera, más expuesta y vulnerable me encontraría frente a los ataques. Y ya había tenido suficientes por una temporada, gracias.
 Con un nudo en la garganta y calaveras en el pelo, entré el primer día en ese instituto protegida por una falsa seguridad que ni de lejos sentía. Y entonces te vi a ti, Inés. Recuerdo perfectamente que estabas en la puerta. Llevabas una camiseta de Los Ramones (grupo que en su momento todos pensábamos que era español y como la versión heavy de Los Chichos), unos pantalones verdes con una mariposa y unas zapatillas desgastadas. Tu rollo alternativo me fascinó desde el minuto cero, pero no podía dejar que lo notaras. La nueva Andrea debía ir con cuidado. Pero entonces, sin razón aparente, te acercaste a saludarme.
Con un nudo en la garganta y calaveras en el pelo, entré el primer día en ese instituto protegida por una falsa seguridad que ni de lejos sentía. Y entonces te vi a ti, Inés. Recuerdo perfectamente que estabas en la puerta. Llevabas una camiseta de Los Ramones (grupo que en su momento todos pensábamos que era español y como la versión heavy de Los Chichos), unos pantalones verdes con una mariposa y unas zapatillas desgastadas. Tu rollo alternativo me fascinó desde el minuto cero, pero no podía dejar que lo notaras. La nueva Andrea debía ir con cuidado. Pero entonces, sin razón aparente, te acercaste a saludarme.
No sé por qué, pero me viste. Literalmente, te fijaste en mí más allá del maquillaje, la ropa y las pulseras. Creo Estoy convencida de que mi vida entera mi primer día hubiera sido muy distinto si no hubieras venido a rescatarme de mí misma aquella mañana.
Ahora bien, si he de ser justa, tengo que decir que me asusté un poco cuando, sin venir a cuento, te lanzaste a mis brazos pegando un grito, emocionada por conocer a alguien nuevo. Pero el susto se convirtió inmediatamente en alegría y comprendí que no eras la típica chica persona, y que contigo las apariencias no servían para nada. Que eras capaz de calar a alguien de un vistazo y que la sinceridad era lo que más valorabas.
* * *
Me acuerdo de que me hiciste un tour por el instituto como si nos conociésemos de toda la vida y me estuvieras enseñando tu casa. De cada espacio me contaste una anécdota, un truco o un consejo para ponerme al día de todo lo que ya sabría de haber comenzado allí la secundaria. Y lo que más gracia me hizo fue que no me dijiste tu nombre hasta el final de la visita.
—Me llamo Inés y esta es tu clase —añadiste, señalándome el aula hasta la que me habías acompañado—. Yo voy a la de al lado, ¡nos vemos a la salida!
No era una pregunta, era una certeza. Y no te imaginas cómo de segura me haces hiciste sentir siempre en aquel momento.
Con el paso de los días me convencía aún más de que eras la persona más auténtica y sin complejos que había conocido. Me costaba creer que una persona tan fuerte, tan alegre, tan enérgica, con cero complejos, pudiera existir. Que siempre tuvieras tiempo para mí entre las recogidas de firmas para combatir injusticias y causas perdidas; entre huelgas y reivindicaciones.
No descubrí hasta un tiempo después el secreto que tan celosamente tratabas de ocultar tras aquella forma de ser. O más bien, el secreto que otros te habían obligado a cargar de forma tan injusta.
Al mes de haber empezado las clases, una compañera me preguntó sin ocultar su gesto de desagrado que por qué me llevaba con la “guarra”. Imagínate mi cara al escuchar aquello. ¿La guarra? Conocía a poca gente en el insti, y te juro que en ningún momento hubiera imaginado que se refería a ti.
—Sí, la Inés esa. La guarra —repitió, para que no hubiera dudas.
Era obvio que debías tener tu historia en el centro porque no solía verte con más amigos, pero simplemente había dado por hecho que no te apetecía gastar tu tiempo más que con unos pocos elegidos.
En seguida me lo contó todo. Y lo hizo con un ansia, con una emoción, con un gusto que solo le faltaba relamerse y comenzar a salivar. Y yo, horrorizada, la dejé hablar hasta que terminó.
Contar aquí lo que me dijo no hace falta. Porque eso no es relevante para nadie. Y si alguien que lea esta carta busca ese tipo de morbo, siento decepcionarle porque no lo va a encontrar. Lo siento. No lo siento.
La cuestión es que ese día descubrí que eras una víctima más del puto bullying.
Que detrás de ese carácter se ocultaba una chica con fuerza, que luchaba pese a las heridas y al miedo. Como yo.
Cometiste un error: confiaste en quien no debías. En un chico que solo quiso aprovecharse de ti. Un chico que se encargó de que todo el instituto supiese lo que habíais hecho para que tú pasaras de ser la víctima a ser la humillada. Te escribían insultos y mensajes en la pizarra, te dejaban notas cargadas de un odio injustificado, te señalaban y se burlaban de ti por los pasillos… Un curso entero de ataques que aún hoy me quema, porque pienso que ojalá te hubiera conocido entonces y te hubiera podido defender como tú has hecho conmigo tantas veces.
¿Y a él qué le pasó?, se preguntará alguno. Nada. Absolutamente nada. Él salió de rositas de todo aquel berenjenal (como casi siempre ellos salen de rositas). Probablemente, para aquel chico solo fue una broma más. Una tontería de nada, de las de hija, tampoco te pongas así, no es para tanto, menudo carácter… Ya sabéis. De esas. Qué gilipollas.
Pero aun así, a pesar de todo lo que sufriste, aún te quedaba energía cada mañana para intentar arreglar este mundo, que a veces es precioso, pero otras parece que está bien podrido. Y con tu manera de ser, tu desparpajo y tu alegría habías logrado ocultármelo todo ese tiempo, aunque las señales estuvieran delante de mí. Imagino que lo hiciste para protegerte y tener por fin una amiga que no te conociera por eso. En cualquier caso, lo entendí perfectamente.
Dejé de hablarme con aquella chica, y por supuesto que a ti no se me ocurrió preguntarte jamás sobre el tema. Fuiste tú la que un día me contaste toda la historia. Y por desgracia, ni siquiera para aquello te dieron oportunidad de elegir el momento.
Sucedió en el recreo, ¿te acuerdas? Alguien pasó por nuestro lado y te hizo una burla. Y, ay, amiga, no me pude controlar. Me lancé a por esa persona como una auténtica pandillera. La perseguí por todo el patio, amenazándole con el par de guantazos que pensaba arrearle como lo pillara. Y no era broma. Le salvó que me interceptara el profesor de música en mitad de la carrera. Me pidió que me calmara, porque por la vida una no podía ir así. En el fondo tenía razón, e hice lo que me pedía. Después de aquello a ti no te quedó más remedio que contarme lo que había ocurrido un año atrás.
Tras aquel enfrentamiento carrerón por el patio, conocimos a nuestro mejor amigo, Gonzalo, e hicimos piña. Desde aquel día seríamos los tres contra el mundo. A nuestra bola. Riéndonos por todo y descubriendo quiénes éramos y quiénes queríamos llegar a ser. Juntos.
* * *
Al año siguiente nos pusieron a los tres en la misma clase y, sin duda, fue el curso del que mejor recuerdo tengo y el que más veces repetiría. La manera en la que nos apoyamos y nos ayudamos… Fue increíble. Pasamos todo el tiempo juntos, dentro y fuera de clase. Y cuando no podíamos vernos, redes como el MSN Messenger, el Tuenti o el Fotolog, con los textos de amor que nos dedicábamos cada día, nos daban la vida.
Creamos canales de YouTube, grabamos chorradas, cantamos, hicimos series de baja calidad, aprendimos a tomar fotos y a editar vídeos en el Windows Movie Maker. Menudo trío éramos. E, Inés, ¿recuerdas el microcar que te compraron cuando cumpliste los 16 años? La de vueltas que dimos con él, yendo a visitar a tu abuela, recorriendo nuestro barrio y alrededores montados en ese cacharro, creyéndonos los más chulos del mundo. Como si pudiéramos volar con ese carricoche.
Celebramos los dieciocho años de Gonzalo, el primero de los tres en cumplir la mayoría de edad, llevándole por sorpresa a Benidorm. Que para quien no lo sepa, Benidorm a esa edad viene a ser casi como Las Vegas. Aún recuerdo las risas mientras metíamos toda su ropa en bolsas de basura y le bajábamos secuestrado a ciegas hasta el coche, un Citroën del año de Matusalén que costó 500 euros e iba a dos por hora. No te equivocabas cuando le gritabas que aquel sería uno de los mejores días de su vida, y es que no teníamos dinero más que para estar allí una sola noche. Y para volvernos, claro. Inés, tía, te acuerdas, incluso compramos una sombrilla de bebé, porque no teníamos para una sombrilla normal.
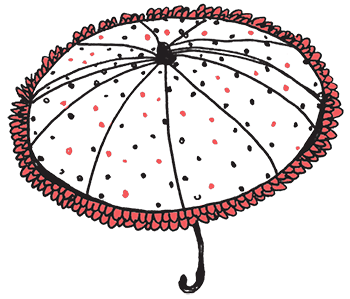 Recuerdo tantos y tan buenos capítulos a vuestro lado… Sé que la gente que me sigue en el canal igual está cansada de escuchar mis historias con vosotros, pero porque no saben cómo nos salvamos los unos a los otros. Nos encontramos en el momento justo: todos salíamos de amistades o situaciones donde nos habían hecho mucho daño: a mí por el peso; a ti, Inés, por ejercer tu libertad; y a Gonzalo por su sexualidad. Entre nosotros nos curamos las heridas.
Recuerdo tantos y tan buenos capítulos a vuestro lado… Sé que la gente que me sigue en el canal igual está cansada de escuchar mis historias con vosotros, pero porque no saben cómo nos salvamos los unos a los otros. Nos encontramos en el momento justo: todos salíamos de amistades o situaciones donde nos habían hecho mucho daño: a mí por el peso; a ti, Inés, por ejercer tu libertad; y a Gonzalo por su sexualidad. Entre nosotros nos curamos las heridas.
Qué absurdo, sufrir por ser quien eres, ¿no?
No puedo enumerar la cantidad de cosas que me enseñasteis, lo fuerte que me hacéis sentir, ni lo libre y protegida que me encuentro siempre a vuestro lado.
¿Quién me iba a decir la primera vez que te abalanzaste sobre mí para saludarme que te convertirías en uno de mis principales pilares en la vida?
Así que, Inés, esta carta es para darte las gracias. Siempre me las das tú a mí, siempre me escribes cartas y me las lees en alto, y ya es hora de hacerlo yo. Porque tú me salvaste, yo te salvé, nos salvamos. Porque a veces nos callamos mensajes de amor que pueden iluminarle el día a quienes tenemos cerca.
Gracias por aparecer ese día en la puerta del instituto, gracias por ayudarme con mis dramas familiares, por llevarme a merendar tortitas todas las tardes, por ayudarme con mis proyectos sin futuro, por pedirme ayuda cuando la has necesitado, por brindármela cuando la he necesitado yo, por venirte a vivir a casa a los 18 y a los 20, por dejarme vivir en la tuya a los 23, por plantarle cara a quien yo no era capaz de enfrentarme, por cambiar mi llanto por alegría, por abrazarme, por mimarme y por estar a mi lado estos trece años.
Ojalá te hubiese conocido antes, ojalá hubiésemos jugado juntas a las muñecas y a los coches, ojalá hubiera podido compartir contigo la Game Boy Color, ojalá nos hubiésemos caído juntas de la bici cuando aprendíamos a montar y ojalá hubiese estado a tu lado en aquellas tardes en las que estuviste sola en esa casa. Te prometo que te hubiera dado la mano y te hubiera dicho que tuvieses paciencia, que Gonzalo y yo seríamos la mejor familia del mundo.
No te mentiré porque me conoces de sobra: tuve miedo cuando era adolescente, tuve pensamientos muy negativos sobre mi vida y no sabía si algún día encontraría personas con las que compartir mi mundo. Por suerte, me atreví a buscar más allá, incluso a mirar en la dirección opuesta a la señalada para encontraros a vosotros. Da igual la edad a la que conozcas a las personas que te acompañarán el resto de tu vida, te aseguro que aparecerán y serán para siempre.
Y tú, Inés, o tú que lees esta carta, no tengas miedo de rechazar a quien te hace daño, a separarte de quien te obliga a ser otra persona, a reivindicar tus ideales aunque no sean los mismos que los de los demás, y a gritar lo que quieres y lo que no.
Y no te calles.
La vida es demasiado corta como para vivirla al lado de gente que no disfruta compartiéndola.
Te quiero mucho, Inés  (y a ti también, Gonzalo),
(y a ti también, Gonzalo),
Andrea