Todo empieza en alguna parte, aunque muchos físicos no estén de acuerdo.
Pero la gente siempre ha sido vagamente consciente del problema del principio de las cosas. Se preguntan en voz alta cómo llega al trabajo el tipo que conduce la máquina quitanieves o cómo consultan la ortografía de las palabras quienes hacen los diccionarios. Y sin embargo existe el deseo constante de encontrar en las redes retorcidas, enredadas y llenas de nudos del espacio-tiempo algún punto sobre el que se pueda poner un dedo metafórico para indicar que ese, justamente ese, es el punto donde empezó todo…
Algo empezó cuando el Gremio de Asesinos enroló al señor Teatime, que veía las cosas de forma distinta a otra gente, y una de las formas en que veía las cosas de forma distinta a otra gente era que veía la otra gente como si fueran cosas (más tarde, lord Downey del Gremio dijo: «Nos dio pena porque había perdido a los dos padres a una edad muy temprana. Pensándolo bien, creo que deberíamos haber prestado algo más de atención a eso»).
Pero fue mucho antes cuando la gente se olvidó de que las historias más antiguas de todas, tarde o temprano, tratan sobre la sangre. Después quitaron la sangre para hacer las historias más adecuadas para los niños, o por lo menos para la gente que se las tenía que leer a los niños, más que para los niños en sí (a quienes, por lo general, les gusta bastante la sangre siempre y cuando la derramen quienes lo merecen),* y luego se preguntaron adónde querían ir a parar las historias.
Y fue antes todavía cuando algo en la oscuridad de las cavernas más profundas y los bosques más sombríos pensó: pero ¿qué son estas criaturas? Voy a observarlas…
Y fue mucho, mucho antes todavía cuando se formó el Mundodisco, que avanzaría a la deriva por el espacio a lomos de cuatro elefantes montados en la concha de la tortuga gigante, Gran A’Tuin.
Es posible que, mientras se mueve, se vaya enredando como un ciego en una casa llena de telarañas con esas pequeñas hebras especializadas de espacio-tiempo que intentan crecer dentro de todas las historias que se encuentran, tirando de ellas y rompiéndolas y forzándolas a adoptar formas nuevas.
O es posible que no, claro. El filósofo Didáctilos ha sintetizado una hipótesis alternativa que es: «Las cosas pasan y ya está. Qué narices».
Los magos del claustro de la Universidad Invisible estaban plantados mirando la puerta.
Estaba claro que quien fuera que la hubiera cerrado quería que se quedara cerrada. Estaba fijada al marco con docenas de clavos. Tenía varios tablones clavados encima, de lado a lado. Y por fin, hasta esa misma mañana, había estado escondida detrás de una librería que alguien le había puesto delante.
—Y también está el letrero, Ridcully —dijo el decano—. Supongo que lo ha leído. El letrero que dice: «No abrir esta puerta bajo ninguna circunstancia».
—Claro que lo he leído —contestó Ridcully—. ¿Por qué te parece que la quiero abrir?
—Esto… ¿por qué? —preguntó el conferenciante de Runas Recientes.
—Para ver por qué la querían cerrada, claro.*
Hizo un gesto en dirección a Modo, el jardinero y enano para todo de la universidad, que estaba de pie al lado con una palanca.
—Manos a la obra, chaval.
El jardinero hizo un saludo militar.
—A sus órdenes, señor.
Con el ruido de fondo de la madera al astillarse, Ridcully siguió hablando:
—En los planos dice que aquí había un cuarto de baño. Un cuarto de baño no tiene nada de temible, por todos los dioses. Yo quiero un cuarto de baño. Estoy harto de ducharme con vosotros. Es antihigiénico. Se pueden pillar enfermedades. Me lo dijo mi padre. Donde hay montones de tíos bañándose juntos, el Gnomo de las Verrugas corretea con su saco.
—¿Eso es como el Hada de los Dientes? —preguntó el decano en tono sarcástico.
—Aquí mando yo y quiero un cuarto de baño para mí solo —dijo Ridcully con firmeza—. Y no hay nada más que hablar, ¿vale? Quiero un cuarto de baño antes de la Noche de la Vigilia de los Puercos, ¿entendido?
Y ese es el problema de los principios, claro. A veces, cuando se trata con reinos ocultos que tienen una actitud bastante distinta hacia el tiempo, a uno le llegan los efectos un poco antes que las causas.
De los márgenes del espectro auditivo vino un clinclinclinclín como de pequeños cascabeles plateados.
Más o menos a la misma hora en que el archicanciller estaba dando órdenes, Susan Sto-Helit estaba sentada en la cama, leyendo a la luz de las velas.
Los dibujos de la escarcha se ondulaban en las ventanas.
A ella le gustaban aquellos anocheceres de invierno. En cuanto metía a los niños en la cama ya podía hacer más o menos lo que quisiera. A la señora Gaiter le daba un miedo patético darle instrucciones de ninguna clase, por mucho que fuera ella quien pagaba el sueldo de Susan.
No es que el sueldo fuera importante, claro. Lo importante era que ella fuera Independiente y que tuviera un Trabajo De Verdad. Y ser institutriz era un trabajo de verdad. La única pega había llegado al descubrir su patrona que era duquesa, porque según el credo de la señora Gaiter, que era un credo más bien corto y escrito con letras grandes, la clase alta no debería trabajar. Debería ir por ahí haciendo el vago. Ya le costó a Susan bastante conseguir que dejara de hacerle reverencias cada vez que se cruzaban.
Un parpadeo le hizo girar la cabeza.
La luz de la vela estaba revoloteando en sentido horizontal, como si estuviera en medio de una ventisca.
Levantó la vista. Las cortinas ondeaban despegándose de la ventana, que…
… se abrió de golpe con un repiqueteo.
Pero no había viento.
Por lo menos, ningún viento de este mundo.
En su mente se formó una serie de imágenes. Una pelota roja… El olor acre de la nieve… Y de pronto desaparecieron, dejando en su lugar…
—¿Dientes? —se preguntó Susan en voz alta—. ¿Otra vez dientes?
Parpadeó. Y cuando abrió los ojos la ventana estaba, tal como ella sabía que estaría, cerrada a cal y canto. La cortina colgaba recatadamente. La llama de la vela estaba inocentemente vertical. Oh, no, otra vez no. No después de tanto tiempo. Todo había estado yendo tan bien…
—¿Zuzan?
Miró a su alrededor. Su puerta estaba abierta y había una figura pequeña de pie en el umbral, descalza y en camisón.
Susan suspiró.
—¿Sí, Twyla?
—Tengo miedo del monztruo del zótano, Zuzan. Ze me va a comer.
Susan cerró su libro con firmeza y levantó un dedo a modo de advertencia.
—¿Qué te he dicho sobre intentar parecer obsequiosamente encantadora, Twyla? —preguntó.
La niña dijo:
—Me has dicho que no tengo que hacerlo. Me has dicho que exagerar el ceceo es un delito penado con la horca y que solamente lo hago para llamar la atención.
—Bien. ¿Sabes de qué monstruo se trata esta vez?
—Es el grande y peludo de loz…
Susan levantó el dedo.
—¿Cómo? —le advirtió.
—… de los ocho brazos —se corrigió a sí misma Twyla.
—¿Cómo, otra vez? Oh, está bien.
Se levantó de la cama y se puso la bata, intentando mantener la calma mientras la niña la observaba. Así que están volviendo. Oh, no se refería al monstruo del sótano. Aquello iba incluido en el trabajo. Pero parecía que iba a empezar a recordar el futuro otra vez.
Negó con la cabeza. Por muy lejos que una huyera, siempre se acababa alcanzando a sí misma.
Por lo menos los monstruos eran fáciles. Ya había aprendido a tratar con ellos. Cogió el atizador del guardafuegos del cuarto de los niños y bajó la escalera de atrás, seguida de cerca por Twyla.
Los Gaiter estaban celebrando una cena formal. Llegaban voces amortiguadas procedentes del comedor.
Luego, mientras ella pasaba por delante, se abrió una puerta bañando el pasillo de luz amarilla y una voz dijo:
—¡Por los dioses, aquí hay una muchacha en bata con un atizador!
Vio varias figuras perfiladas sobre la luz y distinguió la cara preocupada de la señora Gaiter.
—¿Susan? Esto… ¿qué estás haciendo?
Susan miró el atizador y luego a la mujer.
—Twyla dice que tiene miedo de un monstruo que hay en el sótano, señora Gaiter.
—Y tú vas a atacarlo con un atizador, ¿no? —dijo uno de los invitados. Se percibía una fuerte atmósfera a coñac y puros.
—Sí —respondió Susan en tono natural.
—Susan es nuestra institutriz —dijo la señora Gaiter—. Esto… Ya les he hablado de ella.
Se produjo un cambio en la expresión de las caras que miraban desde el comedor. Se convirtió en una especie de respeto divertido.
—¿Les arrea a los monstruos con un atizador? —preguntó alguien.
—Pues bien mirado es muy buena idea —señaló otra persona—. Si a la niña se le mete en la cabeza que hay un monstruo en el sótano, tú entras con un atizador, haces unos cuantos ruidos como si estuvieras dándole una paliza mientras la niña escucha y todo solucionado. Tiene buenas ideas, la chica. Muy sensatas. Muy modernas.
—¿Es eso lo que estás haciendo, Susan? —inquirió la señora Gaiter en tono ansioso.
—Sí, señora Gaiter —respondió Susan, obediente.
—¡Esto lo tengo que ver, por Ío! No se ve todos los días a monstruos aporreados por una muchacha —dijo el hombre que estaba detrás de ella. Hubo un susurro de seda y una nube de humo de puros mientras los comensales salían en manada al pasillo.
Susan volvió a suspirar y descendió los escalones que llevaban al sótano, mientras Twyla se quedaba sentada recatadamente en lo alto de la escalera, abrazándose las rodillas.
Una puerta se abrió y se cerró.
Hubo un momento de silencio y luego un grito aterrador. Una mujer se desmayó y a un hombre se le cayó el puro.
—No tienen que preocuparse, todo irá bien —dijo Twyla, tranquila—. Ella siempre gana. Todo irá bien.
Se oyeron porrazos y ruidos metálicos, después un zumbido y por fin una especie de burbujeo.
Susan volvió a abrir la puerta. El atizador estaba doblado en varios ángulos rectos. Hubo un aplauso nervioso.
—Muy bien hecho —dijo un invitado—. Muy pesicológico. Una idea inteligente, eso de doblar el atizador. Y supongo que tú ya no tienes miedo, ¿verdad, niñita?
—No —dijo Twyla.
—Muy pesicológico.
—Susan dice que no me asuste, que me enfade —dijo Twyla.
—Esto, gracias, Susan —dijo la señora Gaiter, convertida en un manojo tembloroso de nervios—. Y, esto, ahora, sir Geoffrey, si no les importa pasar a la sala… quiero decir, al salón de fumar…
Los invitados se alejaron por el pasillo. Lo último que oyó Susan antes de que se cerrara la puerta fue:
—Rematadamente convincente, la forma en que ha doblado así el atizador…
Ella esperó.
—¿Se han ido todos, Twyla?
—Sí, Susan.
—Bien. —Susan volvió a entrar en el sótano y salió arrastrando algo grande y peludo con ocho patas. Consiguió cargar con él escalera arriba y llevarlo por el otro pasillo hasta el jardín de atrás, adonde lo sacó de una patada. Se evaporaría antes del amanecer.
—Eso es lo que nosotras les hacemos a los monstruos —dijo.
Twyla la observó con cautela.
—Y ahora es hora de que te vayas a la cama, muchachita —dijo Susan, cogiéndola en brazos.
—¿Puedo quedarme el atizador en mi cuarto esta noche?
—Vale.
—Solamente mata monstruos, ¿verdad…? —dijo la niña en tono soñoliento, mientras Susan la llevaba al piso de arriba.
—Eso es —dijo Susan—. De todas clases.
Metió a la niña en la cama al lado de la de su hermano y dejó el atizador apoyado en el armario de los juguetes.
El atizador estaba hecho de un metal barato y tenía un pomo de latón al final. Daría lo que fuera, reflexionó Susan, por poder usarlo con la anterior institutriz de los niños.
—Buenas noches.
—Buenas noches.
Regresó a su pequeño dormitorio y se volvió a meter en la cama, mirando las cortinas con recelo.
Estaría muy bien poder pensar que se lo había imaginado. También sería una gran estupidez pensarlo, claro. Pero ya llevaba casi dos años siendo normal, saliendo adelante en el mundo real, sin recordar nunca el futuro…
Tal vez solamente lo había soñado (pero hasta los sueños podían ser reales…).
Intentó no hacer caso del largo hilo de cera que sugería que la llama había revoloteado durante unos segundos movida por el viento.
Mientras Susan intentaba dormir, lord Downey estaba sentado en su estudio poniendo al día sus papeles.
Lord Downey era un asesino. O mejor dicho, un Asesino. La mayúscula era importante. Distinguía a los bellacos que iban por ahí cargándose a gente por dinero de los caballeros a los que de vez en cuando consultaban otros caballeros que deseaban ver eliminada, por una tarifa razonable, cualquier hoja de afeitar inconveniente del algodón de azúcar de la vida.
Los miembros del Gremio de Asesinos se consideraban a sí mismos hombres cultivados que disfrutaban de la buena música y de la comida y la literatura. Y conocían el valor de la vida humana. En algunos casos, lo conocían hasta el último penique.
El estudio de lord Downey tenía las paredes forradas de paneles de roble y una moqueta de la mejor calidad. Los muebles eran muy antiguos y estaban bastante gastados, pero su desgaste era el desgaste que solamente se alcanza cuando los muebles buenos se usan con cuidado durante varios siglos. Eran muebles madurados.
En la chimenea ardía un leño. Delante del mismo había un par de perros dormidos de esa forma enredada en que duermen todos los perros grandes y peludos.
Aparte de unos ronquidos perrunos de vez en cuando o del crujido de un leño al moverse, no se oía más ruido que el rasgueo de la pluma de lord Downey y el tictac del reloj con carillón que había junto a la puerta… Unos ruidos pequeños y privados que solamente servían para definir el silencio.
Por lo menos así estaban las cosas hasta que alguien carraspeó.
El sonido sugería con claridad diáfana que el propósito del ejercicio no era eliminar la presencia de un trozo molesto de galleta, sino meramente indicar de la forma más educada posible la presencia de la garganta.
Downey dejó de escribir pero no levantó la cabeza.
Luego, después de lo que pareció ser un momento de reflexión, dijo en tono resuelto:
—Las puertas están cerradas con llave. Las ventanas tienen barrotes. Los perros no parecen haberse despertado. Los tablones que siempre crujen no han crujido. Otros pequeños arreglos que no voy a especificar parecen haber sido burlados. Lo cual limita mucho las posibilidades. Dudo de verdad que sea usted un fantasma y los dioses por lo general no anuncian su presencia con tanta cortesía. Podría ser usted, por supuesto, la Muerte, pero no creo que este se moleste con semejantes sutilezas, y además, me encuentro bastante bien. Hum.
Algo flotó en el aire delante de su escritorio.
—Mis dientes están en buenas condiciones o sea que es poco probable que sea usted el Hada de los Dientes. Siempre he pensado que una copa grande de coñac antes de ir a la cama elimina bastante la necesidad del Hombre de la Arena. Puedo entonar una melodía bastante bien, así que sospecho que no llamo mucho la atención de Old Man Trouble. Hum.
La figura se acercó flotando un poquito más.
—Supongo que un gnomo podría entrar por una ratonera, pero tengo puestas trampas —continuó Downey—. Los hombres del saco pueden atravesar paredes pero se resistirían a revelar su presencia. De verdad, me tiene usted intrigado. ¿Hum?
Y luego levantó la vista.
En el aire flotaba una túnica gris. Parecía estar ocupada, en el sentido de que tenía forma, pero el ocupante no era visible.
Downey tuvo la sensación hormigueante de que no es que el ocupante fuera invisible, sino que simplemente no estaba allí en sentido físico alguno.
—Buenas tardes —dijo.
La túnica respondió: Buenas tardes, lord Downey.
Su cerebro registró las palabras. Sus oídos juraron que no las habían oído.
Pero uno no se convertía en jefe del Gremio de Asesinos asustándose con facilidad. Además, aquella cosa no daba miedo. Resultaba, en opinión de Downey, asombrosamente aburrida. Si la sosez monótona pudiera adoptar forma, aquella sería la forma que adoptaría.
—Parece ser usted un espectro —dijo.
Nuestra naturaleza no está abierta a debate, fue el mensaje que llegó a su cabeza. Venimos a haceros un encargo.
—¿Desea que se inhume a alguien? —preguntó Downey.
Que se le ponga fin.
Downey pensó sobre aquella situación. No era tan infrecuente como parecía. Había precedentes. Cualquiera podía adquirir los servicios del Gremio. En el pasado algunos zombis habían contratado al Gremio para ajustar cuentas con sus asesinos. De hecho, el Gremio, o eso le gustaba pensar, practicaba la forma suprema de democracia. Para contratarlo no hacía falta inteligencia, posición social, belleza ni encanto. Solamente hacía falta dinero, que a diferencia de todo lo anterior estaba al alcance de cualquiera. Salvo de los pobres, claro, pero es que hay gente que no tiene remedio.
—Que se le ponga fin… —Era una forma muy extraña de decirlo—. Podemos…
El pago reflejará la dificultad de la tarea.
—Nuestra escala de tarifas…
El pago será de tres millones de dólares.
Downey se reclinó en su asiento. Aquello cuadruplicaba cualquier tarifa cobrada hasta entonces por cualquier miembro del Gremio, y la más alta había sido una tarifa familiar especial que incluía a los invitados que se quedaron a dormir.
—Nada de preguntas, supongo —dijo, para ganar tiempo.
Nada de respuestas.
—Pero ¿acaso la tarifa sugerida representa la dificultad del encargo? ¿El cliente tiene mucha protección?
No tiene ninguna protección. Pero es casi imposible borrarlo con armas convencionales.
Downey asintió. Aquello no era necesariamente un problema grave, se dijo a sí mismo. El Gremio había reunido una buena cantidad de armas no convencionales a lo largo de los años. ¿Borrarlo? Era una forma poco habitual de decirlo…
—Nos gusta saber para quién trabajamos —dijo.
Estamos seguros de que es así.
—Quiero decir que necesitamos conocer el nombre de usted. O de ustedes. De forma estrictamente confidencial, claro. Tenemos que anotar algo en nuestros registros.
Puede pensar en nosotros como… los Auditores.
—¿En serio? ¿Y qué es lo que auditan?
Todo.
—Creo que necesitamos saber algo sobre ustedes.
Somos la gente que tiene tres millones de dólares.
Downey captó el mensaje, aunque no le gustaba. Tres millones de dólares podían comprar muchas no preguntas.
—¿De veras? —dijo—. En esas circunstancias, como es usted un cliente nuevo, creo que querríamos el pago por adelantado.
Como desee. El oro ya está en sus cámaras.
—Querrá decir que estará pronto en nuestras cámaras —dijo Downey.
No. Siempre ha estado en sus cámaras. Lo sabemos porque lo acabamos de poner en ellas.
Downey se quedó mirando un momento la capucha vacía y luego, sin apartar la vista de ella, estiró un brazo y cogió el tubo de comunicación.
—¿Señor Winvoe? —dijo después de silbar por el tubo—. Ah. Bien. Dígame, ¿cuánto dinero tenemos en las cámaras ahora mismo? Oh, más o menos. Redondeando en millones, por ejemplo. —Sostuvo el tubo un momento lejos de su oreja y luego volvió a hablar por el mismo—. Bueno, tenga un detalle y compruébelo de todos modos, ¿quiere?
Colgó el tubo y colocó las manos extendidas sobre la superficie del escritorio que tenía delante.
—¿Puedo ofrecerle una copa mientras esperamos? —dijo.
Sí. Creemos que sí.
Downey se puso de pie sintiéndose aliviado y caminó hacia su enorme armario de las bebidas. Su mano permaneció un momento suspendida sobre el antiguo y valioso tántalo del Gremio, con sus licoreras etiquetadas de Nor, Arbenig, Otropo y Yksihw.*
—¿Y qué le gustaría beber? —dijo, preguntándose dónde tendría la boca el Auditor. Su mano se detuvo un momento breve delante de la licorera más pequeña, etiquetada Onenev.
Nosotros no bebemos.
—Pero acaba de decirme que le puedo ofrecer una copa…
Ciertamente. Lo consideramos a usted totalmente capaz de llevar a cabo esa acción.
—Ah. —La mano de Downey vaciló frente a la licorera del whisky, y después se lo pensó mejor.
En aquel momento el tubo de comunicación silbó.
—¿Sí, señor Winvoe? ¿De verdad? ¿En serio? A mí me pasa a menudo que me encuentro monedas debajo de los cojines del sofá, es asombroso cómo se acumu… No, no, no estaba siendo… Sí, claro que tenía razones para… No, a usted no le pertoca ninguna culpa… No, no veo cómo podría… Sí, vaya a descansar un rato, muy buena idea. Gracias.
Volvió a colgar el tubo. La capucha no se había movido.
—Vamos a necesitar saber dónde, cuándo y por supuesto quién —dijo al cabo de un momento.
La capucha asintió. La localización no está en ningún mapa. Nos gustaría que la tarea se completara antes de una semana. Esto es esencial. En cuanto al quién…
Un dibujo apareció sobre la mesa de Downey y a su cabeza llegaron las palabras: Llamémoslo el Gordo.
—¿Es una broma? —preguntó Downey.
Nosotros no bromeamos.
«No, supongo que no», pensó Downey. Tamborileó con los dedos.
—Hay mucha gente que diría que esa… persona no existe —dijo.
Tiene que existir. Si no, ¿cómo es que ha reconocido el dibujo enseguida? Y mucha gente mantiene correspondencia con él.
—Bueno, sí, claro, en cierto sentido sí que existe…
En cierto sentido todo existe. Es la cesación de la existencia lo que nos ocupa aquí.
—Encontrarlo va a ser un poco difícil.
Puede usted encontrar a sujetos en cualquier calle que le darán su dirección aproximada.
—Sí, claro —dijo Downey, preguntándose por qué los estaría llamando sujetos. Era una extraña elección de palabra—. Pero como usted dice, dudo que puedan dar una referencia en el mapa. Y aun así, ¿cómo se puede inhumar al… Gordo? ¿Tal vez con una copita de jerez envenenado?
La capucha no tenía cara para sonreír.
Malinterpreta usted la naturaleza del empleo, dijo dentro de la cabeza de Downey.
Al oír aquello se irritó. A los Asesinos del Gremio no se los empleaba. Se les hacían encargos o se disponía de sus servicios o se les planteaban cometidos, pero nunca se los empleaba. Solamente se empleaba a los sirvientes.
—¿Qué es lo que estoy malinterpretando exactamente? —inquirió.
Nosotros pagamos. Ustedes encuentran la forma y los medios.
La capucha empezó a desvanecerse.
—¿Cómo puedo contactar con ustedes? —preguntó Downey.
Ya nos pondremos en contacto nosotros. Sabemos dónde encontrarlo. Sabemos dónde encontrar a todo el mundo.
La figura se desvaneció. En el mismo momento la puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció la figura consternada del señor Winvoe, el tesorero del Gremio.
—¡Perdone, milord, pero de verdad que tenía que subir! —Tiró un puñado de discos sobre el escritorio—. ¡Mírelos!
Downey cogió con cuidado un círculo dorado. Parecía una moneda pequeña, pero…
—¡No están inscritas! —exclamó Winvoe—. ¡No hay cara ni cruz ni cordoncillo! ¡Es un disco liso! ¡Son todos discos lisos!
Downey abrió la boca para decir: «¿Sin valor?». Se dio cuenta de que estaba medio esperando a que ese fuera el caso. Si aquellos tipos, quienes quiera que fuesen, les habían pagado con metal sin valor, entonces no había ni un atisbo de contrato. Pero se daba cuenta de que aquel no era el caso. Los Asesinos del Gremio aprendían a reconocer el dinero al principio de su carrera.
—Discos lisos —dijo— de oro puro.
Winvoe asintió en silencio.
—Nos sirven —dijo Downey.
—¡Tiene que ser mágico! —dijo Winvoe—. ¡Y nosotros nunca aceptamos dinero mágico!
Downey hizo botar la moneda sobre el escritorio un par de veces. Hacía un ruido sordo satisfactoriamente pesado. No era mágico. El dinero mágico parecía de verdad, porque su finalidad no era otra que engañar. Pero aquello no necesitaba imitar algo tan humano y adulterado como las simples monedas. Esto es oro, le decía a sus dedos. Tómalo o déjalo.
Downey se sentó y pensó mientras Winvoe permanecía de pie y se preocupaba.
—Nos lo quedamos —dijo.
—Pero…
—Gracias, señor Winvoe. Es mi decisión —dijo Downey. Se quedó mirando al vacío un momento y luego sonrió—. ¿Está todavía en el edificio el señor Teatime?
Winvoe retrocedió un paso.
—Yo creía que el Consejo había acordado expulsarlo —dijo en tono envarado—. Después de aquel asunto de…
—El señor Teatime no ve el mundo de la misma forma que otra gente —dijo Downey, recogiendo el dibujo de su escritorio y mirándolo con cara pensativa.
—Bueno, ciertamente, creo que en eso lleva usted razón.
—Por favor, hágalo subir.
El Gremio atraía a toda clase de gente, pensó Downey. Se encontró a sí mismo preguntándose cómo había llegado a atraer a Winvoe, por ejemplo. Costaba imaginarlo apuñalando a alguien en el corazón, no fuera a ser que manchara de sangre la cartera de la víctima. Mientras que el señor Teatime…
El problema era que el Gremio cogía a niños y les daba una educación espléndida y de paso les enseñaba a matar, de forma limpia y desapasionada, por dinero y por el bien de la sociedad, o por lo menos de aquella parte de la sociedad que tenía dinero, ¿y qué otra clase de sociedad existía?
Pero muy de vez en cuando uno descubría que le había salido alguien como el señor Teatime, para quien el dinero era una mera distracción. El señor Teatime tenía una mente realmente brillante, pero era brillante igual que lo es un espejo roto, lleno de facetas maravillosas e irisadas, pero a fin de cuentas también roto.
El señor Teatime disfrutaba demasiado con lo suyo. Y también con lo de los demás.
Downey había decidido en privado que muy pronto el señor Teatime se iba a topar con un accidente. Igual que mucha gente que carecía de moral, el señor Downey sí tenía principios, y Teatime le repelía. El asesinato era un juego meticuloso, que normalmente se jugaba contra gente que conocía las normas o que por lo menos se podía permitir los servicios de quienes las conocían. Un asesinato limpio era algo muy satisfactorio. Lo que supuestamente no tenía que haber era placer en matar de forma sucia. Esas cosas daban que hablar a la gente.
Por otro lado, la mente retorcida como un sacacorchos de Teatime era la herramienta ideal para tratar con algo como aquello. Y si no lo… bueno, entonces no era culpa de Downey, ¿verdad?
Concentró su atención en el papeleo durante un rato. Era asombroso cómo se le acumulaba. Pero había que tratar con ello. Al fin y al cabo, no eran unos vulgares matones…
Llamaron a la puerta. Dejó a un lado el papeleo y se reclinó en su asiento.
—Entre, señor Teatime —dijo. Nunca estaba de más intimidar un poco al otro.
Pero de hecho la puerta la abrió uno de los sirvientes del Gremio, manteniendo cuidadosamente en equilibrio la bandeja del té.
—Ah, Carter —dijo lord Downey, reponiéndose de forma magnífica—. Déjelo en esa mesa de ahí, ¿quiere?
—Sí, señor —dijo Carter. Se giró y asintió con la cabeza—. Perdone, señor, iré a por otra taza de inmediato.
—¿Cómo?
—Para su visitante, señor.
—¿Qué visitante? Oh, cuando el señor Teati…
Se detuvo. Se giró.
Había un joven sentado en la esterilla de la chimenea jugando con los perros.
—¡Señor Teatime!
—Se pronuncia «té-a-tí-me», señor —dijo Teatime, con solamente un matiz de reproche—. Todo el mundo lo dice mal, señor.
—¿Cómo ha hecho eso?
—Lo he hecho bastante bien, señor. En el último metro me chamusqué un poquito, claro.
En la esterilla de la chimenea había algunas piedras de hollín. Downey se dio cuenta de que las había oído caer, pero no le habían parecido nada fuera de lo normal. Nadie podía bajar por la chimenea. Había una gruesa reja firmemente instalada en la parte alta del tiro.
—Pero hay una chimenea cegada detrás de la vieja biblioteca —dijo Teatime, leyendo al parecer sus pensamientos—. Los tiros están conectados por debajo de los barrotes. Ha sido un paseíto, señor.
—¿En serio…?
—Oh, sí, señor.
Downey asintió. La tendencia de los edificios antiguos a ser laberintos de tiros de chimeneas cegadas era un dato que uno aprendía al principio de su carrera. Y luego, se dijo a sí mismo, uno lo olvidaba. Nunca estaba de más intimidar al otro… Se le había olvidado que aquello también lo enseñaban.
—Parece que le cae bien a los perros —dijo.
—Me llevo bien con los animales, señor.
La cara de Teatime era joven y abierta y amistosa. O por lo menos sonreía todo el tiempo. Pero el efecto quedaba estropeado para la mayoría de la gente por el hecho de que solamente tenía un ojo. Algún accidente no explicado le había hecho perder el otro, y el globo desaparecido había sido sustituido por una bola de cristal. El resultado era desconcertante. Pero lo que preocupaba más al señor Downey era el otro ojo del hombre, el que uno podía más o menos llamar normal. Jamás había visto una pupila tan pequeña y afilada. Teatime miraba el mundo a través del ojo de una aguja.
Descubrió que se había vuelto a cobijar detrás de su escritorio. Aquello pasaba con Teatime. Uno siempre se sentía más feliz si tenía algo que se interpusiera entre uno y él.
—¿Le gustan los animales? —preguntó—. Tengo por aquí un informe que dice que clavó usted al perro de sir George al techo.
—No lo podía tener ahí ladrando mientras yo trabajaba, señor.
—Hay gente que lo habría drogado.
—Oh. —Teatime pareció abatido durante un momento, pero luego sonrió—. Pero cumplí a rajatabla con el contrato, señor. De eso no hay duda, señor. Comprobé la respiración de sir George con un espejo según las instrucciones. Está en mi informe.
—Sí, claro. —Parece ser que para entonces la cabeza del hombre ya estaba a varios metros de su cuerpo. Era terrible pensar que Teatime pudiera no ver nada incongruente en aquello.
—¿Y… los sirvientes? —preguntó.
—Tenía que evitar que me sorprendieran, señor.
Downey asintió, medio hipnotizado por la mirada de cristal y la pupila diminuta. Sí, había que evitar que lo sorprendieran a uno. Y pasaba a menudo que un Asesino tuviera que afrontar una competencia profesional bastante dura, posiblemente incluso por parte de gente entrenada por los mismos maestros. Pero un anciano y una doncella que tan solo habían tenido la mala suerte de estar en la casa en aquellos momentos…
En realidad no había ninguna norma, tuvo que admitir Downey. Sucedía simplemente que, a lo largo de los años, el Gremio había desarrollado cierta ética y sus miembros solían trabajar de forma muy pulcra, llegando al punto de cerrar las puertas al salir y limpiando a medida que trabajaban. Hacer daño a gente indefensa era peor que una transgresión del tejido moral de la sociedad, era una violación de las buenas maneras. Era incluso peor que eso. Era de mal gusto. Pero era cierto que no había ninguna norma.
—No hice nada malo, ¿verdad, señor? —preguntó Teatime, con aparente nerviosismo.
—Esto… le faltó elegancia —dijo Downey.
—Ah. Gracias, señor. Siempre me gusta que me corrijan. Lo recordaré la próxima vez.
Downey respiró hondo.
—Es sobre eso que quiero hablarle —dijo. Sostuvo en alto el dibujo de… ¿cómo lo había llamado aquella cosa? ¿El Gordo?—. Por pura curiosidad, ¿qué le parecería inhumar a este… caballero?
Cualquier otro, no le cabía duda, se habría carcajeado. Habría dicho cosas como: «¿Es una broma, señor?». Teatime se limitó a inclinarse hacia delante con expresión de curiosidad concentrada.
—Difícil, señor.
—Cierto —admitió Downey.
—Necesitaría tiempo para preparar un plan, señor —continuó Teatime.
—Por supuesto, y…
Llamaron a la puerta y Carter entró con otra taza y un platillo. Asintió respetuosamente en dirección a lord Downey y volvió a salir sigilosamente.
—Ya, señor —dijo Teatime.
—¿Perdone? —dijo Downey, momentáneamente distraído.
—Que ya he pensado en un plan, señor —dijo Teatime, con paciencia.
—¿De veras?
—Sí, señor.
—¿Así de rápido?
—Sí, señor.
—¡Por los dioses!
—Bueno, señor, ya sabe que nos animan a que nos planteemos problemas hipotéticos…
—Oh, sí. Un ejercicio muy valioso… —Downey se detuvo y luego pareció escandalizado—. ¿Quiere decir que de verdad ha dedicado tiempo a pensar en cómo inhumar a Papá Puerco? —preguntó en tono débil—. ¿De verdad se ha sentado y ha pensado en cómo hacerlo? ¿De verdad le ha dedicado su tiempo libre al problema?
—Oh, sí, señor. Y también al Pato del Pastel del Alma. Y al Hombre de la Arena. Y a la Muerte.
Downey volvió a parpadear.
—¿De verdad que se ha sentado y ha estado pensando en cómo…?
—Sí, señor. He reunido un expediente bastante interesante. En mi tiempo libre, claro.
—Quiero que esto me quede claro, señor Teatime. ¿Usted… se ha… dedicado… a estudiar formas posibles de matar a la Muerte?
—Solamente como hobby, señor.
—Bueno, sí, hobbies, sí, yo antes coleccionaba mariposas —dijo Downey, recordando aquellos primeros momentos de placer incipiente propiciado por el uso del veneno y los alfileres—. Pero…
—En realidad, señor, la metodología básica es exactamente la misma que se usaría con un humano. Oportunidad, geografía, técnica… Lo único que hay que hacer es trabajar con los datos que se conozcan sobre el individuo en cuestión. Por supuesto, en el caso de este se sabe mucho.
—Y ha encontrado usted una forma, ¿verdad? —dijo Downey, casi fascinado.
—Oh, hace mucho tiempo, señor.
—¿Cuándo, si puedo preguntarlo?
—Creo que fue una Noche de la Vigilia de los Puercos mientras estaba tumbado en mi cama, señor.
Por los dioses, pensó Downey, y pensar que yo solamente trataba de oír los cascabeles del trineo.
—Caramba —dijo en voz alta.
—Puede que tenga que comprobar algún detalle, señor. Le agradecería el acceso a alguno de los libros que hay en la Biblioteca Oscura. Pero sí, creo que puedo ver el esquema general.
—Y sin embargo… esta persona… hay quien diría que es técnicamente inmortal.
—Todo el mundo tiene su punto débil, señor.
—¿Hasta la Muerte?
—Oh, sí. Por supuesto. Ya lo creo.
—¿En serio?
Downey volvió a tamborilear con los dedos en el escritorio. No era posible que el chico tuviera un plan de verdad, se dijo a sí mismo. Ciertamente tenía una mente retorcida. ¿Retorcida? Era prácticamente una hélice, pero el Gordo no era un simple objetivo más que vivía en una mansión de alguna parte. Era razonable dar por sentado que alguien habría intentado cazarlo antes.
Aquello le alegraba. Teatime fracasaría, y es posible que incluso fracasara de forma fatal si su plan era lo bastante estúpido. Y tal vez el Gremio perdería el oro, pero tal vez no.
—Muy bien —dijo—. No me hace falta saber cuál es su plan.
—Casi mejor, señor.
—¿Qué quiere decir?
—Porque no tengo intención de contárselo, señor. Se vería usted obligado a desaprobarlo.
—Me asombra que tenga usted tanta confianza en que pueda funcionar, Teatime.
—Me limito a pensar en el problema de forma lógica, señor —dijo el chico. En su voz había cierto reproche.
—¿Lógica?
—Supongo que simplemente veo las cosas de forma distinta a otra gente —dijo Teatime.
Era un día tranquilo para Susan, aunque de camino al parque Gawain pisó una grieta en la acera. A propósito.
Uno de los muchos terrores conjurados por el método fácil de la anterior institutriz con los niños había sido los osos que esperaban en la calle para comérselo a uno si pisaba las grietas.
Susan había adoptado el hábito de llevar el atizador debajo de su recatado abrigo. Con una sola paliza solía bastarle. Los monstruos se quedaban asombrados de que alguien más pudiera verlos.
—¿Gawain? —dijo ella, echando un vistazo a un oso nervioso que acababa de verla y que ahora estaba intentando alejarse como si la cosa no fuera con él.
—¿Sí?
—Has pisado deliberadamente en esa grieta para que yo tenga que darle una tunda a una pobre criatura que lo único malo que ha hecho es querer arrancarte los brazos y las piernas.
—Estaba dando brincos…
—Claro. Los niños de verdad no van dando saltitos a menos que hayan tomado drogas.
Él le dedicó una sonrisa.
—Si te pillo otra vez haciendo gracias como esa te haré un nudo con los brazos detrás de la cabeza —dijo Susan desapasionadamente.
Él asintió y se fue a empujar a Twyla para hacerla caer del columpio.
Susan se relajó, satisfecha. Era su descubrimiento personal. Las amenazas ridículas no les preocupaban en absoluto, pero les hacían obedecer. Sobre todo las que abundaban en detalles gráficos.
La anterior institutriz había usado diversos monstruos y hombres del saco como método de disciplina. Siempre había algo que acechaba para comerse o llevarse a los niños y niñas malos por crímenes como tartamudear o persistir desafiante y exasperantemente en escribir con la mano izquierda. Siempre había un Hombre de las Tijeras que acechaba a las niñas que se chupaban el pulgar, siempre había un Hombre del Saco en el sótano. Con aquellos ladrillos se construía la inocencia de la infancia.
Los intentos de Susan para conseguir que no creyeran en aquellas cosas solamente lograron agravar los problemas.
Twyla había empezado a mojar la cama. Aquello podía ser un mecanismo tosco de defensa contra la terrible criatura con garras que Twyla sabía que vivía debajo.
Esto lo había descubierto Susan en su primera noche, cuando la niña se había despertado llorando por culpa de un hombre del saco que había en el armario.
Ella había suspirado y había ido a echar un vistazo. Se había enfadado tanto que lo había sacado por la fuerza, le había dado en la cabeza con el atizador del cuarto de los niños, le había dislocado el hombro para poner énfasis y lo había sacado a patadas por la puerta de atrás.
Los niños se negaban a no creer en los monstruos porque, francamente, sabían condenadamente bien que estaban allí.
Pero ella había descubierto que también podían creer, y muy firmemente, en el atizador.
Ahora estaba sentada en un banco leyendo un libro. Siempre se preocupaba de llevar todos los días a los niños a un sitio donde pudieran estar con otros niños de la misma edad. Si le cogían el tranquillo al parque de juegos infantiles, pensaba, la vida adulta no podría aterrarles. Además, era bonito oír las voces de los niños jugando, siempre y cuando uno se cuidara de ponerse lo bastante lejos como para no oír lo que estaban diciendo.
Más tarde tenían lecciones. Estas iban muy bien ahora que se había librado de los libros de lectura sobre pelotas que botan y perros que se llaman Toby. Había puesto a Gawain a estudiar las campañas militares del general Tacticus, que eran adecuadamente sanguinarias y, más importante todavía, se consideraban demasiado difíciles para un niño. Como resultado de aquello su vocabulario se estaba multiplicando por dos cada semana y ya podía usar palabras como «desollamiento» en conversaciones cotidianas. Después de todo, ¿qué sentido tenía enseñar a los niños a ser niños? Si era algo que se les daba bien de forma natural.
Y aunque esto la horrorizaba un poco, a Susan se le daban bien los niños de forma natural. Se preguntaba con recelo si sería un rasgo de familia. Y si, a juzgar por la forma en que su pelo se recogía tan fácilmente en un moño de lo más recatado, estaba destinada a tener trabajos como aquel durante el resto de su vida.
Era culpa de sus padres. Ellos no habían querido que las cosas terminaran de aquella manera. O por lo menos, ella confiaba caritativamente en que no lo hubieran querido.
Sus padres habían querido protegerla, mantenerla lejos de los mundos que quedaban fuera de este, de lo que la gente llamaba lo sobrenatural, de… bueno, de su abuelo, para no andarse por las ramas. Aquello, sentía ella, la había dejado un poco marcada.
Por supuesto, si había que ser justos, los padres tenían aquella obligación. El mundo estaba tan lleno de recodos abruptos que si ellos no te ponían unas cuantas marcas para orientarte, no tendrías ninguna posibilidad de encajar. Y ellos habían sido concienzudos y amables y le habían dado un buen hogar y hasta una educación.
Y había sido una buena educación. Pero no fue hasta más adelante cuando Susan se dio cuenta de que había sido una educación en el campo de, bueno, la educación. Lo cual quería decir que si alguien necesitaba calcular el volumen de un cono, siempre podían llamar con plena confianza a Susan Sto-Helit. Cualquiera que no consiguiera recordar las campañas del general Tacticus o la raíz cuadrada de 27,4 no se quedaría decepcionado con ella. Si necesitabas a alguien que pudiera hablar sobre artículos del hogar y cosas que se compran en la tienda en cinco idiomas, entonces Susan era la primera de la cola. La educación había sido fácil.
Lo difícil había sido aprender cosas.
Conseguir una educación era un poco como una enfermedad de transmisión sexual. Te incapacitaba para un montón de trabajos y luego te venía el deseo acuciante de pasársela a otros.
Y se había hecho institutriz. Era uno de los pocos trabajos que una dama reconocida podía tener. Y se había adaptado bien al puesto. Había jurado que si alguna vez se sorprendía bailando por los tejados con deshollinadores se mataría a sí misma a golpes con su propio paraguas.
Después del té les leyó un cuento. A ellos les gustaban sus cuentos. El del libro era bastante espantoso, pero la versión de Susan fue bien recibida. Ella se dedicaba a traducir a medida que leía:
—… y entonces Jack cortó el tallo de la planta de judías, añadiendo asesinato y vandalismo ecológico a los cargos ya mencionados de robo, incentivación y asalto a la propiedad ajena, pero se salió con la suya y vivió feliz para siempre sin sentir ni un asomo de culpa por lo que había hecho. Lo cual demuestra que si eres un héroe se te perdona todo, porque nadie hace preguntas inconvenientes. Y ahora —cerró el libro de un golpe— es hora de ir a la cama.
La anterior institutriz les había enseñado a los niños una oración que incluía la esperanza de que uno u otro dios se llevara su alma si se morían mientras estaban dormidos… oración que, a menos que Susan anduviera muy equivocada, tenía el mensaje subyacente de que aquello sería bueno.
Un día, aseguraba Susan, le seguiría la pista a aquella mujer.
—Susan —dijo Twyla desde debajo de las mantas.
—¿Sí?
—¿Te acuerdas de cuando la semana pasada escribimos cartas a Papá Puerco?
—¿Sí?
—Pues… en el parque Rachel me ha dicho que no existe y que en realidad son los padres. Y todos los demás han dicho que tenía razón.
Se oyó un leve movimiento procedente de la otra cama. El hermano de Twyla se había dado la vuelta y estaba escuchando subrepticiamente.
Oh, cielos, pensó Susan. Había confiado en poder evitar aquello. Iba a volver a pasar otra vez como con el Pato del Pastel del Alma.
—¿Qué más da si de todas maneras recibís regalos? —preguntó, apelando de forma directa a la codicia.
—Sí da.
Oh cielos, oh cielos. Susan se sentó en la cama, preguntándose cómo demonios iba a salir de aquella. Dio unas palmaditas en la única mano que había a la vista.
—Míralo de esta manera, entonces —dijo, y tomó aire mentalmente—. Allá donde la gente sea obtusa y absurda… y allá donde tengan, aun siguiendo los criterios más generosos, la capacidad de atención de un pollito en medio de un huracán y la capacidad indagadora de una cucaracha con una sola pata… y allá donde la gente sea estúpidamente crédula, esté patéticamente apegada a las certezas que aprenden de niños y, en general, domine tanto las realidades del universo como una ostra domina el montañismo… sí, Twyla, Papá Puerco existe.
De debajo de las mantas no vino nada más que silencio, pero ella notó que su tono de voz había funcionado. Las palabras no habían tenido ningún significado. Aquello, como podría haber dicho su abuelo, era la esencia de la humanidad.
—Buenas noches.
—Buenas noches —dijo Susan.
Ni siquiera era un bar. No era más que una sala donde la gente bebía mientras esperaba a otra gente con la que tenía negocios. Unos negocios que solían consistir en la transferencia de la propiedad de algo de una persona a otra, pero bien pensado, ¿qué negocio no era así?
Había cinco hombres de negocios sentados a una mesa iluminada por una vela en un platillo. En medio de la mesa había una botella abierta. Los hombres tenían cierto cuidado de mantenerla lejos de la llama de la vela.
—Pasan de las seis —dijo uno, un hombre enorme con rastas y con una barba donde se podían criar cabras—. Los relojes han dado la hora hace una eternidad. No va a venir. Vámonos.
—Siéntate, ¿quieres? Los Asesinos siempre llegan tarde. Por culpa del estilo, ¿de acuerdo?
—Este está sonado.
—Es excéntrico.
—¿Qué diferencia hay?
—Una buena bolsa de monedas.
Los tres que todavía no habían hablado se miraron entre ellos.
—¿Qué es esto? No me dijiste nada de que fuera un Asesino —dijo Alambrera—. No dijo nada de que el tipo fuera un Asesino, ¿a que no, Banjo?
Se oyó un ruido parecido a un trueno lejano. Era Banjo Lilywhite, que estaba carraspeando.
—Es verdad —dijo una voz procedente de las laderas superiores—. No dijiste nada de nada.
Los demás esperaron a que el retumbar del trueno se apagara. Hasta la voz de Banjo era descomunal.
—Está —el primero que había hablado hizo un gesto vago con las manos, intentando transmitir la idea de alguien a quien le faltaban un tornillo, seis tuercas, dos docenas de arandelas, varios muelles, un juego completo de bujías y todo un surtido de engranajes— …sonado. Y tiene un ojo raro.
—Solamente es de cristal, ¿vale? —dijo el que llamaban Ojo de Gato, haciendo una señal a un camarero para que les trajera cuatro cervezas y un vaso de leche—. Y nos paga diez mil dólares a cada uno. Me da igual cómo sea su ojo.
—Yo he oído que está hecho de lo mismo que usan para las bolas de cristal de los adivinos. Eso no me podéis decir que esté bien. Y además se te queda mirando con él —dijo el primero que había hablado. Era el que llamaban Bombón, aunque nadie había descubierto nunca por qué.*
Ojo de Gato suspiró. Estaba claro que el señor Teatime tenía algo raro, qué duda cabía. Pero todos los Asesinos tenían algo raro. Y el hombre pagaba bien. Muchos Asesinos usaban a soplones y cerrajeros. Iba contra las normas, técnicamente, pero los criterios se estaban relajando en todas partes, ¿no? Normalmente te pagaban tarde y poco, como si fueran ellos los que te estaban haciendo el favor. Pero Teatime era legal. Cierto, al cabo de unos minutos de hablar con él te empezaban a lagrimear los ojos y sentías la necesidad de frotarte la piel hasta por dentro, pero nadie era perfecto, ¿verdad?
Bombón se inclinó hacia delante.
—¿Sabéis qué? —dijo—. Me da que podría estar aquí ya. ¡Disfrazado! ¡Riéndose de nosotros! Bueno, si está aquí riéndose de nosotros… —Hizo crujir los nudillos.
Dave «el Normal» Lilywhite, el último de los cinco, miró a su alrededor. Sí que había muchas figuras solitarias en aquella sala oscura y de techo bajo. La mayoría llevaba capas con capuchas de gran tamaño. Estaban sentados solos, en los rincones, escondidos bajo las capuchas. Ninguno de ellos parecía muy amistoso.
—No seas memo, Bombón —murmuró Ojo de Gato.
—Es la clase de cosas que hacen —insistió Bombón—. ¡Son maestros del disfraz!
—¿Con ese ojo suyo?
—Ese tipo de al lado de la chimenea lleva un parche en el ojo —dijo Dave el Normal. Dave el Normal no hablaba demasiado. Pero observaba mucho.
—Esperará hasta que tengamos la guardia baja y luego hará jajajajá —dijo Bombón.
—No te pueden matar si no es por dinero —dijo Ojo de Gato. Pero ahora había una pizca de duda en su voz.
Mantuvieron sus ojos en el hombre de la capucha. Él mantuvo su ojo en ellos.
Si se les pidiera que describieran cómo se ganaban la vida, los cinco hombres que estaban sentados a aquella mesa dirían cosas del tipo: «Un poco de todo» o «Lo que se puede», aunque en el caso de Banjo seguramente diría: «¿Ein?». Eran, según los estándares de una sociedad indiferente, criminales, aunque a ellos no se les ocurriría pensar en sí mismos en esos términos y ni siquiera eran capaces de deletrear palabras como «villanos». Lo que hacían por lo general era trasladar cosas. A veces esas cosas estaban en el lado equivocado de una puerta de acero, por ejemplo, o en la casa equivocada. Otras veces esas cosas eran en realidad gente que ni de lejos era lo bastante importante como para molestar al Gremio de Asesinos, pero que de todos modos estaba colocada de forma inconveniente y por tanto se les podía buscar un sitio mucho mejor, por ejemplo, algún fondo marino.* Ninguno de los cinco pertenecía a ningún gremio formal y por lo general encontraban sus clientes entre aquella gente que, por razones personales poco claras, no quería molestar a los gremios, a veces porque ellos mismos pertenecían a uno. Y tenían mucho trabajo. Siempre había algo que necesitaba ser trasladado de A a B o bien, por supuesto, al fondo de C.
—Está al caer —dijo Bombón, mientras el camarero les traía las cervezas.
Banjo carraspeó. Era una señal de que le acababa de llegar otro pensamiento.
—Lo que yo no entiendo —dijo— es…
—¿Sí? —preguntó su hermano.**
—Lo que no entiendo es, ¿desde cuándo hay camarero en este sitio?
—Buenas tardes —dijo Teatime, dejando la bandeja sobre la mesa.
Ellos lo miraron fijamente y en silencio.
Él les dedicó una sonrisa cordial.
La mano enorme de Bombón dio una palmada en la mesa.
—¡Nos has estado espiando, mequet…! —empezó a decir.
Los hombres que trabajaban en aquel ramo desarrollaban cierta presciencia. Dave el Normal y Ojo de Gato, que estaban sentados a los lados de Bombón, se apartaron como aquel que no quiere la cosa.
—¡Hola! —dijo Teatime. Hubo un movimiento fugaz y un cuchillo quedó temblando clavado en la mesa entre el pulgar y el índice de Bombón.
Este se lo quedó mirando con cara de horror.
—Me llamo Teatime —dijo Teatime—. ¿Tú cuál eres?
—Soy… Bombón —dijo Bombón, sin quitar los ojos del cuchillo que todavía vibraba.
—Es un nombre interesante —dijo Teatime—. ¿Por qué te llamas Bombón, Bombón?
Dave el Normal tosió.
Bombón miró a Teatime a la cara. El ojo de cristal era una simple esfera de color gris ligeramente resplandeciente. El otro ojo era un punto en un mar de color blanco. El único contacto que había tenido Bombón con la inteligencia había sido para darle una paliza y robárselo todo cada vez que tenía oportunidad, pero ahora un repentino instinto de supervivencia lo mantuvo pegado a su silla.
—Porque no me afeito —dijo.
—A Bombón no le gustan los cuchillos, señor —dijo Ojo de Gato.
—¿Y tienes muchos amigos, Bombón? —preguntó Teatime.
—Alguno que otro, sí…
Con un torbellino repentino de movimientos que sobresaltó a los hombres, Teatime se dio la vuelta, agarró una silla, la hizo girar hacia la mesa y se sentó en ella. Tres de los hombres ya se habían llevado las manos a las espadas.
—Yo no tengo muchos —dijo en tono de disculpa—. Me parece que no se me da muy bien. Por otro lado… parece que tampoco tengo ningún enemigo. Ni uno solo. Eso está bien, ¿verdad?
Teatime había estado pensando dentro de aquel chisporroteante y crepitante castillo de fuegos artificiales que era su cabeza. Y el tema de sus pensamientos era la inmortalidad.
Puede que estuviera bastante, bastante chiflado, pero no era ningún tonto. En el Gremio de Asesinos había toda una serie de pinturas y bustos de miembros famosos que en el pasado habían… no, claro, aquello no era cierto. Había pinturas y bustos de los clientes famosos de aquellos miembros, con una plaquita metálica llamativamente humilde atornillada al lado donde solía haber algún pequeño comentario sin pretensiones del tipo: «Abandonó este valle de lágrimas el 3 de grunio del Año de la Sanguijuela de Costado, con la ayuda del Honorable K. W. Dobson (Casa de la Víbora)». Muchas instituciones educativas con solera tenían majestuosos recordatorios en algún salón donde constaban los nombres de los ex alumnos que habían entregado la vida por su monarca y su patria. Los recordatorios del Gremio de Asesinos eran muy parecidos, salvo por la cuestión de la vida de quién había sido entregada.
Todos los miembros del Gremio querían tener su sitio allí. Porque llegar allí representaba la inmortalidad. Y cuanto más importante era tu cliente, más increíblemente discreta y sobria era la plaquita de metal, a fin de que nadie pudiera pasar por alto tu nombre.
De hecho, si eras muy, muy conocido ni siquiera tendrían que molestarse en escribir tu nombre…
Los hombres que estaban sentados a la mesa se dedicaban a observar a Teatime. Siempre era difícil saber en qué estaba pensando Banjo, o incluso si estaba pensando, pero los otros cuatro estaban teniendo pensamientos del estilo de: Menudo capullo engreído, como todos los Asesinos. Se cree que lo sabe todo. Me lo podría cargar con una sola mano, sin problemas. Y sin embargo… se oyen rumores. Esos ojos me ponen los pelos de punta…
—¿Y cuál es el trabajo, pues? —preguntó Alambrera.
—Nosotros no hacemos trabajos —dijo Teatime—. Llevamos a cabo servicios. Y este servicio supone diez mil dólares para cada uno de vosotros.
—Eso es mucho más que la tarifa del Gremio de Ladrones —dijo Dave el Normal.
—Nunca me ha gustado el Gremio de Ladrones —dijo Teatime, sin girar la cabeza.
—¿Por qué no?
—Hacen demasiadas preguntas.
—Nosotros no hacemos preguntas —se apresuró a decir Alambrera.
—Nos vamos a llevar de maravilla —dijo Teatime—. Tomaos otra copa mientras esperamos a los demás miembros de nuestra pequeña troupe.
Alambrera vio que los labios de Dave el Normal empezaban a articular las letras iniciales de la palabra «Quiénes…». Y aquellas letras le parecieron poco propicias para un momento como aquel. Así que le dio una patada a la pierna de Dave el Normal por debajo de la mesa.
La puerta se abrió un poco. Entró una figura, pero apenas. Lo que hizo fue insertarse en la obertura y deslizarse pegado a la pared de forma calculada para no llamar la atención. Es decir, calculada por alguien a quien no se le daban bien aquella clase de cálculos.
Luego se los quedó mirando por encima del cuello subido de su túnica.
—Es un mago —dijo Bombón.
La figura correteó y acercó una silla a la mesa.
—¡No lo soy! —dijo entre dientes—. ¡Vengo de incógnito!
—Venga de donde venga —dijo Dave el Normal—, es usted alguien con un sombrero puntiagudo. Este es mi hermano Banjo, ese es Bombón, este es Alamb…
El mago miró a Teatime con expresión desesperada.
—¡Yo no quería venir!
—El señor Sideney aquí presente es ciertamente un mago —dijo Teatime—. O por lo menos un estudiante. Pero no le van muy bien las cosas, razón por la cual ha decidido unirse a nosotros en esta empresa.
—¿Exactamente cómo de mal le van las cosas? —preguntó Dave el Normal.
El mago intentó rehuir las miradas de todos los presentes.
—Cometí un error relacionado con una apuesta —dijo.
—¿Quieres decir que la perdiste? —apuntó Alambrera.
—Pagué a tiempo —dijo Sideney.
—Sí, pero Crysoprase el troll le tiene un poco de manía al dinero que se convierte en plomo al día siguiente —dijo Teatime en tono jovial—. Así que nuestro amigo necesita ganar un poco de dinero en metálico deprisa y en un ambiente donde los brazos y las piernas sigan en su sitio.
—Nadie me dijo nada de que fuera a haber magia de por medio —dijo Bombón.
—Nuestro destino es… probablemente ustedes lo considerarían algo parecido a la torre de un mago, caballeros —dijo Teatime.
—Pero no será realmente la torre de un mago, ¿verdad? —dijo Dave el Normal—. Los magos tienen un sentido del humor muy raro con las trampas que estallan.
—No.
—¿Hay guardias?
—Creo que sí. Según las leyendas. Pero nada del otro mundo.
Dave el Normal frunció los ojos.
—¿En esa… torre hay cosas valiosas?
—Oh, sí.
—Entonces, ¿por qué no hay muchos guardias?
—La… persona que es propietaria del lugar probablemente no es consciente del valor de lo que… de lo que tienen allí.
—¿Hay cerraduras? —preguntó Dave el Normal.
—De camino recogeremos a un cerrajero.
—¿A cuál?
—Al señor Brown.
Ellos asintieron. Todo el mundo —por lo menos todo el mundo «del negocio», y todo el mundo «del negocio» sabía lo que era «el negocio», y si uno no sabía lo que era «el negocio» es que no era un hombre de negocios— conocía al señor Brown. Su presencia en las inmediaciones de un trabajo confería a este cierto grado de respetabilidad. Era un anciano pulcro que había inventado la mayor parte de las herramientas que llevaba en su bolsón de cuero. No importaba qué treta usaras para entrar en un lugar, o si vencías a un pequeño ejército, o si encontrabas la cámara secreta del tesoro, tarde o temprano hacías venir al señor Brown, que aparecía con su bolsa de cuero y sus cacharritos con muelles y sus frasquitos de alquimia extraña y sus botitas pulcras. El tipo se pasaba diez minutos sin hacer nada más que mirar la cerradura, después elegía una pieza de metal doblado de un llavero con varios centenares de piezas casi idénticas, y menos de una hora más tarde se estaba alejando con un diez por ciento neto de las ganancias. Por supuesto, no era obligatorio usar los servicios del señor Brown. Siempre quedaba la opción de pasarse el resto de la vida mirando una puerta cerrada.
—Muy bien. ¿Dónde está ese sitio? —preguntó Bombón.
Teatime se giró y le dedicó una sonrisa.
—Si soy yo quien os paga a vosotros, ¿por qué no soy yo el que hace las preguntas?
Bombón ni siquiera intentó sostenerle la mirada a aquel ojo de cristal esta vez.
—Solamente quiero estar preparado, nada más —murmuró.
—Un buen reconocimiento es la esencia de una operación exitosa —dijo Teatime. Se giró, levantó la vista para mirar la mole que era Banjo y añadió—: ¿Qué es esto?
—Este es Banjo —dijo Dave el Normal, liándose un cigarrillo.
—¿Hace trucos?
El tiempo se detuvo un momento. Los demás hombres miraron a Dave el Normal. Este era famoso en el mundo del hampa profesional de Ankh-Morpork como un hombre reflexivo y paciente, y se le consideraba algo así como un intelectual porque algunos de sus tatuajes no tenían faltas de ortografía. Era digno de confianza en situaciones de peligro y por encima de todo era honrado, ya que los buenos criminales tienen que ser honrados. Si tenía algún defecto, era cierta tendencia a aplicar castigos terminales y definitivos a cualquiera que dijera algo de su hermano.
Y si tenía alguna virtud, era cierta tendencia a elegir el momento adecuado. Los dedos de Dave el Normal prensaron el tabaco dentro del papel y se lo llevaron a los labios.
—No —dijo.
Alambrera intentó descongelar la conversación.
—No es lo que se dice listo, pero siempre es útil. Puede levantar a dos hombres con cada mano. Por el cuello.
—Posí —dijo Banjo.
—Parece un volcán —dijo Teatime.
—¿Ah, sí? —dijo Dave el Normal Lilywhite. Alambrera estiró un brazo a toda prisa y lo retuvo en su asiento.
Teatime se dio la vuelta y le dedicó una sonrisa.
—Ojalá seamos amigos, señor Dave el Normal —dijo—. Me duele de verdad pensar que podría no estar entre amigos. —Le dedicó otra sonrisa jovial. Luego se volvió hacia el resto de la mesa—. ¿Nos hemos decidido, caballeros?
Ellos asintieron. Hubo cierta renuencia, dada la idea reinante de que Teatime tendría que estar en una sala con paredes acolchadas, pero diez mil dólares eran diez mil dólares, posiblemente incluso más.
—Bien —dijo Teatime. Miró a Banjo de arriba abajo—. Entonces supongo que deberíamos empezar.
Y le dio un golpe muy fuerte a Banjo en la boca.
La Muerte no comparecía en persona con motivo del cese de cada vida. No era necesario. Los gobiernos gobiernan, pero los primeros ministros y los presidentes no se presentan en persona en las casas de la gente para decirles cómo tienen que vivir sus vidas, debido al peligro mortal que esto supondría. En vez de eso existen las leyes.
Pero de vez en cuando la Muerte se daba una vuelta para ver si las cosas funcionaban como era debido o, por decirlo de forma más exacta, para ver si estaban dejando de funcionar como era debido en las zonas menos importantes de su jurisdicción.
Y ahora estaba caminando por un mar oscuro.
El cieno se elevaba formando nubes en torno a sus pies mientras él caminaba por el fondo marino. Su túnica flotaba a su alrededor.
Reinaban el silencio, la presión y una total, total oscuridad. Pero también había vida, aun tan por debajo de las olas. Había calamares gigantes y langostas con dientes en los párpados. Había bichos parecidos a arañas con el estómago en las patas y peces que fabricaban su propia luz. Era un mundo de pesadilla negro y silencioso, pero la vida habita en todos los lugares donde puede. Donde no puede, simplemente tarda un poco más.
El destino de la Muerte era una suave elevación del fondo marino. El agua a su alrededor ya se estaba volviendo más cálida y estaba aumentando la población de criaturas con aspecto de haber sido montadas con los restos que quedaban de todo lo demás.
Invisible pero palpable, una columna enorme de agua hirviendo manaba abundantemente de una fisura en el suelo. En algún lugar, muy por debajo, había rocas calentadas casi hasta la incandescencia por el campo mágico del Disco.
Alrededor de aquel respiradero se habían depositado agujas de minerales. Y en aquel oasis minúsculo había crecido una forma de vida. No necesitaba aire ni luz. Ni siquiera necesitaba comida en el sentido en que el resto de especies entendían aquel término.
Simplemente crecía al borde de la columna torrencial de agua, con aspecto de ser un cruce entre un gusano y una flor.
La Muerte se arrodilló y lo examinó con atención, de tan pequeño que era. Pero por alguna razón, en aquel mundo sin ojos ni luz, también era de color rojo brillante. El derroche de la vida en cuestiones como aquella nunca dejaba de asombrarlo.
Se metió una mano dentro de la túnica y sacó un rollo pequeño de un material negro, parecido al juego de herramientas de un joyero. Con mucho cuidado, sacó de uno de los compartimientos una guadaña de un par de centímetros de largo y la sostuvo con gesto expectante entre el índice y el pulgar.
En alguna parte por encima de su cabeza una corriente de agua errática hizo que un cascote de roca se desprendiera y cayera dando tumbos, levantando nubecillas de cieno al rebotar en los organismos tubulares.
El cascote aterrizó justo al lado de aquella flor viva y luego rodó arrancándola de la roca.
La Muerte hizo girar rápidamente su guadaña diminuta justo cuando la florecilla se apagaba…
A menudo se habla de la visión omnipotente de diversas entidades sobrenaturales. Se dice que pueden ver la caída de hasta el último gorrión.
Y puede que sea cierto. Pero solamente hay una de esas entidades que siempre está presente cuando el gorrión choca contra el suelo.
El alma del gusano tubícula era muy pequeña y simple. No le preocupaba el pecado. Nunca había codiciado el pólipo del prójimo. Nunca había apostado ni había bebido alcohol. Nunca le habían preocupado cuestiones del tipo «¿Por qué estoy aquí?», ya que no tenía sentido del «aquí» ni, ya puestos, del «yo».
Con todo, algo se desprendió bajo la hoja quirúrgica de la guadaña y se desvaneció en las aguas arremolinadas.
La Muerte guardó con cuidado el instrumento y se puso de pie. Todo iba bien, las cosas estaban funcionando de forma satisfactoria, y…
… pero no era así.
Del mismo modo en que los mejores ingenieros son capaces de oír ese cambio minúsculo que indica que un cojinete está fallando mucho antes de que los instrumentos más precisos puedan detectar que algo va mal, la Muerte captó una nota discordante en la sinfonía del mundo. Era una nota incorrecta entre miles de millones, pero eso la hacía más llamativa, como una piedrecita minúscula dentro de un zapato muy grande.
Movió un dedo en medio del agua. Durante un momento apareció un contorno azul en forma de puerta. La Muerte entró en él y desapareció.
Las criaturas tubulares no fueron conscientes de su marcha. Tampoco habían sido conscientes de su llegada. Nunca jamás eran conscientes de nada.
Un coche de caballos avanzaba pesadamente por las calles gélidas y neblinosas, con el cochero acurrucado en su asiento. El cochero parecía ser un abrigo marrón enorme y grueso.
Una figura salió disparada de entre las volutas de niebla y de pronto estaba sentada en el pescante al lado del cochero.
—¡Hola! —dijo—. Me llamo Teatime. ¿Cómo se llama usted?
—Eh, bájate de aquí, no estoy autorizado a lle…
El cochero se calló de golpe. Era asombroso cómo Teatime había sido capaz de meter un cuchillo por entre cuatro capas de ropa gruesa y detenerlo justo en el punto preciso para pinchar la carne.
—¿Perdón? —dijo Teatime con una sonrisa jovial.
—Esto… no hay nada valioso, ¿sabe? Nada de nada, solamente unos cuantos sacos de…
—Oh, cielos —dijo Teatime, con la cara repentinamente convertida en un acre de preocupación—. Bueno, eso ya lo veremos, ¿no?… ¿Cómo se llama usted, señor?
—Ernie. Esto… Ernie —dijo Ernie—. Sí. Ernie. Esto…
Teatime giró ligeramente la cabeza.
—Vengan, caballeros. Este es mi amigo Ernie. Esta noche va a ser nuestro cochero.
Ernie vio que media docena de figuras emergían de la niebla y se subían al carromato detrás de su espalda. No se giró para mirarlas. Por el hormigueo que notaba en los riñones supo que aquello no supondría un paso adelante ejemplar en su carrera. Pero parecía que una de las figuras, una criatura que parecía una montaña descomunal y desgarbada, llevaba un fardo alargado echado al hombro. El fardo se movía y hacía ruidos ahogados.
—Deje de temblar, Ernie. Solamente necesitamos a alguien que nos lleve —dijo Teatime, mientras la carreta traqueteaba sobre los adoquines.
—¿Adónde, señor?
—Oh, no nos importa. Pero primero me gustaría que se parara usted en la plaza Sator, cerca de la segunda fuente.
El cuchillo se retiró. Ernie dejó de intentar respirar por las orejas.
—Ejem…
—¿Qué le pasa? Parece usted tenso, Ernie. Yo siempre digo que un buen masaje en el cuello es lo mejor para eso.
—No tengo permiso para llevar pasajeros, señor. Charlie me va a echar una bronca de las buenas.
—Oh, por eso no se preocupe —dijo Teatime, dándole una palmada en la espalda—. ¡Aquí somos todos amigos!
—¿Para qué nos llevamos a la chica? —preguntó una voz detrás de ellos.
—Pegar a las chicas no está bien —dijo una voz grave—. Nuestra mamá decía que nada de pegar a las chicas. Que eso es de chicos malos, eso decía nuestra mamá…
—Calla, Banjo.
—Nuestra mamá decía…
—¡Chist! Ernie no quiere escuchar nuestros problemas —dijo Teatime, sin apartar la mirada del cochero.
—¿Yo? Yo soy sordo como una tapia —balbució Ernie, que en ciertos sentidos aprendía muy deprisa—. Y tampoco veo a más de un metro y medio. Y no recuerdo las caras que sí que veo, tampoco. ¿Mala memoria? ¡Ja! Que me lo digan a mí. Caray, a veces puedo estar por ejemplo en el carromato, hablando con gente, ja, tal como estoy hablando con ustedes ahora, y cuando se marchan, ja, por mucho que lo intente, ¿se creen que me acuerdo de algo de ellos o de cuántos eran o de qué llevaban o de nada de ninguna chica ni nada? —Para entonces su voz ya era un jadeo muy agudo—. ¡Ja! ¡A veces me olvido de cómo me llamo!
—Ernie, ¿verdad? —dijo Teatime, dedicándole una sonrisa feliz—. Ah, y ya hemos llegado. Oh, cielos, parece que hay alboroto.
Se oyó el ruido de una pelea un poco más adelante y de pronto pasaron un par de trolls enmascarados perseguidos por tres miembros de la Guardia. Ninguno de ellos hizo caso del carromato.
—He oído que la banda de los deSecho iba a intentar reventar esta noche la cámara acorazada de Packley’s —dijo una voz detrás de Ernie.
—Parece que el señor Brown al final no va a unirse a nosotros —dijo otra voz. Hubo una risita.
—Oh, yo no estaría tan seguro de eso, señor Lilywhite, no estaría tan seguro ni mucho menos —dijo una tercera voz, procedente de las inmediaciones de la fuente—. ¿Me puede aguantar la bolsa mientras subo, por favor? Tenga cuidado, pesa un poco.
Era una vocecilla atildada. Una voz como aquella indicaba que su propietario guardaba el dinero en un bolsito de cuero y siempre contaba el cambio con cuidado. A Ernie le pasó todo esto por la cabeza y luego intentó con todas sus fuerzas olvidar que lo había pensado.
—Conduzca, Ernie —dijo Teatime—. Dé un rodeo por detrás de la universidad, creo yo.
Mientras el coche de caballos avanzaba, la vocecilla atildada dijo:
—Hay que coger todo el dinero y luego salir con mucho sigilo. ¿Tengo razón?
Hubo un murmullo de asentimiento.
—Lo aprendí sentado en las rodillas de mi madre, sí.
—Aprendió usted muchas cosas tumbado en las rodillas de su madre, señor Lilywhite.
—¡No diga nada de nuestra mamá! —La voz sonó como un terremoto.
—Es el señor Brown, Banjo. Ojo con lo que dices.
—¡No tiene que decir nada de nuestra mamá!
—¡De acuerdo, de acuerdo! Hola, Banjo… Creo que tengo un caramelo en alguna parte… Sí, ten, mira. Sí, tu mamá sabía cómo hacer las cosas. Hay que entrar sin hacer ruido, tomarte tu tiempo, coger lo que has venido a buscar y salir con sigilo y ordenadamente. No hay que quedarse en la escena a contar el botín y a deciros entre vosotros lo valientes que sois, ¿tengo razón?
—Parece que le ha ido a usted bien, señor Brown. —El carromato se alejó traqueteando hacia el otro extremo de la plaza.
—Nada más que un pellizco para gastos, señor Ojo de Gato. Un pequeño regalo de la Vigilia de los Puercos, se podría decir. Nunca hay que agarrar todo y echar a correr. Se coge un poco y se sale andando. Se viste con pulcritud. Ese es mi lema. Ve limpio y sal caminando despacio. Y nunca hay que correr. Nunca hay que correr. La Guardia siempre persigue a los que corren. Son como terriers de caza. No, hay que salir caminando despacio, doblar la esquina tranquilamente, esperar a que haya mucho alboroto y entonces dar media vuelta y volver andando. Eso no lo pueden entender, ¿veis? La mitad de las veces se apartan a un lado para dejarte pasar. «Buenas noches, agentes», les dices, y te vuelves a casa a tomarte una taza de té.
—¡Uau! Eso te saca de los líos, está claro. Si uno tiene suficientes agallas.
—Oh, no, señor Bombón. No te saca de los líos. Te mantiene fuera.
Era como una lección magistral, pensó Ernie (y de inmediato trató de olvidarlo). O como un gimnasio de barrio en el que acabara de entrar un campeón de boxeo.
—¿Qué te pasa en la boca, Banjo?
—Se le ha caído un diente, señor Brown —dijo otra voz, y soltó una risita.
—Me se ha caído un diente —dijo el trueno que era Banjo.
—No aparte la vista de la calle, Ernie —dijo Teatime a su lado—. No queremos tener un accidente, ¿verdad…?
La calle estaba desierta, a pesar del bullicio de la ciudad tras sus espaldas y de la mole cercana de la universidad. Había unas pocas calles, pero los edificios estaban abandonados. Y algo le estaba pasando al sonido. El resto de Ankh-Morpork parecía muy lejano, los sonidos llegaban como si atravesaran un muro muy grueso. Estaban entrando en ese rincón despreciado de Ankh-Morpork que hacía tiempo solía ser el vertedero de la universidad y que ahora se conocía como los Solares Irreales.
—Putos magos —murmuró Ernie de forma automática.
—¿Cómo dice? —preguntó Teatime.
—Mi bisabuelo decía que antes nosotros teníamos tierras aquí. ¡Niveles bajos de magia, y un cuerno! Ja, a los magos les da igual, ellos tienen toda clase de conjuros que los protegen. Un poco de magia por aquí, un poco de magia por allí… Es de sentido común que tiene que ir a parar a algún sitio, ¿no?
—Antes había señales de advertencia —dijo la voz atildada desde detrás de ellos.
—Sí, bueno, las señales de advertencia en Ankh-Morpork es como si tuvieran escrito «Leña de la buena» —dijo otra voz.
—O sea, es de sentido común, tiran un conjuro viejo para hacer explotar esto, otro para hacer girar aquello y otro para que crezcan las zanahorias, con lo que todos terminan interfiriéndose entre ellos y ¿quién sabe lo que terminan haciendo? —dijo Ernie—. Mi bisabuelo decía que a veces se despertaban por la mañana y el sótano estaba por encima del desván. Y eso no es lo peor que les pasó —añadió en tono lúgubre.
—Sí, he oído que a veces era tan grave que podías ir andando por la calle y te encontrabas contigo mismo viniendo por el otro lado —contribuyó alguien—. Llegó un punto en que no sabías si era una empanada o tenías la picha hecha un lío, he oído.
—El perro solía traer a casa toda clase de cosas —dijo Ernie—. Mi bisabuelo decía que si aparecía con algo en la boca estaban todo el rato tirándose detrás del sofá. Conjuros de fuego corroídos que empezaban a soltar chispas, varitas rotas que soltaban humo verde y no sé qué más… y si veías al gato jugar con algo, era mejor no intentar averiguar qué era, os lo aseguro.
Sacudió las riendas, casi olvidando su situación actual en medio de la corriente de resentimiento hereditario.
—O sea, ellos dicen que todos los libros viejos de conjuros y cosas de esas están enterrados muy hondo y que ahora reciclan los conjuros usados, pero no me parece que sirva de mucho cuando tus patatas echan a caminar por ahí —gruñó—. Mi bisabuelo fue a hablar del tema con el jefe de los magos y el tipo fue y le dijo —puso una voz nasal estrangulada que era su idea de cómo hablaba uno cuando tenía estudios—: «Oh, puede que haya alguna molestia transitoria ahora mismo, buen hombre, pero vuelva dentro de cincuenta mil años y verá». Putos magos.
El caballo dobló un recodo.
Estaban en un callejón sin salida. Las casas a medio derrumbarse, con las ventanas rotas y las puertas robadas, se apoyaban las unas en las otras a ambos lados de la calle.
—Yo oí que decían que iban a limpiar este sitio —dijo alguien.
—Sí, claro —dijo Ernie, y escupió. Cuando el escupitajo llegó al suelo, se marchó corriendo—. ¿Y saben qué? Hay chiflados que vienen aquí todo el tiempo y se ponen a hurgar y a remover las cosas…
—Justo en ese muro de ahí delante —dijo Teatime en tono tranquilo—. Creo que normalmente cruza usted por donde está ese montón de escombros junto al árbol viejo y muerto, aunque no se ve nada a menos que mires muy de cerca. Pero nunca he visto cómo lo hace…
—Un momento, yo no puedo cruzarles a todos —dijo Ernie—. Una cosa es acercarlos a algún sitio, pero cruzar con gente está…
Teatime suspiró.
—Con lo bien que nos estábamos llevando. Escucha, Ernie… Ern… Nos vas a llevar contigo o bien, y lo digo con una pena considerable, voy a tener que matarte. Pareces un buen hombre. Responsable. Con un abrigo muy serio y unas botas como es debido.
—Pero es que si les cruzo…
—¿Qué es lo peor que puede pasar? —preguntó Teatime—. Que pierdas tu trabajo. Mientras que si no lo haces morirás. Así que si lo miras así, en realidad te estamos haciendo un favor. Oh, venga, di que sí.
—Esto… —Ernie se estrujó el cerebro. El tipo era claramente lo que Ernie consideraba un pijo, y parecía amable y amistoso, pero las cosas no cuadraban. El tono y el contenido no concordaban.
—Además —dijo Teatime—, si te han coaccionado no es culpa tuya, ¿verdad? Nadie te puede echar la culpa. Nadie puede echar la culpa a nadie que haya sido coaccionado a punta de cuchillo.
—Ah bueno, digo yo que sí, si vamos en plan coaccionado… —murmuró Ernie. Seguirles la corriente parecía ser la única salida.
El caballo se detuvo y se quedó esperando con la mirada paciente de un animal que probablemente conoce la ruta mejor que el cochero.
Ernie se hurgó en el bolsillo del abrigo y sacó una lata pequeña, parecida a una cajita de rapé. La abrió. Dentro había unos polvos brillantes.
—¿Y qué se hace con eso? —inquirió Teatime, lleno de interés.
—Oh, simplemente se coge un pellizco y se tira en el aire y hace tuing y abre el lugar blando —dijo Ernie.
—Así pues… ¿no se necesita entrenamiento especial o algo así?
—Esto… se tira contra esa pared de ahí y hace tuing —dijo Ernie.
—¿De veras? ¿Lo puedo intentar?
Teatime le cogió la lata de la mano, que no presentó resistencia, y tiró un pellizco de aquellos polvos al aire delante del caballo. Los polvos flotaron por un momento y luego hicieron aparecer un arco estrecho y resplandeciente en medio del aire. El arco chispeó e hizo…
… tuing.
—Oooh —dijo una voz detrás de ellos—. Qué chulo, ¿eh, Davey?
—Sí.
—Qué bonitas las chispitas…
—¿Y entonces conduces hacia delante sin más? —preguntó Teatime.
—Eso es —dijo Ernie—. Pero deprisa, ojo. Solamente está abierto un momentito.
Teatime se guardó la lata en un bolsillo.
—Muchas gracias, Ernie. Muchísimas gracias.
Hizo un movimiento brusco con la otra mano. Hubo un destello metálico. El cochero parpadeó y luego cayó de su asiento hacia un lado.
De detrás vino un silencio, teñido de horror y posiblemente de nada más que un poco de terrible admiración.
—Mira que era aburrido, ¿eh? —dijo Teatime, cogiendo las riendas.
Se puso a nevar. La nieve empezó a caer sobre la figura tirada de Ernie y también a través de varias túnicas grises con capuchas que flotaban en el aire.
Parecía no haber nada dentro de ellas. Daba la impresión de que estaban allí meramente para marcar cierto punto en el espacio.
Bueno, dijo uno, estamos francamente impresionados.
Ciertamente, dijo otro. Nunca se nos habría ocurrido hacerlo así.
Está claro que es un humano con recursos, dijo un tercero.
Lo más bonito del asunto, dijo el primero —o podría haber sido el segundo, porque no había absolutamente nada que distinguiera las túnicas— es que vamos a controlar muchas más cosas.
Exacto, dijo otro. Es realmente asombroso como piensan. Es una especie de… lógica ilógica.
Niños, dijo otro. ¿Quién lo habría pensado? Pero hoy los niños y mañana el mundo.
Si me das un niño antes de los siete años, ya es mío para siempre.
Hubo una pausa llena de terror.
Los seres consensuales que se hacían llamar los Auditores no creían en nada, salvo tal vez en la inmortalidad. Y la única forma de ser inmortales, lo sabían muy bien, era evitar la vida. Por encima de todo, no creían en la personalidad. Ser una personalidad era ser una criatura con principio y fin. Y como ellos pensaban que en un universo infinito toda vida era por comparación inimaginablemente corta, morían al instante. Había un error en su lógica, claro, pero cuando se daban cuenta ya era demasiado tarde. Entretanto, evitaban escrupulosamente cualquier comentario, acción o experiencia que los distinguiera.
Has dicho «me», dijo uno.
Ah. Sí. Pero fíjate en que estábamos haciendo una cita, se apresuró a decir el otro. Lo dijo algún personaje religioso. Hablando de educar a los niños. Y es por eso que lógicamente hay un «me» en la frase. Pero yo no usaría ese término para hablar de mí mismo, de… ¡mierda!
La túnica se desvaneció en medio de una nubecilla de humo.
Que eso sirva de lección para todos nosotros, dijo uno de los supervivientes, mientras otra túnica completamente indistinguible aparecía de la nada allí donde había estado su afligido colega.
Sí, dijo el recién llegado. Bueno, ciertamente parece…
Se calló. A través de la cortina de nieve se acercaba una forma oscura.
Es él, dijo.
Se desvanecieron a toda prisa, no desapareciendo sin más, sino esparciéndose y diluyéndose hasta fundirse con el fondo.
La figura oscura se detuvo junto al cochero muerto y estiró un brazo.
¿PUEDO ECHARLE UNA MANO?
Ernie levantó la vista, agradecido.
—Caray, sí —dijo. Se puso de pie, tambaleándose un poco—. ¡Oiga, qué dedos tan fríos tiene, señor!
LO SIENTO.
—¿Por qué tenía que hacerme eso? Si he hecho lo que me decía. Me podría haber matado.
Ernie se palpó el interior del abrigo y sacó una petaca pequeña y, en aquel momento, extrañamente transparente.
—Siempre llevo un traguito en estas noches tan frías —dijo—. Me mantiene animado.
Y QUE LO DIGA. La Muerte echó un vistazo rápido a su alrededor y olisqueó el aire.
—¿Cómo voy a explicar esto entonces, eh? —dijo Ernie, dando un trago.
¿PERDONE? QUÉ MALEDUCADO SOY. NO ESTABA PRESTANDO ATENCIÓN.
—Digo que cómo se lo voy a explicar a la gente. He dejado que unos tipos se fueran en mi carromato como si nada… Me van a echar, seguro. Voy a tener problemas de los gordos…
AH. BUENO. EN ESE SENTIDO POR LO MENOS LE TENGO QUE DAR UNA BUENA NOTICIA, ERNEST. Y TAMBIÉN UNA MALA.
Ernie escuchó. Echó un vistazo o dos al cadáver que tenía a sus pies. Visto desde fuera parecía más pequeño. Era lo bastante listo como para no discutir. Algunas cosas son bastante obvias cuando el que te las dice es un esqueleto de dos metros diez con una guadaña.
—O sea que estoy muerto —concluyó.
CORRECTO.
—Esto… El sacerdote me dijo que… ya sabe… después de morirse… es como pasar por una puerta y en un lado hay… él… Bueno, un sitio terrible, ¿no?
La Muerte miró su cara preocupada y a medio desvanecer.
POR UNA PUERTA…
—Es lo que dijo…
SUPONGO QUE DEPENDE DE EN QUÉ DIRECCIÓN CAMINES.
Cuando la calle se volvió a quedar vacía, salvo por la morada carnal del difunto Ernie, las formas grises volvieron a enfocarse.
Sinceramente, cada vez está peor, dijo una de ellas.
Nos estaba buscando, dijo otro. ¿Os habéis dado cuenta? Sospecha algo. Las cosas le… preocupan demasiado.
Sí… pero la belleza de este plan, dijo un tercero, es que él no puede interferir.
Puede ir a todas partes, dijo uno.
No, dijo otro. A todas partes no.
Y con una petulancia inefable, se fundieron con el fondo.
Empezó a nevar más fuerte.
Era la víspera de la Vigilia de los Puercos y todo en la casa era paz. No se oía…
… nada excepto una criatura moviéndose. Era un ratón.
Y alguien, pese a que no era lo más apropiado, había puesto una trampa con cebo. Aunque como estaban en plenas fiestas, había usado un chicharrón. El olor había llevado loco al ratón durante todo el día pero ahora, sin nadie alrededor, estaba listo para arriesgarse.
El ratón no sabía que se trataba de una trampa. A los ratones no se les da bien pasarse información entre ellos. A los ratones jóvenes no los llevan a las ubicaciones de trampas famosas y les dicen: «Aquí es donde tu tío Arthur pasó a mejor vida». Lo único que el ratón sabía era que, qué demonios, allí había algo de comida. Sobre un tablón de madera y con un alambre alrededor.
Correteó durante un trecho y después cerró la mandíbula sobre el chicharrón.
O mejor dicho, a través del mismo.
El ratón echó un vistazo a lo que ahora yacía bajo el enorme muelle y pensó: «Ups».
Luego levantó la vista para mirar la figura vestida de negro que acababa de materializarse junto al panel de madera de la pared.
—¿Iiic? —preguntó.
IIIC, dijo la Muerte de las Ratas.
Y aquello fue todo, más o menos.
Después, la Muerte de las Ratas miró a su alrededor con interés. Como era natural, su muy importante trabajo solía llevarlo a almacenes de heno y a sótanos oscuros y al interior de los gatos y a todos los pequeños agujeros húmedos y fríos donde los ratones y ratas descubrían finalmente si existía el Queso Prometido. Aquel lugar era distinto.
Tenía decoraciones de colores vivos, para empezar. De las estanterías colgaban ramos de hiedra y muérdago. Las paredes estaban engalanadas con serpentinas de colores brillantes, un elemento que era muy raro de ver dentro de la mayoría de agujeros y también de los gatos, por muy civilizados que estos fueran.
La Muerte de las Ratas saltó sobre una silla y de allí a la mesa y de hecho cayó dentro de un vaso de líquido de color ámbar, que se volcó y se rompió. Un charco se extendió alrededor de cuatro nabos y empezó a empapar una nota que había sido escrita con cierta torpeza en papel de carta de color rosa.
Decía:
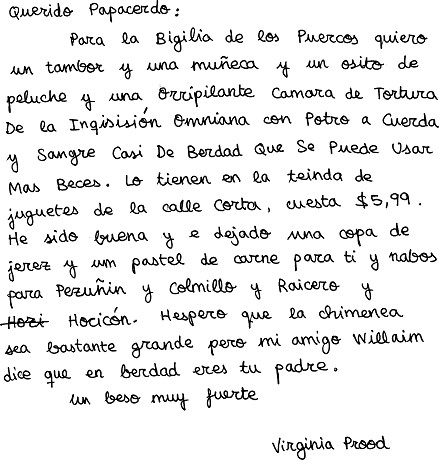
La Muerte de las Ratas mordisqueó un poco del pastel de carne porque cuando eres la personificación de la muerte de los pequeños roedores tienes que comportarte de cierta manera. Por la misma razón también hizo pis encima de uno de los nabos, aunque solamente de forma metafórica porque cuando eres un esqueleto diminuto vestido con una túnica negra también hay ciertas cosas que no puedes hacer por razones técnicas.
Luego bajó de un salto de la mesa y dejó pisadas con sabor a jerez desde allí hasta el árbol que había en una maceta en el rincón. En realidad no era más que una rama desnuda de roble, pero le habían sujetado con alambre tanto acebo y muérdago que resplandecía bajo la luz de las velas.
Sobre el árbol había una guirnalda, y adornos relucientes, y bolsitas de dinero de chocolate.
La Muerte de las Ratas echó un vistazo a su reflejo enormemente distorsionado en una bola de cristal y luego levantó la vista para mirar la repisa de la chimenea.
La alcanzó de un salto y paseó con curiosidad por entre las tarjetas que había alineadas encima. Sus bigotes grises se movieron mientras leía mensajes como «con nuestros deseos de alegría y toda la felicidad del mundo para este tiempo de la Vigilia de los Puercos y también para todo el año». Un par de ellas tenía dibujos de un hombre gordo y risueño que cargaba con un saco. En uno de los dibujos el hombre iba montado en un trineo arrastrado por cuatro cerdos enormes.
La Muerte de las Ratas olisqueó un par de calcetines largos que colgaban de la repisa de la chimenea, por encima del hogar en el que el fuego se había apagado dejando solamente unas pocas cenizas tristes.
Era consciente de una tensión sutil en el aire, una sensación de que allí había una escena que también era un escenario, una especie de guante, por así decirlo, en espera de que apareciera su mano…
Se oyó un ruido de algo que raspaba. Sobre las cenizas cayeron unos cuantos terrones de hollín.
El Segador Bigotudo asintió para sí mismo.
El ruido se volvió más fuerte, lo siguió un momento de silencio y luego un ruido metálico cuando algo aterrizó en las cenizas y derribó un juego de accesorios ornamentales para la chimenea.
La rata observó con atención cómo una figura vestida con una túnica roja se ponía de pie y cruzaba la esterilla de la chimenea dando tumbos, frotándose la barbilla allí donde se había dado con la forcina de asar.
Llegó a la mesa y leyó la nota. A la Muerte de las Ratas le pareció oír un gemido.
El tipo se metió los nabos en el bolsillo y luego, para fastidio de la Muerte de las Ratas, también el pastel de carne. La rata estaba bastante segura de que aquellas cosas eran para comerlas allí mismo, no para llevar.
La figura examinó un momento la nota empapada y luego se dio la vuelta y se acercó a la repisa de la chimenea. La Muerte de las Ratas se escondió un poco detrás de «¡Felices fiestas!».
Una mano enfundada en un guante rojo cogió un calcetín. Se oyeron unos susurros y unos crujidos y la prenda fue devuelta a su sitio, bastante más abultada. En la caja más grande de todas, que asomaba de la parte superior del calcetín, se podían ver apenas las palabras: «Figuras De Víctimas No Incluidas. 3-10 años».
La Muerte de las Ratas no podía ver mucho del donante de aquella munificencia. La enorme capucha roja le escondía toda la cara y solamente dejaba ver una larga barba blanca.
Por fin, cuando la figura terminó, retrocedió un paso y se sacó una lista del bolsillo. Se la acercó a la capucha y pareció consultarla. Hizo un gesto vago con la otra mano en dirección a la chimenea, las pisadas de hollín, la copa vacía de jerez y el calcetín. Luego agachó la cabeza, como si estuviera leyendo algo escrito con letras diminutas.
AH, SÍ, dijo. EJEM… JO. JO. JO.
Y dicho eso, se agachó y se metió en la chimenea. Se produjo cierto raspado hasta que sus botas encontraron un punto de apoyo y desapareció por el tiro.
La Muerte de las Ratas se dio cuenta de que había empezado a roer el mango de su guadaña diminuta de pura impresión.
¿IIIC?
Aterrizó sobre las cenizas y trepó por la caverna llena de hollín de la chimenea. Emergió tan deprisa que salió disparado antes de que sus patas dejaran de trepar, y aterrizó en la nieve del tejado.
Había un trineo flotando en el aire, junto al canalón del tejado.
La figura de la capucha roja acababa de subirse al trineo y parecía estar hablando con alguien invisible detrás de un montón de sacos.
AQUÍ HAY OTRO PASTEL DE CARNE.
—¿Lleva mostaza? —preguntaron los sacos—. Con mostaza están buenísimas.
PARECE SER QUE NO.
—Oh, bueno. Pásemela igual.
ESTO TIENE MUY MAL ASPECTO.
—No, qué va. Solamente por este lado porque alguien la ha estado royendo…
ME REFIERO A LA SITUACIÓN. LA MAYORÍA DE LAS CARTAS… NO CREEN DE VERDAD. SOLAMENTE FINGEN QUE CREEN POR SI ACAso.* Me temo que yA SEA DEMASIADO TARDE. LA COSA SE HA EXTENDIDO MUY DEPRISA, Y TAMBIÉN HACIA ATRÁS EN EL TIEMPO.
—El que la sigue la mata, amo. Ese es nuestro lema, ¿eh? —dijeron los sacos, al parecer con la boca llena.
NO PUEDO DECIR QUE HAYA SIDO NUNCA EL MÍO.
—Quiero decir que no nos va a intimidar la perspectiva segura de un fracaso total y absoluto, amo.
¿AH, NO? OH, BIEN. BUENO, SUPONGO QUE ES HORA DE IRNOS. La figura cogió las riendas. ¡ARRIBA, PEZUÑÍN! ¡ARRIBA, RAICERO! ¡ARRIBA, COLMILLO! ¡ARRIBA, HOCICÓN! ¡ARRE!
Los cuatro enormes jabalíes que había enjaezados al trineo no se movieron.
¿POR QUÉ NO FUNCIONA?, dijo la figura con voz grave y perpleja.
—No lo entiendo, amo —dijeron los sacos.
CON LOS CABALLOS FUNCIONA.
—Podría probar con «¡Pig-Hoo-o-o-o-ey!».
¡PIG-HOO-O-O-O-EY! Los jabalíes permanecieron a la espera. NO… NO PARECE QUE LES LLEGUE.
Se oyó un murmullo.
¿DE VERAS? ¿CREES QUE ESO FUNCIONARÍA?
—Conmigo funcionaría de puta madre si yo fuera un cerdo, amo.
VAMOS A VER.
La figura volvió a coger las riendas.
¡MANZANA! ¡SALSA!
Las patas de los cerdos se convirtieron en un borrón. Una luz plateada parpadeó entre ellas y explotó hacia fuera. Se encogieron hasta ser un punto y desaparecieron.
¿IIIC?
La Muerte de las Ratas patinó sobre la nieve, se deslizó por una bajante y aterrizó en el tejado de un cobertizo.
Allí había posado un cuervo. Que estaba mirando algo con cara desconsolada.
¡IIIC!
—Pero mira eso —dijo el cuervo en tono retórico. Hizo un gesto con una pata en dirección a un comedero para pájaros que había en el jardín, más abajo—. Cuelgan medio jodido coco, un trozo de corteza de beicon y un puñado de cacahuetes de un alambre y ya se creen que son una bendición del cielo para la naturaleza. Ja. ¿Veo ojos? ¿Veo entrañas? No, señor. Soy el pájaro más inteligente de las latitudes templadas y me miran por encima del hombro solamente porque no sé colgarme boca abajo y hacer pío, pío. Mira a los petirrojos. Unos cabroncetes insolentes y malvados, que pelean como demonios, pero lo único que tienen que hacer es hacer saltito-saltito-saltito y ya les llueven las migas de pan. Mientras que yo sé recitar poemas y repetir muchas frases ingeniosas…
¡IIIC!
—¿Sí? ¿Qué?
La Muerte de las Ratas señaló el tejado y luego al cielo y se puso a dar saltitos excitados. El cuervo movió un ojo hacia arriba.
—Ah. Sí. Él —dijo—. Aparece en esta época del año. Se le suele relacionar de lejos con los petirrojos, que son…
¡IIIC! ¡III IC IC IC! La Muerte de las Ratas imitó a una figura que aterrizaba en una chimenea y caminaba por una habitación. IIIC IIC IC IC, IIIC, «¡JIIC JIIC JIIC!» ¡IC IC IIIC!
—Te has pasado con las celebraciones de la Vigilia de los Puercos, ¿no? ¿Has estado escarbando en los toneles de coñac?
¿IIIC?
El cuervo puso los ojos en blanco.
—Mira, la Muerte es la Muerte. Es un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? No es como si llevas por ejemplo un negocio de limpiar ventanas por un lado y luego te sacas un extra cortando el césped de la gente.
¡IIIC!
—Oh, como quieras.
El cuervo se agachó un poco para permitir que la figura diminuta le saltara sobre la espalda y luego levantó pesadamente el vuelo.
—Por supuesto, estos tipos sobrenaturales se pueden volver tarumbas —dijo mientras aceleraba sobre el jardín iluminado por la luna—. Mira a Old Man Trouble, por ejemplo…
IIIC.
—Oh, no estoy insinuando…
A Susan no le gustaba El Otro Barrio, pero aun así seguía yendo cuando la presión de ser normal se volvía excesiva. El Otro Barrio, a pesar del olor y de la bebida y de la compañía, tenía una virtud importante: allí nadie se fijaba en ti. Ni en nada. Se suponía que la Vigilia de los Puercos era tradicionalmente una ocasión para estar en familia, pero la gente que bebía en El Otro Barrio probablemente no tenía familia. Algunos tenían aspecto de poder tener camadas, o nidadas. Otros tenían todo el aspecto de haberse comido a sus parientes, o por lo menos a los parientes de alguien.
El Otro Barrio era donde bebían los no-muertos. Y cuando a Igor el barman le pedían un Bloody Mary, no lo entendía como una metáfora.
Los clientes habituales no hacían preguntas, y no solamente porque a algunos de ellos les resultara difícil articular algo más que un gruñido. Era porque ninguno estaba en el ramo de las respuestas. En El Otro Barrio todo el mundo bebía solo, hasta cuando estaban en grupo. O en manada.
A pesar de los adornos colgados de forma inexperta por Igor el barman para mostrar voluntad,* El Otro Barrio no era un local para toda la familia.
Y la familia era un tema que a Susan le gustaba evitar.
En aquellos momentos la estaba ayudando en la tarea un gintonic. En El Otro Barrio, a menos que uno fuera poco quisquilloso, valía la pena pedir bebidas que fueran transparentes porque Igor también tenía ideas peculiares acerca de lo que se podía clavar en la punta de un palillo de cóctel. Si veías algo esférico y verde, solamente quedaba rezar por que fuera una aceituna.
Notó un aliento cálido en la oreja. En el taburete contiguo al de ella se había sentado un hombre del saco.
—¿Y qué hace una normalita en un sitio como este? —preguntó con voz atronadora, dejándola sumida en una nube de alcohol vaporizado y halitosis—. Ja, ¿te parece enrollado venir a un sitio así y lucir tu vestido negro con todos los chicos perdidos, eh? ¿Jugar con un poco de oscuridad de diseño, eh?
Susan apartó un poco su taburete. El hombre del saco sonrió.
—¿Quieres un hombre del saco debajo de tu cama, eh?
—Tranquilo, Shlimazel —dijo Igor, sacando brillo a un vaso y sin levantar la vista.
—Bueno, ¿pues qué está haciendo aquí si no? —dijo el hombre del saco. Una mano enorme y peluda agarró el brazo de Susan—. Por supuesto, tal vez lo que quiere es…
—No te lo pienso decir otra vez, Shlimazel —dijo Igor.
Luego vio que la chica se giraba para mirar a Shlimazel.
Igor no estaba en una buena posición para ver bien la cara de ella, pero el hombre del saco sí. Se apartó tan de golpe que se cayó del taburete.
Y cuando la chica habló, lo que dijo eran solo palabras en parte, pero también era una declaración escrita en piedra de cómo iba a ser el futuro.
VETE DE AQUÍ Y DEJA DE MOLESTARME.
Se volvió otra vez y le dedicó a Igor una sonrisa de ligera disculpa. El hombre del saco se levantó frenético de entre los restos de su taburete y corrió a zancadas hacia la puerta.
Susan sintió que los clientes regresaban a sus asuntos privados. Era asombroso lo que uno podía hacer en El Otro Barrio sin que pasara nada.
Igor dejó el vaso sobre la barra y miró la ventana. Para ser un tugurio que dependía de la oscuridad, tenía una ventana bastante grande, pero es que claro, había clientes que llegaban por el aire.
Ahora había algo dando golpecitos en el cristal.
Igor fue dando tumbos hasta la ventana y la abrió.
Susan levantó la vista.
—Oh, no…
La Muerte de las Ratas bajó de un salto a la barra, con el cuervo aleteando detrás.
¡IIIC IIIC IC! ¡IC! ¡IIIC IC IC «JI IC JIIC JIIC»! II…
—Vete —dijo Susan en tono frío—. No me interesa. No eres más que un producto de mi imaginación.
El cuervo se posó en un cuenco detrás de la barra y dijo:
—Ah, genial.
¡IIIC!
—¿Qué es esto? —preguntó el cuervo, sacudiendo algo que tenía cogido con la punta del pico—. ¿Cebollas? ¡Puaj!
—Venga, largaos, los dos —dijo Susan.
—La rata dice que tu abuelo se ha vuelto loco —dijo el cuervo—. Dice que se está haciendo pasar por Papá Puerco.
—Escucha, a mí no… ¿qué?
—Capa roja, barba larga…
¡JIIC! ¡JIIC! ¡JIIC!
—Va diciendo «Jo, jo, jo», viaja en un trineo enorme arrastrado por cuatro cerditos, toda la historia…
—¿Cerdos? ¿Qué ha pasado con Binky?
—Que me registren. Por supuesto, a veces pasa, tal como le estaba explicando justo ahora a la rata…
Susan se tapó las orejas con las manos, más por representar teatralmente su desesperación que por apagar realmente los sonidos.
—¡No lo quiero saber! ¡Yo no tengo abuelo!
Tenía que aferrarse a aquello.
La Muerte de las Ratas estuvo chillando un buen rato.
—La rata dice que tienes que acordarte de él, es alto, no es muy carnoso que digamos, lleva una guadaña…
—¡Lárgate! ¡Y llévate a… la rata contigo!
Hizo un gesto brusco con la mano y, para su horror y vergüenza, derribó al pequeño esqueleto encapuchado sobre un cenicero.
¿IIIC?
El cuervo cogió con el pico la capucha de la rata y trató de llevársela a rastras, pero un diminuto puño esquelético agitó su guadaña.
¡IIIC IC IIC IIIC!
—Dice que con la rata no te metas —dijo el cuervo.
Y se marcharon en medio de un revuelo de alas.
Igor cerró la ventana. No hizo ningún comentario.
—No eran reales —se apresuró a decir Susan—. Bueno… el cuervo probablemente sea real, pero se dedica a ir con la rata…
—Que no es real —dijo Igor.
—¡Exacto! —exclamó Susan, agradecida—. Probablemente tú no hayas visto nada.
—Eso es —dijo Igor—. Nada.
—Bueno… ¿cuánto te debo? —preguntó Susan.
Igor contó con los dedos.
—Será un dólar por las copas —dijo— y cinco peniques porque el cuervo que no ha estado aquí se me ha cagado en los encurtidos.
Era la noche antes de la Vigilia de los Puercos.
En el nuevo cuarto de baño del archicanciller, Modo se secó las manos con un trapo y miró con orgullo el resultado de su trabajo. La porcelana brillante le devolvió su reflejo. El cobre y el latón brillaban bajo la lamparilla.
Le preocupaba un poco no haber podido probarlo todo, pero el señor Ridcully le había dicho «Ya lo probaré yo cuando lo use», y Modo nunca discutía con los Caballeros, tal como los llamaba para sus adentros. Sabía que todos ellos sabían muchas más cosas que él, y saber aquello le hacía bastante feliz. Él no trasteaba con el tejido del tiempo y el espacio y ellos no se acercaban a sus invernaderos. Tal como él lo veía, formaban una sociedad.
Había tenido especial cuidado en fregar los suelos. El señor Ridcully había insistido mucho en aquello.
—El Gnomo de las Verrugas —dijo para sí mismo, terminando de sacar brillo a un grifo—. Menuda imaginación tienen los Caballeros…
A lo lejos, sin que nadie lo oyera, sonó un ruidito débil, como si alguien estuviera haciendo sonar cascabeles.
Clinclinclinclín…
Y alguien aterrizó de golpe en medio de un montón de nieve y dijo: «¡Cojones!», que es algo terrible de decir cuando es tu primera palabra.
En lo alto, ignorante de la nueva y algo cabreada vida que ahora se estaba sacudiendo la nieve de encima, el trineo avanzaba planeando por el tiempo y el espacio.
LA BARBA SÍ QUE ME ESTÁ COSTANDO UN POCO DE LLEVAR, dijo la Muerte.
—¿Y por qué tiene usted que llevar barba? —preguntó la voz que sonaba entre los sacos—. Pensaba que había dicho que la gente ve lo que espera ver.
LOS NIÑOS NO. A MENUDO VEN LO QUE HAY.
—Bueno, por lo menos le está aportando la mentalidad adecuada, amo. Le está ayudando a meterse en el personaje, o algo así.
PERO ¿BAJAR POR LA CHIMENEA? ¿QUÉ SENTIDO TIENE ESO? SI YO PUEDO ATRAVESAR LAS PAREDES.
—Atravesar las paredes tampoco está bien —dijo la voz de entre los sacos.
A MÍ ME VA BIEN.
—Tiene que ser por las chimeneas. Y lo de la barba, igual.
Una cabeza emergió del montón. Parecía pertenecer al duendecillo más anciano y desagradable del universo. El hecho de que estuviera debajo de un risueño gorrito con un cascabel en la punta no ayudaba en nada a mejorar la situación.
Agitó una mano agarrotada que contenía un grueso fajo de cartas, muchas de ellas en papel de color pastel, a menudo adornadas con conejitos y ositos de peluche y en su mayoría escritas con lápices de colores.
—¿Cree que estos cabroncetes escribirían a alguien que atravesara las paredes? Y el «Jo, jo, jo» necesita un poco de práctica, si no le importa que se lo diga.
JO. JO. JO.
—¡No, no, no! —dijo Albert—. Tiene que poner un poco de vida en ello, señor, sin ánimo de ofensa. Tiene que ser una risa grande y gorda. Tiene usted que… tiene que sonar como si meara usted coñac y cagara pudín de ciruelas, señor, y perdone mi klatchiano.
¿DE VERAS? ¿CÓMO SABES TODO ESO?
—Yo también fui joven, señor. Todos los años colgaba mi calcetín como un buen chico. Para que me lo llenaran de juguetes, tal como está haciendo usted. Bueno, en aquella época era básicamente salchichas y morcilla si uno tenía suerte. Pero siempre caía un cerdito de azúcar rosa en el dedo del pie. No era una buena Vigilia de los Puercos a menos que uno comiera tanto que cayera enfermo como un cerdo, amo.
La Muerte miró los sacos.
Era un detalle extraño pero demostrable que de los sacos de juguetes que transportaba Papá Puerco, sin importar lo que contuvieran en realidad, siempre parecía sobresalir la parte superior de un osito de peluche, un soldado de juguete con la clase de uniforme de colores que destacaría en una discoteca, un tambor y un bastón de caramelo a rayas rojas y blancas. Los contenidos reales siempre resultaban ser cosas un poco chabacanas y que costaban 5,99 dólares.
La Muerte había investigado un par de ellas. Estaba por ejemplo un Ninja Agateo Real, con su Temible Garra de la Muerte, y una Guardia Nocturna Unipersonal del Capitán Zanahoria, con un repertorio completo de armas de juguete, cada una de las cuales costaba tanto dinero como el muñeco de madera original.
Caramba, y las cosas para niñas eran igual de deprimentes. Parecían consistir casi en su totalidad en caballos. La mayoría de ellos sonrientes. Los caballos, en opinión de la Muerte, no tenían que sonreír. Cuando un caballo sonreía era porque estaba tramando algo.
Volvió a suspirar.
Luego estaba el asunto aquel de decidir quién había sido un niño bueno y quién había sido un niño malo. Hasta entonces nunca había tenido que pensar en aquellas cosas. Portarse bien y portarse mal al final lo llevaban a uno al mismo sitio.
Con todo, había que hacerlo bien. De otra manera, no iba a funcionar.
Los cerdos se detuvieron junto a otra chimenea.
—Pues muy bien, aquí estamos —dijo Albert—. James Orinal, ocho años.
JA, SÍ. EN SU CARTA LLEGA A DECIR: «APUESTO A QUE NO ESISTES, PORQUE TODO EL MUNDO SABE QUE HERES LOS PADRES». OH, SÍ, dijo la Muerte, en un tono que casi sonaba a sarcasmo. ESTOY SEGURO DE QUE SUS PADRES SE MUEREN DE GANAS DE DESTROZARSE LOS CODOS BAJANDO POR TRES METROS Y MEDIO DE CHIMENEA ESTRECHA Y SIN LIMPIAR, SEGURO, VAMOS. VOY A DEJARLE MÁS HOLLÍN DE LO NORMAL EN LA ALFOMBRA.
—Sí, señor. Buena idea. Y hablando de eso… Vaya para abajo, señor.
¿Y SI NO LE DOY NADA COMO CASTIGO POR NO CREER?
—Sí, pero ¿qué va a demostrar con eso?
La Muerte suspiró.
SUPONGO QUE TIENES RAZÓN.
—¿Ha comprobado la lista?
SÍ, DOS VECES. ¿ESTÁS SEGURO DE QUE ES SUFICIENTE?
—Segurísimo.
SI TENGO QUE DECIRTE LA VERDAD, NO HE ENTENDIDO UNA PALABRA. ¿CÓMO SE PUEDE SABER SI SE HA PORTADO BIEN O MAL, POR EJEMPLO?
—Oh, bueno… No lo sé… Hay que ver si ha puesto la ropa en el armario, ese tipo de cosas…
Y SI SE HA PORTADO BIEN, ¿PUEDO DARLE SU CUADRIGA DE GUERRA KLATCHIANA CON HOJAS DE ESPADA GIRATORIAS DE VERDAD?
—Eso es.
¿Y SI SE HA PORTADO MAL?
Albert se rascó la cabeza.
—Cuando yo era chaval, nos daban un saco de huesos. Era asombroso cómo los niños empezaban a portarse mejor hacia final de año.
OH, CIELOS. ¿Y HOY EN DÍA?
Albert se llevó un paquete a la oreja y lo sacudió un poco.
—Suena a calcetines.
CALCETINES.
—Podría ser un chaleco de lana.
LE ESTÁ BIEN EMPLEADO, SI SE ME PERMITE AVENTURAR UNA OPINIÓN…
Albert recorrió con la mirada los tejados nevados y suspiró. Aquello no estaba bien. Estaba ayudando porque, bueno, porque la Muerte era su amo y no había nada que decir al respecto, y si su amo tuviera corazón lo tendría en el sitio correcto. Pero…
—¿Está seguro de que deberíamos estar haciendo esto, amo?
La Muerte se detuvo con medio cuerpo ya dentro de la chimenea.
¿SE TE OCURRE UNA ALTERNATIVA MEJOR, ALBERT?
Y aquello era todo. A Albert no se le ocurría.
Alguien tenía que hacerlo.
Volvía a haber osos en la calle.
Susan no les hacía caso y ni siquiera iba con cuidado de no pisar las grietas.
Los osos se mantenían a cierta distancia, un poco perplejos y ligeramente transparentes, visibles tan solo para los niños y para Susan. Las noticias como Susan volaban. Los osos habían oído hablar del atizador. Nueces y bayas, parecían decir sus expresiones. Es por eso que hemos venido. ¿Dientes enormes y afilados? ¿Qué dientes enor…? Ah, ¿estos dientes enormes y afilados? Son solamente para, ejem, abrir las nueces. Y algunas de esas bayas pueden ser muy traicioneras.
Los relojes de la ciudad estaban dando las seis cuando regresó a la casa. Tenía su propia llave. Tampoco es que fuera exactamente una sirvienta.
No se podía ser duquesa y sirvienta a la vez. Pero ser institutriz era algo aceptable. Se entendía que no era exactamente lo que eras, sino solamente una forma de pasar el tiempo hasta el momento de hacer lo que toda chica, o muchacha, tenía que hacer en la vida, por ejemplo, casarse con un hombre. Se entendía que era como un juego.
Los padres le tenían respeto. Ella era hija de un duque, mientras que el señor Gaiter era un hombre a tener en cuenta en el ramo de las botas y zapatos al por mayor. La señora Gaiter estaba ansiosa por dar el salto a la Clase Alta, algo que confiaba en conseguir leyendo libros sobre etiqueta. A Susan la trataba con esa deferencia preocupada que ella creía que había que emplear con cualquiera que conociera la diferencia entre una servilleta de mesa y una servilleta del té desde su mismo nacimiento.
Susan nunca se había encontrado antes con la idea de que se podía ascender en la sociedad ganando puntos, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque los nobles a los que había conocido en casa de su padre no usaban servilleta de mesa ni de té, sino un estado mental que venía a ser: «Tíralo al suelo y los perros se lo comerán».
Cuando la señora Gaiter le había preguntado con voz temblorosa cómo se dirigía una al primo segundo de una reina, Susan había respondido sin pensar: «Normalmente lo llamábamos Jamie», y la señora Gaiter había tenido que irse a su habitación a sufrir una migraña.
El señor Gaiter se limitaba a saludarla con la cabeza cuando se la cruzaba en un pasillo y nunca le decía gran cosa. Estaba bastante seguro de conocer su posición en materia de botas y zapatos y con eso le bastaba.
Gawain y Twyla, a quienes al parecer les había puesto esos nombres alguien que los quería, ya estaban en la cama a la hora en que llegó Susan, por insistencia propia. A ciertas edades existe la creencia muy extendida de que irse antes a la cama hace que amanezca más temprano.
Se dispuso a ordenar el aula, a preparar las cosas para el día siguiente y a recoger las cosas que los niños habían dejado tiradas por ahí. Y entonces algo dio unos golpecitos en el cristal de una ventana.
Ella echó un vistazo a la oscuridad y luego abrió la ventana. Un montón de nieve cayó al exterior.
En verano la ventana daba a las ramas de un cerezo. En la oscuridad invernal solamente se veían pequeñas líneas grises allí donde la nieve se había posado en ellas.
—¿Quién hay? —preguntó Susan.
Algo dio un par de saltitos por entre las ramas congeladas.
—Pío pío pío, ¿te lo puedes creer? —dijo el cuervo.
—¿Tú otra vez?
—¿Habrías preferido tal vez un pequeño y encantador petirrojo? Escucha, tu abue…
—¡Largo de aquí!
Susan cerró la ventana de un golpe y corrió las cortinas. Les dio la espalda, para asegurarse, y trató de concentrarse en el interior de la sala. Le iba bien pensar en cosas… normales.
Estaba el árbol de la Vigilia de los Puercos, una versión más pequeña del grande que había en el salón. Ella había ayudado a los niños a fabricar adornos de papel para el mismo. Sí. Iba a pensar en aquello.
Estaban las guirnaldas de papel. Estaban las sobras de acebo, que no se habían usado en las salas principales porque no tenían bastantes bayas, y a las que se les habían puesto bayas falsas de plastilina y ahora estaban pegadas de cualquier manera en los estantes y detrás de los cuadros.
Estaban los dos calcetines que colgaban de la repisa de la pequeña chimenea del aula. Estaban los dibujos de Twyla, que eran todos de cielos azules llenos de goterones de pintura y hierba violentamente verde y casas rojas con cuatro ventanas cuadradas. Estaban…
… Las cosas normales.
Cuadró los hombros y se las quedó mirando, mientras sus uñas tamborileaban pensativamente en una caja de lápices de madera.
Alguien abrió la puerta. En el umbral apareció la figura despeinada de Twyla, agarrándose al pomo con una mano.
—Susan, vuelve a haber un monstruo debajo de mi cama…
Las uñas de Susan dejaron de tamborilear.
—… Puedo oír cómo se mueve…
Susan suspiró y se volvió hacia la criatura.
—Muy bien, Twyla. Voy ahora mismo.
La niña asintió y volvió a su cuarto, subiéndose a la cama de un salto a modo de precaución contra los zarpazos.
Se oyó un «tzing» metálico cuando Susan retiró el atizador del pequeño soporte metálico que compartía con las pinzas y la paleta del carbón.
Suspiró. La normalidad era lo que uno quería que fuese.
Fue al dormitorio de los niños y se inclinó como si fuera a arropar a Twyla. Entonces su mano salió disparada y se metió debajo de la cama. Agarró un puñado de pelo. Tiró de él.
El hombre del saco salió como un tapón de corcho, pero antes de recuperar el equilibrio ya estaba despatarrado contra la pared con un brazo retorcido detrás de la espalda. Aun así consiguió girar la cabeza, solamente para ver la cara de Susan fulminándolo con la mirada a muy pocos centímetros de la suya.
Gawain se puso a dar saltos sobre su cama.
—¡Hazle la Voz! ¡Hazle la Voz! —gritó.
—¡No me hagas la Voz, no me hagas la Voz! —suplicó el hombre del saco en tono ansioso.
—¡Dale en la cabeza con el atizador!
—¡Con el atizador no! ¡Con el atizador no!
—Eres tú, ¿verdad? —dijo Susan—. El mismo de esta tarde…
—¿No vas a atizarle con el atizador? —preguntó Gawain.
—¡Con el atizador no! —gimió el hombre del saco.
—¿Eres nuevo en la ciudad? —susurró Susan.
—¡Sí! —Al hombre del saco se le arrugó la frente en expresión perpleja—. Pero ¿cómo es que me puedes ver?
—Esta es una advertencia amistosa, ¿lo entiendes? Porque estamos en la Vigilia de los Puercos.
El hombre del saco intentó moverse.
—¿A esto lo llamas amistoso?
—Ah, ¿quieres probar la no amistosa? —dijo Susan, agarrándolo más fuerte.
—¡No, no, no, me gusta la amistosa!
—Esta casa es territorio prohibido, ¿de acuerdo?
—¿Eres una bruja o algo parecido? —gimió el hombre del saco.
—Solamente soy… algo. Y ahora… no vuelvas por aquí, ¿de acuerdo? Si vuelves, la próxima vez será la manta.
—¡No!
—Lo digo en serio. Te pondremos una manta encima de la cabeza.
—¡No!
—Y tiene conejitos…
—¡No!
—Pues anda, lárgate.
El hombre del saco se alejó hacia la puerta, medio corriendo y medio cayéndose.
—Esto no está bien —murmuró—. Tú no tendrías que vernos a menos que estés muerta o seas mágica… No es justo…
—Prueba en el número diecinueve —dijo Susan, ablandándose un poco—. La institutriz que tienen no cree en los hombres del saco.
—¿En serio? —dijo el monstruo en tono esperanzado.
—Pero cree en el álgebra.
—Ah. Eso está bien. —El hombre del saco puso una sonrisa enorme. Era asombrosa la cantidad de diabluras que se podían hacer en una casa cuando nadie con autoridad creía que existieras—. Bueno, pues me voy —se despidió—. Esto… Feliz Vigilia de los Puercos.
—Es posible —dijo Susan, mientras el hombre del saco se marchaba a hurtadillas.
—No ha sido tan divertido como el del mes pasado —dijo Gawain, metiéndose otra vez entre las sábanas—. Ya sabes, cuando le diste una patada en los pantalones…
—Vosotros dos a dormir ahora mismo —ordenó Susan.
—Verity nos dijo que cuanto antes nos fuéramos a dormir más pronto vendría Papá Puerco —dijo Twyla en tono despreocupado.
—Sí —dijo Susan—. Por desgracia, es posible que así sea.
El comentario pasó de largo en las cabezas de los niños. Susan no estaba segura de por qué había llegado a la suya, pero era lo bastante lista como para saber que debía confiar en sus sentidos.
Odiaba con toda su alma aquella clase de sentidos. Le estropeaban a una la vida. Pero eran los sentidos con los que había nacido.
Arropó a los niños, después cerró la puerta sin hacer ruido y regresó al aula.
Algo había cambiado.
Miró con el ceño fruncido los calcetines, pero seguían vacíos. Una guirnalda de papel susurró.
Se quedó mirando el árbol. Le habían enrollado espumillón alrededor y le habían colgado adornos mal pegados entre ellos. Y en la parte de arriba estaba el hada hecha de…
Cruzó los brazos, miró el techo y suspiró en tono teatral.
—Eres tú, ¿verdad? —dijo.
¿IIIC?
—Sí, eres tú. Tienes los brazos extendidos como un espantapájaros y te has pegado una estrellita en la guadaña, ¿verdad…?
La Muerte de las Ratas agachó la cabeza en gesto culpable.
IIIC.
—No engañas a nadie.
IIIC.
—¡Baja de ahí ahora mismo!
IIIC.
—¿Y qué has hecho con el hada?
—Está metida debajo de un cojín del sillón —dijo una voz procedente de las estanterías del otro lado de la sala. Se oyó un clic y la voz del cuervo añadió—. Estos puñeteros ojos están duros, ¿no?
Susan cruzó la sala corriendo y le quitó el cuenco tan deprisa que el cuervo dio una voltereta y aterrizó de espaldas.
—¡Son nueces! —gritó, mientras botaban a su alrededor—. ¡No son ojos! ¡Esto es un aula! ¡Y la diferencia entre un aula y una… una… una charcutería para cuervos es que casi nunca hay cuencos llenos de ojos en caso de que algún cuervo se pase para tomar un aperitivo rápido! ¿Lo entiendes? ¡Nada de ojos! ¡El mundo está lleno de cosas pequeñas y redondas que no son ojos! ¿De acuerdo?
El cuervo puso sus propios ojos en blanco.
—Y supongo que tampoco se puede pedir un trozo de hígado calentito…
—¡Cállate! ¡Quiero que los dos salgáis de aquí ahora mismo! No sé cómo habéis conseguido entrar…
—¿Hay alguna ley que prohíba bajar por la chimenea la noche de la Vigilia de los Puercos?
—… pero no quiero que os volváis a cruzar conmigo, ¿lo entendéis?
—La rata ha dicho que había que avisarte aunque estés loca —dijo el cuervo en tono huraño—. Yo no quería venir, hay un burro muerto tirado justo al otro lado de las puertas de la ciudad, ahora tendré suerte si me queda una pezuña…
—¿Avisarme? —preguntó Susan.
Ahí lo tenía. El cambio de clima mental, la sensación de que el tiempo era tangible…
La Muerte de las Ratas asintió.
Se oyó un sonido raspante por encima de sus cabezas. Por la chimenea cayeron unos terrones de hollín.
IIIC, dijo la rata, pero muy flojito.
Susan notó una sensación nueva, igual que un pez notaría una corriente nueva, un torrente de agua fresca que entrara en el mar. El tiempo se estaba colando en el mundo.
Echó un vistazo al reloj. Solamente marcaba las seis y media.
El cuervo se rascó el pico.
—La rata dice… La rata dice: mejor ándate con cuidado.
Había otra gente trabajando en aquella resplandeciente víspera de la Vigilia de los Puercos. El Hombre de la Arena estaba en plena faena, arrastrando su saco de cama en cama. Jack Frost deambulaba de ventana en ventana, haciendo dibujos de escarcha.
Y una figura diminuta y encorvada se deslizaba a resbalones por el desagüe de la calle, chapoteando con los pies en la nieve a medio derretir y diciendo palabrotas entre dientes.
Llevaba un traje negro manchado y en la cabeza esa clase de sombrero que en las distintas partes del multiverso se conoce como «bombín», «sombrero hongo» o «ese que te hace parecer un poco lerdo». Se había encasquetado el sombrero con mucha fuerza y, como la criatura tenía orejas largas y puntiagudas, estas quedaban aplastadas hacia los lados y le daban todo el aspecto de una tuerca de mariposa pequeña y malévola.
La cosa tenía la forma de un gnomo pero el trabajo de un hada. Las hadas no son necesariamente pequeñas criaturas titilantes. No es más que un trabajo, y las más comunes ni siquiera son visibles.* Un hada no es más que cualquier criatura empleada en la actualidad bajo la legislación sobrenatural para llevarse cosas o, como en el caso de la pequeña criatura que en aquellos momentos estaba trepando por el interior de una tubería de desagüe y diciendo palabrotas, para traer cosas.
Oh, sí. Eso era lo que hacía. Alguien tenía que hacerlo, y él tenía el aspecto de ser el gnomo adecuado para el trabajo.
Oh, sí.
Sideney estaba preocupado. No le gustaba la violencia, y en los últimos días había habido mucha, si es que en aquel lugar pasaban los días. Aquellos tipos… bueno, parecía que la vida solamente les parecía interesante cuando le estaban haciendo algo cortante a alguien, y aunque no se metían mucho con él, igual que los leones no se molestan en meterse con las hormigas, estaba claro que le preocupaban.
Aunque no tanto como Teatime. Hasta aquel bruto llamado Alambrera trataba a Teatime con precaución, si no con respeto, y aquel monstruo llamado Banjo se dedicaba a seguirlo a todas partes como un cachorrillo.
Ahora aquel hombre enorme lo estaba mirando a él.
A Sideney le recordaba mucho a Ronnie Jenks, el matón de la clase que había llenado su vida de angustia en casa de la tutora privada Gammer Wimblestone. Ronnie no era uno de los alumnos. Era el nieto de la anciana, o su sobrino, o algo parecido, lo cual le daba licencia para rondar por el lugar y pegar a cualquier niño más pequeño o más débil o más listo que él, lo cual venía a significar que tenía el mundo entero para elegir. En aquellas circunstancias, resultaba particularmente injusto que siempre eligiera a Sideney.
Sideney no había odiado a Ronnie. Estaba demasiado asustado para eso. Había querido ser amigo suyo. Se había muerto de ganas. Porque así habría existido alguna posibilidad de que no le pisoteara tanto la cabeza y de poder comerse algún día su almuerzo en vez de que terminara en la letrina. Y era un buen día cuando se trataba de su almuerzo.
Y luego, a pesar de todo el empeño que había puesto Ronnie, Sideney creció y fue a la universidad. De vez en cuando su madre le contaba cómo le iba en la vida a Ronnie (daba por sentado, como suelen hacer las madres, que al haber coincidido en la escuela de niños habían sido amigos). Al parecer tenía un puesto callejero de venta de fruta y estaba casado con una chica llamada Angie.* Aquello no era castigo suficiente, pensaba Sideney.
Banjo hasta respiraba como Ronnie, que tenía que concentrarse para semejante esfuerzo intelectual y siempre tenía un orificio nasal taponado. Y la boca abierta todo el tiempo. Parecía que se alimentara de plancton invisible.
Intentó concentrar la mente en lo que estaba haciendo y no hacer caso del laborioso gorgoteo que venía de detrás de él. Un cambio en su tono le hizo levantar la vista.
—Fascinante —dijo Teatime—. Hace usted que parezca tan fácil.
Sideney se reclinó hacia atrás en su silla, nervioso.
—Ejem… Creo que está arreglado, señor —dijo—. Simplemente se rayó un poco cuando estábamos amontonando los… —no consiguió reunir el aplomo para decirlo, incluso tuvo que apartar la vista del montón, era por el ruido que habían hecho— …esas cosas —terminó de decir.
—¿No necesitamos repetir el conjuro? —preguntó Teatime.
—Oh, sigue funcionando eternamente —repuso Sideney—. Pasa con los más simples. No es más que un cambio de estado, que toma su energía de los… los… Luego ya sigue solo…
Tragó saliva.
—Así pues —dijo—. Estaba pensando… ya que no me necesita realmente, señor, tal vez…
—El señor Brown parece estar teniendo algunos problemas con las cerraduras del piso de arriba —dijo Teatime—. Aquella puerta que no podíamos abrir, ¿se acuerda? Estoy seguro de que querrá usted echar una mano.
A Sideney se le ensombreció la cara.
—Ejem, yo no soy cerrajero…
—Parecen ser mágicas.
Sideney abrió la boca para decir: «Pero es que a mí se me dan muy mal las cerraduras mágicas», y luego lo pensó mucho mejor. Ya había comprendido que si Teatime quería que hicieras algo y ese algo a ti no se te daba muy bien, entonces el mejor de tus planes, de hecho muy posiblemente el único de tus planes, era aprender a que se te diera bien muy deprisa. Sideney no era ningún tonto. Había visto cómo reaccionaban los demás en presencia de Teatime, y ellos eran tipos que hacían cosas con las que él solamente soñaba.*
Llegado a aquel punto le resultó un gran alivio ver a Dave el Normal bajando la escalera, y decía mucho a favor del efecto de la mirada de Teatime el hecho de que alguien pudiera sentir alivio al verla puntuada por algo como Dave el Normal.
—Hemos encontrado a otro guardia, señor. En el sexto piso. Estaba escondido.
Teatime se puso de pie.
—Oh, cielos —dijo—. No estaría intentando ser un héroe, ¿verdad?
—Solamente está asustado. ¿Lo dejamos ir?
—¿Dejarlo ir? —dijo Teatime—. Demasiado complicado. Ya subo. Venga conmigo, señor mago.
Sideney lo siguió a pesar suyo por la escalera.
La torre —si es que eso es lo que era, pensó: él estaba acostumbrado a la extraña arquitectura de la Universidad Invisible y aquello hacía que la UI pareciera normal— era un tubo hueco. No menos de cuatro escaleras de caracol subían por el interior, entrecruzándose en los rellanos y de vez en cuando pasando una a través de la otra en claro desafío a las leyes generalmente aceptadas de la física. Aquello, sin embargo, era prácticamente normal para un titulado por la Universidad Invisible, aunque técnicamente Sideney no se había graduado. Lo que desconcertaba era la ausencia de sombras. Uno no solía ser consciente de las sombras, de cómo perfilaban las cosas, de cómo le daban textura al mundo, hasta que de pronto faltaban. El mármol blanco, si es que eso es lo que era, parecía resplandecer desde dentro. Hasta cuando aquel sol imposible brillaba a través de una ventana apenas si proyectaba algunas manchitas grises y tenues donde deberían estar las sombras de verdad. La torre parecía evitar la oscuridad.
Aquello todavía daba más miedo que las veces en que, después de un rellano complicado, uno se descubría a sí mismo yendo hacia arriba al bajar los peldaños del reverso de una escalera, mientras que el suelo lejano ahora colgaba de lo alto como si fuera el techo. Se había dado cuenta de que hasta los demás cerraban los ojos cuando pasaba aquello. Teatime, sin embargo, subía los peldaños de tres en tres y riendo como un niño con un juguete nuevo.
Llegaron a un rellano superior y siguieron un pasillo. Los demás estaban reunidos junto a una puerta cerrada.
—Se ha hecho fuerte ahí dentro —informó Alambrera.
Teatime dio unos golpecitos en la puerta.
—Eh, tú, el de dentro —dijo—. Sal. Te doy mi palabra de que no te haremos daño.
—¡No!
Teatime dio un paso atrás.
—Banjo, échala abajo —dijo.
Banjo avanzó pesadamente. La puerta soportó un par de patadas enormes y luego estalló.
El guardia estaba encogido detrás de un armarito volcado. Retrocedió a rastras cuando se le acercó Teatime.
—¿Qué está haciendo aquí? —gritó—. ¿Quién es usted?
—Ah, pues me alegro de que me lo preguntes. ¡Soy tu peor pesadilla! —dijo Teatime alegremente.
El hombre se estremeció.
—¿Se refiere… a la del repollo gigante y esa cosa parecida a un cuchillo que runrunea?
—¿Cómo? —Teatime pareció momentáneamente perplejo.
—Entonces es usted esa otra en la que me caigo, pero en vez de suelo debajo es todo…
—No, de hecho soy…
El guardia pareció abatido.
—Oooh, no me diga que es esa donde hay toda esa especie de, ya sabe, barro, y luego todo se vuelve azul…
—No, yo…
—Oh, mierda, entonces es usted esa donde hay una puerta pero al otro lado no hay suelo y luego hay un montón de garras…
—No —dijo Teatime—. No soy esa. —Se sacó una daga de la manga—. Soy esa en la que aparece un hombre de la nada y te deja seco.
El guardia esbozó una sonrisa de alivio.
—Ah, esa —dijo—. Pero esa no da mucho…
Se dobló sobre el puño repentinamente proyectado hacia delante de Teatime. Y luego, igual que les había pasado a los demás, se desvaneció.
—Ha sido casi un acto caritativo, pienso yo —dijo Teatime mientras el hombre desaparecía—. Pero al fin y al cabo, ya casi es la Vigilia de los Puercos.
La Muerte, con el cojín resbalándole lentamente por debajo de la túnica roja, estaba de pie en medio de la alfombra del cuarto de los niños…
Era una alfombra vieja. Las cosas acababan en el cuarto de los niños cuando ya habían hecho la ronda laboral completa por el resto de la casa. Tiempo atrás, alguien la había fabricado cosiendo meticulosamente trozos largos de trapo de colores vivos a una base de arpillera, lo cual le daba un aspecto de erizo rastafari deshinchado. Entre los trozos de trapo vivían cosas. Había galletas viejas para bebés, trozos de juguetes y cubos enteros de polvo. Aquella alfombra había visto mucha vida. Tal vez incluso había hecho evolucionar alguna.
Ahora caía sobre ella algún que otro copo de nieve sucia y derretida.
Susan estaba roja de furia.
—O sea, ¿por qué? —exigió saber, caminando alrededor de la figura—. ¡Es la Vigilia de los Puercos! Se supone que es un tiempo de sueños, feliz y risueño y… ¡otras cosas que terminen en «eño»! ¡Es un momento en que la gente quiere ver las cosas con alegría y comer hasta explotar! Es un momento en que quieren ver a todos sus parientes…
Se cortó en medio de aquella frase.
—Quiero decir que es un momento en que los humanos son realmente humanos —dijo—. ¡Y no quieren un… un esqueleto en su fiesta! ¡Sobre todo uno, añadiría yo, que lleva una barba postiza y un puñetero cojín metido debajo de la túnica! O sea, ¿por qué?
La Muerte parecía nervioso.
ALBERT DIJO QUE ME AYUDARÍA A METERME EN EL ESPÍRITU DE LA COSA. ESTO… ME ALEGRO DE VOLVER A VERTE.
Se oyó un ruido suave como de succión.
Susan se dio la vuelta, agradecida en aquel momento por cualquier distracción.
—¡No creas que no te oigo! Son uvas, ¿lo entiendes? ¡Y esas otras de ahí son mandarinas! ¡Sal del cuenco de la fruta!
—No se puede culpar a un pájaro por intentarlo —dijo el cuervo en tono huraño desde la mesa.
—¡Y tú, deja esos frutos secos en paz! ¡Son para mañana!
IIICSFRF, dijo la Muerte de las Ratas, tragando a toda prisa.
Susan se volvió hacia la Muerte. La barriga artificial del Papá Puerco ya le iba por la entrepierna.
—Esta es una casa agradable —dijo—. Y este es un buen trabajo. Y es de verdad, con gente normal. ¡Yo estaba buscando una vida de verdad, donde pasaran cosas normales! ¡Y de repente llega el circo de siempre a la ciudad! Miraos. ¡Los Tres Idiotas, Pasen y Vean! Bueno, no sé lo que está pasando, pero ya podéis marcharos otra vez, ¿de acuerdo? Esto es mi vida. No tiene que ver con ninguno de vosotros. Y no va a…
Se oyó una palabrota por lo bajo, cayó una ráfaga de hollín y un anciano flaco aterrizó en la chimenea.
—¡Mierda! —dijo.
—¡Por todos los cielos! —dijo Susan en tono furioso—. ¡Y aquí está el duendecillo Albert! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ven tú también, anda! Si el Papá Puerco de verdad no llega pronto se va a quedar sin sitio.
ÉL NO VA A VENIR, dijo la Muerte. El cojín se deslizó suavemente hasta la alfombra.
—Ah, ¿y por qué no? Los dos niños le enviaron cartas —dijo Susan—. Hay ciertas normas, ya lo sabes.
SÍ, HAY NORMAS. Y LOS TENGO EN LA LISTA. LO HE COMPROBADO.
Albert se quitó de la cabeza el sombrero puntiagudo y escupió un poco de hollín.
—Es verdad. Lo ha comprobado. Dos veces —dijo—. ¿Hay algo de beber por aquí?
—Entonces, ¿por qué habéis venido vosotros? —exigió saber Susan—. Y si es por un asunto de trabajo, añadiré, ese traje me parece de un gusto pésimo…
PAPÁ PUERCO NO… ESTÁ DISPONIBLE.
—¿No está disponible? ¿En la Vigilia de los Puercos?
NO.
—¿Por qué?
ES QUE ÉL… DÉJAME VER… NO HAY UNA PALABRA HUMANA COMPLETAMENTE ADECUADA, ASÍ QUE… DEJÉMOSLO EN… MUERTO. SÍ. ESTÁ MUERTO.
Susan nunca había colgado un calcetín. Nunca había buscado huevos dejados por el Pato del Pastel del Alma. Nunca había puesto un diente debajo de su almohada con la esperanza seria de que fuera a aparecer un hada con inclinaciones dentales.
No es que sus padres no creyeran en aquellas cosas. No les hacía falta creer en ellas. Sabían que existían. Simplemente deseaban que no fuera así.
Oh, había habido regalos, en el momento preciso, con etiquetas meticulosas que indicaban de parte de quién eran. Y un huevo magnífico en la Mañana del Pastel del Alma, lleno de golosinas. Los dientes infantiles eran recompensados por lo menos a un dólar la pieza por su padre, sin rechistar.* Pero todo se hacía con franqueza.
Ahora ella se daba cuenta de que los suyos habían estado intentando protegerla. Ella no había sabido que su padre fue ayudante de la Muerte durante una temporada, ni que su madre era la hija adoptiva de la Muerte. Tenía recuerdos muy vagos de haber sido llevada unas cuantas veces a ver a alguien que era, bueno, jovial, de una forma extraña y muy delgada. Y de pronto las visitas se interrumpieron. Y luego ella lo conoció más tarde y sí, tenía su lado bueno, y durante un tiempo se preguntó por qué sus padres habían sido tan insensibles, y…
Ahora sabía por qué intentaron mantenerla a distancia. La genética era mucho más que unas pequeñas espirales retorcidas.
Susan era capaz de atravesar paredes cuando no tenía más remedio. También podía usar un tono de voz que se parecía más a las acciones que a las palabras y que de alguna forma llegaba al interior de la gente y activaba todos los interruptores adecuados. Y estaba lo de su pelo…
Aquello había empezado hacía poco, sin embargo. Antes su pelo era ingobernable, pero alrededor de los diecisiete años ella descubrió que más o menos se gobernaba a sí mismo.
Aquello le había hecho perder varios hombres. Que el pelo de una se reorganizara a sí mismo y cambiara de estilo, que los mechones se enroscaran sobre sí mismos como una camada de gatitos, era algo que ciertamente podía ser un obstáculo en cualquier relación.
Aunque había estado progresando. Ahora podía pasar días enteros sin sentir nada que no fuera totalmente humano.
Pero siempre pasaba lo mismo, ¿no? Podías salir al mundo y triunfar a tu manera, pero tarde o temprano siempre aparecía el pariente mayor y embarazoso de turno.
Gruñendo y soltando palabrotas, el gnomo salió trepando de otra tubería, se encasquetó el sombrero en la cabeza, tiró su saco sobre un montón de nieve y saltó detrás del mismo.
—Esa ha sido buena —dijo—. Ja, le va a costar semanas librarse de esa.
Se sacó un papel arrugado de un bolsillo y lo examinó de cerca. Luego miró a una figura anciana que trabajaba en silencio en la casa de al lado.
Estaba de pie junto a una ventana, dibujando con gran concentración sobre el cristal.
El gnomo se le acercó, interesado, y lo miró con expresión crítica.
—¿Por qué solamente motivos de helechos? —preguntó al cabo de un momento—. Sí, son bonitos, pero no me pillarás metiéndote un penique en el sombrero por los motivos de helechos.
La figura se giró, con un pincel en la mano.
—Resulta que me gustan los motivos de helechos —dijo Jack Frost en tono frío.
—Pero resulta que la gente espera, ya sabes, niños tristes de ojos grandes, gatitos asomando de botas, perritos, esas cosas.
—Yo hago helechos.
—O macetas enormes de girasoles, escenas felices de playa…
—Y helechos.
—O sea, supongamos que algún sumo sacerdote quiere que le pintes dioses y ángeles y esas cosas en el techo de su templo, ¿qué harías entonces?
—Le daría todos los dioses y ángeles que quisiera siempre y cuando…
—¿… tuvieran aspecto de helechos?
—No me gusta que insinúes que tengo una fijación con los helechos —dijo Jack Frost—. También hago un motivo de perejil muy bonito.
—¿Y qué aspecto tiene?
—Bueno… es verdad que para el ojo no iniciado se parece un poco al helecho. —Frost se inclinó hacia delante—. ¿Y tú quién eres?
El gnomo dio un paso atrás.
—No eres un hada de los dientes, ¿verdad? Últimamente las veo cada vez más a menudo. Unas chicas majas.
—Na. Na. No me dedico a los dientes —dijo el gnomo, agarrando su saco.
—¿A qué, entonces?
El gnomo se lo dijo.
—¿En serio? —dijo Jack Frost—. Yo creía que salían sin más.
—Bueno, si nos ponemos así, yo creía que la escarcha en las ventanas se formaba sola —dijo el gnomo—. Eh, no te veo nada puntiagudo. Seguro que pasas por un montón de sábanas.
—Yo no duermo —dijo Frost en tono glacial, dándose la vuelta—. Y ahora, si me perdonas, tengo muchas ventanas que hacer. Los helechos no son fáciles. Hace falta un pulso firme.
—¿Qué quieres decir con muerto? —preguntó Susan—. ¿Cómo puede estar muerto Papá Puerco? Él es… ¿No es lo mismo que tú? Una…
PERSONIFICACIÓN ANTROPOMÓRFICA. SÍ. SE HA CONVERTIDO EN ESO. EL ESPÍRITU DE LA VIGILIA DE LOS PUERCOS.
—Pero… ¿cómo? ¿Cómo puede alguien matar a Papá Puerco? ¿Con jerez envenenado? ¿Con estacas en la chimenea?
HAY MANERAS… MÁS SUTILES.
—Coff. Coff. Coff. Ay, madre, este hollín —dijo Albert levantando la voz—. Me asfixia que es una cosa mala.
—¿Y tú lo has reemplazado? —preguntó Susan, sin hacer caso de Albert—. ¡Eso es asqueroso!
La Muerte consiguió parecer dolido.
—Me voy a echar un vistazo por algún sitio —dijo Albert. Pasó al lado de ella rozándola y abrió la puerta.
Ella la cerró rápidamente.
—¿Y tú qué haces aquí, Albert? —preguntó ella, aprovechando la oportunidad—. ¡Yo creía que si volvías alguna vez al mundo te morirías!
AH, PERO NO ESTAMOS EN EL MUNDO, dijo la Muerte. ESTAMOS EN LA REALIDAD CONGRUENTE ESPECIAL CREADA PARA PAPÁ PUERCO. PARA LA CUAL SE SUSPENDEN LAS REGLAS NORMALES. SI NO, ¿CÓMO IBA ALGUIEN A RECORRER TODO EL MUNDO EN UNA SOLA NOCHE?
—Es verdad —dijo Albert—. Soy uno de los Pequeños Ayudantes de Papá Puerco. Es oficial. Tengo el gorrito verde puntiagudo y todo. —Vio la copa de jerez y un par de nabos que los niños habían dejado en la mesa y se abalanzó sobre ellos.
Susan parecía escandalizada. Hacía un par de días había llevado a los niños a la Gruta de Papá Puerco que había en una de aquellas tiendas enormes del centro comercial La Matanza. Por supuesto, no era el de verdad, pero había resultado ser un actor bastante bueno con un traje rojo. También había gente disfrazada de duendecillos y una manifestación delante de la tienda organizada por la Campaña de Estaturas Igualitarias.*
Ninguno de aquellos duendecillos se parecía en lo más mínimo a Albert. De haberse parecido, la gente solamente habría entrado en la gruta portando armas.
—¿Te has portado bien, chiquilla? —preguntó Albert, y escupió en la chimenea.
Susan se lo quedó mirando.
La Muerte se inclinó. Ella levantó la vista para mirar fijamente el resplandor azul de sus ojos.
¿TE VA TODO BIEN?, preguntó.
—Sí.
¿DEPENDES DE TI MISMA? ¿HAS ENCONTRADO TU CAMINO EN EL MUNDO?
—¡Sí!
BIEN. BUENO, VAMOS, ALBERT. HAY QUE LLENAR LOS CALCETINES Y SEGUIR CON LO NUESTRO.
En la mano de la Muerte apareció un par de cartas.
¿ALGUIEN LE HA PUESTO A LA NIÑA DE NOMBRE TWYLA?
—Me temo que sí, pero ¿por qué…?
¿Y AL OTRO GAWAIN?
—Sí, pero oye, ¿cómo…?
¿POR QUÉ GAWAIN?
—Yo… supongo que es un nombre apropiado y fuerte para un guerrero…
SOSPECHO QUE ES UNA PROFECÍA QUE SE CUMPLE POR SÍ SOLA. VEO QUE LA NIÑA ESCRIBE CON LÁPIZ VERDE SOBRE PAPEL ROSA CON UN RATÓN EN LA ESQUINA. EL RATÓN LLEVA UN VESTIDO.
—Debería señalar que ha decidido hacer eso para que Papá Puerco piense que es una niña dulce —dijo Susan—. Incluyendo las faltas de ortografía deliberadas. Pero escucha, ¿por qué estás tú…?
DICE QUE TIENE CINCO AÑOS.
—En años, sí. En cinismo, tiene unos treinta y cinco. ¿Por qué estás tú haciendo…?
PERO ¿CREE EN PAPÁ PUERCO?
—Cree en lo que sea si a cambio puede conseguir una muñeca. Pero no te vas a ir sin explicarme…
La Muerte volvió a colgar el calcetín en la repisa de la chimenea.
NOS TENEMOS QUE MARCHAR. FELIZ VIGILIA DE LOS PUERCOS. ESTO… AH, SÍ. JO. JO. JO.
—El jerez está bueno —dijo Albert, secándose la boca.
La rabia de Susan rebasó su curiosidad. Tuvo que viajar bastante deprisa.
—¿O sea que te has estado bebiendo las copas que los niñitos dejan para el Papá Puerco de verdad?
—Sí, ¿por qué no? Él no se las va a beber. Sobre todo allí donde está.
—¿Y cuántas te has bebido, si se puede saber?
—No sé, no las he contado —dijo Albert en tono feliz.
UN MILLÓN OCHOCIENTAS MIL SETECIENTAS SEIS, dijo la Muerte. Y SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PASTELES DE CARNE. Y UN NABO.
—Tenía forma de pastel de carne —dijo Albert—. Al cabo de un rato, todo acaba teniéndola.
—¿Y cómo es que no has explotado?
—No sé. Siempre he tenido una buena digestión.
PARA PAPÁ PUERCO, TODOS LOS PASTELES DE CARNE SON COMO UN SOLO PASTEL DE CARNE. EXCEPTO EL QUE ES COMO UN NABO. VAMOS, ALBERT. ESTAMOS ABUSANDO DEL TIEMPO DE SUSAN.
—¿Por qué estáis haciendo esto? —chilló Susan.
LO SIENTO. NO TE LO PUEDO DECIR. OLVIDA QUE ME HAS VISTO. NO ES ASUNTO TUYO.
—¿No es asunto mío? ¿Cómo que…?
Y AHORA… NOS TENEMOS QUE IR…
—Buenas noches —dijo Albert.
El reloj sonó dos veces para marcar la media hora. Todavía eran las seis y media.
Y se habían ido.
El trineo volaba a toda velocidad por el cielo.
—Ella va a intentar averiguar de qué va todo esto, ya lo sabe usted —dijo Albert.
OH, CIELOS.
—Sobre todo después de decirle que no lo hiciera.
¿TÚ CREES?
—Sí —dijo Albert.
CIELOS. TODAVÍA TENGO MUCHO QUE APRENDER SOBRE LOS HUMANOS, ¿VERDAD?
—Oh… no lo sé… —dijo Albert.
ES OBVIO QUE ESTARÍA MUY MAL INVOLUCRAR A UN HUMANO EN TODO ESTO. ES POR ESO, SUPONGO QUE LO RECUERDAS, QUE LE HE PROHIBIDO CLARAMENTE QUE SE INTERESE POR EL ASUNTO.
—Sí… es verdad…
ADEMÁS, VA CONTRA LAS NORMAS.
—Pero usted dijo que esos cabroncetes grises ya habían roto las normas.
SÍ, PERO NO PUEDO SIMPLEMENTE AGITAR UNA VARITA MÁGICA Y ARREGLARLO TODO. HAY PROCEDIMIENTOS QUE SEGUIR. La Muerte miró hacia delante un momento y luego se encogió de hombros. Y TENEMOS MUCHO QUE HACER. TENEMOS PROMESAS QUE CUMPLIR.
—Bueno, la noche es joven —dijo Albert, sentándose otra vez entre los sacos.
LA NOCHE ES VIEJA. LA NOCHE SIEMPRE ES VIEJA.
Los cerdos seguían galopando. Y entonces…
—No, no lo es.
¿DISCULPA?
—La noche no es más vieja que el día, amo. Es de sentido común. Seguro que hubo un día antes de que nadie supiera qué era la noche.
SÍ, PERO ASÍ ES MÁS DRAMÁTICO.
—Ah. Pues vale.
Susan estaba junto a la chimenea.
Tampoco es que le disgustara la Muerte. La Muerte considerada como individuo en lugar de como el telón final de la vida era alguien que Susan no podía evitar que le gustara, de una forma extraña.
Aun así…
La idea de que el Segador Oscuro llenara los calcetines de la Vigilia de los Puercos del mundo entero no le acababa de encajar en la cabeza, por mucho que le diera vueltas. Era como intentar imaginar al Old Man Trouble haciendo de Hada de los Dientes. Oh, sí. El Old Man Trouble… Ese sí que era un tío desagradable…
Pero sinceramente, ¿qué clase de persona retorcida iba por ahí toda la noche colándose en los dormitorios de los niños?
Bueno, Papá Puerco, claro, pero…
Se oyó un tintineo suave procedente de las inmediaciones de la base del árbol de la Vigilia de los Puercos.
El cuervo se apartó de las esquirlas de una de las bolas relucientes.
—Lo siento —murmuró—. Ha sido un poco la reacción de mi especie. Ya sabes… redondo, brillante… A veces no se puede evitar picotear…
—¡Esas monedas de chocolate son de los niños!
¿IIIC?, preguntó la Muerte de las Ratas, apartándose de las monedas brillantes.
—¿Por qué está mi abuelo haciendo eso?
IIIC.
—¿Tú tampoco lo sabes?
IIIC.
—¿Es que hay algún problema? ¿Le ha hecho algo al Papá Puerco de verdad?
IIIC.
—¿Por qué no me lo quiere decir?
IIIC.
—Gracias. Me has sido de gran ayuda.
Algo se rasgó detrás de Susan. Se giró y vio que el cuervo estaba quitando con cuidado una tira de papel de envolver rojo de un paquete.
—¡Deja eso ahora mismo!
El cuervo levantó la vista con expresión culpable.
—Solamente un poquito —dijo—. Nadie lo va a echar de menos.
—Pero ¿para qué lo quieres?
—Nos atraen los colores brillantes, ¿vale? Es una reacción automática.
—¡Eso les pasa a las grajillas!
—Mierda. ¿De verdad?
La Muerte de las Ratas asintió.
IIIC.
—Oh, de pronto eres el señor Ornitólogo, ¿no? —dijo el cuervo en tono cortante.
Susan se sentó y extendió una mano.
La Muerte de las Ratas saltó sobre ella. Ella notó las zarpas como agujitas minúsculas.
Era exactamente como una de esas escenas donde la heroína dulce y hermosa canta un pequeño dúo con el señor Jilguero.
Similar, eso sí.
A grandes rasgos, por lo menos. Aunque no del todo clasificada para todos los públicos.
—¿Se le ha ido la chaveta?
IIIC.
La rata se encogió de hombros.
—Pero podría pasar, ¿verdad? Es muy viejo, y supongo que ve muchas cosas terribles.
IIIC.
—Todos los problemas del mundo —tradujo el cuervo.
—Ya lo había entendido —dijo Susan.
Aquello también era un talento que tenía. No entendía lo que la rata estaba diciendo. Simplemente entendía lo que quería decir.
—¿O sea que algo va mal y no me lo quiere decir? —preguntó Susan.
Aquello la puso todavía más furiosa.
—Pero Albert también está metido —añadió.
Ella pensó: miles, millones de años haciendo el mismo trabajo. Y no es un trabajo bonito. No siempre son viejecitos risueños que pasan a mejor vida a una edad muy avanzada. Tarde o temprano, era un trabajo que acababa con cualquiera.
Alguien tenía que hacer algo. Era como aquella vez en que la abuela de Twyla había empezado a decirle a todo el mundo que era la emperatriz de Krull y había dejado de llevar ropa.
Y Susan era lo bastante inteligente como para saber que la frase «Alguien tiene que hacer algo» no era útil en sí misma. La gente que la usaba nunca añadía la coletilla: «Y ese alguien soy yo». Pero alguien tenía que hacer algo, y en aquellos momentos el inventario de alguienes consistía en ella y en nadie más.
La abuela de Twyla había terminado en una residencia de ancianos con vistas al mar en Quirm. Aquella opción posiblemente no estuviera disponible en el caso actual. Además, la Muerte no sería muy popular entre el resto de residentes.
Susan se concentró. Aquel era el talento más simple de todos. Le asombraba que otra gente no pudiera hacerlo. Cerró los ojos, colocó las manos con las palmas hacia abajo delante de ella a la altura de los hombros, extendió los dedos y bajó las manos.
Todavía las estaba bajando cuando oyó que el reloj dejaba de hacer tictac. El último tic se alargó un momento, como un estertor de muerte.
El tiempo se detuvo.
Pero la duración continuó.
De pequeña siempre se había preguntado por qué las visitas a casa de su abuelo duraban días enteros y sin embargo, cuando regresaban, el calendario seguía avanzando cansinamente como si nunca se hubieran ido.
Ahora sabía el porqué, aunque probablemente ningún ser humano podría entender nunca el cómo. A veces, en algún sitio, de alguna manera, los números del reloj no contaban.
Entre cada momento racional y el siguiente había mil millones de momentos irracionales. En alguna parte detrás de las horas había un sitio donde Papá Puerco iba en su trineo, las hadas de los dientes subían por sus escaleras de mano, Jack Frost dibujaba sus motivos ornamentales y el Pato del Pastel del Alma ponía sus huevos de chocolate. En los espacios interminables que había entre los torpes segundos, la Muerte se movía como una bruja danzando entre gotas de lluvia, sin mojarse nunca.
Los humanos podían viv… No, los humanos no podían vivir allí, no, porque daba igual que diluyeras un vaso de vino en una bañera entera de agua: podías conseguir que hubiera más líquido, pero seguías teniendo la misma cantidad de vino. Una goma elástica seguía siendo la misma goma elástica por mucho que la estiraras.
Pero los humanos podían existir allí.
Nunca hacía demasiado frío, aunque era verdad que el aire ponía la carne de gallina como el viento de invierno en un día soleado. Sin embargo, por puro hábito humano, Susan sacó su capa del armario.
IIIC.
—¿Qué pasa, no tienes ratones y ratas que visitar?
—Na, todo está muy tranquilo justo antes de la Vigilia de los Puercos —dijo el cuervo, que estaba intentando doblar el papel rojo con las garras—. Dentro de unos días habrá un montón de jerbos y hámsteres, eso sí. Cuando los niños se olviden de darles de comer o intenten averiguar cómo funcionan.
Por supuesto, estaba dejando solos a los niños. Pero no podía ocurrirles nada. No había ningún tiempo en el que les pudiera ocurrir.
Bajó apresuradamente las escaleras y salió por la puerta principal.
La nieve colgaba del aire. No era una descripción poética. Estaba suspendida como las estrellas. Cuando los copos tocaban a Susan se fundían con pequeños destellos eléctricos.
En la calle había mucho tráfico, pero estaba fosilizado en el tiempo. Susan caminó con cuidado por en medio hasta llegar a la entrada del parque.
La nieve había hecho lo que ni siquiera podían hacer los magos y la Guardia, que era limpiar Ankh-Morpork. No había tenido tiempo de ensuciarse. Por la mañana era probable que la ciudad tuviera aspecto de estar cubierta de merengue de café, pero de momento la nieve que se acumulaba en los matorrales y los árboles era de un blanco puro.
No había ningún ruido. Las cortinas de nieve tapaban las luces de la ciudad. Después de adentrarse unos metros en el parque era como si estuviera en el campo.
Se metió los dedos en la boca y silbó.
—Eso se podría haber hecho con un poco más de ceremonia, ¿sabes? —dijo el cuervo, que estaba posado en una ramita rebozada de nieve.
—Cállate.
—Aunque no está mal. Más de lo que pueden hacer la mayoría de las mujeres.
—Cállate.
Esperaron.
—¿Para qué has robado ese trozo de papel rojo del regalo de una niña? —preguntó Susan.
—Tengo mis planes —dijo el cuervo en tono misterioso.
Volvieron a esperar.
Ella se preguntó qué pasaría si no funcionaba. Se preguntó si la rata soltaría su risita burlona. Tenía la risita burlona más irritante del mundo.
Luego se oyó el sonido de cascos, se abrió la cortina de nieve suspendida y el caballo estaba allí.
Binky trotó en círculo, después se quedó quieto y soltó una vaharada de vapor.
No estaba ensillado. El caballo de la Muerte no te dejaba caer.
Si me monto, pensó Susan, todo volverá a empezar. Saldré de la luz y entraré en el mundo que hay más allá de este. Me caeré de la cuerda floja.
Pero una voz dentro de ella dijo: «Pero quieres hacerlo… ¿verdad…?».
Diez segundos más tarde solamente quedaba allí la nieve.
El cuervo se giró hacia la Muerte de las Ratas.
—¿Tienes alguna idea de dónde puedo conseguir un poco de cordel?
IIIC.
La estaban observando.
Uno dijo: ¿Quién es?
Uno dijo: ¿No nos acordamos de que la Muerte adoptó a una hija? Esta joven es la hija de ella.
Uno dijo: ¿Es humana?
Uno dijo: En su mayor parte.
Uno dijo: ¿Se la puede matar?
Uno dijo: Oh, sí.
Uno dijo: Ah, bueno, entonces no pasa nada.
Uno dijo: Esto… No creemos que esto nos vaya a causar problemas, ¿verdad? Todo esto no está exactamente… autorizado. No queremos que nos hagan preguntas.
Uno dijo: Tenemos el deber de librar al universo del pensamiento sentimentaloide.
Uno dijo: Cuando se enteren, todos nos darán las gracias.
Binky se posó livianamente en el jardín de la Muerte.
Susan no se molestó en ir a la puerta principal sino que fue a la de atrás, que nunca estaba cerrada.
Se habían producido cambios. Por lo menos un cambio relevante.
En la puerta había una gatera.
Ella la observó.
Al cabo de un par de segundos salió por la gatera un gato de color anaranjado, le dedicó a Susan la mirada clásica de «no-tengo-hambre-y-no-eres-interesante» y se alejó caminando con pasos suaves en dirección a los jardines.
Susan abrió la puerta y entró en la cocina.
Había gatos de todos los tamaños y colores cubriendo todas las superficies. Cientos de ojos se giraron para observarla.
Era como lo de la señora Gammage, pensó. La anciana era una clienta habitual de El Otro Barrio que iba allí en busca de compañía y chocheaba bastante, y uno de los síntomas de que los que estaban perdiendo la chaveta era que desarrollaban gatitis crónica. Normalmente en forma de gatos que controlaban todos los detalles de la existencia felina excepto la ubicación del cajón de tierra.
Varios de ellos tenían los hocicos metidos en un cuenco de crema.
Susan nunca había sido capaz de entender el atractivo de los gatos. Sus propietarios eran la clase de gente a quien le gustaba el budín. Existía gente real en el mundo cuya idea del paraíso sería un gato de chocolate.
—Fuera de aquí, todos —dijo ella—. Que yo sepa, él nunca ha tenido mascotas.
Los gatos la miraron con expresiones que indicaban que de todas maneras tenían intención de irse a otra parte y se marcharon con paso tranquilo, lamiéndose el morro.
El cuenco se volvió a llenar lentamente.
Estaba claro que eran gatos vivos. Solamente la vida tenía color en aquel lugar. Todo lo demás lo había creado la Muerte. El color, junto con la fontanería y la música, eran artes que escapaban al alcance de su genio.
Ella los dejó en la cocina y siguió deambulando hasta el estudio.
Allí también se habían producido cambios. A juzgar por el aspecto del lugar, su habitante había estado intentando tocar el violín otra vez. Era incapaz de entender por qué no podía tocar música.
El escritorio estaba hecho un desastre. Estaba todo lleno de libros abiertos y amontonados. Eran los libros que Susan no había aprendido nunca a leer. Algunos de los caracteres flotaban sobre las páginas o se movían formando complejos motivos diminutos que te iban leyendo mientras tú los leías a ellos.
Por la superficie del escritorio había desperdigada una serie de instrumentos intrincados. Parecían vagamente destinados a la navegación, pero ¿en qué océanos y bajo qué estrellas?
También había varias páginas de pergamino llenas de la caligrafía de la Muerte. Resultaba inmediatamente reconocible. Nadie más que Susan hubiera conocido nunca escribía con letra de imprenta.
Parecía que había estado intentando resolver algo.
KLATCH NO. HOWONDALANDIA TAMPOCO. NI EL IMPERIO.
DIGAMOS 20 MILLONES DE NIÑOS A UN KILO DE JUGUETES POR NIÑO.
IGUAL A 20.000 TONELADAS. 2.000 TONELADAS POR HORA.
RECORDATORIO: NO OLVIDAR LAS PISADAS DE HOLLÍN.
PRACTICAR MÁS EL «JO JO JO».
COJÍN.
Devolvió el papel con cuidado a su sitio.
Tarde o temprano a uno le acababa afectando. A la Muerte le fascinaban los humanos, y el acto de estudiar nunca iba en una sola dirección. Un hombre podía pasarse toda la vida examinando la vida privada de las partículas elementales y luego descubrir que o bien sabía quién era o bien dónde estaba, pero no ambas cosas. La Muerte se había contagiado de… humanidad. No de la de verdad, sino de algo que se podía confundir con ella hasta que la examinabas de cerca.
La casa incluso imitaba las casas humanas. La Muerte se había creado un dormitorio, a pesar de que no dormía nunca. Si realmente se le contagiaban las cosas de los humanos, ¿había probado acaso la locura? Al fin y al cabo era algo muy popular.
Tal vez, después de tantos milenios, ahora quería ser simpático.
Entró en la Sala de los Biómetros. Cuando era niña le gustaba el ruido que había allí. Pero ahora el susurro de la arena de los millones de relojes y los pequeños «ping» y «pop» que se oían cuando desaparecían los que ya estaban llenos y aparecían otros vacíos, ya no le parecía tan agradable. Ahora sabía lo que estaba pasando. Por supuesto, todo el mundo se moría antes o después. Simplemente no estaba bien escuchar cómo sucedía.
Estaba a punto de irse cuando vio la puerta abierta que había en un sitio donde nunca había visto una puerta antes.
Se encontraba disimulada. Había toda una sección de estanterías, llenas de relojes susurrantes, retirada a un lado.
Susan la empujó adelante y atrás con un dedo. Cuando estaba cerrada, había que fijarse mucho para ver la ranura.
Al otro lado había una sala mucho más pequeña. No era más grande que, por ejemplo, una catedral. Y sus paredes estaban cubiertas de arriba abajo de más relojes de arena que los que Susan podía apenas ver bajo la luz de la sala más grande. Entró y chasqueó los dedos.
—Luz —ordenó. Un par de velas cobraron vida.
Aquellos relojes de arena estaban… mal.
Los de la sala principal, por muy metafóricos que pudieran ser, eran cosas de aspecto sólido hechas de madera y latón y cristal. Pero estos tenían aspecto de estar hechos de reflejos y sombras y no tener ninguna sustancia.
Le echó un vistazo a uno de gran tamaño.
El nombre que tenía escrito era: OFFLER.
¿El dios cocodrilo?, pensó.
Bueno, los dioses tenían vida, presumiblemente. Pero nunca se morían de verdad, por lo que ella sabía. Simplemente se apagaban hasta no ser más que una voz en el viento y una nota al pie en algún libro de texto de religión.
Había algunos dioses más colocados en hileras. Ella reconoció a algunos.
Pero en la estantería había biómetros más pequeños. Cuando vio las etiquetas estuvo a punto de echarse a reír.
—¿El Hada de los Dientes? ¿El Hombre de la Arena? ¿John Barleycorn? ¿El Pato del Pastel del Alma? ¿El Dios de… qué?
Dio un paso atrás y aplastó algo con el pie.
El suelo estaba lleno de cristales rotos. Se agachó y recogió el más grande. Del nombre grabado en el cristal solamente quedaban unas cuentas letras…
PAPÁ PU…
—Oh, no… Era verdad. Abuelo, pero ¿qué has hecho?
Cuando se marchó, las velas se apagaron. La oscuridad volvió a invadir el lugar.
Y en la oscuridad, entre la arena derramada, hubo un ligero borboteo y una chispa de luz diminuta…
Mustrum Ridcully se ajustó la toalla alrededor de la cintura.
—¿Cómo va la cosa, señor Modo?
El jardinero de la universidad le hizo el saludo militar.
—¡Las cisternas están llenas, señor archicanciller, señor! —dijo en tono alegre—. ¡Y llevo todo el día echando leña en las calderas del agua!
Los demás magos del claustro se agolparon en la puerta.
—En serio, Mustrum, de verdad creo que esto es muy insensato —dijo el conferenciante de Runas Recientes—. Está claro que por algo lo sellarían.
—Recuerde lo que decía en la puerta —dijo el decano.
—Oh, esas cosas las escriben simplemente para que no entre nadie —dijo Ridcully, desenvolviendo una pastilla nueva de jabón.
—Bueno, sí —dijo el catedrático de Estudios Indefinidos—. Es verdad. Es lo que se suele hacer.
—Es un cuarto de baño —dijo Ridcully—. Estáis actuando todos como si fuera alguna clase de cámara de torturas.
—Un cuarto de baño —dijo el decano— diseñado por Jodido Estúpido Johnson. ¡El archicanciller Ceravieja solamente lo usó una vez y luego lo hizo sellar! ¡Mustrum, le ruego que lo piense mejor! ¡Es un Johnson!
Hubo una especie de pausa, porque incluso Ridcully tuvo que hacerse a la idea de aquello.
Al desaparecido (o al menos en paradero desconocido) Jenaro Escéfalo Johnson se lo reconocía ampliamente como el peor inventor del mundo, si bien en un sentido muy especializado. Los inventores simplemente malos construían cosas que no funcionaran. Pero él no se contaba entre aquellos mequetrefes. Cualquier tonto podía fabricar algo que no hiciera absolutamente nada cuando apretabas el botón. Él se burlaba de aquellos aficionados de dedos torpes. Todo lo que él construía funcionaba. Simplemente no hacía lo que ponía en la caja. Si querías un misil pequeño tierra-aire, le pedías a Johnson que diseñara una fuente ornamental. Venía a ser más o menos lo mismo. Pero aquello nunca lo desanimó, ni a él ni a la curiosidad morbosa de sus clientes. La música, el diseño de jardines, la arquitectura… sus talentos parecían no empezar nunca.
En todo caso, resultaba un poco sorprendente descubrir que Jodido Estúpido se había pasado al diseño de cuartos de baño. Pero tal como decía Ridcully, se sabía que había diseñado y construido varios órganos musicales de gran tamaño, y si uno iba al fondo del asunto, todo era una simple cuestión de fontanería, ¿no?
Los demás magos, que llevaban más tiempo allí que el archicanciller, eran de la opinión de que si Jodido Estúpido Johnson había construido un cuarto de baño completamente funcional, es porque había intentado hacer otra cosa.
—¿Sabéis? Siempre he creído que al señor Johnson se le ha vilipendiado mucho —acabó por decir Ridcully.
—Bueno, sí, por supuesto —dijo el conferenciante de Runas Recientes, claramente exasperado—. Eso es como decir que la mermelada atrae a las avispas, ¿no?
—No todo lo que hizo funcionaba mal —dijo Ridcully en tono categórico, blandiendo su cepillo para el baño—. Mirad esa cosa que usan abajo en las cocinas para pelar patatas, por ejemplo.
—Ah, ¿se refiere a esa cosa con una placa de latón que dice: «Instrumento de Manicura Mejorado», archicanciller?
—Escuchad, no es más que agua —le espetó Ridcully—. Ni siquiera Johnson podría hacer mucho daño con agua. ¡Modo, abra las compuertas!
El resto de los magos retrocedió mientras el jardinero giraba un par de ruedas de latón ornamentadas.
—¡Estoy harto de buscar a tientas el jabón igual que vosotros! —gritó el archicanciller, mientras el agua fluía a chorros por canales invisibles—. Higiene. ¡Eso es lo que hace falta!
—No diga que no le avisamos —dijo el decano, cerrando la puerta.
—Ejem, todavía no he averiguado adónde van todas las tuberías, señor —se aventuró a decir Modo.
—Ya lo averiguaremos, no tema —dijo Ridcully en tono feliz. Se quitó el sombrero y se puso un gorro de ducha que había diseñado él mismo. En deferencia a su profesión, era puntiagudo. Cogió un patito de goma amarillo—. Demuestre esa hombría con las bombas, señor Modo. O esa enanía, en su caso, claro.
—Sí, archicanciller.
Modo tiró de una palanca. Las tuberías arrancaron con un martilleo y el vapor empezó a escaparse por unas cuantas junturas.
Ridcully echó un último vistazo al lavabo.
Era un tesoro escondido, de eso no había duda. Que dijeran lo que quisieran, seguro que a veces el viejo Johnson debía de acertar, aunque solamente fuera por accidente. La sala entera, incluidos el suelo y el techo, tenía azulejos de color blanco, azul y verde. En el centro, debajo de su corona de tuberías, estaba el Ablutorio Superior Para Interiores «Tifón» Patente de Johnson, con Bandeja de Jabones Automática, un auténtico poema sanitario en madera de caoba, palisandro y cobre.
Había hecho que Modo le sacara brillo a todas las tuberías y grifos de latón hasta que todo reluciera. Había tardado una eternidad.
Ridcully cerró la puerta esmerilada detrás de sí.
El inventor de aquella maravilla ablutoria había decidido convertir una simple ducha en una experiencia completamente controlable, y una pared del enorme cubículo tenía un maravilloso panel cubierto de grifos de latón forjados en forma de sirenas y conchas y, por alguna razón, granadas. Había salidas separadas para el agua salada, el agua dura y el agua blanda y ruedas enormes para un control preciso de la temperatura. Ridcully las examinó con atención.
Luego retrocedió, echó un vistazo a los azulejos y cantó:
—¡Mi, mi, mi!
Su voz reverberó y regresó a él.
—¡Un eco perfecto! —dijo Ridcully, que era un barítono de cuarto de baño nato.
Cogió un tubo de comunicación instalado para permitir que el bañista se comunicara con el ingeniero.
—¡Abra todas las cisternas, señor Modo!
—¡A sus órdenes, señor!
Ridcully abrió el grifo que ponía «Aspersor» y se apartó de un salto, porque una parte de él seguía siendo consciente de que la inventiva de Johnson no se limitaba a pasarse tres pueblos, sino que a menudo podía encontrársela a varios continentes de distancia.
Lo envolvió una ducha suave de agua tibia, casi una neblina que acariciaba.
—¡Caramba! —exclamó, y probó otro grifo.
«Ducha» resultó ser un poco más vigorizante. «Torrente» le hizo boquear en busca de aire y «Diluvio» lo mandó palpando a ciegas hasta el panel porque la parte superior de su cabeza tenía la sensación de que la estaban arrancando. «Ola» generó una muralla de agua salada caliente de un lado a otro del cubículo antes de desaparecer en la rejilla que había instalada en mitad del suelo.
—¿Se encuentra bien, señor? —preguntó Modo levantando la voz.
—¡De maravilla! ¡Y hay una docena de perillas que todavía no he probado!
Modo asintió y dio unos golpecitos en una válvula. La voz de Ridcully, elevándose en lo que él consideraba que era una canción, resonó por entre las espesas nubes de vapor:
—Oh, yooooooo conocía a un trabajador agrícola de alguna clase, posiblemente un techador,
»y lo conocía bien, y él —que ahora que lo pienso, era granjero— tenía una hija, y ahora mismo no me viene a la cabeza cómo se llamaba la hija,
»y… ¿por dónde iba? Ah, sí. Estribillo:
»Nosequé nosequé, una verdura de forma humorística, un nabo, creo, nosequé nosequé y el hermoso ruiseñoooooaarggooooooooh-ARRGHH oh oh oh…
La canción se interrumpió de golpe. Lo único que Modo oía era el ruido feroz de los borbotones.
—¿Archicanciller?
Al cabo de un momento una voz respondió desde las inmediaciones del techo. Sonaba algo aguda y dubitativa.
—Esto… me pregunto si tendría usted la amabilidad de cerrar el agua desde ahí fuera, querido amigo. Esto… muy despacito, si no le importa.
Modo le dio la vuelta con cuidado a una rueda. El ruido de los borbotones fue remitiendo.
—Ah. Buen trabajo —dijo la voz, ahora desde algún lugar más cercano al nivel del suelo—. Bien. Muy bien hecho. Creo que está claro que podemos considerarlo un éxito. Ejem. Me pregunto si podría usted ayudarme a caminar un momento. Es inexplicable, pero siento que las piernas no me aguantan muy bien.
Modo abrió la puerta y ayudó a Ridcully a salir y a sentarse en un banco.
—Sí, ya lo creo —dijo el archicanciller, con la mirada un poco vidriosa—. Un éxito asombroso. Ejem. Solamente un pequeño detalle, Modo…
—¿Sí, señor?
—Hay un grifo ahí dentro que tal vez deberíamos dejar en paz por ahora —dijo Ridcully—. Se lo agradecería como un gran favor si pudiera hacer usted un letrerito y colgarlo de ese grifo.
—¿Sí, señor?
—Que diga: «No tocar para nada» o algo parecido.
—Sí, señor.
—Cuélguelo en el grifo que dice «Old Faithful».
—Sí, señor.
—No hace falta mencionárselo a los demás.
—No, señor.
—Por los dioses. Nunca me he sentido tan limpio.
Desde un punto aventajado situado entre unos azulejos ornamentales cerca del techo, un pequeño gnomo con bombín observaba con atención a Ridcully.
Después de que Modo se fuera el archicanciller empezó lentamente a secarse con una toalla grande y mullida. A medida que iba recuperando la compostura, otra canción se iba abriendo paso por lo bajo.
—Pero mira cómo beben los… bueno, qué más da, cualquier animal, en el río.
»Beben y beben y vuelven a beber, ja, ya lo creo, al final les sentará mal…
El gnomo bajó deslizándose hasta las baldosas y se colocó con sigilo detrás de la figura que se estaba sacudiendo briosamente.
Después de unas cuantas pruebas más, Ridcully se decidió por una canción que siempre se acaba por desarrollar en todos los planetas que tienen invierno. A menudo es puesta forzosamente al servicio de alguna religión local y se cambia un poco la letra, pero en realidad trata de cosas que tienen que ver con los dioses solamente en la misma forma en que las raíces tienen que ver con las hojas.
—… Y si quieres comprar paaan más blanco que la azuceeena…
Ridcully se giró de golpe.
Una esquina de la toalla mojada dio al gnomo en la oreja y lo mandó de culo al suelo.
—¡Te he visto acercarte a escondidas! —bramó el archicanciller—. ¿Qué andas tramando? ¿Qué eres, un ladronzuelo de poca monta?
El gnomo resbaló hacia atrás sobre la superficie mojada.
—¡Eh, qué anda tramando usted, señor, que se supone que no tiene que verme!
—¡Soy un mago! Podemos ver las cosas que están ahí de verdad, ya sabes —dijo Ridcully—. Y en el caso del tesorero, también las cosas que no están ahí. ¿Qué hay en este saco?
—¡No le recomiendo que abra el saco, señor! ¡De verdad que no le conviene para nada!
—¿Por qué? ¿Qué tienes dentro?
El gnomo hizo un gesto de abatimiento.
—No es lo que hay dentro, señor. Es lo que va a salir. ¡Las tengo que dejar salir una cada vez, no hay forma de saber lo que pasaría si salen todas juntas!
Ridcully pareció interesado y empezó a desatar el cordel del saco.
—¡De verdad que deseará no haberlo hecho, señor! —suplicó el gnomo.
—¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo aquí, joven?
El gnomo se rindió.
—Bueno… ¿Conoce al Hada de los Dientes?
—Sí. Claro —dijo Ridcully.
—Bueno… yo no soy ella. Pero… es como que nos dedicamos a lo mismo…
—¿A qué? ¿A llevarse cosas?
—Esto… no, llevarse cosas mismamente no. Más del tipo… traer…
—Ah, ¿como dientes nuevos?
—Esto… como verrugas nuevas —dijo el gnomo.